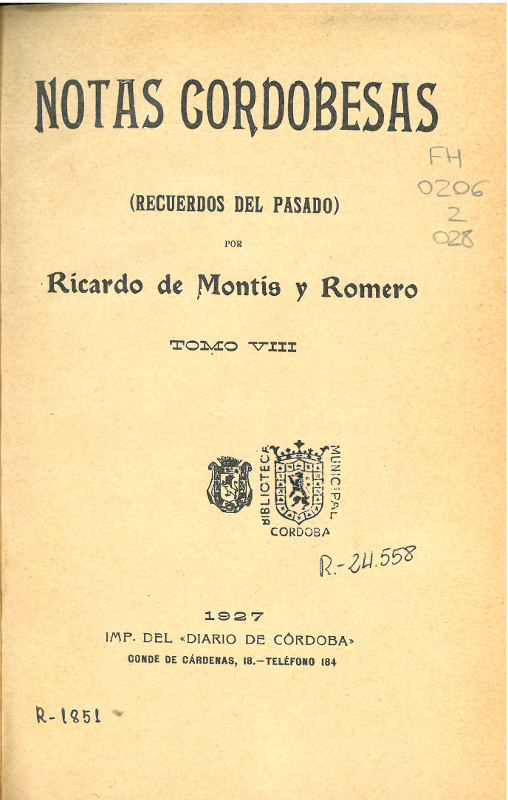ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL CAMPO DE LA VICTORIA
Este paraje, uno de los más interesantes de nuestra población, en el transcurso de dos siglos ha sido objeto de múltiples e importantes reformas, merced a las cuales se han transformado en amplios paseos y frondosos jardines los terrenos que fueron en la antigüedad un egido de la ciudad y una dehesa.
La denominación de Campo de la Victoria procede de un convento que hubo en el lugar en que nos ocupamos, respecto a cuyo origen no han logrado ponerse de acuerdo los historiadores.
Algunos, como Ambrosio de Morales, creen que allí estuvo el monasterio de Cuteclara, el cual, según otros, hallábase en las inmediaciones de la Arruzafa.
Lo cierto es que en el sitio mencionado tuvieron su retiro unas religiosas conocidas por las emparedadas y que tal convento se llamaba de Nuestra Señora de las Huertas, por estar rodeado de esta clase de tincas, denominación que variaron por la de Nuestra señora de la Victoria los Reyes Católicos, una de las veces que visitaron a esta ciudad, siendo conocido desde entonces por Campo de la Victoria todo aquel paraje.
Desaparecieron de el las emparedadas y en el año 1509 fue cedido el edificio a los religiosos de San Francisco de Paula o Mínimos quien, al establecer en dicho monasterio una comunidad, conservaron los titulos de Nuestra Señora de las Huertas y de la Victoria.
Córdoba carecía de paseos, tal vez porque sus hijos, descendientes de la raza árabe, no gustaban de exhibiciones, sino de vivir en el grato aislamiento del hogar, y en el año 1776 el corregidor don Francisco Carvajal y Mendoza concibió el proyecto de crear uno de aquellos en el sitio indicado.
La realización de su idea costóle no pocas censuras de las personas apegadas a la tradición.
Mandó allanar el terreno contiguo al convento, que formaba varios montículos, plantar álamos negros, acacias y otros árboles y colocar asientos de mampostería, formando así el primer paseo de nuestra ciudad que, en sus comienzos, estuvo muy poco favorecido por el público.
Varios sucesores del señor Carvajal en el cargo de corregidor ampliaron y modificaron el paseo de la Victoria y en 1854 el alcalde don Francisco de Paula Portocarrero lo reformó por completo, embelleciéndolo extraordi-nariamente.
Hizo en el centro un espacioso salón, con asientos de piedra negra y respaldos de hierro, el cual se hallaba rodeado por unos preciosos jardines en los que abundaban las plantas y flores de mérito.
Había delante del salón un cenador, cubierto de rosales y campánulas con pedestales y estatuas de yeso y una bonita fuente de piedra enmedio, que contribuía poderosamente a aumentar la belleza del paraje.
Ya en estos tiempos gran número de personas acudía al paseo referido para tomar el sol en el Invierno y para aspirar el delicado perfume de las flores en Primavera.
A causa de resultar pequeño el sitio qne [sic] se destinaba a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, por el gran incremento de esta, el Municipio lo amplió en el año 1865 comprando y demoliendo el ya ruinoso edificio que fue convento de la Victoria.
La imagen de la Virgen de esta advocación fué trasladada a la iglesia de San Hipólito y luego a la Catedral.
Hízose desaparecer entonces las sinuosidades del terreno contiguo al monasterio, en el que los religiosos mínimos habían establecido un Via Crucis, así como los grandes montones de granzas que había en aquellos alrededores y quedó una extensa explanada, contigua al paseo y los jardines.
Las reformas de más importancia verificadas en este paraje se efectuaron durante el último tercio del siglo XIX.
El Ayuntamiento, por iniciativa del alcalde don José Ramón de Hoces y González de Canales, duque de Hornachuelos, acordó formar unos nuevos jardines, a los que se denominó de la Agricultura, en una dehesa próxima a la Estación de los Ferrocarriles, en el centro de la cual había una casilla destinada a la fabricación de fósforos.
En los nuevos jardines, mayores que bs primitivos, se hizo grandes cuadros llenos de plantas y arbustos de todas clases, abriéronse amplias calles con árboles que les prestaran sombras y asientos de hierro y piedra para el público, y se construy6 varias fuentes circulares, en las que brotaba el agua de caprichosos saltadores, llenándolas de peces multicolores y plantas acuáticas.
Entre los árboles, de los que había gran variedad, no faltaban los característicos de nuestra región: el naranjo y la palmera.
Una de estas de gran tamaño, hermoso ejemplar de los tiempos del Califato cordobés, que se hallaba en la actual calle de Claudio Marcelo, al verificarse la apertura de esta, fue trasladada, no sin muchas dificultades, por su gran peso y extraordinaria altura, a los jardines de que tratamos, pero al poco tiempo de haber sido colocada en el sitio que se le destinó y cuando un jardinero, subido en ella, dedicábase a despojarla de las ramas secas, se tronchó y perdimos aquella magnifica palmera, la mejor y quizá más antigua que había en nuestra ciudad.
Los jardines de la Agricultura eran generalmente conocidos por jardines bajos y llamábase jardines altos a los primitivos, a causa de la gran diferencia de nivel que había entre unos y otros.
Puede decirse que servía de línea divisoria de los mismos un estanque de grandes dimensiones, el que se denominaba la ría, rodeado de un asiento de piedra con respaldo de hierro.
El Campo de la Victoria, después de la reforma efectuada por el duque de Hornachuelos, quedó convertido en un paseo verdaderamente delicioso y digno de nuestra ciudad.
Innumerables familias acudían allí, durante las mañanas de Primavera, para aspirar las puras brisas cargadas de perfumes y por las tardes del Invierno y Verano, ya para dedicarse a la ocupación favorita de los españoles, tomar el sol, ya para disfrutar de la fresca sombra de los copudos árboles de los jardines.
Los domingos la buena sociedad se congregaba en el salón y mientras las personas mayores sentadas en las sillas del Asilo o en los poyos de piedra, departían animadamente, las jóvenes, en grupos, vestidas con sencillez, luciendo el peinado libre del antiestético sombrero, paseaban alegres, locuaces, ligeras, como bandadas de pájaros canoros, o conversaban, muy quedo, con sus novios, abstrayéndose, por completo del mundo de la realidad para vivir unos instantes en el de las ilusiones.
¡Cuántas promesas se hicieron en aquel salón y cuántos noviazgos comenzaron allí para terminar en la iglesia, a los pies del sacerdote!
Lamentábase el elemento militar de que en Córdoba no hubiese un lugar apropósito para la enseñanza de la instrucción, los ejercicios y prácticas de la tropa y a la vez se quejaban los comerciantes, industriales y dueños de barracas con espectáculos que cada año venían en mayor número a la renombrada feria de Nuestra señora de la Salud, de la falta de espacio para presentar sus instalaciones en forma adecuada y conveniente.
Tales quejas y lamentaciones decidieron al alcalde don Bartolomé Belmonte y Cárdenas, después Conde de Cárdenas, a proponer a la Corporación municipal, que aprobó el proyecto, la supresión del paseo y los jardines llamados altos con el objeto de poner aquella parte del Campo de la Victoria al mismo nivel de la contigua en que estuvo el convento de los religiosos de San Francisco de Paula, formando así una explanada de grandes dimensiones.
Las obras se realizaron muy activamente y poco después desaparecieron para siempre el salón en que paseara la buena sociedad cordobesa y los preciosos jardines que lo rodeaban.
La enorme cantidad de tierra producida por el desmonte se utilizó en llenar parte de la hollada que había frente al camino del cementerio de Nuestra señora de la Salud y que servía de depósito de granzas y de campo de pedreas y de juegos distintos, especialmente el de elevar cometas, para los muchachos.
Todo aquel paraje quedó nivelado hasta la ría, donde se formó una suave pendiente para descender a los jardines de la Agricultura.
Dicho estanque perdió gran parte de su profundidad y en él sustituyóse el asiento de piedra que lo rodeaba por unos cuadros con plantas y arbustos cercados por una alambrada.
La ría, que más de una vez sirvió de tema de sátiras y coplas picarescas, andando el tiempo, fué cubierta de tierra, descubierta al poco y vuelta a cubrir, so pretexto de que las aguas se corrompían en ella, constituyendo un foco de infección.
En sustitución de la fuente que había en el centro del / cenador de los jardines altos se construyó una delante de la huerta de Camila, destinada al servicio del público y a abrevadero de las caballerías.
A la mayoría del vecindario no agradó esta reforma pues, a causa de ella, los jardines más bellos de Córdoba quedaron convertidos en una llanura polvorienta, desprovista de vegetación.
¡Cómo los echaban de menos las muchachas que, en las poéticas mañanas de Abril y Mayo iban allí a pasear y a pedir unos capullitos de olor al popular jardinero Corrales!
Los dueños de los típicos aguaduchos que había en el Campo de la Victoria y de los puestos de leche de vaca instalados en la puerta de Gallegos perdieron gran parte de sus parroquianos y algunos tuvieron que declararse en quiebra.
El publico eligió entonces para paseo los jardines de la Agricultura, salvo algunas personas apegadas a la tradición que siguieron concurriendo todas las tardes al lugar en que estuvieran los jardines altos aunque las heladas ventiscas del invierno les traspasasen los huesos o los abrasadores rayos del sol del estío les achicharrara.
El alcalde don Juan Tejón y Marín tuvo la plausible idea, que llevó a feliz termino, de formar unos jardines a la inglesa en una parte considerable de dicha esplanada, jardines que constituyeron algo semejante a un oasis en aquel árido desierto.
Aproximábase la feria de Nuestra Señora de la Salud .y como el señor Tejón desease que en tal época los nuevos jardines presentaran un bello conjunto, se le ocurrió y puso en practica un pensamiento original: el de imponer a todos los empleados del Municipio una especie de contribución, consistente en que donaran a los flamantes jardines, un arbusto, una planta ouna maceta con flores.
Gracias a este procedimiento aparecieron cubiertos de lozana vegetación durante los días de nuestro famoso mercado.
La oportuna idea del alcalde fue objeto de muchos comentarios y un periódico satírico que entonces veía la luz en esta capital publicó una caricatura alusiva al asunto con la siguiente cuarteta al pie:
Barea el municipal
ayer pasó por aquí;
llevaba al hombro un rosal,
por eso lo conocí.
A los nuevos jardines se les denominó del Duque de Rivas y el señor Tejón y Marin trató de erigir en el centro de los mismos una estátua [sic] al inmortal autor de El Moro Expósito, monumento para el cual fue colocada solemnemente la primera piedra, :pero tal proyecto no llegó a convertirse en realidad; corrió la misma suerte de todos los análogos que se han concebido en Córdoba.
Al formarse los jardines del Duque de Rivas la fuente abrevadero que había delante de la huerta de Camila fué trasladado al sitio que ocupa en la actualidad.
Algún tiempo después el Municipio, siendo alcalde don Juan Rodríguez Sánchez, instaló una fuente monumental de piedra, en el extremo de la calle central del paseo destinada a carruajes, contigua a la carrera de los Tejares, hoy avenida de Canalejas.
Finalmente, hace pocos años, el alcalde don Salvador Muñoz Pérez mandó ensanchar la calle referida por ser pequeña para el gran número de carruajes y automóviles que en ella se reunen durante las festividades y, al efectuarse la mejora indicada, se dispuso el traslado de la fuente monumental al centro del Campo de la Merced o plaza de Colón, en que se halla.
Tales han sido las principales transformaciones y reformas verificadas en el paseo de la Victoria desde su creación hasta nuestros días.
De todos los actos y fiestas que se han celebrado y se celebran en el Campo de la Victoria, los más importantes han sido y continúan siendo nuestras ferias, que gozan de renombre en toda España.
En el año 1665, en las afueras de la población, fue encontrada, dentro de un pozo, una imagen de la Virgen.
Erigiósele una capilla en el lugar en que se la hallara, y allí se le rindió culto bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud.
En la Pascua de Pentecostés dedicábasele una solemne fiesta y al mismo tiempo se efectuaba en los alrededores de la capilla una velada a la que concurrían muchos vendedores y numeroso público.
La velada adquirió tal incremento que el Concejo municipal acordó convertirla en una feria, acogiéndose al privilegio concedido a esta ciudad para efectuar dicha clase de fiestas por el Rey D. Sancho IV en el año 1284.
Instalábase la feria en el mismo paraje que la velada, o bien en las afueras de la puerta de Sevilla y en parte del lugar ocupado hoy por el cementerio a que también dió nombre la mencionada Virgen.
Desde los tiempos más antiguos uno de los principales atractivos de este mercado eran las corridas de toros que se celebraban en la plaza construida en el Campo de la Merced y, en su consecuencia, en el año 1803 el Ayuntamiento acordó trasladar la feria a las afueras de la puerta de Gallegos, para que estuviese mas próxima al circo taurino.
Unos años verificóse allí y otros en torno de la capilla de Nuestra Señora de la Salud, hasta el 1820, fecha desde la cual se efectúa, sin variación, en el Campo de la Victoria.
Tan extraordinario desarrollo tuvo nuestro mercado que llegó a ser uno de los principales de España.
Concurrían a él numerosos ganaderos y comerciantes y durante los días de la Pascua de Pentecostés, en que se celebraba, innumerables forasteros venían a nuestra población, para efectuar compras y disfrutar de las fiestas y espectáculos.
Con el objeto de que la feria presentara un conjunto agradable, el Municipio mandó construir gran número de casetas iguales, para los vendedores, unas sencillas casetas de madera y lienzo, pintadas de blanco y azul, a las que sustituyeron las de estilo árabe que hay en la actualidad.
El Ayuntamiento y el Circulo de la Amistad levantaron, algunos años después, las magníficas tiendas de hierro y mampostería que poseen.
En 1855 el Concejo Municipal, por causas que ignoramos, determinó que la Feria de la Salud se celebrara durante los días 7, 8, 9 y 10 de Mayo, pero tal variación fué recibida con desagrado por el público y, en su virtud, desde el año siguiente volvió a celebrarse en su fecha primitiva.
En el 1890, a solicitud de la Hermandad de Labradores, fue trasladada al 25 de Mayo; los comerciantes opusiéronse a esta variación y en 1897 comenzó a efectuarse de nuevo en la Pascua de Pentecostés; pero el pleito entre los agricultores y el Comercio continuó sin que cedieran unos ni otros y en 1905 la Corporación municipal lo resolvió en definitiva, acordando que la Feria de Nuestra señora de la Salud comenzara en lo sucesivo el día 25 de Mayo.
Con motivo de esta Feria en el Campo de la Victoria se ha celebrado numerosos actos y festejos, tales como exposiciones de ganados, plantas y flores y una provincial de industria y arte, organizada por la Cámara de Comercio, que sirvió de ensayo para la regional verificada por la misma entidad en el Campo de la Merced; conciertos, funciones de fuegos artificiales,elevación de figuras grotescas, exhibición de cuadros disolventes y películas cinematográficas y funciones de las llamadas vulgarmente de títeres.
Un año también hubo bailes regionales a cargo de hombres y mujeres del pueblo de diversas provincias de España, qne [sic] vestían los trajes típicos de aquellas, y otro año un coso blanco; espectáculos que, por ser nuevos en Córdoba, agradaron bastante al público.
En el año 1889 fué suprimida la Feria de Nuestra Señora de la Fuensanta, creándose, en su lugar, a instancia de la Hermandad de Labradores, la llamada de Otoño.
Esta, que principia el 25 de Septiembre y también se celebra en el Campo de la Victoria, dicho sea en honor de la verdad, nunca ha tenido gran importancia y acaso muera por consunción.
En cambio la de la Fuensanta llegó a competir, en negocio y popularidad, con la de la Salud.
Finalmente, en 1862, también se verificó en el paraje a que nos referimos una feria extraordinaria en honor de la Reina D.ª Isabel II, con motivo de su visita a Córdoba.
Resultó muy lucida, pues en ella abundaron los festejos y para presenciarlos vino gran número de personas de los pueblos de esta provincia.
En el lugar mas apropósito del paseo se construyó un extenso tablado en el que se celebraron los bailes populares típicos de la región.
A la augusta dama llamaron la atención y los elogió extraordinariamente el fandanguillo de los campesinos y, sobre todo, el famoso patatús de Obejo, que, acaso desde entonces, no lo hayan vuelto a ver bailar los cordobeses.
Entre las fiestas celebradas en el Campo de la Victoria con mas animación y lucimiento merecen también ser consignadas las de Carnaval.
Antiguamente concurrían pocas máscaras a dicho paseo, porque las personas que se disfrazaban preferían recorrer las calles y visitar las casas de sus amigos para embromarles.
Como los días de carnestolendas eran festivos, las familias que no los pasaban en el campo iban por la tarde al citado paseo donde estaban un par de horas tomando el sol y entretenidas en amena charla.
Y mientras las personas mayores formaban corros en las sillas, las jóvenes discurrían alegremente por el salón o los jardines y las pocas mascaras que se decidían a llegar hasta el paraje a que nos referimos, entregábanse al baile al compás de la música del maestro Hilario.
En los comienzos de este siglo fomentáronse en Córdoba las fiestas de Carnaval, que tuvieron su principal teatro en el Campo de la Victoria.
En él se instalaron tribunas desde las cuales el público libraba verdaderas batallas con las personas qne [sic] ocupaban los carruajes y las sillas del paseo, utilizando como proyectiles ramos de flores, papelillos picados y serpentinas.
Algunos años también se celebraron concursos de estudiantinas y mascaras organizados por el Ayuntamiento.
Frecuentemente, cuando las diversiones estaban en todo su apogeo, cuando se desarrollaban la alegría y el buen humor y ni una sombra de tristeza nublaba el espíritu de los concurrentes a la fiesta, el paso de un cortejo fúnebre que se dirigía al próximo cementerio, traía a nuestra memoria el recuerdo de la terrible sentencia memento homo... conque la Iglesia pone fin a la orgía carnavalesca, y este inesperado contraste entre la vida y la muerte, el gozo y el sufrimiento sumía en hondas meditaciones al hombre menos reflexivo.
Hoy la supresión del Carnaval callejero ha quitado mucha animación al paseo de la Victoria durante los días de Carnestolendas.
En la antigüedad también se celebraron algunos años en dicho lugar las tradicionales y poéticas veladas de San Juan y San Pedro.
Los jardines altos iluminábanse con farolillos a la veneciana que, semiocultos entre la arboleda, contribuían a que presentara el paraje un bonito golpe de vista.
En los alrededores del salón instalábanse numerosos puestos de almendras, arropías, helados, avellanas y otras menudencias, que constituían una feria en pequeño.
Numerosísimo público acudía a tales veladas y, puede asegurarse que muchas familias sólo trasnochaban el 23 y el 28 de Junio porque la tradición imponía el deber de asistir a las dos veladas más típicas de Córdoba.
En ambas y especialmente en la de San Pedro abundaban las máscaras, muchas de ellas luciendo disfraces caprichosos.
Los novios obsequiaban a sus novias, si no con el alfil como los árabes, con alcartaces de anises y almendras de las populares confiterías de la Fuenseca o de Castillo y entre bromas cultas y discreteos las horas pasaban inadvertidas hasta que las lentas campanadas del Alba invitaban al vecindario a recluirse en sus hogares.
El Campo de la Victoria ha sido teatro de otros actos y fiestas muy diversos, Allí se han celebrado paradas y revistas militares y la jura de la bandera por los reclutas.
En el salón de los jardines altos el Ayuntamiento obsequió con una comida a uno de los regimientos que pasaron por esta capital para tomar parte en la guerra de Africa del año 1859.
Como detalle curioso consignaremos que la comida consistió en arroz con conejos y que estos fueron cazados en la Arruzafa por hombres que envió el Municipio, abonándoles dos reales por cada conejo.
En el mismo sitio, cerrado con lienzos, se verificó el espectáculo, desconocido hasta entonces aquí, de inflar un globo con gas del alumbrado. En dicho globo se elevó a gran altura una hermosa aeronauta.
En el Campo de la Victoria también se efectuó, en distintas ocasiones, la Fiesta del Arbol.
En las tiendas del Ayuntamiento y del Círculo de la Amistad, que han sido objeto de varias reformas, entre las cuales figura la variación de lugar de la primera para igualarla cerca del paseo, ha habido Misas de campaña, banquetes, conciertos, bailes y festivales infantiles.
Por último, en los jardines de la Agricultura, se ha verificado tómbolas con fines benéficos y en los del Duque de Rivas verbenas andaluzas, cuyos productos también se destinaba a obras de caridad, fiestas organizadas siempre por señoras y señoritas de la buena sociedad de Córdoba.
Más que todos los actos a que nos hemos referido excitó la curiosidad del vecindario la circulación de trenes a raiz de haber sido implantado este servicio en nuestra población.
Constantemente acudían innumerables personas a las inmediaciones de los jardines de la Agricultura, para ver por encima de la valla de madera que cercaba la estación, ya las complicadas maniobras, ya la carga y descarga de los vagones, ya el paso majestuoso de la locomotora, lanzando silbidos estridentes, coronada por penachos de humo denso.
Durante mucho tiempo aquellos lugares y los pasos a nivel próximos fueron los paseos favoritos de los cordobeses.
Al ser demolido el convento de la Victoria no quedó edificio alguno digno de mención en el Campo a que aquel diera nombre; campo que se hallaba limitado, a la izquierda, por la muralla que lo separaba de la ciudad y a la derecha por huertas y hazas.
Poco a poco, a impulso de un mal entendido espíritu de reforma fue desapareciendo la muralla para constuir fatachadas de casas desprovistas de mérito arquitectónico.
Asimismo de las dos artísticas puertas que comunicaban dicho Campo con la población, las de Almodóvar y Gallegos, desapareció la segunda que era de las más antiguas de Córdoba.
Análoga suerte corrió una esbelta torre, parecida a la de la Malmuerta, que se levantaba a la derecha saliendo, por esta última puerta y que fue demolida en el año 1821.
En los comienzos del siglo XVIII, los hortelanos del pago de la Victoria erigieron una pequeña capilla en la que se veneraba una imagen de Jesús Preso, a la izquierda de la repetida puerta, y no pasaba por allí un campesino que no se detuviese y, sombrero en mano, rezara con fervor un Padre Nuestro.
La capilla a que nos referimos, a través de cuyas cancelas se veía la imagen, sólo abría sus puertas al público el Jueves Santo y los días de la Feria de Nuestra Señora de la Salud en que aparecía adornada e iluminada profusamente y eran muchos los fieles que acudían a orar en ella.
Este poético humilladero igualmente desapareció ya en nuestros días, al efectuarse la reconstrucción del edificio en que se hallaba.
Las gestiones que se realizaba desde hacia largo tiempo a fin de que el Estado dotara a Córdoba de cuarteles dignos de la importancia militar de nuestra población, tuvieron un feliz éxito, siendo alcalde de esta ciudad don Juan Tejón y Marín.
Dicha autoridad, para celebrar dignamente el cuarto centenario del descubrimiento de América, organizó importantes actos y festejos, entre los cuales figuró la inauguración de las obras de los dos magníficos cuarteles de la Victoria y San Rafael, obras en las que también intervino directamenie en su calidad de ingeniero.
Los edificios indicados, que se levantan en el Campo de la Victoria, honran a nuestra ciudad y figuran entre los mejores de España construidos para el albergue de tropas.
Aquí, donde se prodiga hasta la exageración el honor de perpetuar el nombre de las personas que se distinguieron por algo, poniéndoles sus nombres a las calles, nadie se ha acordado de rendir este tributo al señor Tejón y Marín que sobradamente lo mereció por las obras antedichas, amén de la creación de los jardines del Duque de Rivas y de la primitiva Escuela de Artes y Oficios.
Don Juan Tejón también construyó, en la carrera de la Estación, hoy avenida de Cervantes, la primer casa de recreo a estilo de las extranjeras llamadas “chalets”, que hubo en Córdoba, por encargo del periodista y literato don José Ortega Munilla.
***
El Campo de la Victoria, como lugar de mucho tránsito y donde se aglomera numeroso público en determinadas épocas, más de una vez ha sido teatro de crímenes, riñas sangrientas, robos y accidentes desgraciados.
No somos partidarios de la crónica negra; por tanto sólo consignaremos aquí tres de los sucesos más importantes y de muy diversa índole ocurridos en el paraje mencionado.
En un deposito de aguas conocido por el Sombrero del Rey, que se hallaba frente a la puerta de la Trinidad, apareció el cadáver de un hombre sin cabeza, la cual fué encontrada bastante tiempo después en una haza próixima a esta capital; un rayo mató a una mujer que, para resguardarse de la lluvia, durante una tormenta, se refugió bajo un árbol de dicho paseo, y un incendio destruyó varias tiendas de comerciantes y barracas de espectáculos, en una Feria de Nuestra Señora de la Salud, quedando a consecuencia del siniestro algunas familias en completo estado de miseria.
***
Cuéntase que una horda de moros asaltó el primitivo convento de monjas que hubo donde luego se estableció una comunidad de frailes de la Orden de Mínimos; y las religiosas, antes que caer en manos de los infieles, prefirieron la muerte y, entonando dulces cánticos y llevando velas encendidas, dirigiéronse al pozo del monasterio y se arrojaron en él, con la serenidad y el valor de los mártires.
Desde entonces, todas las noches, según la tradición, a la hora del rezo de los Maitines, surgían del pozo unas figuras luminosas impalpables, envueltas en blancas túnicas, que recorrían, en procesión, las naves del claustro y sumergíanse nuevamente en el pozo llamado de las Vírgenes por la leyenda.
Transcurrieron los años, desapareció el convento, llamado en sus últimos tiempos de Nuestra Señora de las Huertas y de la Victoria y, sin embargo, el pueblo no olvidó la tradición referida.
Todavía a mediados del siglo XIX la gente sencilla aseguraba que todas las noches, a las doce en punto, se veía en el Campo de la Victoria una extraña y misteriosa procesión, la cual se formaba y se desvanecía como las nubes, y más de cuatro hombres de valor acreditado rehusaban pasar por allí a la hora indicada.
Varios escritores antiguos y modernos y algunos poetas han narrado en forma galana la bella tradición del Pozo de las Virgenes.
Noviembre, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS FIGURILLAS DE LOS NACIMIENTOS
¡Qué gratos recuerdos traen a nuestra memoria, en estos días, los puestos de toscas figurillas para los Nacimientos que, como heraldos de la Nochebuena, aparecen en los alrededores del Mercado.
Ellos evocan los venturosos tiempos de la infancia en que pasábamos horas y horas, embelesados, absortos en la contemplación de tales figurillas, para nosotros, entonces, de mayor merito y más valor que las esculturas de Alonso Cano.
La confección de Nacimientos formaba un ramo de la juguetería cordobesa, tosca pero típica, con cierto carácter primitivo, de sencillez, que no dejaba de prestarle encantos.
Dos o tres meses antes de las fiestas de Navidad nuestros antiguos jugueteros suspendían la tarea de hacer herreros, cigüeñas, lavadores y mueblecitos pintarrajeados para dedicarse a modelar o vaciar misterios, pastores, zagalas y animales de todas clases, a la vez que a construir portales y casitas.
Los mayores anacronismos, la falta absoluta de proporciones, eran la característica de estos juguetes.
Sólo la Virgen y San José aparecían con la indumentaria propia del pueblo y de la época en que ocurrió el acontecimiento más grande que registra la historia de la humanidad; los pastores vestían zahones, zamarras y sombreros de anchas alas, como en nuestros días, y las zagalas faldas cortas y pañuelos de talle, sin que les faltara ya el sombrero de palma, ya las flores en la cabeza.
Parecía que todos los jugueteros tenían los mismos moldes, a juzgar por la semejanza de las figuras.
Todos los misterios eran iguales, diferenciándose solamente por el tamaño, y en ninguno faltaba, detrás del pesebre que sirvió de cuna a Jesús, un gran redondel lleno de pedacitos de talco que simulaba los resplandores del divino Niño; en la venta la figura de la Virgen montada en el pollino resultaba infinitamente más pequeña que la de San José, que tenía proporciones tan jigantescas [sic] como el candil del mesonero, y los Reyes Magos, ataviados con trajes propios de Carnaval, siempre tenían los caballos con las manos levantadas, no en actitud de andar, sino de encabritarse.
El palacio del rey Herodes era una casa moderna, con multitud de balcones y ventanas acristalados y fuentes de mármol, rodeado de guardias luciendo brillantes corazas, cascos y lanzones.
Los pastores y pastoras que no aparecían tocando panderetas, zambombas y castañuelas, iban cargadas de obsequios de todas clases para el Niño: gallinas, quesos, tortas, jamones, botas de vino y hasta sandias, en pleno mes de Diciembre.
En ningún puesto faltaban, porque eran indispensables en todos los Nacimientos, una cocina con la campana de la chimenea llena de chorizos y morcillas y una mujer ante el fogón preparando las viandas; una vieja hilando, un viejo calentándose y un pastor haciendo el salmorejo en un mortero.
Pero lo que resultaba verdaderamente curioso era la ganadería; hasta entre los animales más distintos se notaba muy poca diferencia. Todos consistían en un pegote de barro con cuatro alambres a guisa de patas. ¿Estaba pintado de negro?, pues representaba un cerdo; ¿de blanco?, pues simulaba una oveja. ¿Tenía en un extremo unos apéndices más o menos levantados?, pues entonces era un burro o una vaca.
Todas las figuras descansaban sobre unas peanas verdes y hallábanse pintadas con colores chillones y cubiertas con una capa de barniz muy brillante porque precisamente en el brillo consistía su principal mérito para los muchachos.
Los jugueteros, además de las figuras sueltas, vendían nacimientos completos, en los que llegaban a su limite máximo los anacronismos.
Sobre una tabla levantábase un risco de corcho pintarrajeado con almazarrón y almagra; en el centro del portal, semicubierto por la nieve, simulada por chorreones de cal; a un lado un puente diminuto, por el que pasaban los Magos, mucho mayores que el referido puente; debajo un río de cristal machacado o papel de estaño, donde lavaba una pastora que tenía puestas a secar, en un tendedero, prendas que, por su tamaño, casi pudiera utilizarlas una persona.
Sobre el portal lucía la estrella de talco pendiente de un alambre; en el monte, simulado con ramas de brusco, pacían ovejas, cabras y cerdos en amigable consorcio; arriba veíase la ciudad, compuesta de casas de todos tamaños y colores, pertenecientes a un estilo arquitectónico desconocido, muy original y pintoresco.
Tales Nacimientos tenían menos salida, como se dice en jerga comercial, que las figurillas sueltas, porque uno de los entretenimientos más agradables de los muchachos en esta época consistía en formar el risco y colocar los pastores a su antojo.
Hace ya bastante tiempo unas señoras apellidadas Bolaños dedicábanse a hacer figuras para los Nacimientos, mucho mejores, más finas como dice el vulgo, que las corrientes.
Estas figuras y las llamadas granadinas pretendían derrotar a las genuinamente cordobesas, pero jamás lo consiguieron, tal vez porque eran más caras o menos típicas que las presentadas en el mercado por nuestros antiguos fabricantes de juguetes.
Un ingenioso lucentino, el popular Casimiro, nos visitó durante muchos años en la época actual, estableciendo en la plaza Mayor una tienda repleta de toda clase de figuras para los Nacimientos de las denominadas finas, pero tampoco logró salir airoso de la competencia con los toscos muñecos que llenaran de regocijo, en su edad Infantil, a nuestros abuelos y padres.
Hoy la industria a que nos referimos va desapareciendo; ya son escasos los puestos para la venta de tales juguetes que al aproximarse las fiestas de Navidad aparecen en los alrededores del Mercado y pocas las casas en que se rinde culto a una de las tradiciones más bellas de los hogares cristianos: la de poner el Nacimiento.
Diciembre, 1922.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS GITANOS
Desde tiempos antiguos Córdoba ha sjdo una de las poblaciones preferidas por los gitanos para fijar su residencia, por el gran desarrollo qui tiene en ella la ganadería y por las numerosas e importantes ferias que se celebran en esta provincia, todo lo cual les proporciona los principales medios de vida, puesto que casi exclusivamente dedícanse al tráfico de las caballerías, ya como compradores y vendedores, ya sólo en calidad de tratantes.
La mayoría de los gitanos habitaba en el barrio de San Lorenzo y en la Pescadería; en el primero los más pobres, los de condición más humilde, y en la segunda los de posición desahogada, los que pudiéramos llamar aristócratas de su raza.
Los de San Lorenzo no intervenían en negocios importantes; únicamente en el cambio de algún pobre jumento, que se acordaba de la burra de Balahán, remozado merced a las artes mágicas en que casi todos los cañís son maestros.
Como tales negocios no les proporcionaban el dinero necesario para atender a su subsistencia y la de sus churumbeles tenian, además, qne [sic] ejercer una industria, no menos modesta y poco lucrativa: la de confeccionar canastas y enjugaderas de mimbre que las gitanas, harapientas y sucias, pregonaban a grandes gritos por esas calles de Dios, al mismo tiempo que importunaban a los transeuntes pretendiendo insistentemente decirles la buenaventura.
Los de la Pescadería convertían la carrera del Puente y la Cruz del Rastro en centro de sus operaciones y campo de prueba de las caballerías, con grave peligro para el vecindario.
Un grupo de gitanos reuníase todas las mañanas en la puerta de un portalillo de la calle del Cardenal González en que tenia su taller un zapatero remendón, dificultando la entrada de los parroquianos y ocasionando los perjuicios consiguientes al maestro de obra prima.
Este ideó un medio ingenioso para acabar con la tertulia; colgar en un ventanillo del portal la piel de una zorra. Cuando los gitanos la vieron penetraron en el taller como una horda salvaje, destruyendo cuanto en él había, pero no volvieron a detenerse ante el aludido portal.
Algunos negociantes en caballerías disfrutaban de buena posición social, como los hermanos Suárez. Uno de estos, domiciliado en el paseo de la Victoria, tenía un criado negro que había sido artista ecuestre, encargado de cuidar de las caballerías. Todas las tardes el negro las sacaba a dicho paseo y allí realizaba verdaderos prodigios en el deporte de la equitación con gran complacencia del numeroso público que se reunía para admirarlo.
Había en Córdoba gitanas de singular belleza; llamaba la atención entre ellas, tanto por su hermosura como por las valiosas alhajas y los ricos mantones de Manila conque solía engalanarse, María Vacas, esposa del popular torero Manuel Díaz (Lavi).
También sobresalía otra, cuyo nombre Flor, le cuadraba perfectamente pues estaba considerada como la flor de las mujeres de la Pescadería.
Cuando el Rey D. Alfonso XIII, a raiz de su coronación, visitó nuestra ciudad, en la calle del Cardenal González fue levantada una tribuna cubierta con mantones de Manila, desde la cual varias gitanas encantadoras arrojaron flores al Soberano.
Esta fue una de las notas más simpáticas y pintorescas del recibimiento tributado al Monarca, a quien llamó la atención la belleza excepcional de aquellas mujeres.
En otros tiempos, durante los días de la Feria de nuestra Señora de la Salud, veíase numerosas y lindas gitanas vestidas con trajes de vivos colores, envuelto el busto arrogante en el pañolón de seda primorosamente bordado, ostentando el collar de gruesas perlas o corales, los largos zarcillos de oro cuajados de pedrería y en la cabeza, peinada con arte, horquillas brillantes, peinecillos polícronos y claveles rojos como los labios de sus poseedoras.
Estas mujeres, en grupos, ya discurrían, bulliciosas y alegres, por los paseos de la Victoria y el Gran Capitán, ya contribuían a aumentar el encanto del cuadro de color que presenta la plaza de toros en tardes de corrida, ya animaban los corros formados por tratantes y ganaderos en las puertas de los cafés, siendo en todas partes una nota original, bella, típica, de la renombrada Feria de Córdoba.
Frecuentemente los gitanos celebraban con espléndidas fiestas los acontecimientos de familia, especialmente las bodas. Recordamos una para asistir a la cual vinieron bellísimas gitanas de casi toda Andalucía.
Los novios y su séquito, ataviados con lujo, a caballo por parejas, recorrieron casi toda la población, arrojando confites al numeroso público que los seguía.
Después reuniéronse en el Teatro Circo del Gran Capitán y allí permanecieron tres días consecutivos en constante diversión.
Durante ellos no cesaron el rasgueo de la guitarra, el canto, el baile y el repiqueteo de los palillos, que se mezclaban y confundían con las palmas, con los olés, con los piropos, con las frases de ingenio, con las carcajadas sonoras, formando un conjunto armónico qne [sic] era algo así como una estrofa del poema vibrante de Andalucía.
Gran número de personas de las diversas clases sociales asistió, invitado, a la juerga, la cual resultó un espectáculo mucho más artístico y agradable que la mayoría de los que hoy vemos en los teatros.
Aunque la raza gitana, apesar de su triste condición, vive feliz y nunca la abandona el buen humor y la alegría, suelen desarrollarse entre ella sucesos trágicos, de los que recordamos dos, ocurridos hace muchos años en Córdoba.
Un día, en la parte más elevada de la torre de la Catedral sonó la detonación de un disparo de arma de fuego y, momentos después, vióse bajar precipitadamente por las escaleras a un extranjero que tenía impreso en el rostro el sello del terror.
¿Qué habla sucedido? Un inglés, apellidado Midleton, subió a la torre indicada, en compañía de un muchacho gitano, que se dedicaba a enseñar a los forasteros los monumentos de Córdoba.
Según las manifestaciones del inglés, su acompañante intentó robarle y él, para defenderse, le mató de un tiro.
Las personas que conocían al gitanillo no concedieron gran crédito a las manifestaciones de Midleton, suponiendo que éste procedió bajo la influencia de un miedo insuperable, ante el temor de ser víctima de un robo.
Y eran dignos de oirse los comentarios que del suceso hacían las gitanas y sus lamentaciones.
¡Probetico, decían algunas, qué muerte ha tenío! Le han matao en lo alto de una torre, lo mismo que a las aguilillas.
Una noche de estío, en el paseo del Gran Capitán, varios gitanos promovieron una verdadera batalla, agrediéndose con armas blancas y de fuego.
Uno de los contendientes cayó exánime a consecuencia de una terrible puñalada y uno de los proyectiles disparados hizo blanco en el general don Santiago Diaz de Ceballos, gobernador militar de Córdoba, que se hallaba sentado en la puerta de un casino.
El señor Días de Ceballos sufrió una herida leve en el pecho.
Estas tragedias y otras semejantes turbaron más de una vez la alegría y el buen humor de esa raza nómada, que sabe convertir la vida en un verdadero festín.
Junio, 1923.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
LA CALLE DE GONDOMAR
¡Qué diferencia entre la primitiva, solitaria calle de Gondomar y la moderna en que, especialmente en determinadas épocas del año, como las de Feria, parece que se concentra toda la animación, toda la vida de la ciudad!
Antiguamente dicha calle no estaba en línea recta, era tortuosa, tan estrecha por algunos sitios que al reedificar un labrador su casa en lugar próximo a la plaza de la Encomienda, tuvo que ceder una parte del solar a la vía pública para que pudiesen entrar las carretas en el domicilio del dueño de la finca.
Sólo había en la citada calle tres edificios de importancia: la casa solariega de los Condes de Gondomar, que la da nombre, después de los Marqueses de Malpica, que era la número 4; la número 10, levantada por la familia vizcaina de Basabru que, por enlace matrimonial con la de Olivares, pasó a ser de los Condes de Casillas de Velasco, y la de la aristocrática familia de Fajardo, que se hallaba a la entrada de la calle de los Leones y tenía una fachada de mérito arquitectónico.
La del Conde de Gondomar, cuando dejó de pertenecer a los Marqueses de Malpica, fue durante algún tiempo casa de vecinos; en sus extensos patios hubo un teatro de verano y algunos años sirvió de Sucursal del Seminario Conciliar de San Pelagio, por ser tan grande el número de alumnos de este centro docente que no se podía albergar a todos en el mismo.
El edificio de referencia fué reconstruido para establecer en él las Escuelas-Asilo de la Infancia, cuya creación se debe a una feliz iniciativa del inolvidable canónigo magistral don Manuel González Francés y entonces la parte baja de la nave de la fachada se habilitó para establecimientos de comercio.
En las Escuelas Asilo de la Infancia estuvieron instaladas la redacción, administración e imprenta del diario católico titulado El Noticiero Cordobés.
La casa de los Condes de Casillas de Velasco sigue perteneciendo a esta familia, que conserva para su vivienda gran parte del hermoso edificio, estando ocupada la parte exterior derecha por el Casino Liberal.
En la casa de la familia Fajardo estuvo establecido en nuestros días, el colegio de don José Calderón, uno de los centros particulares de enseñanza más importantes de esta población.
Por la calle de Gondomar se hallaba cerrada esta casa por un muro de escasa altura y muy poco artístico, tras el cual había un pequeño jardín, muro que, muy acertadamente, fue sustituido por una verja de hierro.
Sucesivamente, al desaparecer el colegio aludido, se estableció varios almacenes de comercio en la casa de los Fajardo, que al fin cayó al peso de la piqueta demoledora para transformarse en un edificio a la moderna, en cuya planta baja está actualmente el Círculo de Labradores.
Una de las primeras casas que ostentaban el sello moderno, construídas en esta calle, fué la destinada a la farmacia de don Manuel Marín Higuera. Su rebotica, durante muchos años, se convertía, todas las noches, en animado centro político. Allí se reunían los primates del partido liberal que pasaban algunas horas entretenidos en amena charla, destacándose entre todos ellos por su corpulencia y por su enorme sombrero de copa alta el prestigioso abogado don Rafael Barroso Lora.
Este improvisado casino sirvió de precursor a los numerosos centros de reunión que en la calle de Gondomar habían de ser establecidos después, algunos de los cuales desaparecieron ya, como el Casino Cívico Militar, que se hallaba en el piso principal del Café Cervecería, hoy Círculo de la Unión Mercantil, y la pequeña y elegante cervecería que don Agustín Ortiz Carrillo abrió en uno de los locales anejos a las Escuelas-Asilo de la Infancia.
Una de las fondas más populares de Córdoba, la de los hermanos Simón, estuvo durante muchos años en una de las mejores casas de la calle en que nos ocupamos, edificio que ha seguido destinado a hospedería de viajeros, excepto en un breve período en que se instaló allí los talleres tipográficos y la papelería titulados La Verdad.
Al morir don José García Córdoba, uno de los mejores fotógrafos de nuestra ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, su sucesor don Miguel Bravo trasladó su gabinete a la calle de Gondomar, donde luego también instalaron sus talleres fotográficos don José Oses y don Tomás Molina.
Este, en el portal de la primera casa de las dos que habitó en la repetida calle, exornado por el escultor don Mateo Inurria, estableció una exposición de retratos muy artística.
Cuando la calle de la Librería y las inmediatas dejaron de ser el centro de la animación y la vida de Córdoba a causa de haber comenzado a extenderse la población por su extremo superior el comercio también principió a elegir esta parte de la ciudad y especialmente la calle de Gondomar para establecerse.
En ella se instalaron tiendas de todas clases, cuatro almacenes de muebles, que ya han desaparecido y dos confiterías, de las que sólo queda una.
Los dentistas siempre tuvieron predilección por esta calle; algunas veces han vivido en ella cuatro, por lo cual un individuo en quien el ingenio corre parejas con la gracia la denominó la calle del mayor dolor.
En una casa de esta calle murió un escritor notable don Rafael Vida, de quien ya apenas conservan el recuerdo los cordobeses.
Al principio de dicha importante vía, en su lado derecho, hay una pequeña calleja que sucesivamente se ha llamado de Juan del Pino, Escobar, Don Miguel y Quintero, nombres correspondientes a vecinos de la misma, ninguno de los cuales sobresalió por su significación social.
En una casa contigua a dicha calleja habitaba una señora muy conocida por sus excentricidades quien, para evitar que los transeuntes convirtieran aquella en urinario, la cerró con una cancela de hierro, de la que entregó una llave a cada una de las familias que habitaban en tal calleja.
El alcalde, tan pronto como se enteró de esta medida higiénica, ordenó que desapareciera la cancela e impuso una multa a la original señora.
Esta, en un periódico que publicaba titulado El Extemporáneo, dedicóse desde entonces a fustigar duramente a la primera autoridad local, a la que aplicaba el calificativo de alcalde multador.
Hace medio siglo la calle de Gondomar, silenciosa y solitaria como todas las de la población, animábase extraordinariamente durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
En sus portales los hebreos establecían los típicos puestos para la venta de dátiles, cocos, turrones y babuchas y, a veces, algunos de aquellos transformábanse en barracas de espectáculos, donde se exhibían el jigante [sic], el liliputiense o el niño de dos cabezas
Hoy la calle de Gondomar, ancha, recta, con buenos edificios, excelente pavimentación y espléndido alumbrado, siempre llena de gente, produce la sensación al viajero que por primera vez nos visita de que se halla en una capital moderna, de primer orden, no en la vieja ciudad que guarda el polvo de cien generaciones y fue colonia romana y emporio de la civilización de los árabes.
Junio, 1923.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
PRELIMINARES DE CARNAVAL
Antiguamente, cuando Momo no se recluía en los salones para divertirse, sino que recorría la población alegrándola con bromas, gritos, carcajadas y música de cascabeles, no dejaban de ser curiosos los preliminares del Carnaval en Córdoba
Mucho tiempo antes de las fiestas de Antruejo reinaba gran animación en el elemento joven; la gente moza devanábase los sesos pensando el disfraz conque se lanzaría a la calle durante los días de Carnestolendas para dar el golpe.
Al anochecer veíanse grupos de hombres, muchos con la guitarra o la bandurria debajo del brazo que, generalmente, se dirigían a los barrios bajos de la población, internándose en las viejas casonas de vecinos; eran los elementos que habían de constituir las comparsas, los cuales se reunían para ensayar.
Elegían, con este objeto, el local más espacioso y retirado de la calle que tuviera la casona; una habitación que en otros tiempos sirvió de granero o una galería de aquella en que, según la frase popular y gráfica, podían correr caballos.
Llenábanlas de sillas, reclutadas en las habitaciones de todos los vecinos, la iluminaban con dos o tres quinqués de petróleo colgados de las paredes y para aquella gente, ansiosa de divertirse, quedaba convertida la estancia en un verdadero templo del Arte.
Todos obedientes a las órdenes del director repetían una y cien veces el pasacalle, la jota, la habanera, hasta que conseguían interpretarlos con toda la perfección que a un grupo de aficionados se puede exigir.
Cuando concluían el ensayo, más satisfechos y gozosos que quien ha realizado una obra magna, comentaban el efecto que su comparsa había de producir, el éxito que, seguramente obtendría, tanto por su música inspirada y alegre, como por sus coplas ingeniosas y chispeantes.
Todos se juramentaban para no darlas a conocer ni a sus amigos más íntimos, para guardar el secreto más absoluto respecto a la indumentaria que se proponían lucir, con el objeto de que fuese mayor la sorpresa que causaran al público, pero nunca faltaba un chiquillo de buen oído y mejor memoria que, atento desde su habitación, a los ensayos, aprendiera letra y música y fuese repitiéndolas por las calles antes de que llegara el Carnaval.
Los ensayos del primitivo Centro Filarmónico, que se efectuaban en el domicilio de esta Sociedad, situado en la calle Arco Real, eran verdaderos conciertos y producían gran espectación [sic] en los aficionados a la música.
Muchas personas buscaban para asistir a ellos, más influencias que para conseguir un buen destino.
No eran menos los curiosos que pretendían concurrir a los de La Raspa, la comparsa mejor y más popular de Córdoba, exceptuando la de Eduardo Lucena, los cuales, de ordinario, se efectuaban en una de las espaciosas casas del barrio de la Ajerquía.
Ningún director de comparsa tomaba su papel tan en serio como Rafael Vivas, aquel gran entusiasta de las fiestas de Carnaval que, sin poseer conocimientos musicales, era autor de gran número de composiciones ligeras, originales, inspiradas
Cuando se hallaba en funciones directivas su rostro, simpático y risueño siempre, tornábase adusto, convertíase en agrio su carácter jovial y no sólo reprendía severamente al aficionado que se equivocaba, sino que si alguno desatendía sus indicaciones montaba en cólera y amenazábale con el primer listón que encontraba a mano en la carpinteria del veterano panderetólogo Pepe Fernández, donde solía ensayar su comparsa.
A la vez que el maestro Lucena y Vivas muchos aficionados revelaban en esta época aptitudes excepcionales para la música produciendo danzas, jotas y otras composiciones que pronto pasaban a formar parte del repertorio del pueblo, al mismo tiempo que aumentaban el renombre del autor de la Pavana sus inspirados y bellísimos Pasacalles, en los que está compendiada el alma cordobesa.
Desde los poetas mas inspirados hasta los copleros mis vulgares ponían a contribución su ingenio, acosados por los organizadores de las comparsas, para escribir las canciones que habían de ser cantadas por aquellas.
Los hermanos Valdelomar componían las del Centro Filarmónico, delicadas y bellas; el propio Vivas las de La Raspa, satíricas y mordaces; Emilio López Domínguez las de otras muchas agrupaciones, haciendo siempre gala de su vena satírica inagotable.
Hasta el clásico autor de las odas religiosas, Fernández Ruano, tuvo en más de una ocasión que rendir parias a la musa carnavalesca, obligado por compromisos ineludibles.
Suya es la letra de una de las jotas que obtuvieron más popularidad hace cuarenta años, aquella cuya primer estrofa dice así:
Aunque pobres remendados,
sin mis luz que la del sol
no te pedimos dinero,
te pedimos, niña, amor.
Que los estudiantes,
aunque remendados,
son finos amantes,
desinteresados.
En esta época del año improvisábanse muchos poetas que pasaban horas y horas exprimiendo el magín para componer canciones con destino a las comparsas.
Algunos muy satisfechos de su obra, cuando encontraban a un amigo íntimo, le decían en voz baja: ya verás que letra he sacado; no dejo títere con cabeza; este año nos llevan a la cárcel.
Por regla general las supuestas terribles sátiras quedaban reducidas a llamar Pollo Antequerano a Romero Robledo, a hablar del tupé de Sagasta o de las orejas de Posada Herrera y a dirigir cuatro piropos a la Niña, palabra conque sustituían la de República, abogando por su advenimiento para que arreglase el país.
Después de Carnestolendas, durante mucho tiempo, en calles, obras y talleres, los chiquillos y los mozos repetían sin cesar las coplas de las comparsas que, unidas con las del último trovador contemporáneo, Antonet, formaban el repertorio del pueblo.
Cuando La Raspa comentó graciosamente, en una canción con música de la opereta Bocaccio, los innumerables aplazamientos de una corrida de toretes organizada con un fin benéfico, a todas horas y en todas partes oíase cantar:
La corrida
que estaba ofrecida
no se juega hasta Pascua florida,
y el ganado
que estaba encerrado
con la lluvia se ha resfriado.
Otra de las ocupaciones en que los individuos que habían de componer las comparsas invertían todos los ratos perdidos desde mucho antes de que llegara el Carnaval, era el arreglo de la indumentaria.
Todos dedicábanse a la caza de levitas viejas, de pantalones a grandes cuadros o listas y de enormes chisteras, porque este era el traje preferido por la mayoría de las agrupaciones que recorrían nuestras calles animando las fiestas del Antruejo con alegres músicas y canciones.
Quien no encontraba una bimba la hacía de cartón y todos convertíanse en camiseros y sastres, ya para cortar grandes cuellos y colosales chalinas, ya para recortar cualquier prenda con el fin de que resultara grotesca y ridícula.
Esta labor era más ardua en el bastonero que necesariamente había de sobresalir entre todos sus colegas por la extravagancia del traje.
Horas y horas pasaba ya confeccionando una casaca o un frac de larguísimos faldones con retazos de percalina de múltiples colorines; ya convirtiendo unas alpargatas en zapatillas vistosas, llenas de lazos y lentejuelas; ya cubriendo el morrión o el tricornio de borlas, penachos y tirabuzones de papel; ya, en fin, preparando el enorme bastón rematado por una esfera, a guisa de puño, pintada con purpurina, casi del tamaño de la terrestre.
Este individuo era una figura saliente del Carnaval; mientras sus colegas ensayaban pasacalles y jotas, adiestrábase en saltar y hacer piruetas y cabriolas, en arrojar al espacio el bastón y volver a cogerlo, describiendo círculos, con tanta agilidad y ligereza como el tambor mayor más diestro de nuestros ejércitos antiguos.
Unicamente el Centro Filarmónico usaba el clásico traje del estudiante español; los individuos que constituían casi todas las demás comparsas se disfrazaban, como ya hemos dicho, con sendas levitas y apabullados sombreros de copa alta.
Nunca faltaba una en que fuesen vestidos de gitanos o bandoleros ni otra en que dejase de figurar la República o la Niña, representada por un joven con falda encarnada y gorro frigio, todo menos rojo que los parches de colorete que ostentaba en las mejillas.
Las mayores novedades en materia de comparsas que hubo en nuestro antiguo Carnaval, fué una de herreros que iban provistos, no sólo de una fragua, sino de yunques y martillos, cuyos golpes servían de acompañamiento a las canciones, y otra que simulaba la tripulación de un barco a bordo de este.
Los preparativos para su organización no dejaron de ser laboriosos y, de seguro, quitarían el sueño, más de una noche, a los iniciadores de estas originales comparsas.
Tampoco carecían de originalidad las llamadas de los boleros y constituían una nota típica muy agradable de las fiestas carnavalescas.
Los populares maestros de baile Pepito el del huerto, Felipe y Varo, organizaban, con sus mejores discípulas, estas comparsas que resultaban muy vistosas y agradables.
Varias muchachas de corta edad, vestidas con el traje de la bolera primitiva, mucho más artístico que el de la bailarina moderna y acompañadas por bandurrias y guitarras y por el alegre repiqueteo de las castañuelas, bailaban con perfección las danzas españolas de los buenos tiempos del arte coreográfico.
Los boleros visitaban las casas principales de la población y deteníanse en plazas y paseos, siempre rodeados de numeroso público, al que deleitaba la contemplación de los bailes, especialmente de aquel en que las niñas, al efectuar caprichosas evoluciones, llevando cada una en la mano el extremo de una cinta pendiente de una caña, envolvían ésta en un tejido muy bien hecho con las cintas multicolores.
Algunas de las comparsas de boleros iban precedidas de los giganles y cabezudos que había en el Gran Teatro para la representación de El Molinero de Subiza.
Las que postulaban, que eran pocas, solían obtener buenas recaudaciones, merced a las cuales pasaban el Carnaval en diversión perpetua.
El último ensayo constituía un acontecimiento; en él reinaban una animación indescriptible, un júbilo extraordinario. Todos los individuos que habían de formar la comparsa esmerábanse en la interpretación de las obras, las cuales eran repetidas multitud de veces hasta que resultaban a gusto del director.
Este no cesaba de hacer observaciones y advertencias a sus camaradas, insistiendo especialmente en recomendarles la puntual asistencia a la hora que se hubiese fijado para recorrer la población.
Concluídos los ensayos, echábase un guante para festejar la terminación de aquellos con algunas libaciones, y mientras los mozos apuraban las copas de aguardiente, comentaban con gran regocijo, el triunfo que su agrupación había de obtener. De seguro las demás comparsas tendrían que abrir sus filas para dejarle paso entre ellas cuando las encontraran en la calle.
Todos se retiraban a sus hogares más temprano que de costumbre, para madrugar y muchos no dormían pensando en los venturosos días de Carnaval que se les presentaban.
¡Feliz edad en que se cifran todas las ilusiones en cualquier futileza, como el éxito de una comparsa!
No solamente los individuos que constituían las comparsas dedicábanse desde mucho tiempo antes de que llegara el Carnaval a los preparativos de las bulliciosas fiestas de Momo; las personas que se proponían disfrazarse también se ocupaban en arreglar sus trajes utilizando, generalmente, para confeccionarlos, prendas viejas, colchas antiguas o la económica percalina de vivos colores, con el fin de que resultaran baratos.
Bastantes familias pasaban consagradas a esta labor las interminables noches del invierno, alrededor de la mesa-estufa, que se convertía, indistintamente, en taller de sastre, de modista o de sombrerero.
Las muchachas reuníanse para ponerse de acuerdo respecto a los disfraces que lucirían en los bailes del Círculo de la Amistad y el Casino Industrial y, cuando después de largas discusiones, ultimaban sus proyectos, comprometíanse solemnemente a no decir una palabra acerca de ellos a sus amigas para producir el efecto de lo inesperado.
Hasta las jóvenes más aficionadas a frecuentar los paseos y menos amigas de la aguja y el dedal recluíanse en estos días en sus hogares y pasaban horas y horas, sin levantar cabeza ni demostrar cansancio, dedicadas a la costura, al corte y confección del traje de aldeana, de bebé, de mariposa, de odalisca, de pasiega, que eran los más usuales, amen del de chula, preferido siempre, porque se reduce a una sencilla falda de volantes y a un mantón de Manila.
Los muchachos habilidosos también se preparaban sus disfraces, pero, generalmente, la madre o las hermanas de aquellos eran las encargadas de confeccionarlos y no tenían que discurrir poco para hacer con toda clase de retazos de telas, con enaguas y pintarrajeadas colchas, el traje de payaso, de moro, de arlequín, de diablo o el dominó que, por regla general, envuelve a la máscara en un misterio impenetrable.
Entre tanto algunos mozos entreteníanse en transformar una esportilla en elegante sombrero de señora, lleno de cintas y flores; en hacer, con cartón, el sombrero de púa del gitano o el tricornio que había de completar el uniforme de época; en rellenar bien de trapos o virutas el polizón, elemento indispensable para caricaturizar la moda femenina; en arreglar la peluca de estopa, la luenga barba o los grandes anteojos que, con otros postizos, sustituían a la careta.
No faltaban personas de paciencia imponderable que pasaban semanas y meses cortando flecos de papel de colores o canutos de cana para cubrirse con ellos el traje, cosiéndoles naipes y hasta murciélagos vivos.
Muchos, para no tomarse la molestia de confeccionar el disfraz o de alquilarlo, importunaban a amigos y conocidos pidiéndoles, ya la levita raída, ya la chistera apabullada, ya el vestido de miriñaque y algunos hasta los cencerros de las antiguas recuas de hermosos burros porque gustaban de colgárselos al cuello, considerando que este era el mayor alarde de ingenio de una mascara.
Las personas que se dedicaban a alquilar disfraces, Matute, la viuda de Lázaro, Moreno y otras, sacaban los trajes de los viejos arcones en que los tenían guardados para repasarlos y que se desarrugaran; para coser la rotura de un dominó; para poner a una casaca el pedazo de galón que le faltaba; para apuntar la pluma a un chambergo; para arreglar el rabo y los cuernos a una ropilla de diablo.
Los dueños de establecimientos de comercio exponían en sus escaparates las caretas y el público se agolpaba ante ellos para recrearse contemplando las originales y raras figuras.
En la Fábrica del Cristal, en la tienda de La Estrella y en la papelería de don Ramón García Marín, aparecían las caretas finas del payaso, del bebé y del palurdo y las grandes cabezas de asno, de toro y de otros animales, además de las que representaban a Don Quijote y a los políticos de la época: Sagasta, Cánovas, Romero Robledo y Castelar y en el establecimiento de don Saturio exhibíase las caretas modestas, las que utilizaba el pueblo; ya las de cartón barnizado, muy bastas, sin expresión alguna, ya las de trafalgar pintado, con un triángulo superpuesto a guisa de nariz, que sólo usaban los campesinos y los muchachos.
Las jóvenes que no tenían que preparar trajes, pasaban las veladas haciendo borlones de papel para arrojarlos, pendientes de una cuerda, desde los balcones, sobre el sombrero de los transeuntes durante los días de Carnestolendas o cortando en pedazos muy menuditos cuantos prospectos de colores habían podido reunir en el año a fin de lanzarlos a la cabeza y al rostro de las personas conocidas que encontrasen en calles y paseos.
Otras mostraban sus habilidades confeccionando paveos; ya las peladillas de yeso, ya los exquisitos dulces consistentes en patatas, cebollas y hasta chinas de las márgenes del río envueltas en una capa de merenga.
La semana anterior a la de Carnestolendas en las confiterías de Castillo, de Hoyito, de la Fuenseca y del Realejo se trabajaba sin descanso, lo mismo durante el día que durante la noche, para preparar grandes cantidades de almendras porque era extraordinario su consumo en las fiestas de Antruejo.
No había mozo que dejara de obsequiar a su novia con un vistoso alcartaz lleno de peladillas, ni máscara que no fuese provista de un bolso repleto de almendras para ofrecerlas a las amigas a quienes embromaba, ni chiqnillo [sic] que dejase de invertir sus ahorros en tales dulces, porque así lo imponía una tradición.
Tales eran los preliminares del Carnaval hace cuarenta años, cuando tenía el encanto de la sencillez y la gente se divertía más y mejor que ahora.
Febrero, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CANTAORA CIEGA
Eran los tiempos, ya lejanos, en que se hallaban en su apogeo los cafés cantantes.
No sólo el pueblo, sino muchas personas de más elevada posición social mostraban su predilección por los espectáculos en que se rendía culto al género flamenco, en el cual hay mucho más arte, más belleza que en el género llamado de variedades, en boga actualmente.
Entre la legión de cantaores, tocaores y bailaoras destacábanse como figuras culminantes Juan Breva, Arcas, la Bayoneta y otros que electrizaban al público, ya con la copla sentidísima, ya con las falsetas admirables, ya con los retorcimientos de un baile que tenia reminicencias [sic] de las danzas misteriosas y sagradas de los pueblos primitivos.
En Córdoba estableciéronse cafés cantantes en distintos lugares, siendo los principales el que hubo en el local de la plaza de Abades que fué mercado; el que se instaló en el antiguo teatro de Moratín, en la calle de Jesús María, y el que estuvo en una de las dependencias del popular cafe-teatro del Recreo, en la calle del Arco Real donde tuvo su domicilio social el Centro Filarmónico, fundado por el inolvidable Eduardo Lucena.
En el cafe últimamente citado actuó durante una larga temporada una cantaora que, por sus dotes artísticas excepcionales, sobresalía entre todas sus compañeras.
Poseía una voz tan extensa como bien timbrada y cantaba con exquisito gusto, con sentimiento extraordinario.
Dominaba todo el genero flamenco: malagueñas, soleares, carceleras, seguidillas gitanas, brotaban de sus labios entre torrentes de armonía, ya como hondos lamentos de un corazón herido, ya como saetas envenenadas, ya como rugidos de leona en celo.
Además las coplas de esta cantaora eran pequeños poemas delicadísimos, rebosantes de pasión o de ternura infinita.
El público la escuchaba extasiado presa de honda emoción y prorrumpía en delirantes ovaciones al final de cada copla, a la vez que caía a los pies de la cantaora una verdadera lluvia de sombreros.
El entusiasmo del auditorio rayaba en los límites de lo inconcebible y los aplausos y los olés convertíanse en una tempestad cuando la artista entonaba este cantar, con un sentimiento infinito, con una amargura suprema:
¡Que triste suerte la mía!
Mi canto a nadie conmueve;
yo soy como el avefría
que canta sobre la nieve.
Luego, orgullosa de su triunfo, con majestad de reina, aquella mujer descendía del tablado y todos los concurrentes al café disputábanse el honor de obsequiarla, de que ante su mesa se detuviera unos instantes para dedicarle unos piropos y ofrecerle una copa.
Transcurrió mucho tiempo, desaparecieron los cafés cantantes para que los sustituyeran los salones de variedades, y el arte flamenco, lo mismo que el arte dramatico, cayó en la decadencia al encumbrarse el cinematógrafo.
Un día, al transitar por una calle céntrica, llegó hasta nuestro oído, produciéndonos gran impresión, aquella copla, sentida y bella:
¡Que triste suerte la mía!
Mi canto a nadie conmueve;
yo soy como el avefría
que canta sobre la nieve.
La entonaba una mujer que no poseía la voz argentina y dulce de aquella otra mujer a quien se la oyéramos en el café de la calle Arco Real, pero en cambio la decía con mayor sentimiento, no parecía que brotaba de unos labios sino de un corazón rebosante de pena y de amargura.
Nos acercamos al pequeño grupo de gente de donde había surgido la copla y no sin trabajo reconocimos en quien la acababa de lanzar al viento a la antigua cantaora que electrizaba al público en el café de la calle Arco Real.
Estaba ciega y ahora se valía del arte que le dió fama para implorar una limosna. ¡Sarcasmo de la suerte!
Nos detuvimos y le escuchamos varias malagueñas y soleares, cantadas trabajosamente, con voz opaca, pero con buen estilo, con mucho sentimiento.
Por último entonó esta copla:
Quien le da limosna a un ciego
y visita un hospital
tiene las puertas del Cielo
abiertas de par en par.
Al concluirla dos gruesas lágrimas brotaron de los ojos sin vista de la cantaora.
Inmensa angustia nos oprimió el alma y el llanto pugnó por salir a nuestras pupilas.
Depositamos unas monedas en el platillo conque la acompañante de la ciega postulaba y nos alejamos con una triste y amarga impresión repitiendo mentalmente el cantar:
¡Que triste suerte la mía!
Mi canto a nadie conmueve;
yo soy como el avefría
que canta sobre la nieve.
Junio, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
MASCARAS INGENIOSAS
Antiguamente el Carnaval callejero tenia en Córdoba el encanto de la sencillez.
Las gentes no se devanaba los sesos para idear un disfraz caprichoso y original ni gastaba el dinero en alquilar trajes de lujo.
Con una colcha o una sábana improvisaba un dominó y muchos hombres del pueblo colocábanse, sobre su ropa; una camisa o una falda y una blusa de mujer y se lanzaban a la calle, dispuestos a correrla.
Nunca faltaban el jayán con las piernas desnudas y tiznadas, provisto de una linterna y un enorme cencerro que iba, no a la caza de pájaros, sino de una pulmonía, ni el mozo envuelto en felpudos, simulando el oso; ni quien se presentara con el traje cubierto de canutos de caña, de naipes o de flecos de papel, disfraces que revelaban, en sus autores, una paciencia de benedictinos.
Entre estas mascaras vulgares había muchas que se distinguían por la propiedad conque caracterizaban a ciertos tipos y, sobre todo, por su ingenio y su gracia.
Podía decirse de algunos individuos, como de los buenos actores, que lograron hacer verdaderas creaciones de determinados tipos populares. Por muy bien disfrazados que fueran aquellos el público les conocía apenas les divisaba y rodeábales, celebrando con grandes carcajadas sus bromas y sus chistes.
¿Representaba la máscara un gitano desgarbado, ocurrentísimo, con sombrero de púa, enormes tijeras en la faja medio caída y pantalón de campana? Pues era Nicolás Toro.
¿Caracterizaba a un palurdo con sombrero de felpa y larga capa de paño que hacia grandes aspavientos ante la cosa más sencilla y expresaba su asombro en lenguaje muy pintoresco? Pues sin duda tratábase del procurador Guevara.
¿Simulaba un cojo con la mis extraña y ridícula de las cojeras? Pues entonces, sin género alguno de duda, era el travieso Pepe Clot.
Cuando apenas se conocía en Córdoba los automóviles, un Carnaval se presentó en el paseo un joven aristócrata, en un automóvil de su invención. Era un barril que, al parecer, andaba solo, sobre el cual iba sentado el aludido aristócrata.
¿Cómo se movía aquel artefacto? preguntábase la gente. Muy sencillo. El joven iba dentro del barril, que no tenía fondo, llevándolo sujeto a la cintura con unas correas y, por lo tanto, marchaba por su pie. Las piernas que aparecían sobre el tonel eran simuladas y producían perfectamente la ilusión de que se hallaba sentado el conductor del original vehículo.
Una mañana, de uno de los alegres días de Carnestolendas, presentóse en uno de los establecimientos de comercio más populares de Córdoba una mujer vestida con un traje auténtico de piconero.
Aquella mascara embromó de lo lindo a los dueños y a los dependientes de la tienda, derrochando el ingenio y la gracia y demostrando que conocía perfectamente lo mismo la organización del establecimiento que a todo su personal. ¿Quien era el piconero en cuestión? Nadie lo pudo averiguar y este misterio preocupó durante mucho tiempo a todos los embromados.
Al fin se descifró el enigma; la ocurrente máscara que había utilizado para disfrazarse el traje de un piconero, era una distinguida señora, esposa de uno de los propietarios de la tienda a que nos hemos referido.
Algunos individuos se distinguían por su habilidad extraordinaria para imitar a determinadas personas, generalmente tipos populares; las caracterizaban con tal perfección que a veces el público, al verles, no sabia si se trataba del personaje original o de la caricatura.
Un año se presentó en los paseos una máscara, reproducción tan admirable de un pobre demente, don Luis Junquera, que éste, al verla, exclamó absorto: ¡o yo no soy yo o hay dos personas iguales en el mundo.
Otro año causó las delicias de la gente una pareja, el vestido de levita y sombrero de copa y ella con traje blanco, que saludaba ceremoniosamente a todo el mundo desde el coche en que se paseaba con majestad olímpica.
Aquella pareja de mascaras, compuesta de dos hombres, podía considerársela una copia fotográfica de un matrimonio en el que entonces tenia fija su atención todo el vecindario.
Entre las mascaras ocurrentes, graciosas, no se debe omitir al famoso Carlillos el Pintor, aunque de ordinario, empleara su inventiva tan mal que solía dar con sus huesos en el arresto o en la cárcel.
No sólo en los paseos y en las calles hacían alarde las máscaras de su ingenio; en los salones donde se celebraban bailes presentábanse algunas que llamaban justamente la atención por la originalidad de su disfraz o sus bromas cultas y chispeantes.
Un súbdito francés avecindado en Córdoba, don Enrique Huguet, iba al Círculo de la Amistad, todas las noches de baile, provisto de un variadísimo y pintoresco guardarropa y ya aparecía en el salón vestido de dómine, ya de palurdo, ya de poeta melenudo, ya de sacamolero ambulante, causando con su tipo y con su charla las delicias de la concurrencia.
La nota saliente de una de dichas fiestas en el Círculo, hace más de treinta años, fue una señorita de la buena sociedad que representaba, de una manera sorprendente, una momia egipcia.
Aquella joven, alta, delgada, iba envuelta en blancas túnicas, semejantes a un sudario, que sólo le dejaban descubierto el rostro, rodeado de amuletos y medallitas.
No llevaba careta y, sin embargo, su bella faz aparecía horriblemente desfigurada. ¿Cómo se había operado tal transformación?
La ingeniosa mascarita se tiñó la cara de amarillo con azafrán; púsose unos parches negros en la punta de la nariz, los cuales producían la ilusión de haber sido destruída aquella por la acción del tiempo; se cubrió los ojos con unas gafas de pequeños cristales redondos y negros que producían el efecto de unas órbitas vacías y entre los labios y las encías sujetóse una enorme dentadura de cartón, desigual y amarillenta, que desfiguraba por completo su linda boca.
Aquel rostro era realmente el de una momia y tal efecto producía que muchas personas lanzaban un grito de terror al acercárseles la máscara.
Luego la conversación de ésta, agradable, discreta, ocurrente, atraía hasta a los más cortos de espíritu.
La momia egipcia constituyó la figura más saliente de aquel Carnaval, el tema de todas las conversaciones durante algunas semanas, y quizá la recuerden algunos lectores de estas crónicas restropectivas [sic], recordando a la vez tiempos pasados, mucho mejores que los presentes, porque fueron los tiempos de la juventud, de las ilusiones y de las esperanzas.
Febrero, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL PRECIO DE UN ARTICULO
Hace un tercio de siglo habitaba en esta capital una persona de esas que, sin sobresalir por sus méritos ni por su posición social entre la mayoría de las gentes, se distinguen de la turba multa, ya por su tipo, ya por sus costumbres, ya por su indumentaria.
Era un hombre alto, enjuto de carnes, mal encarado, de color cetrino, embutido siempre en un largo y estrecho gabán y con el rostro semi oculto por un cuello de pieles enorme.
Todo el mundo le conocía, no por su nombre, sino por el remoquete de el Modisto que algún bromista le aplicó porque nuestro hombre era corresponsal de un periódico de modas.
Aunque tenía múltiples y diversas ocupaciones, entre todas le producían tan poco dinero que el Modisto no hubiera podido vivir sin un régimen económico inconcebible.
Era glotón en grado sumo y, sin embargo, únicamente comía lo indispensable para no morir de inanición; sólo fumaba cuando algún amigo le ofrecía un cigarro y si se le veía en el café o en un espectáculo que no fuera gratuíto [sic] podía asegurarse que alguien le había convidado.
En cierta ocasión, el hombre del gabán y el cuello de pieles, consiguió, no sabemos cómo, un billete de favor para asistir a las funciones del Teatro-Circo del Gran Capitán.
Diariamente era el primer espectador que entraba y el último que salía, con el objeto de aprovechar bien lo que él, de seguro, consideraba una prebenda o cosa por el estilo.
Pasaba gran parte de la noche en el escenario, ya piropeando a las coristas, ya cortejando a las actrices, ya de charla con los actores.
Dabáselas, entre ellos, de periodista y refería las imaginarias campañas que realizó y los triunfos que obtuvo con ellas en Madrid, Barcelona, Valencia y en todas las principales poblaciones de España.
Los cómicos no daban crédito a tales relatos porque sabían, por los auténticos chicos de la Prensa, que el Modisto jamás había pisado una redacción.
Nuestro hombre se enamoró locamente de una tiple y en vez de ofrecerle alhajas u otros objetos de valor le ofreció dedicarle un articulo encomiástico en un diario local.
La artista recordábale todas las noches el cumplimiento de la oferta y el Tenorio de guardarropía tuvo que tomar la heroica resolución de buscar a un amigo, el ingenioso escritor que firmaba sus trabajos con el pseudónimo de Fray Tranquilo, para rogarle que le sacara del aprieto.
El popular periodista le prometió complacerle, pero pasaban días y días y no le entregaba el anhelado articulo.
El Modisto erigióse en perseguidor constante de Fray Tranquilo. En todas partes le salía al paso dirigiéndole siempre la misma pregunta: hombre ¿cuándo me va a escribir usted esa croniquita?
Harto ya del asedio, el literato, cuyo carácter estaba en perfecta armonía con su pseudónimo, díjole al fin: esta noche, entre once y doce, búsqueme usted en mi tertulia del café del Gran Capitán; desde allí nos iremos a cenar a cualquier restaurante, de sobremesa, le haré el articulito.
No agradó mucho al Modisto lo de la cena por el desembolso que le había de originar; sin embargo, fingiendo una sonrisa de satisfacción, contestó: quedamos de acuerdo.
Apenas sonaron en los relojes las campanadas de las once de la noche, el amante platónico de la tiple apareció en el lugar de la cita y, poco después, acompañado del escritor, dirigíase a un restaurant de la calle de la Plata.
Ambos penetraron en una de las habitaciones más apartadas de aquel; Fray Tranquilo llamó al camarero y cuando se hubo presentado le dijo: nos vas a servir dos tortillas de jamón, dos medios de vino de veinte, aceitunas y pan.
Volvió el sirviente con las viandas y el periodista le encargó dos raciones de riñones en salsa y otros dos medios de vino.
Al hombre del gabán y el cuello de pieles parecióle esto demasiado lujo, pero no se atrevió a manifestar su opinión.
Fray Tranquilo, que era parco en la comida, se había convertido súbitamente en un Heliogábalo. Después de los riñones pidió dos chuletas empanadas, otros dos medios, mis pan y más entremeses.
El Modisto no se pudo contener ya y exclamó: creo que no nos libramos de una indigestión esta noche.
¡Quiá! le contestó su amigo; todos estos manjares son muy sanos y caen perfectamente en el estómago. Ahora nos comemos dos racioncitas de calamares fritos, regados con sus correspondientes medios.
No quedó la comida en todo lo enumerado, pues a los calamares siguieron un postre de queso con más vino y otro de pasas y almendras.
El galanteador de la tiple sudaba tinta.
El ingenioso periodista reclamó otra vez la presencia del camarero para encargarle que les sirviera café y puros y que llevara, al mismo tiempo, recado de escribir.
El Tenorio de guardarropía respiró.
Momentos después Fray Tranquilo y el Modisto saboreaban el exquisito Moka y unos olorosos vegueros, a la vez que el periodista dictaba a su victima un artículo altamente laudatorio para la tiple, lleno de flores y galanteos, hecho con la corrección de estilo característica de su autor.
Ante aquella preciosidad literaria el hombre de color cetrino casi daba por bien empleado el dinero que le iba a costar la cena.
Pero el destino aún le reservaba otra sorpresa desagradable; cuando ambos comensales hubieron apurado el café, hizo palmas de nuevo el periodista y al aparecer la siniestra figura del camarero, le dijo: ahora tráenos una botella de coñac de las tres cepas.
La descarga eléctrica más formidable no habría producido el efecto que esta petición al Tenorio averiado.
Con la última gota de coñac se terminó el articulo; firmólo quien se proponía que le sirviera de ganzúa para abrir el corazón de la artista y nuestro hombre llamó por primera vez, muy tímidamente, al camarero para pedirle la cuenta.
Cuando supo la enorme suma de pesetas a que aquella ascendía estuvo a punto de desmayarse.
No la pudo pagar porque no llevaba dinero suficiente; acaso para abonarla tendría que empeñar o vender el gabán o el cuello de pieles, sus dos prendas de más valía.
La noche siguiente el articulito apareció publicado en un diario local y el flamante periodista se lo llevó a la tiple que sintió halagada su vanidad de modo extraordinario por aquel cúmulo de elogios, flores y galanteos.
Fray Tranquilo, que no frecuentaba los espectáculos, fué aquella noche al Teatro Circo y entró en el escenario para saludar a los artistas amigos suyos.
Entre la tiple, que estaba acompañada de su galanteador, y el periodista, se entabló el siguiente diálogo:
-¡Ha leído usted el artículo que me ha dedicado este señor?
-No, señorita.
-Pues tome usted este periódico y léalo; es precioso.
-Muchas gracias; lo conozco.
-Y ¿cómo lo conoce usted, si no lo ha leído?
-¡Bah! porque anoche se lo dicté al amigo mientras cenábamos.
El Modisto se puso encendido como una amapola y al rojo sucedió en su faz una palidez cadavérica. Miró en su alrededor, con ojos inyectados en sangre, seguramente buscando un arma para matar a quien acababa de ponerlo en ridículo o un escotillón para arrojarse al foso, desapareciendo de la escena, y cayó sin sentido en brazos del traspunte.
Junio, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA PLUMA Y LA ESCRIBANIA
La pluma, ese instrumento admirable del progreso, ese propagandista eficaz de la cultura, ha sido objeto de innumerables transformaciones desde los tiempos, ya remotos, en que se inventó la escritura hasta nuestros días.
A la pluma de caña, al cálamo primitivo, sustituyó la pluma de ave, usada hasta los comienzos del siglo XIX, con la cual están escritas las obras más grandes que ha producido el genio.
Eran, generalmente, plumas de pavo; las ordinarias de su color; las de más lujo, digámoslo así, teñidas de vivos colores, rojo, azul, verde o amarillo.
No resultaba operación muy sencilla, pues requería cierta práctica, la de cortar bien la punta de la pluma a fin de que se pudiera trazar la letra fácilmente.
Para efectuar dicha operación utilizábase unas navajitas pequeñas, a las que, por ser destinadas a tal objeto, denominábaselas cortaplumas, nombre conque se las sigue conociendo, aunque hoy se las utilice para otros usos.
Las plumas de pavo, multicolores, colocadas en posición vertical, en un recipiente de metal o de vidrio, constituían una nota típica, bella, de los escritorios de nuestros abuelos, de los contadores artísticos de las damas, de los viejos pupitres de los dómines, de las desvencijadas mesas de los memorialistas.
Huelga decir que, en manos de ciertos individuos, las plumas de pavo convertíanse en plumas de ganso, pero no en plumas de gacela, como dijo un escritor famoso en un momento de distracción o buen humor.
El invento de la pluma de metal privó al arte de la escritura de un elemento que pudiéramos llamar decorativo, no desprovisto de encanto y de poesía. La pluma de ave, airosa, bella, fue reemplazada por la de acero sujeta en un extremo de un palillo que le servía de mango.
¡Qué antiestéticos resultaban estos portaplumas aunque simulasen la primitiva caña, aunque estuviesen pintados de colores o barnizados pulcramente!
La pluma había descendido rápidamente de categoría; ya ni siquiera se le guardaban los respetos a que era acreedora. Más de cuatro escribientes se permitían la libertad de limpiarla frotándosela en la cabeza, en vez de utilizar para este objeto la mariposa de paño de colores, bordada, y se la ponían detrás de la oreja o la clavaban en una miserable patata, cuando estaba ociosa, en lugar de colocarla en el recipiente o la escalerilla de metal.
En balde algunos industriales pretendieron embellecerla y aumentar su valía dándole formas diversas, llenándola de labores, poniéndole mangos caprichosos de pasta, de metal, de puas [sic] de puerco espín, de hueso, de marfil y hasta de nácar.
Ninguna de dichas plumas se podía codear con las de ave; sólo competían con éstas las de plata, que las imitaban en la forma, y las de oro que solían servir de premio en los antiguos Juegos Florales.
La escribanía ha tenido tantas y tan importantes modificaciones como la pluma; las primitivas eran de metal dorado y constaban de dos recipientes cilíndricos, el tintero y la salvadera y una cajita en el centro para las obleas, algunas, especialmente las de los maestros de escuela, tenían, además, una campanita, que servía para llamar al orden a la turba infantil.
El uso de las escribanías indicadas extendióse tanto que lo mismo las veíamos en la casa del humilde obrero que en el despacho del opulento hombre de negocio.
Luego se comenzó a construir escribanías de madera, de ébano generalmente, con tintero y salvadera de cristal y escalerilla de metal para las plumas, pero no llegaron a hacerse populares como las primeramente mencionadas.
Apesar de su baratura, tampoco obtuvieron los favores del público las de porcelana pintarrajeada con que las fábricas de cerámica pretendieron sustituir a las de metal y las de madera.
El poeta Fernández Ruano tenía en gran estima una de aquellas, regalo de una comparsa, en testimonio de gratitud por haberle escrito la letra de la jota Los remendados, que consiguió en su tiempo, gran popularidad.
Contrastaba con la modestia de las escribanías de metal, madera y porcelana la suntuosidad de las de bronce, muchas de las cuales eran verdaderas obras de arte, que figuraban en los amplios bufetes de caoba de las casas principales y las de plata, no menos artísticas y muy valiosas que constituían uno de los principales elementos de ornamentación de los magníficos salones de la aristocracia.
En los palacios de los marqueses de Benamejí, de los duques de Hornachuelos y de otras familias de la nobleza, había algunas a las que podía aplicarse el calificativo de joyas.
Los condes de Torres Cabrera guardaban entre sus alhajas una escribanía soberbia, de plata y oro, que el Rey D. Alfonso XII utilizó cuando, en una de sus visitas a Córdoba, se albergó en la morada de dichos próceres.
El contraste era mayor entre las escribanías enumeradas y los grandes y sencillos tinteros de porcelana con depósito de agua para las plumas de ave o los tinterillos de asta cerrados a tuerca, que los maestros rurales y los campesinos llevaban, con las plumas, las planas y los cuadernos de escribir, en una manga de la gabardina o la chaqueta, atada por su extremo inferior con un bramante.
Antiguamente, para adquirir tinta, no era preciso ir a los establecimientos donde se expende efectos de escritorio; ofrecíala a domicilio un vendedor ambulante que, sin cesar, recorría la población pregonando: Tinta fina de escribir.
Muchas personas, en vez de la tinta líquida, compraban un papel verdoso que, echándolo en agua, producía una tinta azul, y la gente económica hacíala en casa, utilizando ciertas fórmulas químicas, al mismo tiempo que reemplazaba los polvos de salvadera de limadura de hierro por la arena fina y las obleas por el pan mascado.
Hoy los tinteros de cristal, grandes pesados, antiestéticos, han sustituído en casi todas partes a las escribanías y éstas sólo se conservan en algunas casas como objetos curiosos de otros tiempos, como antigüedades, a las que no concede valor ni mérito la mayoría de las personas.
Agosto, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA MUSA POPULAR
Antiguamente la Musa popular era más ingeniosa que hoy; tenia su fuente de inspiración en el suceso de actualidad y lo cantaba con donosura y gracejo, en coplas festivas o satíricas que rodaban de boca en boca hasta que eran sustituidas por otras nuevas.
Estas coplas, a veces picarescas, nunca rebasaban los limites que marca la moral buscando el efecto en la obscenidad, como acontece en la mayoría de las modernas canciones que el pueblo aprende de las artistas llamadas de variedades.
En Córdoba había varias personas que cultivaban este género literario con gran fortuna, sobresaliendo entre ellas el popularísimo Antonet, que cantaba sus composiciones al compás de la guitarra, y Rafael Vivas, autor, como aquel, de la letra y la música de infinidad de canciones que oíamos una y mil veces a los obreros en sus talleres, a las mozas en sus casas y a los muchachos en la calle.
Lo mismo el acontecimiento de transcendencia que el hecho o el suceso de poca importancia servían de tema a los copleros, trovadores modernos, para hacer alarde de su ingenio y gracia y regocijar a la gente.
La memorable batalla de Alcolea inspiró a la Musa popular multitud de romances, relaciones y cantares, patrióticos unos, descriptivos otros, cómicos más de cuatro, como los que se referían al balazo que sufrió en la cara el general Novaliches, entre los cuales muchas personas todavía recuerdan este:
¿Que es aquello que reluce
en lo alto de aquel cerro?
La quijá de Novaliches
que está comiéndose un perro.
Las interminables obras del último trozo del murallón del paseo de la Ribera también motivaron coplas a granel, como esta;
No me digas inconstante
porque ha de durar mi amor
tanto tiempo como duren
las obras del murallón.
Hace más de cuarenta años se pensó en abrir una calle que pusiera en comunicación la plaza del Potro con el paseo de la Ribera, proyecto realizado mucho tiempo después, y entonces, a todas horas, oíamos cantar:
Desde el Potro a la Ribera
una calle van a abrir;
espera que yo la vea
y entonces diré que si.
Al ser descubierto el intento de estafa de aquel famoso Príncipe ruso, que no era ruso ni príncipe, las mozas entonaban esta canción:
Quiero a un hombre para novio
de modesta condición;
porque los príncipes rusos
dan el timo a lo mejor.
Las ascensiones del aeronauta Milá, uno de los primeros que se elevaron en globo en Córdoba, también sirvieron de tema a Antonet para componer chispeantes tonadillas, que terminaban con el estribillo siguiente:
Mamá yo quiero subir,
mamá yo quiero bajar;
mamá yo me quiero ir
en el globo con Milá.
La inagotable vena poética de este hombre que, como otros muchos infelices imploraba la caridad pública cantando, produjo, asimismo, un caudal de coplas dedicadas al famoso chimeneón que se eleva en las Margaritas y que, por su gran altura, llamó extraordinariamente la atención de la gente cuando fue construído. He aquí una de las coplas aludidas:
Por la mañana temprano,
antes que caliente el sol,
se asoman los ermitaños
a ver si esta sano
el Chimeneón.
Satírica en extremo fue esta otra con que Antonet ridiculizó a dos modestos músicos que celebraban conciertos en uno de los principales cafés de Córdoba:
Café del Gran Capitán
la orquesta es un mamarracho:
un pianista sin narices
y un ciego siempre borracho.
Al procederse a la apertura de la calle de Claudio Marcelo, una palmera jigantesca [sic] que había en dicho lugar fué trasladada, a costa de grandes trabajos, a los jardines de la Agricultura, y apenas quedó colocada en aquel sitio tronchóse por su parte superior, al trepar a su copa un jardinero para quitarle las hojas secas.
Tal suceso sirvió de tema a todas las conversaciones durante muchos días, originó la frase “has quedado más mal que la palma”, todavía corriente en Córdoba, y sirvió a los copleros para hacer nuevo alarde de su ingenio y de su gracia.
De las múltiples canciones alusivas a tal suceso, recordamos la que sigue:
Tantos días de trabajo,
tantos bueyes y carretas
para trasladar la palma
al abrir la calle Nueva,
y apenas fué colocada
donde nunca estar pensó,
al verse junto a la ría
de vergüenza se tronchó.
Cuando se realizaban las obras para abrir la calle citada, visitó a nuestra ciudad el Rey D. Alfonso XII y con el fin de que el Monarca no viera, cuando fuese a las Casas Consistoriales, el montón de ruinas en que dicho lugar se hallaba convertido, intentóse decorarlo con unos telones y unas tablas que formaban un conjunto feísimo, antiestético, mucho peor que el de los muros medio derrumbados y los escombros.
La Musa popular no desperdició la ocasión propicia para componer algunas sátiras y hombres, mujeres y chiquillos cantaban sin cesar:
La calle Nueva
la han disfrazado
con esas telas
y esos tablados.
Durante mucho tiempo figuró en el repertorio de las canciones del pueblo una con letra y música de Rafael Vivas, en la que también se aludía a la calle de Claudio Marcelo y que comenzaba así:
Cuando dan las dos y las costureras
salen del taller por la calle Nueva,
me pongo en acecho
como el gavilán
y a la que me gusta
empiezo a timar.
En los tiempos a que nos referimos tanto ingenio y donosura como las coplas de los trovadores callejeros tenían las de las estudiantinas y comparsas que recorrían nuestras calles durante el Carnaval y solían celebrar conciertos en los teatros.
Muchas de estas composiciones, mas o menos literarias, especialmente las del Centro Filarmónico y La Raspa, no dejábamos de oirlas en boca del pueblo hasta que eran sustituidas por las del año siguiente.
Los autores de estos desahogos poéticos, cuando no tenían a quien criticar, se criticaban ellos mismos, sacando a la vergüenza pública sus propios defectos.
En un concierto celebrado en el Gran Teatro por el Centro Filarmónico causó la hilaridad general y obtuvo un éxito ruidoso esta copla alusiva a cinco individuos de la mencionada sociedad:
Esta noche en el concierto
hay varias cosas que ver;
una calva, dos narices,
un botijo y un inglés.
Tal era la Musa popular cordobesa, que ya no existe, antes de que la moderna canción, generalmente desvergonzada o inmoral, desterrase al romance, la relación y la copla satírica, manifestaciones gallardas del ingenio y la gracia peculiares de nuestra tierra.
Agosto, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA HOJALATERIA
Es una de las industrias que han decaido en el transcurso del tiempo, a causa de la desaparición de muchos objetos de hojalata y de la sustitución de gran número de ellos por otros de porcelana o de diversos metales que no se conocían antiguamente.
Por este motivo han disminuido en Córdoba los típicos talleres y establecimientos deho jalatería [sic], diseminados antes en toda la población e instalados en portalillos tan pequeños que apenas cabían en ellos el banco y las herramientas del trabajo y una diminuta anaquelería abarrotada de cachivaches.
Delante de la puerta, en la calle, porque dentro no había sitio para él, hallábase y puede decirse que servía de anuncio, el anafe destinado a calentar los soldadores, en el que muchos transeuntes encendían sus cigarros y que más de un muchacho travieso se complacía en volcar, emprendiendo desenfrenada carrera, a fin de evitar que el latonero le propinara una interminable serie de pescozones.
La obra de hojalatería era tan múltiple como variada y tenía aplicación en todas partes. En las casas no había dependencia donde no se utilizase, jamás faltaba en la cocina, lo mismo del pobre que del rico, la típica alcuza, que ya ha desaparecido, antaño tan indispensable como el colador, el rayador o la espumadera.
En manos de los chiquillos únicamente se ponía vasos y platos de hojalata, con el objeto de evitar que aquellos los rompiesen.
Las familias acomodadas colocaban en lugar preferente de su despensa la reluciente zafra con el aceite para el año.
En la habitación destinada a la tertulia de la familia y a recibir las visitas de los amigos íntimos, veíase pendientes de las paredes, como principal elemento de ornamentación, corazones, escudos, angelitos y otros adornos de hojalata.
Del mismo metal eran los grandes reververos de los quinqués de aceite o de petróleo que iluminaban las galerías.
De generaciones a generaciones pasaban cuidadosamente conservados, artísticos faroles de lata con cristales de colores que se destinaban a la iluminación de los balcones en las grandes solemnidades.
En el portal de las casas donde habitaba la gente del pueblo siempre lucía un gran farol de hojalata que todos los vecinos, por riguroso turno, tenían la obligación de alimentar de aceite y encender al toque de oraciones y en las casas de labor había siempre varios pequeños farolillos, cuadrados, con los que se alumbraban los encargados de echar el pienso a las caballerías al efectuar esta operación durante la noche.
Además de los objetos indicados, los latoneros fabricaban otros muchos de muy distintas clases, tales como los cepos para las iglesias y las urnitas para las imágenes conque demandaban una limosna, de puerta en puerta, los postulantes de los conventos.
Obra suya eran, asimismo, los embudos, medidas y escurridores de las almonas; los azafates en que los confiteros colocaban los dulces; las bandejas para los vasos de los aguaduchos; los alcuzones de los vendedores ambulantes de aceite y petróleo; los cántaros en que los arrieros traían la leche a la ciudad desde las fincas del campo y las canales con sus originales caños simulando grifos que se colocaba en las fachadas y en los patios de las casas para recoger de los tejados el agua llovediza.
Los latoneros hacían, igualmente, los candilones y las candilejas para los puestos de los feriantes, los diminutos faroles para las mesillas de las arropieras, las fiambreras en que los trabajadores se llevaban el almuerzo a la obra o al taller y aquellos codiciados tubos, llamados vulgarmente canutos, en que los mozos guardaban la licencia del servicio militar y la paseaban llevándolos pendientes del cuello por medio de un cordón rojo.
En dos épocas del año pesaba sobre los hojalateros un trabajo excesivo, extraordinario, abrumador. Una era el principio del verano y otra el final del mes de Octubre.
En la primera llovíanles los encargos para la construcción y reparación de los baños caseros, operaciones que realizaban enmedio de la calle por no poderlas hacer dentro del taller a causa de sus reducidas dimensiones, y en la segunda no daban paz a la mano un momento y velaban hasta las altas horas de la noche, invirtiendo todo el tiempo de que disponían, hasta el que debieran dedicar al reposo, en hacer o arreglar los faroles de múltiples formas que habían de iluminar las sepulturas durante las fiestas de Todos los Santos y de los Difuntos en la época en que se permitía, el 1 y el 2 de Noviembre, la entrada del público en los cementerios.
Antiguamente los hojalateros dedicábanse también a la colocación de cristales, pues éstos se unían y sujetaban a las puertas por medio de tiras de lata y no con junquillos de madera, como en la actualidad.
Tal operación les proporcionaba ingresos no despreciables y con ellos y con los productos de la venta y reparación de cachivaches, amen de las pequeñas cantidades que cobraban, ya por soldar una regadera o un colador, ya por tapar con una gota de estaño las picaduras de una cafetera o una alcuza, reunían el jornal suficiente para vivir sin apuros en aquellas épocas felices en que no se derrochaba el dinero y todos se conformaban con lo que tenían.
De los antiguos hojalateros de Córdoba merece especial mención uno apellidado Cruz, hombre tan inteligente como laborioso y emprendedor, que se dedicó también a construir objetos de vidrio y después instaló, con el título de Fábrica de Cristal, el primer establecimiento de loza, quincalla y otros efectos que hubo en nuestra capital y uno de los principales de Andalucía.
También Amián debe ser mencionado por la perfección con que trabajaba. En algunas iglesias se conserva faroles hechos por él que son verdaderas obras de arte.
Y pecaríamos de injustos si no citáramos al popular maestro Peña, a aquel hombre menudito, siempre alegre, siempre locuaz, que gustaba de convertir la noche en día, y solía abrir su taller cuando el vecindario se entregaba al reposo.
Tal excentricidad causaba molestias a los moradores de las casas contiguas al portal del latonero nocturno, pues este, con el ruido que producía, no los dejaba dormir tranquilamente.
En cierta ocasión un vecino de Peña se propuso hacerle cambiar de costumbres y lo consiguió a poca costa. Una noche, apenas había comenzado a laborar el obrero, la persona aludida salió de su domicilio provista de un gran jarro lleno de agua, vertió su contenido dentro del anafe del hojalatero y volvió a encerrarse en su casa antes de que aquel se diese cuenta de la broma.
Peña tuvo que suspender el trabajo aquella noche, pues las operaciones de vaciar y secar el anafe, volver a llenarlo de carbón, encender el combustible y calentar los soldadores requería bastante tiempo.
La pesada broma se repitió varias noches consecutivas y el popular hojalatero tuvo, al fin, que tomar la heroica resolución de trabajar durante el día y dejar dormir tranquilamente al prójimo durante la noche.
Agosto, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL SACAMENTECAS
Siempre que ocurre un suceso extraño o surge un ser al que el vulgo rodea de cierto misterio o presenta como un monstruo, en diversos lugares aparecen figuras semejantes o se registran hechos análogos, que despiertan la curiosidad de la gente y embargan, por completo, la atención del público.
Cuando fué descubierta la farsa, realizada en la Coruña por dos mujeres que contrajeron matrimonio, haciéndose pasar una de ellas por hombre, en varias poblaciones se cayó en la cuenta de que también había mujeres que ocultaban su sexo, y en Sevilla se habló mucho del popular policía Fernando, que era una respetable anciana, y en Linares del forzudo minero que poco después cambió la piqueta por el estoque de matar toros, anunciándose con el nombre de Salomé Núñez y el apodo de La Reverte, y en Córdoba de Currillo, el obrero del campo, que sólo tenía de hombre el traje y las energías necesarias para hacerse respetar.
Al darse a conocer en Valdepeñas el famoso Santo Aceituno, en otras partes comenzaron a explotar, como él, la ignorancia de las gentes muchos truhanes y vividores dotados, según ellos, de virtudes sobrenaturales.
En nuestra capital surgieron entonces una saludadora que, con saliva, curaba todas las enfermedades porque tenia grabado en el paladar un Crucifijo; otra mujer que llevaba, no en el claustro materno, sino en el estómago, un niño al cual se le oía llorar y, por esta razón, operaba multitud de milagros, y un curandero que habitaba en un huerto con cuyas yerbas devolvía la salud hasta al enfermo que estuviese ya al borde del sepulcro.
Un día la Prensa comunicó la aparición, no recordamos dónde, de un aborto de la Naturaleza, de un mónstruo [sic] terrible, el Sacamantecas, que secuestraba a los niños y los mataba para extraerles la grasa, no sabemos si con el fin de utilizarla como medicina o en la preparación de algún manjar suculento.
La profesión de Sacamantecas debía ser muy lucrativa, pues diariamente aparecía alguno o lo creaba la fantasía popular.
Aquí, afortunadamente, no sentaron sus reales aquellos seres macabros cuyas hazañas ponían el vello de punta, no sólo a los chiquillos, sino a las personas mayores de más entereza, pero el Sacamantecas sirvió para dar una broma tan graciosa como pesada.
Residía temporalmente en la barriada de Cerro Muriano un ingeniero que, joven aun, pagó su tributo a la muerte hace algunos años, hombre alegre, jovial, simpático, de ingenio y gracia inagotables.
Era el alma de una tertulia de cierto casino, pues la animaba con su charla amena, con su inmenso arsenal de chascarrillos, con sus originales iniciativas.
Los amigos que formaban tal reunión comprometiéronle para que les obsequiase con un almuerzo en dicha barriada y el ingeniero fijó un domingo próximo para la celebración del banquete.
Dispuso todo lo necesario a fin de que el agasajo resultara espléndido y la víspera del día del festín tuvo una idea diabólica que no vaciló en realizar.
En Cerro Muriano, como en todas partes, sólo se hablaba del Sacamantecas, de sus horrendos crímenes, del misterio en que se envolvía, y las madres amenazaban a sus pequeñuelos con llamar a este siniestro personaje para que se los llevara, si eran llorones y desobedientes.
El ocurrente ingeniero, para realizar su proyecto, llamó a varios chiquillos de la barriada y les habló de este modo: ¿Vosotros habeis oído nombrar al Sacamantecas? Si, señor contestáronle a coro, con expresión de espanto. Pues fijaros bien en lo que os voy a decir: Sé que mañana vendrá aquí, en compañía de varios señores y es menester echarlo antes de que se lleve a algún niño. Para ello todos los chicos de la barriada debeis reuniros cerca de la estación, comenzando a gritar: ¡Muera el Sacamantecas!, apenas éste baje del tren. Así sabrá que le han conocido y se marchará inmediatamente.
Como ya os he dicho vendrá acompañado de varios señores, amigos míos, pero con nadie se puede confundir; es un hombre alto, recio moreno y con la cabeza muy gorda
Nosotros procuraremos retirarnos de él para que podáis rodearle y todo el mundo se entere de que tal individuo es el Sacamantecas.
Conque, no olvidéis todo esto, y hasta mañana. La noticia de la visita de aquel mónstruo corrió como reguero de pólvora entre la turba infantil y aquella noche los pocos muchachos que conciliaron el sueño sufrieron horribles pesadillas.
El día siguiente, mucho antes de la hora a que debían llegar los amigos del ingeniero, todos los rapazuelos de la barriada, en actitud hostil, hallábanse en las inmediaciones de la estación.
Apenas descendieron del tren los excursionistas la horda infantil comenzó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Muera el Sacamantecas!
Los viajeros, sorprendidos por este extraño recibimiento, preguntaron sus causas al autor de la diabólica idea, que les aguardaba, quien se las explicó, procurando que no se enterase la víctima de la broma.
Los chiquillos rodearon al hombre de la cabeza gorda y al griterío ensordecedor sucedió algo más grave, una terrible pedrea.
El supuesto mónstruo corría desesperado, buscando un refugio donde poder librarse de aquellas inesperadas agresiones.
El ingeniero, al ver el mal cariz que tomaban los acontecimientos, se dirigió a los muchachos y, no sin gran trabajo, consiguió que depusieran su actitud, convenciéndoles de que el Sacamantecas no causaría el menor daño a los niños de aquella barriada.
El banquete resultó espléndido, suculento, exquisito; pero al hombre alto, recio, moreno y cabezudo, no le fue posible pasar bocado; a consecuencia de la impresión que le produjo la broma de su amigo echósele un nudo en la garganta que sólo consiguió deshacerlo con una serie interminable de libaciones.
Agosto, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS RELOJES
Esta preciosa máquina de medir el tiempo, en el transcurso de los arios ha sido objeto de múltiples reformas que han abreviado su mecanismo y facilitado su construcción, popularizándolo, poniendolo al alcance de todas las fortunas, pero, en cambio, ha perdido bastante en lo que a la estética se refiere.
¡Que diferencia entre los antiguos y los modernos relojes de oro! Las máquinas de aquellos estaban encerradas en cajas muy consistentes llenas de figuras de alto relieve que eran verdaderas obras de arte y las de estos solo tienen unas tapas finísimas con labores desprovistas de merito.
En el guardajoyas de nuestros abuelos ocupaban lugar preferente los viejos relojes, que eran las alhajas más codiciadas de las herencias, y había quien, a semejanza del famoso emperador, gustaba de reunir gran número de relojes y pasaba horas y horas observándolos, y variándoles el registro, sin lograr que no hubiera discrepancias entre ellos.
La clase media usaba relojes de plata, unos relojes muy grandes, con tapas recias y labradas, con esfera recargada de adornos y labores.
El elevado precio de los relojes no permitía a la clase proletaria poseer está máquina que, entonces, era casi un objeto de lujo; sólo algunos obreros que cobraban buenos jornales o tenían pocas obligaciones permitíanse el despilfarro de invertir parte de sus ahorros en un modesto reloj de metal dorado -en la época a que nos referimos no los había de hierro ni de acero- el cual sólo llevaba consigo cuando se ponía los trapitos de cristianar, en los días de fiesta.
Antiguamente el reloj siempre se llevaba sujeto con cadena de oro, de plata o de metal dorado; una cadena gruesa, de caprichosas y variadas formas, a la que jamás faltaban junto a la muletilla para engancharla en el ojal del chaleco, un guardapelo o un dije y la llave para dar cuerda a la máquina.
Habla relojes de oro que marcaban las horas con una campana de sonido débil, casi imperceptible.
Los padres, cuando sus hijos terminaban la carrera, regalábanles un reloj, el primero que poseían, a la vez que les daban permiso para que fumasen.
En las casas había gran variedad de relojes. En el salón de recibir las visitas, sobre la mesa de caoba con tablero de piedra, hallábase el de bronce con figuras y relieves, elegante, artístico; encima de la cómoda el de la cajita de música; en el comedor el llamado de cuco, porque indicaba las horas semejando el canto del ave conocida por ese nombre; en el despacho el de péndulo, dentro de una enorme caja de madera; en la galería el de pesas, muy poco estético; en la cocina el que simboliza el tiempo, el fatídico reloj de arena, el cual se utilizaba para saber los minutos que había de invertirse en pasar por agua un huevo.
También en las torres de algunas casas, en aquellas torres amplias, ventiladas, llenas de luz y alegría, que se ha suprimido en los edificios modernos, instalábanse relojes de sol, para saber la hora exacta, y diariamente subía a observarlos, a las doce en punto de la mañana, un individuo de la familia.
La complicada máquina del reloj despertaba la curiosidad de muchas personas que la desarmaban para estudiarla minuciosamente y siempre les ocurría, al armarla de nuevo, que les sobraban algunas piezas.
Antiguamente se tenia en tanto aprecio el reloj que, en circunstancias criticas, cuando faltaban los recursos, era lo último que se llevaba a la casa de préstamos.
Hace cuarenta años sólo había en Córdoba tres relojes públicos: el de la Catedral y el de la Compañía, cuyas campanas se oyen en casi toda la población, y el de la fábrica de sombreros de don José Sánchez Peña, establecida en la plaza de la Corredera. Este era el único que tenia esfera, una esfera muy grande, en la que se veía la hora desde cualquier punto de la plaza, antes de que se construyera el antiestético mercado que hoy se levanta en su centro.
En la época a que nos referimos los relojeros establecíanse en pequeños portales y trabajaban procurando rodearse de cierto misterio que daba interés al oficio.
A través de cristales semiocultos por cortinillas verdes adivinábase, más que se veía, a Campiccis, el primer relojero suizo; a Montión; a los hermanos Flores, y a otros, ya examinando con una lente el interior de un reloj, ya quitando o poniendo cuidadosamente con unas pinzas las innumerables piezas de la máquina.
Tal misterio tendía a que el público desconociera la labor del relojero, pues si hay composturas difíciles y que requieren bastante tiempo, otras son tan fáciles que se realizan en pocos minutos.
Esto nos recuerda una conocida anécdota que no deja de tener gracia.
Un individuo llevó un reloj descompuesto a un popular relojero para que lo arreglase. Aquel lo examinó ligeramente, le sopló varias veces, y la máquina, que no funcionaba, se puso en movimiento.
¿Que le debo a usted? preguntóle el dueño del reloj.
Tres pesetas, contestó el mecánico.
¡Hombre! objetó con extrañeza el propietario del aparato de medir el tiempo; ¿tres pesetas me cobra usted por dar un par de soplos?
Qué ¿le parece a usted mucho?, replicó el relojero; pues, amigo, aprenda usted a soplar.
Ya en nuestros días fusionáronse la relojería y la platería, apareciendo en amplios y lujosos establecimientos, algunos de los cuales ostentaban sobre la puerta, a guisa de muestra, relojes de gran tamaño.
Terminaremos esta crónica restrospectiva [sic] con una nota original.
Hace un cuarto de siglo habitaba en Córdoba un pobre diablo, maestro en todas las artes y oficial en ninguna, que se obstinó en ser inventor y se devanaba los sesos para conseguirlo sin que de su caletre surgiera el anhelado invento.
Una noche se presentó en su tertulia del café, alegre, contento, rebosando satisfacción. ¡Eureka, amigos!, exclamó lleno de júbilo ¡Ya lo he encontrado!
¿El qué? preguntáronle a coro los contertulios.
El invento que buscaba, respondió sonriente; un invento admirable, estupendo, maravilloso. Van ustedes a ser los primeros que lo conozcan. Trátase de un procedimiento para dar cuerda a la vez desde un lugar determinado a todos los relojes de torre y de pared que hay en la ciudad. ¿Cómo se consigue esto? Por medio de un sencillo aparato eléctrico que yo instalo en mi casa y pongo en comunicación con los relojes merced a una res [sic] de alambres como la del Telégrafo.
De ese modo y mediante el pago de una cuota mensual que no pasará de dos reales, yo me encargo de dar cuerda, desde mi domicilio, a los relojes, evitando a sus dueños esa molestia y ese cuidado.
Por lo menos contaré con cinco o seis mil abonados a tal servicio, lo que me producirá de dos mil quinientas a tres mil pesetas todos los meses. ¿Que le parece a ustedes el negocito?
Magnífico, soberbio, piramidal, contestaron a coro los amigos del inventor, conteniendo con gran trabajo la risa. Ya sabíamos nosotros que eras un chico de provecho.
El pobre diablo no pudo llevar a la práctica su fantástico proyecto porque era muy reducido campo de acción para realizarlo el kiosco en que le encerró su familia, en vez de recluirle en un manicomio, sin duda con el objeto de que se distrajera vendiendo cajas de cerillas.
Septiembre, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
SAN JUAN POR ALTO
Tesoro de leyendas y tradiciones llenas de poesía es la noche de San Juan, no sólo en todos los pueblos de España, sino en los de otros países.
Asímismo la víspera del día en que la Iglesia Católica conmemora la Natividad del Precursor del Mesías, siempre fué pródiga en fiestas y costumbres originales y típicas, de las cuales las que no se han perdido están a punto de desaparecer.
En Córdoba las muchachas casaderas nunca zambulleron la cabeza en las fuentes públicas al sonar las campanadas de las doce de la noche del 23 de Junio para contraer matrimonio al poco tiempo, ni los mozos entregaron a las jóvenes el trébol, que es símbolo de buena suerte.
En cambio hace medio siglo la costumbre de encender hogueras estaba aquí tan generalizada como en toda Andalucía y en otras muchas regiones. Las mujeres, al preparar los muebles y enseres de sus casas para el cambio de domicilio que indefectiblemente habían de efectuar el día de San Juan, apartaban todos los trastos inservibles, las sillas rotas y sin asiento, las mesas desvencijadas y los pedazos de esteras viejas a fin de que sirvieran de combustible a las hogueras de San Juan.
Al anochecer los muchachos transportaban todos aquellos desechos a la plaza próxima formando con ellos grandes pilas.
Cuando el pueblo terminaba sus quehaceres domésticos, disponíase a presenciar el espectáculo de las hogueras.
Ellos con el traje negro de los días de fiesta, ellas con la falda crugiente [sic] de vivos colores, el pañuelo de seda al talle y la cabeza llena de flores, dirigíanse a las plazas de San Lorenzo, Santa Marina, la Magdalena y otros lugares típicos de la ciudad para rendir culto a la tradición y pasar alegremente unas horas, sin tener en cuenta que, al día siguiente, era preciso madrugar mucho para dedicarse a la mudanza.
Los chiquillos trasladaban los trastos viejos desde el rincón donde los habían amontonado al centro de la plaza; los mozos prendíanles fuego y, en unos instantes, formábase una inmensa hoguera cuyas rojizas llamas iluminaban con siniestros resplandores el paraje.
Hombres, mujeres y muchachos prorrumpían en un griterío ensordecedor y los últimos corrían alrededor de la hoguera o saltaban sobre las brasas, como condenados, al mismo tiempo que repetían con toda la fuerza de sus pulmones:
San Juan por alto,
las brevas a cuarto,
el pan a real,
¡viva San Juan!
Luego mozas y mozos entregábanse a otras expansiones; ya bailaban acompañados por una quejumbrosa guitarra, ya formando corro, cantaban a coro la popular tonadilla:
Alalimon, alalimon,
que se ha roto la fuente.
ya discurrían entretenidos en amena charla, en la que abundaban los piropos y las frases galantes.
Entre tanto los chiquillos, ejerciendo de vestales, no cesaban de avivar la candela para que no se extinguiese el fuego sagrado de la tradición, al mismo tiempo que saltaban y repetían con desaforados gritos:
San Juan por alto,
las brevas a cuarto,
el pan a real,
¡viva San Juan!
Nunca faltaban personas de buen humor que, rindiendo, asimismo, culto a la tradición exclusiva de Córdoba, disfrazadas con las prendas que primeramente encontraban a mano y cubierto el rostro con un pedazo de trapo o una basta careta de cartón, presentáranse en la plaza donde se celebraba la fiesta popular y recorrieran las calles del barrio con el propósito de embromar a vecinos y amigos y de interrumpir el idilio de los enamorados, en la reja.
Las mozos obsequiaban a sus novias y amigas con melosas arropías de clavo, tan dulces como el alfil que, allá en la época del Califato y en esta misma noche, los moros ofrecían a sus mujeres.
Súbitamente oíase a lo lejos las notas sentidas, poéticas, de una serenata llena de encanto y de misterio. Parecíanos que en ella flotaba el alma de Córdoba.
Antes del toque del Alba viejos y jóvenes retirábanse a descansar, a prepararse para el ajetreo que había de producir la mudanza.
Cuando la lluvia impedía la celebración de estas sencillas fiestas, el pueblo experimentaba gran contrariedad, tanto porque no podía divertirse cuanto porque recordaba el conocido proverbio:
Agua por San Juan
quita aceite, vino y pan.
Noche del 23 de Junio, víspera de San Juan: ¡qué tristes añoranzas evocas en nuestra mente! Tú nos traes el recuerdo de la juventud de la edad feliz de las esperanzas y las ilusiones; de otros tiempos dichosos que pasaron para no volver, en que podíamos gritar con verdad, haciendo coro a los chiquillos:
San Juan por alto,
las brevas a cuarto,
el pan a real,
¡viva San Juan!
Junio, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA SIESTA
Son las tres de la tarde; Julio; Castilla;
el sol no alumbra, que arde; ciega, no brilla.
Así comenzaba el gran poeta Zorrilla su admirable composición titulada La Siesta, y así podíamos nosotros empezar esta crónica, sustituyendo solamente el nombre de Castilla por el de Córdoba.
Transcurre el último tercio del siglo XIX; son las tres de la tarde de un día del mes de Julio.
El sol no alumbra; que arde, envolviendo la ciudad en olas de fuego; ciega, no brilla, al reflejar en las paredes blanquísimas de las viejas casas.
Silencio profundo reina en toda la población; un silencio augusto, solemne, que impresiona, que invita al recogimiento del espíritu, pero que no está moldeado como los flanes, ni se puede partir en tajadas, según ha dicho recientemente, en un momento de buen humor, un literato de renombre.
Toda la urbe se entrega al descanso; la Naturaleza entera dormita.
Apenas los relojes marcaron las dos de la tarde el vecindario cerró las puertas de sus domicilios y en fábricas y talleres suspendióse el trabajo. Puede decirse, sin hipérbole, que a las tres de la tarde Córdoba esta profundamente dormida.
Las personas de buena posición en sus cómodos lechos instalados en amplias y frescas habitaciones bajas; las muchachas en las mecedoras colocadas en los bellos patios llenos de plantas y cubiertos por el toldo; la gente pobre en sus modestas viviendas sobre un jergón o una manta tendida en el suelo, todos se entregan al sueño en las cálidas horas de la siesta.
Antes, las mujeres han tenido buen cuidado de regar el piso de las habitaciones para que se refresquen; de trasladar a ellas, para que las perfumen, las macetas de albahaca indispensables en todos los patios; de llenar las porosas jarras que invitan a apagar la sed producida por el calor del Estio.
Procúrase que los chiquillos se entretengan, jugando, en las habitaciones más apartadas para que no molesten a sus familias ni interrumpan el silencio de la siesta.
En patios y jardines plantas y flores inclinan sus tallos y cierran sus corolas, soñolientas; los gorriones dormitan ,en el alero de los tejados y entre las ramas de los naranjos y limoneros; los canarios en sus jaulas policromas; los peces multicolores bajo la canal que le sirve de lecho en el fondo de la fuente mármorea [sic]; los insectos en las flores de suave perfume; el gato cómodamente acostado en un velador o una butaca.
En los patios de las mansiones señoriales el surtidor de la fuente de mármol rima la monótona canción del sueño; en los huertos la quejumbrosa noria parece lamentarse de no poder descansar durante aquellas horas destinadas al reposo; en los copudos árboles de las plazuelas sin cesar las cigarras entonan la salmodia del Estío.
Los trabajadores que no pueden abandonar sus tareas, realízanlas con lentitud, presa del enervamiento y el cansancio.
La ciudad aparece casi desierta; el forastero que la visite a aquellas horas sin duda la creerá una población muerta o abandonada.
A las personas que, por imperiosa necesidad, tienen que salir a la calle durante la siesta, véselas jadeantes, sudorosas, buscando las vías más tortuosas y estrechas que no están dominadas por el sol, deteniéndose ante las persianas de las grandes rejas de nuestras vetustas casonas, para aspirar el aire fresco y embalsamado que por ellas sale.
Solamente no se rinden al peso del calor ni demuestran cansancio varias figuras típicas que recorren la población durante las primeras horas de la tarde: el vendedor de helado, siempre vestido de blanco, con la cabeza envuelta en un pañuelo a guisa de gorro y calzando alpargatas; el barquillero que lleva a la espalda una arquilla de madera con la mercancía y al brazo un cesto lleno de abanicos de caña; la arropiera, portadora de toda una confitería ambulante, y la mujer que ofrece, de casa en casa, los ramos de jazmines, presentándolos clavados en una salvilla de mimbre de las que se utilizan para colocar los dulces en las antiguas y famosas pastelerías cordobesas.
Los pregones de estos modestos industriales, monótonos, tristes como el llamamiento del almuédano, interrumpen el silencio de la urbe y despiertan a muchas personas que salen a la puerta o a la ventana para comprar un pericón, dos cuartos de barquillos, un vaso de horchata helada o una arropía de clavo conque endulzarse la boca antes de beber el agua exquisita de la sudorosa jarra.
Súbitamente, en alas de la brisa, muy debilitados por la distancia, llegan hasta nuestro oído estos cantares, lanzados al viento por un campesino:
Vente conmigo a la era,
que en ella te han de ofrecer
alfombra de oro las mieses
y el sol un regio dosel.
Estoy condenado al fuego,
que el sol me abrasa en la era
y en su ventana florida
los ojos de mi morena.
Julio, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA FIESTA DEL CARMEN
Antiguamente el día de Nuestra señora del Carmen era de fiesta para los cordobeses; un día tan típico, y valga la palabra, como los de Santiago y la Asunción de la Virgen.
Las mujeres madrugaban más que de ordinario para concluir temprano los quehaceres domésticos indispensables a fin de poder asistir a las solemnes funciones religiosas que, por la mañana, celebrábanse en las iglesias de los conventos de San Cayetano, Nuestra Señora del Carmen y Santa Ana, y engalanadas con los trapitos de cristianar, con el vestido de seda y la mantilla de blonda, ostentando en el pecho la cruz de oro o de filigrana cordobesa, pendiente de una larga cadena y al brazo el pesado catrecillo, dirigíanse a los templos citados, llenos de encanto y de poesía.
En ellos todo era sencillez, todo modestia, como conviene a la Casa de Dios; los altares se hallaban adornados con las plantas y flores características de nuestros patios y huertos, abundando las macetas de albahaca que mezclaba su fresco perfume con el del incienso.
Solamente el aceite y la cera, en artísticas lamparas y brillantes candeleros de metal iluminaban la iglesia, dejándola en una semi-oscuridad qne [sic] invitaba al recogimiento y la meditación.
El órgano severo llenaba las amplias naves de notas y acordes majestuosos; la voz del predicador resonaba vibrante, persuasiva, ensalzando las glorias de la Reina del Carmelo.
Cuando el sacerdote concluía la imponente ceremonia de consumir el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo sacristanes y monaguillos, provistos de grandes cepos de lata, recorrían el templo para recoger las limosnas de los fieles y no había devoto, por humilde que fuera su condición social, que dejará de echar una moneda de dos cuartos con el objeto de contribuir a los gastos del culto.
Por la tarde acababa la novena en honor de la Virgen y, en la primera mitad del siglo XIX, cuando los reiigiosos carmelitas ocupaban el convento de la Puerta Nueva, era sacada procesionalmente la imagen de Nuestra Señora del Carmen por las principales calles del barrio de la Magdalena.
Acompañábala gran número de hombres de todas las clases sociales, con cirios, pues entonces las mujeres no formaban parte de las procesiones, y una extraordinaria multitud esperaba el paso de la preciosa efigie.
Casi todas las casas de la carrera tenían los muros recién blanqueados y en sus balcones ostentaban, como colgaduras, colchas de vivos colores, muchas de viejo damasco rojo.
Las personas de edad avanzada veían la procesión desde ventanas y balcones para que no las molestasen los transeuntes; las mozas y las muchachas sentadas en recias sillas de anea, ante las puertas de sus viviendas, barridas y regadas con esmero.
Hace cuarenta años, como final de los cultos que se verificaban en la iglesia de San Cayetano, también recorría procesionalmente sus alrededores, el Campo de la Merced y algunas calles del típico barrio de Santa Marina la imagen de la Virgen del Carmen, en unión de las de San José y Santa Teresa.
En el acompañamiento figuraban muchos vecinos del barrio citado y del de la Merced, entre los que piconeros y toreros tenían numerosa representación.
En el Campo de la Merced apiñábase un inmenso gentío que vitoreaba con entusiasmo delirante a la Reina del Carmelo y, a su paso, disparábanse cohetes, encendíanse luces de bengala y se quemaban ruedas y castillos de pirotecnia.
Delante de estas procesiones iban postulantes con grandes cepos que el público llenaba varias veces de monedas de cobre y de plata.
El 16 de Julio efectuábase la inauguración del paseo veraniego de la Ribera y de los baños del Guadalquivir.
Los peones camineros municipales barrían cuidadosamente aquel poético paraje, hoy abandonado, y lo regaban con el agua del río, la cual extraían por medio de una bomba colocada con este objeto.
Los operarios de la Fábrica del Gas trabajaban activamente para terminar la instalación de los faroles sostenidos en postes de madera que constituían el alumbrado extraordinario del paseo.
El popular Mendoza, conocido generalmente por Balesteros, no cesaba de dar órdenes, haciendo alarde de una prodigiosa actividad, para que no faltara un detalle en las típicas y sencillas casetas de sus baños, instaladas en ambas margenes del río.
Aquella noche gran parte del vecindario de la ciudad acudía a la Ribera, por la que era muy difícil el tránsito a causa de la aglomeración de gente.
El público ocupaba los asientos de piedra negra que hay sobre el muro de contención del Guadalquivir, las sillas del Asilo que entonces instalábanse en los paseos y las que sacaban de sus viviendas los moradores de las casas contiguas.
Una larga fila da mesillas de arropieras con diminutos faroles de lata que alumbraban como luciérnagas, extendíase desde las inmediaciones de la Cruz del Rastro hasta el final del paseo.
De!ante de la iglesia parroquia1 de San Nicolás de la Ajerquía situábase la Banda municipal de música para amenizar la velada, interpretando alegres composiciones.
La gente joven discurría por el centro del paseo entretenida en amena charla y los mozos obsequiaban a sus novias con melosas arropías y ramos de jazmines.
En las amplias banquetas del embarcadero, iluminado con dos grandes faroles de petróleo, la gente aguardaba turno para pasar, en las barcas, a la margen izquierda del río, donde la mayoría dé as personas prefería bañarse por estar el agua más limpia que en la orilla derecha.
Y eran frecuentes las discusiones entre individuos que se disputaban la primacía para embarcar y las reyertas con los graciosos que se obstinaban en dar bomba a las lanchillas con la sana intención de que se asustaran las mujeres.
Juanico el barquero, los hermanos Montes y sus camaradas no cesaban de cruzar el Guadalquivir con las casi prehistóricas barquillas cargadas de gente.
Las casetas de los baños también estaban siempre llenas de público; en las destinadas al sexo femenino, oíase, sin cesar, un griterío ensordecedor. Los buenos nadadores salíanse de ellas para lucir sus habilidades enmedio del río.
Cuando concluía la bulla en los baños muchas personas dedicábanse a pasear, en las viejas barcas, por el Guadalquivir, desde el molino de Martos hasta el Puente.
Las muchachas cantaban a coro sentidas barcarolas, cuyas notas perdíanse en el espacio interrumpiendo el silencio augusto de la poética y hermosa noche estival cordobesa.
Jnlio [sic], 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CHARLA DE UNA SIRENA
Apenas caímos en el lecho quedamos profundamente dormidos, a causa, sin duda, del ajetreo propio de una noche de verbena, y tuvimos un sueño original cuyo relato puede constituir una crónica retrospectiva no desprovista de interés.
Súbitamente y por arte de magia nos hallamos en una de las típicas y viejas plazas de Córdoba; en una de esas plazas espaciosas irregulares, a las que sirve de fondo un templo no desprovisto de belleza arquitectónica y en las que tampoco falta una fuente con un pilar de piedra muy grande, rodeada de árboles copudos, que le presten sombra en los calurosos días del verano.
El citado paraje estaba desierto y a la luz de la luna que lo inundaba de claridad poética veíase los primitivos elementos de ornamentación y los sencillos puestos de una velada popular. Al lado de las mesillas cargadas de juguetes y chucherías y de las seras llenas de higos chumbos, sus dueños, tendidos en el suelo sobre una manta, dormían a pierna suelta, como si estuviesen sobre un colchón de plumas.
Súbitamente llegó hasta nuestros oídos una dulce voz femenina, que parecía lanzar al viento hondas quejas. Nos dirigimos al lugar de donde partía, que era un ángulo de la plaza. Allí encontrábase instalada una de las principales distracciones de las verbenas: el tío vivo. Sujetos con barras de hierro a un eje de madera veíanse, formando un circulo, pequeños coches pintados de color azul rabioso, caballos deformes semejantes a los de cartón, que constituyen el encanto de la infancia y las mitológicas sirenas unos tarugos de madera simulando un pez con busto de mujer, tan toscamente hechas como los caballitos y todo lo demás del aparato.
Uno de aquellos monstruos lanzaba las quejas que, momentos antes, llegaron hasta nuestros oídos.
La sirena clavó en nosotros una mirada triste y se expresó de este modo con acento dulce y plañidero:
¡Qué diferencia entre las verbenas de mis tiempos y las que hoy se celebra en los barrios cordobeses! Aquellas tenían un sello propio, característico, original; eran fiestas populares muy típicas. Las actuales son ferias en miniatura, y valga la frase, desprovistas del encanto de la sencillez.
En las de antaño no había el derroche de luz que se hace ahora. Iluminábanlas solamente unos cuantos farolillos a la veneciana colgados de los arcos de follaje, los candilones de los puestos y los diminutos faroles de lata de las mesillas de las arropieras, que envolvían el paraje en una poética y misteriosa penumbra.
Banderas y gallardetes ondeaban acariciados por el viento sobre mástiles cubiertos de monte en los que aparecía el viejo escudo de la ciudad.
Modestos industriales y comerciantes instalaban multitud de humildes puestecillos repletos de los juguetes típicos de Córdoba: las María Verdejo; los niños y las campanas de barro; los herreros y las cigüeñas de madera; las sillas hechas con carrizos y aneas y las macetitas de yeso con un cardo pintado de verde a guisa de boje. Alternaban con tales puestos los de los vendedores de garbanzos tostados y avellanas cordobesas, helados, higos chumbos y melones, sin que faltara tampoco el de la jeringuera que, en su torno, enrarecía la atmósfera con las emanaciones, poco agradables, del aceite frito.
No se conocía las rifas de Pepes; en cambio abundaban las Peponas, unas muñecas de cartón mofletudas y coloradotas que seducían a la infancia.
Había un espectáculo primitivo, que si ya no ha desaparecido está a punto de desaparecer, indispensable en todas las verbenas: los polichinelas. Con cuatro palos, unos costales viejos y unas colchas despintadas, Juan Misas o Antoñuelo Picardías armaban una barraca y en ella, ante un público en el que abundaban las mozas y los chiquillos, improvisaban escenas y diálogos no desprovistos [sic] de ingenio y gracia, entre la Señá Rosita, el Señó Cristobita, la Tía Norica y Riticursi, que desternillaban de risa a los espectadores.
Pero el mayor aliciente de las verbenas, su principal distracción, a la que concedía preferencia toda clase de personas, el alma de las veladas populares, eran los coches de madera, este viejo aparato de que formo parte con orgullo.
Alrededor de él agolpábase una abigarrada multitud aguardando turno para poder disfrutar de este inocente y sencillo recreo y los muchachos encargados de dar vueltas al eje no cesaban un instante en su pesada tarea, siempre aguijoneados por el dueño del pintoresco armatoste que, constantemente, exclamaba: ¡vivo, vivo! para que lo movieran con toda la rapidez posible.
Esto dió origen a la extraña denominación de Tío vivo que generalmente se aplica a los coches de madera.
Aquel hombre amenizaba la distracción favorita de las gentes con incesantes golpes de bombo y platillos, cuyos inarmónicos sones se confundían con el de los pitos de madera, obra exclusiva de los torneros cordobeses; con el de las campanas de barro, con el griterío de las mujeres, formando un conjunto especial, un ruido alegre, ensordecedor, característico de las verbenas.
Las mozas, luciendo sus mejores galas, con la cabeza llena de ramos de jazmines, después de pasear en la plaza y rezar en su templo perfumado por la albahaca, iban en busca de los coches de madera para dar en ellos vueltas y vueltas hasta experimentar la sensación del mareo.
Yo he sentido sobre mí el peso de la damita enguantada y de la humilde sirviente; del muchacho astroso y del niño pulcramente vestido; del pollo almibarado y del tosco obrero, del soldado y del estudiante.
Hoy yo, lo mismo que mis compañeros los caballitos y los coches, vivo, si esto es vivir, relegada al olvido, en el abandono más lamentable; sólo paseamos a algunos chiquillos y niñeras. Nos ha destronado el lujoso carroussel, lleno de cortinillas rojas, de adornos dorados y de espejuelos, que le dan el aspecto de máquina de cazar terreras, movido por la electricidad; con una orquesta más desagradable que los golpes del bombo y los platillos.
La gente nos desprecia porque la humildad, la modestia, la sencillez de los primitivos coches de madera se avienen mal con el fausto y el esplendor de estas veladas llenas de luz, pletóricas de festejos, las cuales mis parecen ferias en miniatura que verbenas populares.
Enmudeció la sirena y nos pareció que de sus ojos sin expresión brotaron dos gruesas lágrimas ...
Amanecía; esfumábanse las sombras de la noche y el sol enviaba su primer beso de luz a la alta torre de la iglesia que se erguía en el fondo de la plaza como una mole ciclópea.
Julio, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
VICENTE ANIEVA MORENO
Un día, harto de su original y larga odisea por el mundo, Vicente Anievas tuvo la humorada de dedicarse a periodista.
Solicitó un puesto entre los redactores del diario local La Opinión, y su dueño, hombre práctico, no vaciló en concedérselo sin importarle un ardite que reuniera condiciones para tal profesión; solamente porque tenía buena figura y era elegante, joven y simpático; porque podía servir de valioso elemento decorativo en la redacción, como él mismo decía.
La idea de Anievas fue verdaderamente feliz, porque el flamante periodista poseía excepcionales aptitudes para la ardua labor a que había de dedicarse con todos sus entusiasmos.
Bien pronto lo demostró, cultivando un genero hasta entonces casi desconocido en la prensa local; la información del suceso amplia, minuciosa, llena de curiosos pormenores, de originales detalles de observación, que le daban extraordinario interés.
Ancho campo ofrecíasele en tales informaciones, y no lo desaprovechaba jamás, para hacer gala de su ingenio, de su actividad, de cierto desenfado, del don de gentes que le abrían todas las puertas, que le facilitaban su difícil misión.
Hasta las personas que únicamente le conocían de vista parábanle en la calle para comunicarle las noticias, y los agentes de la autoridad, como si constituyeran una policía especial suya, al verle en cualquier parte, le saludaban respetuosos, al mismo tiempo que le decían: no hay novedad o le daban cuenta del suceso que acababa de desarrollarse.
Con los episodios más salientes de su vida periodística podría formarse un libro muy curioso.
Citaremos aquí algunos, de los cuales fuimos testigos, por corresponder al período en que Vicente Anievas figuró en la redacción del Diario de Córdoba.
Cierto día una chispa eléctrica producida por una tormenta originó un incendio en la cúpula del altar mayor de la Catedral.
Inmediatamente nos encaminamos a la Basílica tres redactores del Diario, entre los que figuraba Anievas.
Este perdióse entre el gentío que se agolpaba en los alrededores del incomparable monumento; el otro colega y el autor de estas líneas, sin reparar en el peligro, encaramáronse en la cúpula y allí permanecieron hasta que el fuego quedó totalmente extinguido.
Volvieron a la redacción cargados de notas y cuando comentaban, no de manera muy piadosa por cierto, la desaparición de Anievas, presentóse este muy satisfecho y orondo.
¿Dónde te has metido?, le preguntaron sus camaradas con indignación.
Pues, chicos, respondió, yo al veros subir al lugar donde se desarrollaba el incendio, me dije: aquí no hago falta, y marche a otro sitio donde fuera más útil mi presencia.
A la taberna, le contestaron los compañeros.
No, replicó Vicente, al palacio episcopal para conocer les impresiones del Obispo acerca del incendio.
Y, en efecto, llevaba unas notas curiosas de su entrevista con el Prelado, que sirvieron de epílogo interesante a la información.
Otro día supo que había sido presentada una denuncia contra un agente de la autoridad, al que se acusaba de haber abusado de una joven forastera.
Nos invitó para que le acompañáramos a averiguiar [sic] lo que hubiera de cierto en tal denuncia y fuímos [sic] a interrogar a la joven, qué había sido recluida, provisionalmente, en un establecimiento de Beneficencia.
A los pocos momentos de comenzar nuestro interrogatorio, se presentó el director de la casa benéfica; negándose terminantemente a que continuáramos la entrevista con la muchacha.
Haga usted el favor de venir conmigo a su despacho, le dijo Anievas; allí explicaré a usted el motivo, muy justificado, de que nos hayamos atrevido a venir y seguramente usted se convencerá de nuestro proceder correcto.
Ambos se dirigieron al despacho, no sin que antes nos dijese Anievas en voz baja: mientras yo entretengo a este buen señor, pregunta tú cuanto sea preciso a esa infeliz.
Al poco el director del establecimiento y el periodista volvieron al lugar en que nos dejaran, expresándose así el segundo: vámonos que este señor tiene razón; circunstancias especiales que me ha expuesto le obligan a tener incomunicada a la presunta víctima de un repugnante abuso.
Nos despedimos, con mucha cortesía, del jefe de la casa y, el día siguiente, publicábamos una amplia información del atropello con las interesantes declaraciones de la muchacha.
Apenas fue trasladado a Córdoba el famoso bandolero conocido por el Rubio Tamajón, que durante algún tiempo sembró el pánico en varios pueblos de esta provincia, Anievas, acompañado de tres amigos suyos, se presentó en la cárcel para verle y hablar con él.
Cuando estuvo en presencia del bandido dirigióse a él en esta forma: vas a contestarme a todo cuanto te pregunte y te advierto que como no me digas la verdad voy a ponerte verde a palos.
El Rubio Tamajón hizo confesión general o poco memos, creyéndose en presencia del juez.
Poco tardó en enterarse de que se trataba de un chico de la prensa; éste volvió a visitar al bandolero y como Tamajón le dijese: yo creí que era usted el juez, no un periodista, Vicente exclamó con arrogancia: pues lo mismo siendo periodista que si fuese juez te doy un par de bofetadas como me engañes.
El Rubio Tamajón le envolvió en una mirada amenazadora y seguramente dijo para su interior: ¡si yo te encontrara solo en el campo!
En una época de gran movimiento de tropas con motivo de la guerra de Marruecos, pasaba los días y las noches en la Estación Central de los ferrocarriles, esclavo de su deber, para no perder un detalle de información.
Allí dormía, en un diván de la sala de descanso y allí le llevaba la comida un criado.
Su vida era muy desordenada porque así lo exige que sea la profesión periodística. Raras veces iba a su casa a las horas de comer y un sirviente suyo, provisto de un portaviandas, tenia que recorrer Córdoba entera para entregarle el almuerzo o la comida.
De ordinario no le encontraba y concluía por dejar el portaviandas en el Teatro Circo del Gran Capitán, donde, más temprano o más tarde, todas las noches se presentaba el original periodista.
Y allí, algunas veces a las altas huras de la madrugada, solía tomar el desayuno, la comida y la cena, todo junto, después de bromear con los artistas o de enseñar al voceador del cinematógrafo cómo se anuuciaba [sic] el espectáculo, anunciándolo él mismo, en la puerta del Teatro. a grandes voces, con tanta gracia como originalidad.
Al variar de residencia su familia, Vicente Anievas tuvo que abandonar a Córdoba y, lo que le era mas doloroso aún, el periodismo. Con sus padres se estableció en Melilla, donde le ha sorprendido la muerte; allí contrajo matrimonio y dedicóse a ejercer la profesión de procurador, a la vez que ocupaba un puesto entre los funcionarios de la Sociedad Española de las Minas del Rif.
Hace dos años vino por última vez a Córdoba para pasar algunas horas con sus amigos. Conservaba en toda su plenitud su ingenio, su gracia, su buen humor. Era el Vicente Anievas de siempre.
Charlamos largamente de todo, recordando episodios, sucesos y aventuras de otros días. La charla recayó, al fin, en la guerra de Africa, el problema de actualidad, pues se hallaba muy reciente la catástrofe de Melilla, y Vicente Anievas puso termino a la conversación con esta frase: pues no creas que lo peor que hay en Marruecos son los moros; lo peor es el vino.
Septiembre, 1923.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS MEMORIALISTAS
El memorialista es un tipo que ha desaparecido casi por completo en todas partes, de lo cual debemos congratularnos porque su desaparición constituye un signo de cultura.
En Córdoba nunca abundaron los memorialistas de profesión, no porque aquí siempre haya sabido escribir todo el mundo ni mucho menos, sino porque jamás faltaron personas bondadosas que se ofrecieran, gratuitamente, a despachar la correspondencia de los analfabetos.
Entre las figuras típicas de nuestra ciudad no existe ya la del memorialista; el único que había desapareció hace muchos años y no fue sustituído, lo que prueba que el cargo no resultaba una canongía ni cosa por el orden.
Tenía aquel establecido su despacho en los portales de la plaza de la Corredera, cerca del Arco Alto; servíale de bufete una vieja y desvencijada mesilla de madera sin pintar, cubierta con varios periódicos, sobre la cual aparecían una mugrienta carpeta, una escribanía con pie de madera y tintero y salvadera de metal y una piedra de buen tamaño destinada a pisa papeles.
Detrás de la mesilla, sentado en una silla baja, sin respaldo, el escribiente de cartas y memoriales pasaba horas y horas dormitando, en espera de que se le presentase algún cliente
Era un hombre de edad madura, enjunto [sic] de carnes y de tosco aspecto. Tenia el rostro completamente afeitado, tal vez para que armonizase con su cabeza, en la que lucía una enorme calva.
Sobre la punta de su apéndice nasal, corvo cómo el pico de un ave de rapiña, descansaban constantemente unas gafas de mohoso armazón de alambre que sólo le servían de adorno, pues nunca miraba a través de sus cristales, sino por encima o por debajo de ellos.
Cuando llegaba un cliente, mientras relataba cuanto quería consignar en su carta, el memorialista, grave y ceremonioso, efectuaba los preparativos para escribirla.
Quitábase los espejuelos y después de limpiarlos con un pico del enorme pañuelo de yerbas se los colocaba otra vez en la punta de la nariz; hacía un doblez al plieguecillo de papel en el extremo izquierdo para dejarle un margen al escribir; colocaba entre las dos hojas una falsilla, si aquel no estaba rayado, a fin de que no resultaran torcidos los renglones; pasábase dos o tres veces la pluma por los largos mechones de cabellos que le limitaban la calva cerca de las orejas y comenzaba el ejercicio de su delicada profesión.
El que pudiéramos llamar preámbulo de las cartas era exactamente igual en todas: “Me alegraré que al recibo de estas cortas letras te halles con la cabal salud que yo para mi deseo”.
Poseía patrones especiales para las epístolas de los novios y para las cartas que los quintos dirigían a sus padres; llenas de ternura las primeras, sentimentales y patrióticas las segundas y cursis todas hasta más no poder.
El memorialista escribía cuanto le dictaba su cliente, redactándolo del mejor modo posible, pero sin formular objeción alguna, aunque se tratara de verdaderas enormidades.
Cuando tenía llena una carilla volcaba sobre ella la menuda arena de la salvadera para secar la tinta hecha con anilina azul; volvía la hoja y continuaba poniendo garrapatos.
Bajo la firma trazaba una rubrica tan complicada que le hubiese costado gran trabajo imitarla al más hábil falsificador.
Terminada la misiva, encerrábala en un sobre, le escribía la dirección y la entregaba al cliente, recibiendo el importe del trabajo.
El precio variaba según los casos; el modesto escribiente percibía cuatro cuartos por cada pliego si le llevaban el papel y un real si él lo ponía.
Tales precios elevábanse cuando las cartas ostentaban, a guisa de membrete, un corazón atravesado por una flecha, un cupidillo o cualquier otro emblema de amor.
El memorialista, cada vez que percibía una de estas módicas retribuciones, abandonaba su despacho unos momentos para ir a entonar el estómago con una chicuela de aguardiente en la taberna más próxima.
En los tiempos a que nos referimos en todos los barrios había hombres que se dedicaban a ejercer la profesión de memorialista desinteresadamente o cuando más a cambio de una copa de vino de a doce.
Los domingos, en que estaban libres de sus habituales faenas, establecían el bufete, que era generalmente la mesa de comer, en el patio o en la galería más espaciosa de la casa, según la época del ario, y por allí desfilaban vecinos y vecinas para que el camarada bondadoso y complaciente les escribiera la carta con destino al hijo, a la madre o al novio.
Y eran de oir los comentarios de estos amanuenses a las misivas amorosas, que más de una vez producían la indignación de las muchachas, las cuales pagaban con cuatro frescas el favor recibido del memorialista voluntario.
Merced al afecto y la confianza que entonces existían entre amos y sirvientes, y ya han desaparecido casi por completo, muchas señoras y señoritas prestábanse a escribir la correspondencia de sus criadas que las hacían depositarias hasta de sus secretos más íntimos.
También había hombres que se buscaban la vida recorriendo caseríos y cortijadas para prestar sus servicios, como memorialistas, a los campesinos y enseñar a leer y escribir a los que deseaban ilustrarse.
Estos hombres llevaban todos los útiles de su profesión dentro de una manga, atada por el extremo inferior, de la gabardina de recio y burdo paño, que les servía de abrigo y muchas veces de lecho.
Dichos útiles consistían en un tintero de cuerno, varias plumas, algunos cuadernillos de papel, sobres, un silabario deteriorado por el uso y un mugriento cuaderno para ajustar cuentas.
El improvisado maestro ambulante nunca ponía precio a su trabajo; cobraba por el lo que le querían dar y considerábase dichoso si en un cortijo, después de pasar varias horas escribiendo o enseñando a los analfabetos, le invitaban los campesinos a comer un bodrio repugnante y un poco de gazpacho y le permitían pasar la noche en el pajar, que era su mejor dormitorio.
¡Triste y mezquina recompensa para quien ejerce la noble misión docente, aunque sea en su grado mis imperfecto y mínimo!
Febrero, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL BAILE
La evolución del baile, en el transcurso del tiempo, ha sido grande y en ella, dicho sea en honor de la verdad, ha perdido mucho, tanto en el orden moral como en el estético.
¡Qué diferencia entre las danzas de antaño y las actuales!
El minué grave y solemne, la pavana ligera y retozona; luego sus legítimos sucesores el rigodón ceremonioso y el alegre wals tenían una distinción suprema, una delicadeza exquisita, un encanto de que carecen las modernas danzas, que parecen oriundas de pueblos salvajes.
Las fiestas y saraos que antiguamente se celebraban en las señoriales moradas de la nobleza, de los que el baile era elemento esencial, constituían cuadros de belleza extraordinaria que no es posible describir.
En magníficos salones rica y severamente adornados, discurrían y se entregaban a las inefables delicias del arte coreográfico, lo mismo las damas y los caballeros respetables que la alegre juventud, ellos ostentando vistosos uniformes o trajes de rigurosa etiqueta, ellas luciendo el ajustado corpiño y la falda muy hueca o el majestuoso vestido de larga cola.
En los palacios de los Marqueses de Benamejí, de los Condes de Hornachuelos y de los Duques de Almodóvar del Valle celebráronse bailes brillantísimos, de los cuales fué el último uno verificado en honor de S M. la Reina D.ª Isabel II en la casa de los Duques de Almodóvar, situada en la calle de las Nieves, hoy de Alfonso XIII.
Las familias de la aristocracia festejaban los faustos acontecimientos íntimos con animados bailes, en los que el invitado de mayor respetabilidad tenía que servir de pareja, ineludiblemente, a la Señora de la casa en el primer minué o rigodón.
Al ser levantado el hermoso edificio del Círculo de la Amistad, la buena sociedad cordobesa empezó a celebrar en él los bailes que hasta entonces sólo se habían efectuado en las casas particulares.
Luego también hubo bailes muy lucidos en el Casino Industrial y en el Ateneo Científico, Literario y Artístico, que estuvieron instalados en la calle del Paraiso, donde hoy se halla el Banco Español de Crédito.
La última vez que la epidemia colérica se desarrolló en Andalucía, nuestra población, aunque en ella, afortunadamente, no se registró caso alguno, fué presa de un pánico indescriptible y, para levantar los ánimos, unos distinguidos jóvenes constituyeron una sociedad, cuyo único objeto era organizar festejos y distracciones.
Dicha sociedad celebró gran número de bailes, varias representaciones teatrales y una corrida de toretes y carreras de cintas.
Hace un cuarto de siglo estaban en todo su apogeo los bailes andaluces, pletóricos de arte y donosura, y no había padre que no costeara a sus hijas un maestro para que les enseñara esas danzas que encierran la alegría, el encanto incomparable de la Tierra de María Santísima.
Nunca faltaban en las reuniones, lo mismo de las clases más elevadas que de las más modestas, parejas de lindas jóvenes o de monísimas pequeñuelas que, acompañadas al piano o la guitarra y repiqueteando armónicamente las ruidosas castañuelas, interpretaran de modo irreprochable las sevillanas, las soleares, el vito, los panaderos y toda esa serie de danzas que, en unión de nuestros cantares llenos de sentimiento y de poesía, compendian el alma andaluza.
El primer año que se celebró la feria de Septiembre, en el programa de sus festejos figuraron estos bailes, que fueron ejecutados por señoritas y niñas en la tienda del Circulo de la Amistad.
Antiguamente el pueblo también celebraba con bailes los acontecimientos de familia, el otorgo, la boda y el bautizo. En los patios de las casas de vecinos, grandes y llenos de flores, reuníanse amigos y conocidos y la gente moza, al compás de guitarras y bandurrias, bailaba sin descanso mazurcas y polkas.
En las giras campestres el baile constituía, asímismo, una de las principales distracciones.
En determinadas fiestas celebrábanse, igualmente, bailes públicos en algunos lugares de la ciudad, siendo los principales los que el día de la Cruz se organizaban en el Campo de la Verdad y en el barrio de la Merced o del Matadero.
Cuando la Reina D.ª lsabel II visitó a Córdoba fue invitada a presenciar el originalísimo baile titulado el Patatús de Obejo, que varias parejas formadas por vecinos de dicho pueblo interpretaron en un tablado construido con este objeto en el Campo de la Victoria.
Los obreros del campo, en las fiestas que improvisaban en la cocina del cortijo cuando iba el amo o para celebrar la terminación de la viajada, entre todas sus inocentes distracciones concedían preferencia al típico fandango, que era el baile de los campesinos andaluces.
A causa de la gran afición que en los tiempos a que nos referimos había al arte coreográfico y por ser las danzas antiguas mucho más difíciles de aprender que las modernas, nunca faltaban maestros de baile que tenían gran número de discípulos pertenecientes a todas las clases de la sociedad. Don Paulino enseñaba a la aristocracia, Pepito el del huerto al pueblo, y ambos eran figuras interesantísimas, originales, de las que nada decimos aquí porque ya les dedicamos una de estas crónicas restropectivas [sic].
El baile, que constituía un espectáculo, resultaba entonces, igualmente, más artístico que ahora. Todas las compañías de teatros, dramáticas, cómicas y líricas, tenían un cuerpo coreográfico que, en los entreactos o como fin de fiesta, ejecutaba el bolero y otras danzas muy bellas y muy españolas. ¡Qué diferencia entre aquellas bailarinas que parecían mariposas y las que hoy se exhiben en los salones llamados de variedades!
Por el Teatro Principal y el del Recreo desfilaron excelentes cuerpos coreográficos. Los últimos artistas de este genero que vimos en Córdoba fueron los que constituían la pareja Domínguez-Pericet, que actuó hace más de veinte años en el Teatro-Circo del Gran Capitán.
En los cafés cantantes, que yan [sic] han desaparecido, rendíase culto al baile flamenco, distinto de todos los demás, a ese baile en que la mujer ya se erguía altiva, dominadora, ya se retorcía como las serpientes, produciendo honda emoción en los espectadores.
Tal era el baile en los tiempos felices en que no se conocía el fox-trot, la matchicha ni el tango argentino.
Septiembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL COMERCIO INFIMO
Entre las manifestaciones del comercio que pudiéramos llamar íntimo; antiguamente había algunas muy típicas y no exentas de originalidad.
En la plaza de la Corredera, antes de que se construyera el Mercado, durante las horas en que aparecía lleno de puestos de todas clases, desde las grandes mesas de los carniceros hasta las enormes cestas de la hortaliza cubiertas por sombrajos que simulaban tiendas de campaña, abundaban en este pintoresco lugar las representaciones del comercio a que nos referimos.
Diseminadas por toda la plaza veíase unas mesillas semejantes a las de los zapateros remendones, llenas de paquetes y montones de monedas de cobre y de baratijas Eran las mesillas de las cambiadoras, pobres mujeres que se dedicaban a un comercio modestísimo con el que, a duras penas, podían atender a sus necesidades más perentorias. Estas mujeres recogían diariamente la calderilla de los establecimientos de mayor venta para devolver en monedas de plata la suma que recibían en piezas de cobre, percibiendo, como beneficio, cuatro cuartos por el cambio de cada duro, de los cuales tenían que entregar dos, como premio, ya en metálico, ya en géneros, a toda persona que cambiase una moneda de cinco pesetas.
Formaban el núcleo principal de los parroquianos de las cambiadoras las despenseras, porque en virtud de un convenio tácito establecido con sus amos, el premio era para ellas, y con los dos cuartos del mismo, el cuarto que les daba el carnicero y los productos de las sisas reunían la cantidad suficiente, no sólo para pagar el medio vaso de café y la chicuela del flojo, sino para adquirir gran parte de los artículos destinados a su alimentación.
Las mujeres y los hombres que hacían su propia despensa, preferían, ordinariamente, a los dos cuartos, las agujas, los alfileres, las horquillas, el cadejo o la madeja de algodón, la caja de fósforos o los cordones para el calzado.
No era preciso cambiar un duro para obtener premio; el cambio de dos pesetas daba derecho a un par de horquillas o de alfileres de cabeza gorda.
Aunque la cambiadora era, de ordinario, mujer de buen carácter, en su diminuto establecimiento se suscitaban, a veces, discusiones y reyertas, motivadas, ya por la negativa de aquella a admitir una moneda que consideraba falsa, ya por la reclamación de un parroquiano que sostenía que en un paquete de cuartos habla advertido la falta de una o dos monedas.
Al terminar las horas de mercado la cambiadora levantaba su puesto, guardaba las baratijas en una cesta, el dinero en varios talegos y después de encerrar la mesilla en uno de los portales de la Corredera, marchaba a liquidar cuentas en los establecimientos que le proporcionaban la calderilla y luego a su humilde hogar, para distribuir el producto de su trabajo y dedicarse a las ocupaciones domésticas.
Los campesinos, cuando por su avanzada edad o por otra causa quedaban inútiles para el trabajo, en vez de implorar la caridad pública o ingresar en un asilo, buscábanse la vida por otros medios, que también les proporcionaba el campo.
Según las épocas del año cogían en la Sierra y luego vendían en la plaza, ya los aliños para las aceitunas, ya las tagarninas y los cardillos para el cocido, ya el monte para los nacimientos y, terminadas las horas de mercado, recorrían la población pregonando los caracoles, las piñas, los madroños o las yerbas medicinales.
Durante las primeras horas de la mañana situábanse en la Corredera y sus alrededores varios hombres provistos de largas y gruesas varas rematadas en su parte superior por un pedazo de pita lleno de objetos multicolores. ¿Qué eran tales objetos? Adornos para las mujeres. Horquillas con una flor de papel o una palomita de yeso que se movía continuamente por hallarse sobre un espiral de alambre muy fino, gruesos alfileres con cabeza de cristal de gran tamaño, verde, azul o morado.
Todas las mozas del pueblo invertían parte de sus ahorros en estas baratijas para ostentarlas en la cabeza o en el pecho, cerrando el pañuelo de talle.
Corrían parejas con estos comerciantes los que se dedicaban, en los sitios indicados, a la venta de cintas de colores, que llevaban pendientes de una caña.
Antes de que se estableciera el monopolio sobre las cerillas fosfóricas, la venta de este artículo proporcionaba medios de vida a muchos hombres que no podían trabajar por impedírselo defectos físicos u otras causas y a no pocos muchachos.
Constantemente les encontrábamos en calles, paseos y cafés, llevando pendiente del cuello una cajita, a veces en forma de escaparate, repleta de cajas de fósforos de todas clases; las ordinarias de cinco céntimos con las láminas en la cubierta que representaban suertes del toreo, escenas de obras teatrales, rompecabezas o acertijos; las finas de diez céntimos con retratos de hombres célebres, vistas de monumentos notables y reproducciones de cuadros famosos; las que tenían figuras de relieve en la cubierta y el cajón sujeto con una goma para que se cerrase solo y las que ostentaban espejitos y constituían la última palabra de tal industria.
Algunos de estos modestísimos comerciantes ampliaban su negocio dedicándose a expender otros artículos, tales como boquillas y papel de fumar y mecha para encender los cigarros.
Estas eran las principales manifestaciones del comercio que pudiéramos llamar ínfimo, en aquellos felices tiempos en que, con un par de pesetas, se podía vivir mucho mejor que ahora con un duro.
Septiembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PESCADORES
Antiguamente era extraordinaria, en esta capital, la afición a la pesca, sobre todo entre la clase pobre, tal vez porque no encontraba una distracción más agradable o porque poseía mayor cantidad de paciencia que en los tiempos actuales.
Los hombres pasaban las veladas, en el hogar, entretenidos en empalmar las cañas, en arreglar los aprestos, en componer las redes.
Los domingos y días festivos, mucho antes de que amaneciera, abandonaban el hogar, cargados con los artefactos para la pesca: garandallas, trasmallos o cañas, la banasta para echar los peces y algunos con un catrecillo para sentarse, y se dirigían a los lugares elegidos para dicho deporte, que eran las márgenes y las isletas del Guadalquivir, las inmediaciones de los molinos y los arroyos caudalosos de la campiña.
Al llegar al paraje designado colocaban los aparatos de que iban provistos, sin temor a meterse en el agua cuando el procedimiento de pesca lo requería, aunque fuese en el mes de Enero, y luego aguardaban pacientemente que los peces quedaran presos entre las mallas de la red o tragaran el anzuelo de la caña.
Cuando el pescador iba solo el aburrimiento le hubiera desesperado, sin la esperanza de volver a su hogar con la banasta repleta de peces. Cuando le acompañaba su familia para echar el día de campo, o se reunían varios compañeros, pasaba el tiempo inadvertido y la jornada resultaba alegre y distraída.
Las mujeres se dedicaban a limpiar el pescado, los chiquillos a acarrear leña para condimentar el perol y luego todos, sentados en el suelo, rebosantes de satisfacción y júbilo, apuraban una cazuela de exquisito ajillo de molinero, ese guiso que solamente los operarios de los molinos y los pescadores saben hacer bien, o un arroz con peces tan sabroso que los comensales se chupaban los dedos de gusto.
Había entre los pescadores diversas categorías; la inferior era la de los que se dedicaban a coger anguilas y ranas en los arroyos y la superior la de los que efectuaban la pesca con redes, no desde las márgenes del río o en las isletas, sino utilizando aquellas barquillas prehistóricas, de que eran prototipo las de Juanico y los hermanos Montes.
Contrastaba con la pasividad del pescador de caña la actividad del de ranas y anguilas, que no las cogía con anzuelos ui [sic] redes, sino con las manos, metido en los arroyos, recorriéndolos sin cesar y disponiéndose a morir de un enfriamiento.
En épocas de crecidas del Guadalquivir abundaban en él extraordinariamente los sábalos, que hoy apenas llegan a Córdoba, y, con tal motivo, aumentaba también de modo muy considerable el número de pescadores.
Estos, sin gran trabajo cogían tan enorme cantidad de dichos sabrosos peces que inundaban de ellos el mercado y, apesar de venderlos muy baratos, obtenían pingües ganancias.
Lo mismo en las fondas que en las tabernas donde se servía comidas y en casi todas las casas, el sábalo, preparado de mil maneras, constituía uno de los manjares predilectos y las clásicas pastelerías cordobesas, a la vez que a la confección de exquisitos dulces, dedicábanse a despojar de las espinas a dicho pez, por medio del horno, operación que sólo se efectuaba en los establecimientos indicados.
En días de angustia para la clase proletaria, a consecuencia de la falta de trabajo, muchos obreros recurrían a la pesca, al par que mandaban a los chiquillos a buscar caracoles, espárragos o tagarninas en el campo y con los mezquinos productos de todo esto lograban mal comer hasta que desaparecía de sus hogares el aterrador espectro de la miseria.
De todos los pescadores el más típico, el más original, el mas digno de estudio era el pescador de caña que pudiéramos llamar urbano porque se consagraba a su deporte favorito dentro de la población, en el paseo de la Ribera.
Sentado en la banqueta del murallón veíamosle inmóvil, casi petrificado, horas y horas, días y días, aguardando el feliz instante en que llegara el pez a tragar el anzuelo.
Allí permanecía abstraído de cuanto le rodeaba, insensible al calor y al frío sin temor a sufrir una insolación en el verano o una pulmonía en el invierno que le llevase al otro mundo.
En ocasiones e! destino hacíale víctima de burlas sangrientas. Muchas veces, al notar una recia sacudida de la caña, cuando ya iba perdiendo la esperanza de estrenarse, forjábase la ilusión de que había cogido un pez con honores de cetáceo a juzgar por su peso; comenzaba a tirar de la cuerda cuidadosamente para que no se rompiera y al fin sacaba un galápago del tamaño de una tortuga. La decepción era horrible.
Los chiquillos también solían hacerle blanco de sus travesuras, arrojándole piedras desde los barandales. El pescador, al sufrir la agresión, salía de éxtasis para dirigir una mirada iracunda y una frase mal sonante al autor de la pedrada.
¡Y pensar que estos hombres, después de aguantar molestias y vejaciones a granel solían regresar a sus casas con la banasta vacía!
Había otros pescadores más practicas y amigos de la comodidad que los citados anteriormente: los que llenaban de cañas los barandales del paseo de la Ribera y aguardaban, muy tranquilos, el tintineo del cascabel anunciador de que un pez había tragado el anzuelo, sentados al sol, en un poyo, o a la sombra, bajo un copudo árbol, según la estación.
Estos individuos tampoco se libraban de bromas pesadas, pues siempre había quien tocase un cascabel para obligarles a inspeccionar las cañas, chasqueándoles de lo lindo.
Entre los pescadores del paseo de la Ribera figuraba antiguamente un sereno que colocaba las cañas antes de ir a encargarse de la vigilancia de su distrito, daba un par de vueltas en este y volvía al paraje indicado para dedicarse de lleno a la pesca.
Huelga decir que el empleo de agente de la autoridad le duró poco, pues le dejaron cesante por abandono del destino.
Todos estos pescadores eran hombres de calma, de tranquilidad imponderable, pero lo eran mucho más los curiosos que pasaban horas y días viendo pescar, sentados en los poyos del paseo o echados de pecho sobre los barandales del mismo. ¡Y se dirá que Job no ha tenido émulos en nuestros días!
Un humorista definió del siguiente modo al pescador de caña: es un aparato que principia en un anzuelo y concluye en un tonto. Nosotros, no atreviéndonos a decir tanto, modificaríamos la definición de la manera siguiente: es un aparato que principia en un anzuelo y concluye en el símbolo de la paciencia.
Octubre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA FUERZA DE UNA ALEMAN
Una sociedad titulada La Cordobesa, aunque no estaba constituida por personas de esta capital, proponíase establecer en ella el alumbrado eléctrico y, con este fin, procedía a la construcción de la fábrica productora del fluido y a la instalación de los cables para transportarlo.
Estaba encargado de dirigir las obras un ingeniero alemán, joven, alto, delgado, pero de musculatura atlética. Tenia como característica el bigote, un enorme bigote rubio de guías tan largas que se las sujetaba detrás de las orejas.
Era un hombre muy listo, muy culto y estaba dotado de una actividad prodigiosa. Levantábase al amanecer, aunque solía trasnochar, y se dirigía a la fábrica para esperar la llegada de los obreros y distribuirles el trabajo.
Luego no cesaba de recorrer las calles para inspeccionar la colocación de la red de cables, dando instrucciones a los operarios, haciéndoles advertencias y explicándoles prácticamente cualquier operación que no entendían.
Sus costumbres diferenciábanse mucho de las nuestras, sobre todo en lo relativo a las comidas. Cuando terminaba su primer visita de inspección a los trabajos, invariablemente encaminábase a la plaza de la Corredera.
¿A que iba allí? De seguro no lo adivinará el lector. Pues iba a lo que aquí llamamos hacer la despensa, como cualquier “caballero de capa y cenacho”.
Su despensa era muy original; consistía en una cebolla, la más grande y redonda que encontraba, una patata, compañera por su forma y tamaño de la cebolla, y medio kilo de carne de ternera sin hueso.
La cebolla, despojada de su envoltura, hecha cascos en forma de melón y casi emborrizada en sal le servía de desayuno, el cual regaba con varias copas de aguardiente, y la única vez que comía cada veinticuatro horas engullíase la carne asada por él mismo para que estuviera casi cruda, sustituyendo el pan por la patata cocida y apurando varias botellas de cerveza.
Hasta en los días más crudos del invierno veíasele muy ligero de ropas, pues él aseguraba que no sentía frío jamás, merced al régimen de su alimentación.
Por su carácter alegre, jovial, simpático, por su exquisita corrección, por su trato afable, al poco tiempo de hallarse entre nosotros, contaba con gran número de amigos, casi todos jóvenes como él.
El tiempo que le dejaban libres sus múltiples ocupaciones pasábalo, ya en la casa de unas encantadoras muchachas, punto de cita de casi todos los pollos cordobeses, ya en una tertulia de café, compuesta por gente de buen humor, ya en la reunión de los obreros a sus órdenes, a los que trataba no como jefe,sino como compañero.
Pasó por Córdoba un paisano y amigo de la infancia del ingeniero y, para saludarle, se detuvo aquí algunas horas.
El alemán del largo bigote presentó a su compatriota en todos los lugares donde acostumbraba a concurrir y, en unión de sus contertulios de café, se deshizo en atenciones y agasajos con el huesped.
Ya avanzada la noche, después de haberse excedido todos en las libaciones, dedicáronse a recorrer la población. Al pasar por la calle de la Morería, a uno de los acompañantes de nuestro huesped se le ocurrió llamar a la puerta de una casa, sin saber cómo ni dónde, como dijo don Juan Tenorio.
Un hombre contestó desde el interior con una frase grosera. Los juerguistas, indignados, comenzaron a empujar violentamente la puerta hasta que, rota la cerradura, abrióse aquella de par en par.
La irrupción de los bárbaros del Norte resulta un hecho insignificante comparada con la invasión de la casa aludida, por aquella horda. Los dos alemanes y su séquito penetraron tumultuosamente en el portal, pasaron al patio y comenzaron a abrir, a puñetazos y puntapiés, todas las habitaciones.
De estas salió una verdadera nube de mozos de cordel, de forzudos gallegos, que rodearon a los invasores en actitud hostil, dirigiéndoles toda clase de denuestos en jerga casi ininteligible.
El casero, un hombre de corta estatura, rechoncho con patillas, corrió hacia la puerta de la calle, cerróla y, a guisa de tranca, apoyó el hombro derecho en un peinazo al mismo tiempo que exclamaba con energía: de aquí no salen ni las ratas hasta que venga la autoridad.
Los mozos de cordel que rodeaban a los perturbadores de su tranquilidad, súbitamente, como si obedecieran a una consigna, se retiraron a una habitación próxima, sin duda para celebrar consejo y tomar acuerdos graves.
Entre tanto los invasores trataban de convencer al casero, ¡empresa vana!, de que todo aquello había sido una broma y, por lo tanto, debía abrir y dejarles marchar tranquilamente. El hombre-puntal, por toda respuesta, repetía sin cesar, cada vez más indignado: hasta que venga la autoridad no salen de aquí ni las ratas.
Los gallegos, terminada su deliberación, que fué breve, volvieron a salir, en actitud belicosa, armados de los enormes palos con honores de vigas que les servían de palancas. Estaban dispuestos a librar la batalla con el enemigo.
Los juerguistas comprendieron la gravedad de la situación y uno de ellos tuvo una idea salvadora. Se acordó de que llevaba en el bolsillo una pistola descompuesta, sacóla con ademán trágico y apuntó al grupo formado por los mozos de cordel, que retrocedieron, presa de un pánico indescriptible, como si tuvieran delante una ametralladora.
El ingeniero alemán, que había presenciado impasible los sucesos, harto ya de aquella tragicomedia, se dirigió al casero diciéndole: quitate, gallego. El hombre-puntal repitió su cantinela: ni las ratas salen de aquí hasta que venga la autoridad.
El mozo del inconmensurable mostacho, por toda contestación, cogióle del brazo izquierdo con una mano, lo levantó a pulso y, muy despacio, llevóle así hasta el patio, donde le soltó, al mismo tiempo que decía a los autores de la broma: señores, vámonos a la calle.
Los gallegos quedaron estupefactos, atónitos, petrificados, ante las fuerzas de aquel señorito, alto y endeble como una caña, y ni siquiera se sintieron con valor para impedir que se marchasen quienes, en realidad y sin haberse dado cuenta de ello, acababan de cometer un delito: el de allanamiento de morada.
Octubre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS ARISTOCRATAS CORDOBESES Y LA AFICION AL TOREO
Desde tiempos muy remotos entre los aristócratas cordobeses hubo muchos aficionados al toreo, no pocos que se ensayaron en este arte y alguno que lo ejerció como profesión.
Si don Alonso de Aguilar y don Gonzalo Fernández de Córdoba demostraron su destreza y bizarría alanceando toros en las justas y torneos, otros nobles revelaron extraordinarias aptitudes para la lidia de reses bravas con la muleta y el estoque.
Entre estos aristócratas citaremos, en primer lugar, a don Diego de los Ríos, que vivió en el último tercio del siglo XVI.
Don Diegazo, como le decían a causa de su corpulencia, tomó parte en gran número de corridas, alternando unas veces con aficionados y. otras con toreros de fama y saliendo siempre airoso de su cometido.
Para poder dedicarse asiduamente a su afición favorita concibió y empezó a realizar el proyecto de construir una plaza, de madera, en el Campo Santo de los Mártires.
El pueblo cordobés, en el que entonces estaban muy arraigadas las creencias religiosas, vió con desagrado que se destinase a fiestas el lugar que guardaba los restos de muchos cristianos, víctimas del odio y la crueldad de los infieles.
Según la tradición, un día, al visitar don Diego de los Ríos las obras de su plaza, se le acercó el insigne cronista Ambrosio de Morales y le rogó que desistiera de su propósito y buscara un paraje más apropiado para levantar el circo.
Desoyó el prócer la súplica y, desde allí, marchó a apartar los toros con destino a una corrida que se debía verificar en breve
Una de las reses embistió y derribó al caballo de don Diego, corneando a este y causándole tan grave herida en una pierna que le produjo la muerte a las veinticuatro horas.
Muchas personas atribuyeron a castigo de Dios el trágico fin del aristócrata por la profanación de que trató de hacer objeto las cenizas de nuestros invictos mártires.
A fines del siglo XVIII y principios del XIX hubo otro aristócrata, descendiente de la familia del anterior, don Antonio de los Ríos y Díaz de Morales, vizconde de la Villa de Sancho Miranda, que también fué aficionado al toreo y amigo y protector de muchos diestros, con los que gastó una parte considerable de su fortuna.
El vizconde de Miranda tenía en su casa uu [sic] novillo para ensayarse en toda clase de suertes, y frecuentemente el animal se escapaba de su encierro y rompía cuanto encontraba al paso.
En una ocasión embistió a una criada y la hizo rodar por una escalera. La pobre mujer sufrió tan terrible golpe que dejó de existir al poco.
Don Antonio de los Ríos y Díaz de Morales estoqueó muchas reses, con arte y valentía, no sólo en fiestas organizadas por aficionados, sino en muchas corridas de las llamadas reales.
Una de las plazas donde mayor número de veces demostró sus habilidades fué la del Campo de la Merced.
En los comienzos del siglo XIX figuró entre los toreros más famosos don Rafael Pérez de Guzmán, hijo de los condes de Villamanrique del Tajo.
Este aristócrata nació en Córdoba en el año 1802 y abrazó la carrera de las armas, distinguiéndose, por su bizarría, en la persecución de las numerosas partidas de bandoleros que entonces invadían los campos de casi todas las regiones de España.
Al ser creada en Sevilla una escuela taurina, por orden de Fernando VII, varios oficiales del escuadrón del Príncipe, entre ellos el teniente don Rafael Pérez de Guzmán, comenzaron a adiestrarse en ella para la lidia de reses bravas, distinguiéndose extraordinariamente el joven cordobés, que llegó a ser el discípulo predilecto del gran Pedro Romero, director de la escuela.
Los éxitos de nuestro paisano avivaron en él la afición al toreo y le decidieron a dedicarse a esta profesión, abandonando su carrera.
En Agosto de 1831 se presentó ante el público por primera vez, como matador de toros, en una corrida organizada por la hermandad del Buen Pastor, de Sevilla, a beneficio de los presos de la Cárcel de aquella ciudad:
En dicha fiesta estoqueó ocho bravas reses, con tanto arte como valentía, consiguiendo un verdadero triunfo.
Desde entonces hasta Abril de 1838 recorrió las principales plazas de España, trabajando con los diestros de mayor renombre, que no le aventajaron en conocimientos de su arte, en arrojo ni destreza.
Pérez de Guzmán revelaba igual maestría en el manejo del capote que en el de la muleta y la espada, y practicaba el toreo rondeño, desprovisto de los efectos de relumbrón a que recurren los modernos lidiadores para obtener el aplauso del público.
En Mayo de 1838 el torero aristócrata, en unión de su cuadrilla y la de Montes, dirigíase a Madrid para tomar parte en una corrida. y en las llanuras de la Mancha sorprendió a los viajeros una partida de malhechores, capitaneada por el excabecilla faccioso Palillos.
Los bandidos acometieron ferozmente a los toreros, entablándose entre unos y otros una lucha terrible.
El caballo de Pérez de Guzmán cayó muerto de un trabucazo y el ginete, armado de un acero de estoquear reses, estuvo defendiéndose durante largo tiempo, con extraordinaria bizarría, hasta perder la existencia.
El hijo de los condes de Villamanrique del Tajo escribió y publicó varios interesantes folletos tratando de asuntos taurinos. Uno de ellos contiene noticias muy curiosas referentes a corridas celebradas en esta ciudad.
En nuestros días ha seguido la afición al toreo entre los aristócratas cordobeses Don Angel Losada y Fernández de Liencres, marqués de los Castellones, no sólo demostraba las excelentes facultades que poseía para el arte taurino en los cerrados de su ganadería de reses bravas, sino en las brillantes fiestas de cintas y toretes que la buena sociedad cordobesa organizaba hace cuarenta arios, generalmente con fines benéficos.
En varias de estas corridas actuó de matador, demostrando mucha valentía y grandes conocimientos taurómacos.
No le iba a la zaga, en afición y arte, su hermano don Juan, que más de una vez lució, asimismo, sus habilidades en las antedichas fiestas.
Por último,un sobrino de los aristócratas antes citados, don José Ramón de Hoces y Losada, duque de Hornachuelos, reveló análogas aficiones y demostró buenas aptitudes para la lidia.
Frecuentemente veíasele, vestido con traje corto, montando brioso caballo, dirigirse a las fincas en que se hallaban las ganaderías cordobesas, para tomar parte en el acoso y tienta de reses.
El duque de Hornachuelos, en unión de otros distinguidos jóvenes, organizaba encerronas, que se celebraban, al amanecer, en el circo de los Tejares, y en ellas mataba bravos novillos con tanta maestría como cualquier torero de cartel.
Los aficionados a la fiesta nacional, para poder asistir a estas encerronas, que se verificaban a puerta cerrada, ponían en juego más influencias que para obtener una prebenda, porque con los aristócratas solían alternar los diestros de mayor fama y tenia que ver, por ejemplo, Guerrita preparando un becerro a Pepe Ramón para que lo matase de una estocada lagartijera.
Julio, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CAPAS Y ESTUFAS
Muchas personas aseguran que, como consecuencia, de los terribles terremotos del 25 de Diciembre de 1885, modificáronse por completo las estaciones del año.
Tal afirmación podrá tener o no fundamento, pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo no disfrutamos de Otoño ni de Primavera y del crudo Invierno pasamos al riguroso Estío, comenzando ambos bastante después de las fechas que indica el Almanaque.
Antiguamente empezaba a refrescar a principios de Septiembre, muchas personas iban a la Feria de la Fuensanta, por la noche, con abrigo, y al fin del citado mes las familias que disfrutaban de una casa entera para vivir trasladaban su residencia a los pisos altos, a los cuarteles de invierno, y vestían las ropas gruesas de paño o de lana.
Invariablemente el día primero de Noviembre, festividad de Todos los Santos, comenzaba a utilizarse la mesaestufa y los hombres salían a la calle con capa.
La estufa. ¡Que encanto poseía ese mueble, hoy postergado por la chimenea, el calorífero y otros aparatos de calefacción que nunca podrán sustituirla con ventaja!
Era indispensable en todas las casas, lo mismo en la del rico que en la del pobre, en la del aristócrata que en la del plebeyo.
En las moradas señoriales lucía faldas de paño finísimo y rico tapete de terciopelo; en las viviendas de la clase media estaba vestida de franela y ostentaba una cubierta confeccionada por hábiles manos femeninas a punto de ganchillo y en el albergue de los pobres cubríanla humildes bayetas y pintarrajeados tapetes de hule.
En el centro ostentaba una rueda de paño, gutapercha, cartón o madera para colocar sobre ella la artística lámpara de bronce, el quinqué de porcelana o el típico velón de Lucena.
La estufa lo mismo servía para bufete que para mesa de comedor o banco de trabajo. Muchas tenían un cajón con el fondo de listones cruzados que indistintamente se utilizaba para calentar los alimentos y para secar las ropas del niño en tiempo lluvioso.
Durante el día solamente los ancianos se acercaban a la estufa, pero durante la noche toda la familia sentábase alrededor de aquella para pasar las interminables veladas del Invierno. Los hombres se dedicaban a trabajos fáciles o a la lectura de obras recreativas; las mujeres jóvenes a coser o confeccionar primores; las viejas a hilar o hacer calceta; los estudiantes a repasar las lecciones; mozos y mozas a rimar el eterno idilio del amor.
Los domingos sustituíase las tareas mencionadas por inocentes juegos, como la brisa, la mona o la lotería de cartones.
Apenas los relojes indicaban las diez concluía la reunión porque era la hora de descansar, la de que cada mochuelo se marchase a su olivo, según la frase corriente.
A fines de Octubre las mujeres sacaban del fondo de los arcones las capas, con objeto de que se desarrugasen y perdiesen el penetrante olor a alcanfor que les servía de preservativo contra la polilla, y el día de Todos los Santos comenzaban los hombres a usar la típica prenda española, hoy sustituida por el gabán, mucho menos estético y airoso que ella.
La capa, en la antigüedad, pasaba de padres a hijos y era indispensable en ciertos actos de la vida.
Las personas bien acomodadas envolvíanse en capas de paño azul, de aquellos excelentes paños que ya no se fabrican; la gente del pueblo usábalas de recio paño pardo, muy larga, con grandes esclavinas; los toreros cortas, llenas de galones y trencillas, con vueltas de terciopelo de vivos colores, con ricos pasadores de oro en el cuello.
Los cordobeses eran maestros en el arte de embozarse, que no deja de ser un arte difícil, y los mozos llevábanla terciada, como los estudiantes el manteo, con singular gentileza.
No se concebía que un hombre de la clase media o de la proletaria fuera sin capa a la iglesia para contraer matrimonio, a una visita de pésame o a un funeral, aunque hubiera pasado la estación de los fríos.
En todas las casas guardábanse las capas viejas, ya casi inservibles, porque ellas prestaban un importante servicio en la vida doméstica. El jefe de la familia poniásela diariamente, aún en los días más calurosos, para ir por la mañana al mercado a comprar las viandas, a hacer la despensa, segün la frase gráfica de los cordobeses.
Esta costumbre, exclusiva de nuestra ciudad, no puede calificarse de extravagancia; tenia un fin práctico; el de ocultar el cenacho para que nadie pudiese ver lo que se comía en cada casa.
Las familias sentían algo así como veneración hacia la capa heredada de sus mayores, en unión del enorme paraguas encarnado, la colcha de Damasco, el mantón de alfombra, la mantilla de felpa y el vestido de seda, negro, para las grandes solemnidades.
En nuestros días la capa está llamada a desaparecer; es muy escaso el número de las personas que la usan. En Córdoba aún queda un hombre que no la abandona jamás en el Invierno; que luce con singular donaire y majeza extraordinaria una magnífica capa de rico paño, llena de trencillas y galones, con esclavina corta, con embozos y broches de gran lujo; ese hombre es el famoso exmatador de toros Rafael Guerra, Guerrita.
Noviembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
TIERRA ANDALUZA
Hace más de veinte años, varios jóvenes de la buena sociedad cordobesa concibieron la idea de fundar un periódico, una revista semanal, con el único fin de distraer sus ocios haciendo pinitos literarios.
Después de pensarlo y discutirlo mucho, decidiéronse a realizar el proyecto. En un local de la calle de la Morería instalaron la redacción, una redacción en que no faltaba un detalle, y a los pocos días publicábase el primer número del flamante periódico.
Ostentaba el título de Tierra Andaluza y se diferenciaba, por su forma, de los demás, pues era apaisado, semejante a los cuadernos de planas que utilizan, para escribir, los muchachos en las escuelas.
Formaban su texto crónicas, poesías, cuentos, revistas de salones, todo ligero, inocente, pero con el insuperable encanto de la ingenuidad y la sencillez.
Para sus propietarios y redactores la aparición del primer número de Tierra Andaluza, constituyó un verdadero acontecimiento.
Festejáronla con un ágape en el que se desbordó la alegría en que el optimismo, compañero inseparable de la juventud, les hizo concebir la esperanza de que la naciente revista podría competir, andando el tiempo, con La Ilustración Española y Americana.
Todas las noches los redactores y colaboradores, que excedían, en número, a los de los más importantes rotativos de Madrid, reuníanse en su local de la calle de la Morería y allí pasaban horas y lloras cambiando impresiones, esbozando proyectos, planeando artículos, emborronando cuartillas.
Los mis asiduos, los más entusiastas, los que constituían el alma de la revista, eran dos estudiantes de Derecho y un funcionario de la Delegación de Hacienda, don Francisco Viu, don Fernando Muñoz Sepúlveda y don Emilio Drake.
El señor Viu, que ejercía el cargo de director, revelaba excelentes dotes para el periodismo.
Un veterano de la profesión, don Pedro Alcalá Zamora, y el autor de estas líneas, frecuentaban tales reuniones, en concepto de correctores y consejeros de los noveles escritores y allí pasábanse ratos muy agradables, respirando ese ambiente de juventud y satisfacción que vigoriza a quienes han comenzado ya a descender por el áspero sendero de la existencia.
Los días en que se publicaba Tierra Andaluza las veladas en su redacción eran más animadas y alegres que de ordinario. Los números del periódico circulaban de mano en mano y todos los concurrentes convenían en que la revista progresaba de modo notable.
Para festejar sus éxitos se solía celebrar, allí mismo, cenas modestas, que los comensales no habrían cambiado por los banquetes más fastuosos de Lúculo.
El público acogió con simpatías, con agrado, el nuevo periódico y su tirada comenzó a aumentar desde los primeros números. Las muchachas buscábanlo para leer los madrigales que les dedicaban los poetas en ciernes; las señoras para enterarse de bodas, bautizos, saraos y fiestas aristocráticas.
Sin duda el mayor éxito se lo proporcionó la revista, ilustrada con fotograbados, del magnifico baile conque don Manuel Olalla inauguró el suntuoso salón de recepciones construido en su casa de la calle Carreteras.
¡Cómo disfrutaba el padre de Paquito Viu, aquel modelo de funcionarios y de caballeros, oyendo hablar encomiásticamente de la obra de los muchachos aludidos, en la que su hijo tenía la mayor parte!
Otro joven de la misma época, don Francisco Javier Foronda, al heredar la barriada del Patio de San Francisco, le puso a una de sus calles el nombre de Tierra Andaluza para perpetuar el del periódico
Como en este mundo no hay dicha completa, una contrariedad turbó las satisfacciones de los redactores de la simpática revista. Un aficionado a las Letras publicó otra titulada ¡Perra Merluza! con el poco piadoso fin de poner en solfa a aquella, pero la gente no se tomó el trabajo de leerla y dicha publicación, falta de ingenio y de gracia, tuvo una vida muy corta.
Poco a poco entibióse el entusiasmo de los periodistas en ciernes y, al fin, murió Tierra Andaluza, porque los señores Viu, Muñoz Sepúlveda y Drake, que eran el alma del periódico, tuvieron que ausentarse de esta capital.
De aquella pléyade de jóvenes sólo uno se consagró al periodismo y a la literatura, realizando una brillante carrera, don Francisco Viu, culto redactor de La Acción, de Madrid, y aplaudido comediógrafo, autor de La Flor de Córdoba, que hace pocas noches fue representada en el Gran Teatro.
Noviembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL ADORNO DE LA CASA
Antiguamente, cuando las familias tenían más apego a la casa que en la actualidad y poseían amplias y cómodas viviendas en las que disfrutaban del solaz y el recreo que hoy buscan en otras partes, poníase en el adorno de aquellas especial cuidado.
Las mansiones suntuosas eran museos llenos de obras de arte y joyas de gran valor y las moradas de la clase media hallábanse convertidas en exposiciones de múltiples objetos que, por su sencillez y variedad, formaban un conjunto no desprovisto de encanto.
En los palacios de la aristocracia, en las casonas solariegas, veíase, en el salón principal, sobre la mesa de caoba con tablero de mármol, el reloj de bronce, los jarrones de china y los candelabros de plata; en las paredes los cuadros de lienzo o de cobre y las cornucopias doradas; en el centro del artesonado la lámpara de metal, envuelta en una gasa, de la que solo se la despojaba en las grandes solemnidades, al mismo tiempo que se quitaba la funda blanca a la sillería de damasco.,
En la sala de reunión de la familia y de los amigos íntimos, sobre un velador, el juego de ajedrez de marfil, y en la repisa de la chimenea los candelabros de bronce y la tabaquera con la tapa llena de figuras de relieve o de incrustaciones de nácar.
En el chinero del comedor el servicio para té, de plata o de china, y en la meseta de la escalera los pedestales con jarrones o estatuas.
En las casas de la clase media todas las mesas hallábanse abarrotadas de urnitas y fanales con imágenes, floreros de cristal, figuras de barro, candeleros de metal, portarretratos con fotografías y otra infinidad de cachivaches, sin que faltaran en algunas, puestos de canto apoyados en la pared, los pintarrajeados azafates de hojalata.
En veladores cubiertos con tapetes de punto de ganchillo veíase pequeñas cestas de mimbre o de paja con frutas y flores artificiales.
Sobre el piano se destacaba una pareja de aquellas figuras de yeso que a cada paso nos ofrecían, en la calle, los italianos astrosos dedicados a la venta de santi, boniti e barati.
En el dormitorio jamás faltaban, sobre el lecho, la pila del agua bendita y el rosario colgado en forma de María.
En casi todos los ángulos de las habitaciones había rinconeras y sobre ellas macetitas con brusco, heno o carrizos teñidos de colores.
También constituían elemento principal del adorno de las casas los animales disecados.
Los quinqués lucían pantallas de papel plegado o de encaje, hechas por las jóvenes durante las veladas del Invierno.
Muchas puertas tenían pequeñas cortinas rojas, en forma de pabellones, sujetas en galerías de madera, forradas de papel o cubiertas de adornos de latón, cortinas que, hace ya muchos años, quedaron relegadas a las tabernas y hoy han desaparecido por completo.
Las paredes estaban cubiertas de corazones y angelitos de hojalata y de pequeños marcos de paja o papel picado con estampas, muchos de ellos regalos de las monjas.
En lugar preferente aparecía el primer bordado en cañamazo que hizo la niña mimada de la familia, encerrado en un marco de lujo
Del techo pendían jardineras con flores artificiales y vistosas esferas de cristal, doradas o plateadas, de aquellas que vendía el popular don Saturio
En la habitación de la clase pobre la cómoda, mueble indispensable, también se hallaba repleta de baratijas; el costurerito de la pequeñuela, los floreros comprados en el barato de real y medio, el acerico de forma caprichosa, el sortijero de cristal y las cajitas cubiertas de conchas y caracoles nacarinos
Ni aún en la casa de campo se prescindía de los adornos y hasta en la cocina del cortijo se colocaba franjas y flecos de papel al jarrero y a las tablas del bazar.
Tales eran los adornos de la antigua casa cordobesa en los tiempos felices en que había más apego que hoy al hogar y las familias lo engalanaban y exornaban con cuidado exquisito, como se engalana a la novia para conducirla ante el altar y se exorna el templo en las grandes fiestas.
Noviembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CALLE DE LA LIBRERIA
¡Qué diferencia entre la calle de la Librería en los tiempos antiguos y en la actualidad! Antiguamente era el centro de la vida de Córdoba porque en ella estaba casi todo el comercio de la población.
Se le dió el nombre que ostenta desde sus primitivos tiempos, es una de las poquísimas a que no se les ha variado, por haberse establecido en ella todas las librerías que hubo en nuestra población hasta hace pocos años, que fueron las de Juan Antonio León, Salvador Martínez, Nicolás Salazar, Juan del Castillo, Juan Ravé, Canalejas y Manté, el Diario de Córdoba y Gacto, de las cuales subsisten las dos últimas.
Estos datos demuestran que no es aplicable a nuestra capital la popular redondilla:
Córdoba ciudad bravía,
entre antiguas y modernas,
con más de diez mil tabernas
y una sola librería.
también abundaron en ella las imprentas, siendo la primera que se instaló y una de las más antiguas en la ciudad la de don Juan Rodríguez de la Torre, abierta a fines del siglo XVIII. Obtuvo el título de real y se hallaba en una casa próxima a la calle de la Ceniza, hoy de Fernando Colón, de la que fué trasladada a la que ocupa actualmente en la calle de García Lovera, pues dicha imprenta es la que se llamó del Diario de Córdoba al aparecer este periódico.
Casi al mismo tiempo que la antedicha imprenta, en un edificio de la acera izquierda de la calle de la Librería, situado casi en su centro abrióse el café más antiguo de que se tiene noticia en Córdoba, denominado de la Juliana; sucesivamente estuvieron en el mismo local la imprenta y librería de Canalejas y Manté, la banca de los señores Jover, el establecimiento de loza, ferretería, bisutería y otros articulas conocido por Fábrica de Cristal, y últimamente el almacén de máquinas de coser y camas titulado La Palma, al que ha sustituído la tienda de tejidos de don Luis Castanys.
En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, unos comerciantes de la capital de Andalucía establecieron en dicha calle una tienda de quincalla y bisutería con la denominación de Bazar Sevillano.
Allí estuvo después el establecimiento de tejidos de los señores Marín y últimamente la Cocina Económica.
En una de las casas que forman un ángulo en la acera derecha de la calle, casi frente a la Fábrica de Cristal, hallábase la sombrerería de Pella, comerciante que tuvo un fin trágico: una noche, al colgar un quinqué en la pared, se le vertió el petróleo inflamado, causándole tan horribles quemaduras que le produgeron la muerte instantánea.
Bastantes años después don Angel Ariza instaló otra sombrereria en una casa de la calle a que nos referimos, reconstruida con tal objeto, al lado de la Fábrica de Cristal.
Un antiguo platero cordobés, don José Crespo Merino, tuvo su tienda inmediata a la librería del Diario de Córdoba.
Cuatro dependientes de la Fábrica de Cristal se establecieron, para dedicarse al mismo comercio que aquella, en la calle en que nos ocupamos: don Guillermo Jiménez, don Saturnino Martín, don Antonio Izquierdo y don Antonio Castro.
El primero se hallaba donde hoy está la farmacia y el segundo, que denominó su tienda La Estrella y amplió el negocio montando una fábrica de bastones, en la casa que formaba el ángulo con la sombrerería de Pella.
En dicha casa estuvieron después, con algunos intervalos, las imprentas y redacciones de los periódicos La Verdad y El Español, y un industrial llamado don Antonio Porras abrió un café, que arrastró una vida tan pobre como efímera.
Los señores Izquierdo y Castro se situaron a los lados de la Fábrica de Cristal, dedicándose el primero, especialmente, al comercio de guantería.
Otras muchas tiendas de variados artículos ha habido en la calle de la Librería; de ellas recordamos la de sombreros para señoras de madame Lambert, que fue la primera de su clase abierta aquí, y la de óptica de don Juan Viola, quien se estableció también allí cuando vino a Córdoba hace mas de cuarenta años.
En aquel tiempo la calle mencionada estaba concurridísima hasta las altas horas de la noche, en que permanecía abiertos los establecimientos, siendo extraordinaria la animación en Invierno y Otoño, pues convertíasela en paseo nocturno.
Muchas señoras, acompañadas de sus hijas, pasaban la velada, entretenidas en amena charla y curioseando las últimas novedades en la Fabrica de Cristal y en los establecimientos de los Marines, Guillermo Jiménez y madame Lambert.
Los pollos deteníanse ante las aceras para ver las muchachas y dirigirles piropos y bastantes familias, antes de ir al Teatro Principal y gran número de hombres cuando salían del Café Suizo daban una vuelta por la mencionada calle, a la que podía aplicarse el calificativo de coche parado.
En las dos épocas del año antedichas solían exhibirse fenómenos de feria en un portal contiguo a la Cuesta de los Gabachos, hoy de Luján, que frecuentemente estaba desalquilado, siendo extraordinaria la concurrencia de público desde el atardecer hasta bien avanzada la noche.
Allí se presentó la Mujer tigre, una agraciada joven que tenia todo el cuerpo lleno de lunares de pelo y la espalda cubierta, asimismo, de pelo tan abundante y largo como el de la cabeza.
Durante toda la mañana del día del Corpus la calle de la Librería presentaba un aspecto brillante, deslumbrador. Hallábase cubierta con toldos, alfombrada con juncias y mastranzos, llena de arcos y postes vestidos de follaje. En ella se agolpaba un inmenso gentío y en las puertas de los establecimientos, en balcones y ventanas, veíase a infinidad de señoras y señoritas, luciendo sus mejores galas y sus joyas de más valor.
Al pasar la procesión caía sobre la Custodia una lluvia de pétalos de rosas deshojadas por lindas manos femeninas.
En la calle a que se refiere esta crónica habitaban dos familias que diariamente celebraban reuniones a las que asistía gran número de personas de la buena sociedad. Una era la de los señores Pella, ya citada, y otra la de los señores Barberini, que vivían donde luego estuvo la tienda de los Marines.
Muchas mañanas reuníanse en la librería de Gacto dos ricos propietarios de esta capital, que permanecían allí bastante tiempo. ¿Cuál era el objeto de tales reuniones? Esperar a que el pregonero anunciase desde el balcón de las Casas Consistoriales las subastas para la venta de casas por si les covenía adquirir alguna.
Con un intervalo de mucho tiempo se declararon dos incendios en calles inmediatas a la de la Librería, propagándose ambos a esta. El primero se inició en un edificio de la calle del Arco Real, medianero por el fondo con el de los señores Pella, ya mencionado, en el que causó desperfectos considerables. El segundo comenzó en el establecimiento de los señores Salido, situado en la calle de Claudio Marcelo y llegó hasta una tienda de sombreros y otras confecciones de señoras, instalada en una pequeña casa de la calle de la Librería, la cual quedó destruída por completo. La dueña de la tienda, doña Manuela García, sufrió graves quemaduras y estuvo a punto de morir carbonizada.
Los acendrados sentimientos religiosos del pueblo de Córdoba, exteriorizados de múltiples maneras, tuvieron una pública manifestación en la calle expresada. Durante la primera mitad del siglo XIX, en la fachada de la casa número 14, hubo un retablo en el que aparecía un lienzo con una imagen de la Purísima Concepción, obra de Agustín del Castillo, padre del famoso pintor cordobés Antonio del Castillo.
Ante dicha imagen ardía constantemente una lámpara y nunca faltaban devotos que elevasen sus preces a la Santísima Virgen, y al desaparecer el Vía Crucis que los religiosos dominicos del convento de San Pablo tenían en las inmediaciones del mismo, una de las cruces que lo formaban fué colocada en una de las esquinas de las calles de la Librería y de la Ceniza, donde estuvo hasta hace poco tiempo.
Tal era, hace medio siglo, la calle de la Librería, hoy postergada por la de Gondomar, que es una vía moderna, amplia, recta, bien presentada y con buenos edificios, pero desprovista del sello típico de aquella en que los padres de la actual generación esperaban a las muchachas para decirle requiebros y galanterías.
Diciembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS JUEGOS
No vamos a tratar en esta crónica de los juegos prohibidos, de esos juegos que, en Córdoba como en todas partes, han arruinado a muchas familias y han sido causa de suicidios y otros crímenes, desde los tiempos ya lejanos en que se estableció el juego en el primer café que hubo en nuestra capital, llamado de la Juliana, y situado en el local de la calle de la Librería donde hoy se halla la tienda de tejidos de don Luis Castanys.
Solamente tratamos de dedicar un recuerdo a los juegos conque las generaciones pasadas entretenían sus ocios, algunos de los cuales han desaparecido y otros están a punto de desaparecer, porque hoy buscamos distracciones menos sencillas y más costosas que las antiguas.
En la primera mitad del siglo XIX y en los comienzos de la segunda, nuestros abuelos pasaban horas y horas, delante de la chimenea en el Invierno y en las amplias y alegres galerías que rodeaban el patio, en el Estío, jugando al ajedrez, cuyos partidos eran tan largos, que muchos, cuando intervenían en ellos buenos jugadores, duraba varios días y hasta semanas enteras.
Entre los elementos decorativos de la vieja casona de la aristocracia solía figurar en el salón de las grandes recepciones, sobre un velador de caoba, un tablero de ajedrez de ébano y hueso con las figuras de marfil, que eran verdaderas obras de arte.
Las personas que ignoraban las múltiples y difíciles combinaciones del ajedrez se entretenían con el juego de la oca, al que pudiéramos llamar primitivo, pues consistía en arrojar unos dados sobre un tablero en el que había varias casillas con figuras pintadas, ganándose o perdiéndose determinado número de tantos, según la casilla en que caían aquellos.
Hace un tercio de siglo era extraordinaria la afición al billar. Jugábase en casi todos los cafés y en locales destinados exclusivamente a tal objeto y denominados salones de billar.
Uno de estos estuvo bastante tiempo en la casa de la calle de Pedregosa que forma esquina con la de la Pierna, y otro en la planta baja del edificio de la calle del Paraiso que fué Casino Industrial y en donde hoy se halla el Banco Español de Crédito.
Todos los billares estaban siempre muy concurridos, especialmente el del café del Gran Capitán, en el que se daban cita los jugadores más afamados de Córdoba.
Con ellos solía alternar el encargado de dicho billar, Junquito, que también era un excelente jugador.
Allí admiramos varias veces la habilidad extraordinaria del notable prestidigitador francés Faure Nicolay, que concedía noventa y nueve carambolas para ciento, reservándose la salida, pues solía hacer, seguidas, doscientas y trescientas.
Los dependientes de los establecimientos de comercio dedicaban toda la tarde del domingo al juego del billar y los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza aprovechaban los intervalos que había entre las distintas clases para jugar un partido de carambolas, que nunca pasaba de un cuarto de hora, en las mesas del Casino Industrial, a las que frecuentemente, y por impericia, solían romperle el paño de una tacada.
Algunas familias aristocráticas poseían en sus casas billares, que servían de pretexto para la celebración de agradables reuniones de amigos.
El conde de Cárdenas, en su domicilio del paseo del Gran Capitán, congregaba a bastantes aficionados a dicho juego y, a veces, entre partido y partido, solucionábanse importantes cuestiones políticas.
Otro juego tan generalizado en aquellos tiempos como el del billar fué el del dominó. Había dos locales destinados exclusivamente a el; uno era el piso alto del pequeño café de la Viuda de Lázaro Rubio, situado en la calle del Arco Real, y otro las galerías que rodean el salón del café del Gran Capitán. En ambos había jugadores constantemente y, sobre todo, en el segundo, donde era extraordinaria la animación durante la noche.
Pero ninguno de los juegos mencionados consiguió la popularidad que el de las damas; concedíanle su preferencia tanto la clase media como la clase pobre.
En la salilla del café Suizo, llamado Viejo, reuníanse muchos empedernidos jugadores para echar varios partidos mientras saboreaban el café con las indispensables gotas de rom o de coñac.
En todas las barberías los parroquianos aguardaban su turno jugando a las damas y del mismo modo se distraían el maestro y el oficial durante las horas en que estaba solo el establecimiento.
En Invierno veíase a muchos hombres, en las plazuelas y en las afueras de la ciudad, uno frente a otro, con el tablero de las damas sobre las rodillas, cambiando de sitio las fichas y poniendo más atenciones en esta inocente tarea que en la solución de un problema transcendental.
En algunas tabernas había otro juego, el trompo ruso, al que pudiera denominarse billar rudimentario. La gente del pueblo gustaba de demostrar en él su maña y su fuerza, haciendo bailar el trompo de manera que derribase el mayor número posible de palillos.
En muchas casas, familias y amigos pasaban las interminables veladas del Invierno, alrededor de la mesa estufa, entretenidos con juegos de distintas clases. Uno de los predilectos era el de la lotería de cartones, porque en él podían tomar parte cuantas personas formaban la reunión.
El encargado de cantar los números hacíalo de modo muy pintoresco, aplicándoles originales denominaciones como estas: el gancho del trapero al 7, los anteojos de Mahoma al 8, la niña bonita al 15 y los patitos al 22.
En este juego mediaba dinero casi siempre; los cartones costaban un ochavo o un cuarto y del producto de cada lotería sacábase una pequeña cantidad para constituir un fondo que se invertía en dulces o en los gastos de una gira campestre.
Donde no se jugaba a la lotería matábase el tiempo con juegos de naipes tan inocentes como la brisca y la mona. Nunca faltaba quien hiciera fullerías, produciendo ruidosas protestas entre risas y bromas y había que oir las ovaciones de que era objeto quien tenía la desgracia de cargar con la mona.
En algunas reuniones domésticas jugábase también al asalto, que era una variación de las damas, y los hombres formales preferían el tresillo a todos los juegos citados.
En calles y plazas los mozos y muchachos se entretenían con el juego del tango, que hoy ha degenerado en el de las chapas, o con el de las cañas dulces, consistente en clavarles una moneda por el canto o en partirlas de arriba a abajo, con un cuchillo, en el momento de lanzarlas al aire.
Finalmente los chiquillos jugábanse los botones y las láminas de las cajas de fósforos al gana pierde. En una gorra depositaban, para ir sacándolas al azar, multitud de estampitas enrolladas, en cada una de las cuales aparecía una figura y se consihnaba [sic] el número de tantos que a aquella correspondía ganar o perder. Por cierto que una de las que más perdían era la del periodista, como se llamaba en tales estampas a un vendedor de periódicos.
Hasta en los juegos infantiles tenemos mala suerte.
Enero, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS CUIDADOS MATERNALES
En estos días en que la cristiandad celebra el acontecimiento más grande que registra la Historia y, al conmemorarlo, parece que escribe el poema sublime del amor y de la ternura maternales, creemos oportuno recordar las que pudiéramos llamar estrofas de ese poema que la familia rimaba antiguamente en el hogar, lleno de inefables venturas.
Autes [sic] de que naciera el hijo, aguardado como verdadero fruto de bendición, su madre se dedicaba a confeccionar el hatillo del futuro vástago, poniendo en tal labor todo el cuidado, todo el esmero, toda la delicadeza propios y característicos de la mujer.
Ayudábanle en la obra las demás mujeres de la casa, entre las que se suscitaba una competencia de buen gusto y de habilidad para adornar primorosamente las mantillas, el gorrito y las demás prendas que luciría el recién nacido en el solemne acto de recibir las aguas bautismales.
Siempre que se reunía la familia su conversación basábase en lo mismo, en el suceso que se avecinaba. Discutíase los nombres que se había de imponer al anhelado ángel del hogar y todo se volvía augurios y vaticinios halagüeños.
Si era varón poseería inteligencia privilegiada, nobleza de sentimientos, gallarda figura; llegaría a ocupar un puesto preferente en la sociedad. Si era hembra llamaría la atención por su hermosura, por su gracia; poseería un tesoro inapreciable de virtudes.
La madre sólo entregaba su hijo a la nodriza cuando le era absolutamente imposible amamantarle. No quería que senos mercenarios criaran al ser qne [sic] era carne de su carne y que ella tenia el deber de alimentar con el jugo de sus propios senos.
¡Con qué sublime ternura le dormía ya en el regazo, bendito sagrario del amor materno, ya en la cunita semicubierta por nívea colgadura de gasas y encajes, que semejaba una azucena en capullo!
¡Y cuán dulcemente arrullaba el sueño del pequeñuelo con esos cantares monótonos, llenos de melancolía, que únicamente las madres saben entonar y que son misterioso y eficaz beleño para la infancia!
Con el pequeñuelo en los brazos, a fin de que no llorase, realizaba hasta las operaciones domésticas más penosas y, si era preciso, robaba horas al sueño para dedicarlas a las faenas que el cuidado del niño impedíale efectuar durante el día.
La madre jamas confiaba a su servidumbre los cuidados del niño; ella le planchaba las ropas, ella se las zahumaba con alhucema, en las enjugaderas, cuando se las iba poner; ella le vestía; ella preparábale los primeros alimentos que habían de sustituir a la lactancia.
La aparición del primer diente del chiquillo constituía para su familia un acontecimiento y originaba general regocijo.
Cuando el rapaz era vestido de corto concedíasele un puesto en la mesa estufa y en la del comedor y ante ellas se le sentaba en el alto silloncito, procurando entrenerle [sic] con juguetes y distracciones propias de su edad.
Los padres pasaban horas y horas absortos en la contemplación de su hijo, que constituía para ellos un tesoro de encantos y perfecciones
Apenas el pequeñuelo comenzaba a balbucir las primeras palabras, su madre imponíase la alta misión de inculcarle los principios sublimes de la Religión católica, de hacer que germinara en su alma la simiente de la Fe. Enseñábale a signarse y, a fuerza de repetirlas, le obligaba a aprender las oraciones que había de decir al acostarse y al abandonar el lecho.
El padre en sus ratos de ocio y los hermanitos se dedicaban también a enseñarle las primeras letras, la Cartilla, utilizando una pedagogía especial, hermosa, basada en la caricia y en el beso.
Para los padres el primer dechado de la niña y la primera plana del niño eran presentes de inestimable valor que guardaban como oro en paño.
También conservaban, lo mismo que se conserva una reliquia, las ropitas y los juguetes del pequeñuelo que abandonaba este mundo y no podían contemplarlos sin que el llanto nublase sus ojos.
Antiguamente el pueblo, cuando moría un niño, convertía el velatorio en una fiesta para celebrar el tránsito del nuevo Angel desde este mundo a la Gloria.
Tal fiesta agudizaba el dolor de los padres que acababan de perder para siempre a su hijo idolatrado y les hacía abominar de una costumbre absurda que, por fortuna, ya ha desaparecido.
¡Cómo laceraba al corazón maternal la imprescindible frase “Angelitos al cielo y ropita al arca” que, a guisa de consuelo, dirigían a los afligidos padres todos los concurrentes al velatorio!
Diciembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA SORPRESA DE LA MODELO
Perdida en el laberinto de las revueltas calles de la parte baja de la población había una vieja y destartalada casona que unos populares comerciantes destinaban a almacén de sus mercancías.
Una legión de dependientes de aquellos, formada por hombres, todos recios, casi todos vestidos de blusa y pantalón de pana, dedicábase a múltiples faenas propias del tráfico de los comerciantes aludidos.
Diariamente, a determinadas horas, veíase entrar y salir a varios jóvenes, cuyo porte distinguido contrastaba con la rudeza de los operarios a que antes nos hemos referido.
También solían frecuentar la casona mujeres jóvenes bellas y de esbelta figura.
Pocos días antes de ocurrir el gracioso suceso que vamos a relatar, los curiosos de la vecindad observaron que apenas salía el último muchacho de los que cotidianamente se congregaban allí, deteníase ante la puerta de la vetusta casa un coche de punto; descendía de él una mujer elegante, con el rostro cubierto por un espeso velo pendiente del sombrero y penetraba en el edificio con la altivez y la majestad de una reina.
¿Que misterio había en todo esto? preguntará el lector. Ninguno.
En un salón bajo de la casona destinada a un comercio prosaico tenia su estudio y su academia un artista famoso, un escultor ilustre, y allí acudían sus alumnos y sus modelos, aquellos muchachos distinguidos y aquellas jóvenes de gentil figura que diariamente se veía entrar y salir a determinadas horas.
El artista preparaba una obra que había de darle renombre; un admirable desnudo para el que servíale de modelo la dama elegante que, cubierto el rostro por un denso velo, descendía de un coche a la puerta del taller.
Apenas la mujer penetraba en aquel templo del arte cerrábanse sus puertas herméticamente y quedaban solos el escultor y la dama.
Esta despojábase lentamente de sus lujosos vestidos dejando al descubierto sus formas, que la Venus de Milo envidiaría, se colocaba en una posición académica, sobre elevada plataforma, de espaldas a una ventana abierta cerca del techo, que la bañaba en luz cenital.
El escultor trabajaba lleno de entusiasmo, caldeado su espíritu por el fuego divino de la inspiración y, al golpe de sus cinceles mágicos, el bloque de piedra se transformaba en un delicado cuerpo femenino, o en palpitantes carnes de mujer.
Al mismo tiempo que el artista laboraba en la que, tal vez seria su obra maestra, la que le diera mayor fama, los operarios del comerciante se ocupaban en faenas muy opuestas, prosaicas, para las que sólo era preciso poner a contribución el esfuerzo manual.
Uno de los trabajadores que se hallaba en una galería inmediata al taller del escultor, para efectuar cierta operación, tuvo que subir por una escalera de mano; desde ella dirigió, curioso, la mirada al ventanal del estudio y sus ojos tropezaron con la figura maravillosa de la mujer desnuda.
Estático en su contemplación permaneció algunos momentos; luego descendió de la escalera y a todos los camaradas les fue contando lo que había visto, que él ignoraba si era sueño o realidad.
Uno a uno, sigilosamente a fin de no ser sorprendidos, los trabajadores se encaramaron en la escalera para admirar a aquella mujer, prodigio de belleza y de corrección de líneas.
Cuando se hubieron recreado bien con su contemplación ocurrióseles una idea diabólica; pusieron la escalera debajo del ventanal, subieron por ella con un fonógrafo que tenía el comerciante dueño de la casa y lo pusieron sobre el alfeizar, con la bocina hacia el interior del estudio.
Seguidamente hicieron funcionar el aparato y este comenzó a ejecutar un alegre paso-doble.
La modelo, al oir a su espalda aquella música, de un salto bajó de la plataforma, apesar de su altura considerable, y comenzó a vestirse precipitadamente, toda ruborizada y presa de gran indignación.
En virtud de que allí no estaba libre de las miradas de los curiosos ni de sorpresas tan desagradables como la que acababa de sufrir, negóse a continuar sirviendo de modelo al artista y este estuvo a punto de matar a los autores de la broma que le impidió concluir una de las obras en que puso todas sus ilusiones, todos sus entusiasmos.
La casona en que se desarrolló esta cómica escena era la que los señores Barea poseían en la calle de Regina para depósito de carnes de cerdo; el escultor que tenía su estudio en ella y que resultó víctima de tal humorada el insigne y malogrado Mateo Inurria.
Marzo, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ARBOLES Y JARDINES
Córdoba, la ciudad vergel en la época del Califato, ha sido objeto de múltiples transformaciones, desde entonces hasta nuestros días, en lo que a jardines y arbolado se refiere.
Los conquistadores de nuestra población, en su deseo incomprensible de borrar todas las huellas del paso de los árabes, destruyeron aquellos lugares de solaz y esparcimiento en que uníanse a las maravillas del Arte los tesoros de la Naturaleza, para recreo y deleite del espíritu.
Sólo quedó una alameda en la margen derecha del Guadalquivir, contigua a la muralla, que servía de paseo a los cordobeses.
Mas como en nuestras venas palpita la sangre mora y habíamos heredado los sentimientos, los gustos, las aficiones de la raza agarena, pronto comenzamos a restablecer, si no los jardines públicos, los de nuestras viviendas, convirtiendo cada patio en un vergel, cada huerto en una prolongación de la Sierra incomparable y llegamos casi a rendir culto a la famosa palmera plantada por Abderramán.
En el siglo XVIII, en virtud de que la alameda de la ribera del Guadalquivir no reunía condiciones para paseo de Invierno, formóse otra en el Campo de San Antón con tal objeto y después se prolongó la primera hasta las inmediaciones del Alcázar.
A mediados del siglo XIX el Concejo municipal acordó establecer unos jardines públicos en un haza que había extramuros de la población; a dichos jardines denominóseles de la Agricultura y algunos años más tarde creóse otros, contiguos a aquellos, en un pedazo del Campo de la Victoria, que recibieron la denominación de jardines altos por hallarse a más elevado nivel que los otros.
Eran los más bellos de cuantos ha habido en nuestra ciudad; abundaban en ellos las plantas genuinamente cordobesas, especialmente los rosales, de los que poseían una variedad inmensa.
Hallábanse perfectamente cuidados por el popular jardinero Corrales, hombre competentísimo en su profesión y celoso del cumplimiento de su deber.
Pronto fueron lugar predilecto de reunión para el público, que iba allí a tomar el sol durante las tardes de Invierno, en busca de una frescura en el Verano y en todas las épocas a oxigenarse los pulmones, a respirar puras auras cargadas de perfumes.
Rodeose tales jardines de frondosas alamedas, creose otros, pequeños, a los lados del paseo del Gran Capitán, al ser construído éste y, casi al mismo tiempo, comenzó la plantación de Álamos y acacias en el Campo de la Merced, en las plazas de la Magdalena, San Pedro y otras y la de naranjos en muchas de ellas.
Córdoba, rodeada de jardines y alamedas, con sus plazas cubiertas de árboles y a veces tapizadas de manzanilla, con sus casas festoneadas de dompedros, con sus patios llenos de flores, con sus huertos de verdor perenne, con su atmósfera siempre embalsamada por las rosas y el azahar, volvía a convertirse en la ciudad vergel de los Abderramanes.
Un día, un cruel día para nuestra población, hace más de un tercio de siglo, el Concejo Municipal, so pretexto de que no había espacio suficiente para las instalaciones de la Feria de Nuestra Señora de la Salud ni sitio apropósito para que la tropa hiciera sus ejercicios, acordó destruir los preciosos jardines Altos y desmontar el terreno en que se hallaban.
Poco después el lugar de solaz y esparcimiento predilecto de los cordobeses quedaba convertido en una llanura polvorienta, desprovista de vegetación, sin árboles que nos resguardaran de los helados vientos invernales y de los abrasadores rayos del sol en el estío.
Coincidió con este hecho otro no menos lamentable. La apertura de la calle de Claudio Marcelo obligó al Municipio a arrancar una de las más hermosas palmeras que elevaban su copa hasta los cielos en la antigua Corte de los Califas de Occidente Se pensó en trasladarla a la entrada de los jardines de la Agricultura y tras una penosísima odisea, motivada por las dificultades que se oponían al transporte, la palmera jigantesca, una de las mejores que había dentro de la ciudad, se tronchó a los pocos instantes de ocupar su nuevo emplazamiento.
Los pequeños jardines establecidos a los lados del paseo del Gran Capitán desaparecieron al efectuarse una reforma en el lugar mencionado.
Un alcalde de feliz recordación, autor de importantísimas mejoras y cuyo nombre debiera ostentar una calle, aquí donde acostumbramos a prodigar este honor, don Juan Tejón y Marín, tuvo el buen acuerdo de utilizar parte de la llanura polvorienta en que quedaron convertidos los jardines Altos para crear otros, no tan bonitos como aquellos, a los que se dió el nombre de jardines del Duque de Rivas.
Al morir el competente y popular jardinero mayor del Ayuntamiento, Corrales, el Municipio nombró un director técnico de jardines y la labor de éste, hay que decirlo en honor de la verdad, fué deplorable.
Comenzola sustituyendo los primorosos naranjos del paseo del Gran Capitán por palmeras raquíticas, excepto las colocadas en los extremos de dicha calle, de las cuales perdiose la mayoría.
Frente al Gran Teatro plantó una grande, jibosa, cuyas ramas acariciaban los muros de dicho edificio.
Era objeto de constantes burlas y una sociedad de jóvenes de buen humor titulada el Club Mahometano, la obsequió con una antifilarmónica serenata, para asistir a la cual invitó al vecindario por medio de una alocución publicada en la Prensa.
El director técnico de jardines no se conformó con arrancar los naranjos que había en el paseo mencionado; hizo desaparecer igualmente los que engalanaban la mayoría de nuestras plazas, sin que fuesen oídas las enérgicas y justificadas protestas del catedrático de la Escuela especial de Veterinaria don Leandro de Blas que emprendió en la Prensa una violenta campaña contra tal despojo.
Al mismo tiempo la necesidad de alinear las calles, de construir edificios a la moderna obligaba a reducir patios y jardines, a convertir los huertos en casas, y al transformarse la ciudad dormida, solitaria, en urbe populosa llena de vida, desaparecieron también los tapices de plantas aromáticas en sus calles, los zócalos de dompedros en sus fachadas y las colgaduras de madreselvas y rosales en sus muros.
Córdoba no era ya la ciudad vergel de remotas edades.
En los comienzos de la centuria actual hubo otra reacción en favor de las plantas y las flores y el Ayuntamiento creó jardines en la mayoría de nuestras plazas, aunque fueran tan pequeñas como las de San Nicolás y San Bartolomé, entre los cuales sobresalieron por su belleza y frondosidad los del Campo Santo de los Mártires, la plaza de la Magdalena y la plaza de Colón.
Más la fatalidad persigue aquí a estos lugares de recreo y pronto la apatía y el abandono enseñoreáronse de los mismos, originando la desaparición de los mejores, uno de los cuales, el del Campo Santo de los Mártires, se trata ahora de reconstituir.
Al mismo tiempo el hacha del talador no ha cesado de cortar árboles en rondas y paseos, a pesar de las unánimes protestas de la Prensa y del vecindario.
Es menester que las personas llamadas a impedirlos eviten de una vez para siempre estos desmanes, pues así lo exige la cultura de nuestro pueblo; qne [sic] no se confunda el arte de la jardinería con el oficio de leñador; que se enseñe a todos el respeto a las plantas y las flores; que se atienda al fomento de los jardines, donde los pulmones se ensanchan y el espíritu se recrea; que Córdoba vuelva a ser la ciudad vergel fuente de salud, pebetero de Andalucía y joyel de los tesoros del Arte y de la Naturaleza, como en tiempos de los Abderramanes.
Marzo, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA FONDA SUIZA
En virtud de una resolución del Ayuntamiento ya ha comenzado la demolición de parte del hermoso edificio en que se hallaban la Fonda y el Café Suizos, para abrir una calle que comunique en línea recta las del Conde de Gondomar y de Claudio Marcelo.
Con este motivo creemos oportuno, por constituir una nota de actualidad, no tratar de los mayores o menores beneficios que ha de proporcionarnos tal reforma, ampliamente discutida, sino dedicar una crónica retrospectiva al edificio mencionado, que no deja de tener interés para la historia cordobesa.
En la antigüedad los Comendadores de la Orden de Calatrava construyeron allí su convento, tan amplio, que ocupaba todo el espacio comprendido desde la terminación de la calle de la Plata, hoy de Victoriano Rivera, hasta el palacio de los marqueses de Valdeflores, en la de Jesús y María y el trozo de la del Paraíso, ahora del Duque de Hornachuelos, no abierto entonces, que hay entre la plaza de Cánovas y la calle de Juan de Mena.
Al desaparecer dicho convento se efectuó la apertura de la vía que acabamos de mencionar y algunos particulares construyeron casas en terrenos del mismo, quedando un amplio solar en la plaza de las Tendillas, entonces llamada de la Encomienda, por haber tenido allí su residencia, según dejamos indicado, los Comendadores de la Orden de Calatrava.
En los muros del referido solar había un retablo de mármol con un Ecce Homo muy venerado por las personas devotas, que desapareció en el año 1841.
Tres industriales suizos, los hermanos don Nicolás, don Fester y don Ambrosio Putzi, que consiguieron reunir en Córdoba una fortuna merced a la perseverancia en el trabajo, concibieron la idea de establecer una fonda en condiciones de competir con las mejores de España y, a fin de realizar tal propósito, compraron el solar antedicho, comenzando en el año 1860 la construcción del edificio, que terminó en el 1870.
Utilizóse en las obras gran parte de los materiales del primitivo convento, al que pertenecían las esbeltas columnas que hay en el patio de la fonda, cuyos artísticos capiteles ostentan la siguiente inscripción en caracteres árabes, traducida por el ilustre orientalista señor Gallangos:
“En el nombre de Ala: la bendición de parte de Alá sea sobre el príncipe de los creyentes: alargue Ala su permanencia en la tierra. Ab de Rahman ben Mohamed. Esto es de lo que mandó labrar por manos de Xenil su page, hizo esto Fatah el marmolista”.
Nada se escatimó para que la nueva casa de viajeros fuera verdaderamente suntuosa; dotósela de amplias habitaciones con elevados techos, de extensas galerías, de hermosas escaleras de mármol, de un comedor magnífico, de todo cuanto pudiera apetecer entonces el forastero más exigente. Aún en nuestros días, si se la hubiese dotado de cuartos para baños y de un sistema de calefacción moderno, habría podido competir con los hoteles de primer orden.
Los señores Putzi no edificaron en todo el solar; dejaron un corralón en la parte correspondiente a la plaza de las Tendillas, con la que se comunicaba por una puerta de grandes dimensiones, solar disponible para ampliar la fonda en caso necesario.
Mientras se construía aquella, sus dueños establecieron otra provisional en una casa de la calle de Diego León y allí se hospedó, en el año 1861, Muley el Abbas, hermano, del Sultán de Marruecos, que vino a España, con una embajada extraordinaria, a la terminación de la guerra de Africa, narrada maravillosamente por el insigne literato Pedro Antonio de Alarcón.
Algunos individuos del personal de la Embajada plantaron unas palmeras en el lugar destinado al patio del Hotel Suizo en construcción y aquellas palmeras fueron trasladadas, bastantes años después, a la plaza del Corazón de María, donde se hallan.
Por la fonda en que nos ocupamos han desfilado personas de estirpe real, embajadas de diversas naciones, caravanas de excursionistas extranjeros, comisiones científicas, artistas insignes, sabios eminentes, escritores de fama, políticos ilustres, militares bizarros.
En ella se hospedaron la Infanta Isabel de Borbón, la Princesa Beatriz de Battemberg, el Rey Leopoldo de Bélgica.
En su comedor celebróse multitud de banquetes en honor de personalidades sobresalientes de todas las esferas.
Los señores Putzi acostumbraban a obsequiar, en su magnífica hospedería, con una espléndica [sic] comida, a los periodistas, el primer día de cada año.
Ante los muros del solar de la Encomienda, contiguo a la Fonda, establecían su parada muchos de los gallegos que se dedicaban a mozos de cordel, y allí, luchando a brazo partido o golpeándose con los cordeles para entrar en reacción en el Invierno o dormitando sentados en la gradilla de la enorme puerta en el Verano, aguardaban a que alguien les avisase para hacer un porte o que les llamara el dueño del aguaducho situado en el rincón en que se halla la fuente, con el objeto de ocuparles en la tarea de machacar, en el pesado mortero de madera, las almendras para los refrescos.
Durante la tarde y las primeras horas de la noche también sentaban sus reales en aquel lugar, por ser uno de los de mayor tránsito de la población, los ciegos que cantaban al compás de la guitarra, los vendedores de romances y relaciones espeluznantes, los sacamoleros y demás vividores por el estilo, que forman una legión original y pintoresca.
En el año 1908 los hijos de don Fester Putzi, continuadores del negocio desarrollado por su padre y sus tíos don Nicolás y don Ambrosio, edificaron en el solar de la Encomienda, no para ampliar la Fonda, sino para instalar allí la confitería, el café y el restaurant que poseían en la calle de Ambrosio de Morales.
Los nuevos establecimientos, que fueron inaugurados en 1911, no tenían el carácter especial, el sello típico de los antiguos; erau [sic] análogos a cuantos hay de su clase en las poblaciones modernas.
En el café notábase la falta de las reuniones de cazadores de perdiz y jugadores de damas que había en el Café Suizo Viejo y de libradores y toreros famosos del Café Suizo Nuevo; en el escaparate de la confitería los muchachos echaban de menos el enorme fanal lleno de preciosas figuritas y los contrabandistas y bandoleras de patillas de boca de hacha, con la manta al hombro y el trabuco al brazo; ni siquiera en las puertas del restaurant veíamos con tanta frecuencia como en las del primitivo al popular cocinero Bruzo, con su chaqueta, su gorra y su delantal de blancura inmaculada
El restaurant Suizo de la plaza de Cánovas duró poco tiempo; en él celebróse un banquete en honor del insigne poeta Francisco Villaespesa cuando vino a asistir al estreno de su drama El Alcázar de las Perlas, representado en el Gran Teatro por la compañía de María Guerrero, y fué obsequiado con otra comida el ilustre literato Marcos R. Blanco Belmonte, al venir a Córdoba, después de larga ausencia, para actuar de mantenedor en unos Juegos Florales, pero como de ordinario era muy escaso el número de concurrentes a dicho establecimiento, desapareció pronto y el local que ocupaba destinóse a sala de billar.
Algunos años más tarde, fonda, café y confitería dejaban de pertenecer a don Tomás y don Ambrosio Putzi, sucesores de aquellos industriales suizos, tan inteligentes como laboriosos, que dotaron a nuestra ciudad de establecimientos dignos de ella.
Hoy gran parte del hermoso edificio llamado vulgarmente del Suizo cae al rudo golpe de la piqueta, cuya obra, aunque el progreso la inspire, no deja de ser lamentable, porque siempre destruye algo típico, algo tradicional, que tiene el encanto del pasado y evoca en nosotros gratos recuerdos de otros días; los días venturosos de la infancia, llena de alegría, y de la juventud, pletórica de ilusiones.
Marzo, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UNA LECTURA DE POESIAS
Era esa noche en que, al sonar las campanadas de las doce, un año muere y otro nace; uno se hunde en el abismo del no ser y otro surge de las sombras de la nada, momento augusto, solemne, en el que hasta el hombre más atolondrado y enemigo de reflexiones medita en la brevedad de la existencia, diciendo con Jorge Manrique:
Cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando.
Varios centenares de personas de todas las clases sociales se habían reunido para celebrar con un banquete el triunfo alcanzado en lejanas tierras por un artista.
Aquel acto, tan hermoso como simpático, tuvo para muchos comensales un delicioso epilogo.
Desde el círculo aristocrático en que se efectuó el homenaje trasladáronse a otro centro de reunión y puede decirse que allí se celebró la sobremesa, una sobremesa agradabilísima en la que se desbordaron la alegría y el buen humor.
Los concurrentes, agrupados alrededor de las mesas, al mismo tiempo que apuraban las tazas de café o las copas de coñac, hacían gala de su gracia y de su ingenio, ya comentando la actualidad; ya dirigiéndose bromas, ya relatando escenas o incidentes cómicos.
En el instante de sonar las doce, todos los concurrentes se descubrieron, uno de ellos púsose en pie e improvisó un discurso de salutación al año nuevo, que fué acogido con aplausos y aclamaciones.
Luego continuaron las bromas, la charla, aumentando de modo extrardinario [sic] la animación y la alegría.
Ante una mesa, dos hombres que ya peinaban canas, graves, serios, departían escuchándose con gran interés, sin intervenir en la conversación de los demás.
Aquellos hombres evocaban recuerdos de su juventud con la suma complacencia que producen siempre tales evocaciones.
Uno de ellos hizo surgir en la memoria del otro una de las páginas más interesantes de su vida, una de las emociones más intensas que experimentara: la que sintió al presentarse por primera vez, siendo casi un niño, a leer ante el público unas poesías.
Había en Córdoba una sociedad que cooperaba muy eficazmente al desarrollo de la cultura, fomentando la afición a la Música y a las Letras; aquella sociedad era el Centro Filarmónico fundado por Eduardo Lucena, el compositor inolvidable.
Dicho Centro celebraba frecuentemente, en su salón de la calle del Arco Real, veladas agradabilísimas en las que profesionales y aficionados rendían culto al divino Arte y nuestros literatos a la Poesía.
Uno de los hombres graves, serios, con la nieve de los años en la cabeza, que conversaba animadamente en la reunión a que nos hemos referido, comenzaba a dar los primeros pasos por el campo de la Literatura, pues escasamente contaría quince años en los tiempos en que el Centro Filarmóriico organizaba las fiestas aludidas.
Un día el muchacho aprendiz de poeta recibió una invitación para tomar parte en una de aquellas veladas. Imposible sería describir el júbilo que le produjo; seguramente no habría cambiado aquella carta por el billete de la Lotería de Navidad favorecido con el primer premio.
Sin pérdida de momento comenzó a torturar su imaginación para componer los versos que había de leer en la fiesta literario-musical anunciada. Muchas horas pasó entregado a las Musas, rebeldes más de una vez a su llamamiento, para producir unas composiciones que fueran dignas del acto a que se destinaban.
La noche anterior a la de la fiesta el poeta novel no pudo conciliar el sueño, pensando en el acontecimiento que tenía en perspectiva; su primera presentación ante el público ¿Sería recibido por este con indiferencia? ¿Escucharía solamente los aplausos falsos, sin calor, impuestos por la cortesía o los espontáneos y ruidosos que produce el entusiasmo? Una y mil veces hacíase estas preguntas, sin atreverse a contestarlas.
Llegó el día de la fiesta y mucho antes de la hora a que había de empezar, el joven referido hallábase en el Centro Filarmónico, nervioso, inquieto, presa de una verdadera agitación febril.
Uno de los socios del mencionado Centro, mucho tiempo después el hombre grave, de cabello blanco, que eu [sic] unión de otro evocaba recuerdos de épocas mejores la noche de año nuevo en un casino de esta capital, condujo al poeta en ciernes al salón de actos antes de que empezara a acudir el público, para que ensayase las inflexiones de voz que debía dar a la lectura, haciéndole muy oportunas advertencias.
Al fin llegó el momento tan anhelado como temido. La sala de actos del Centro Filarmónico presentaba un aspecto brillante; la concurrencia era tan numerosa como distinguida, predominando el sexo bello.
Después de la ejecución de varias composiciones musicales, el joven con pujos de literato apareció en la tribuna; acompañábanle Lucena y la persona que poco antes hiciérale atinadas observaciones en el ensayo de la lectura.
El muchacho sintió que una oleada de sangre invadía su cerebro, a la vez que un terrible calofrío contraía sus músculos. La voz se le anudaba en la garganta.
Realizó un supremo esfuerzo y pudo comenzar a leer casi tartamudeando, unos versos titulados Mañanas de Abril. Pronto recobró la tranquilidad y concluyó la lectura serena, reposadamente.
El auditorio no le regateó sus aplausos.
Ya repuesto del todo, recitó, con la entonación adecuada, una poesía que se denominaba El Reloj.
Al terminarla una larga ovación resonó en la sala de actos del Centro Filarmónico.
Aquel tributo, no al mérito, sino a la edad, proporcionó al joven la mayor satisfacción que había experimentado en su vida. En aquel momento no se hubiese cambiado por el poeta de más fama.
El recuerdo de su primera lectura de poesías en público fue el tema principal de la charla que los dos hombres graves, serios, con la nieve de los años en la cabeza, sostuvieron en la grata reunión que sirvió de epílogo al banquete celebrado en honor de un artista.
¿Quiénes eran estos hombres? Quien en unión de Eduardo Lucena presentó al muchacho en la velada del Centro Filarmónico, era el actual presidente de la Audiencia de Badajoz, hasta hace poco de la de Córdoba, don José Villalba Martos, y el aprendiz de poeta, que no ha podido llegar a maestro, el autor de estas crónicas restropectivas [sic].
Abril, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN EXTRAÑO SUCESO OCURRIDO EN LA FONDA SUIZA
Hace ya muchos anos, en la Fonda Suiza, intento suicidarse un huésped.
Este, en unión de su secretario que le acompañaba, se retiró una noche, para descansar, a la habitación que les servía de dormitorio y, a las altas horas de la madrugada, disparóse un tiro de revólver en la cabeza.
El proyectil le produjo una grave herida, de la que sanó merced a los auxilios de la ciencia médica.
El suceso produjo gran sorpresa a todos los amigos de la persona aludida y fué objeto de múltiples conversaciones y de innumerables comentarios en cafés, círculos y demás centros de reunión, lo mismo de Córdoba que del pueblo de su provincia de donde el suicida era natural y vecino.
¿Que móviles podían haberle impulsado a atentar contra su existencia? Nadie se los explicaba.
Tratábase de un hombre, al parecer feliz. Gozaba de excelente salud, de inmejorable posición; tenia una esposa modelo, un hogar venturoso, y jamás las nubes de la contrariedad o el infortunio nublaban el cielo de su dicha.
La gente se devanaba los sesos inquiriendo las causas del suicidio; las comadres inventaban leyendas para justificar el hecho y las referían, en voz baja, en sus corrillos con honores de aquelarre; la maledicencia pretendió encontrar en el misterioso atentado elementos para fraguar una miserable calumnia, pero resultaron estériles sus esfuerzos.
Pasó el tiempo, que todo lo consume, lo extingue o lo borra, que hace olvidar los acontecimientos más grandes y deudos y paisanos, amigos y conocidos de la persona a quien evocamos en estos recuerdos, dejaron de comentar el conato de tragedia de la Fonda Suiza; la impresión originada por sucesos mas recientes sustituyó al que produjera el hecho que hemos referido.
El protagonista del drama, completamente curado de la lesión que se produjo, continuó disfrutando de los halagos de la fortuna, de las venturas de un hogar cimentado sobre el amor, del afecto de sus amigos, de la consideración de sus conciudadanos.
Si algún indiscreto osaba, aunque fuera indirectamente, recordarle el reprobable acto que cometiera para privarse de la existencia, con el propósito de obtener una explicación de aquel enigma, el interrogado rehusaba siempre contestar y con visible desagrado cambiaba al punto de conversación.
Una tarde paseábamos, con un compañero de profesión, y en una de las calles más céntricas de la ciudad encontramos al protagonista de este relato, que era paisano y amigo de la niñez de nuestro camarada.
Después de saludarnos afectuosamente nos invitó a efectuar una breve excursión, en coche, por los alrededores de la Sierra.
Aceptamos la invitación y, al regreso de la gira, nos rogó que le acompañásemos a cenar.
Los tres penetramos en una habitación de uno de los llamados restauranes próximos a la plaza de las Tendillas, donde se nos sirvió una comida suculenta.
Durante ella charlamos de todo, de política, de negocios, de arte, de literatura.
Mi camarada y su paisano evocaron los recuerdos de la niñez, de sus padres, de su pueblo natal, encontrando una íntima y profunda satisfacción en estas añoranzas.
Terminó el opíparo banquete y, cuando comenzamos a saborear el café y a aspirar el humo de los exquisitos habanos, hubo unos instantes de silencio.
Este fué interrumpido a poco por nuestro obsequioso amigo quien, dirigiéndose al colega del autor de los presentes recuerdos, habló así:
He recogido con gusto una observación, la cual demuestra el buen criterio y la discreción que te caracteriza.
Durante mucho tiempo deudos, paisanos, conocidos y hasta personas que apenas me conocen, no han cesado de asediarme a preguntas respecto al desagradable suceso que me ocurriera en la Fonda Suiza.
En cambio tú, amigo mío de la niñez, con quien me une un cariño fraternal, nunca te atreviste a interrogarme acerca de aquel conato de drama.
Te agradezco mucho tu exquisita corrección y, en pago de ella, voy a revelarte un secreto que a nadie he dicho, exceptuando a mi esposa; los extraños e incomprensibles antecedentes de mi suicidio frustrado.
La noche en que se desarrolló el hecho mi secretario y yo, después de haber asistido a una función de teatro, nos retiramos a nuestra habitación de la fonda para descansar.
El lecho de mi acompañante estaba frente al mío; ambos nos acostamos y mi secretario quedó profundamente dormido a los pocos momentos.
Yo, según una antigua costumbre, comencer [sic] a leer un periódico y, al dejarlo en la mesa de noche, fije la vista en un revólver que tenia sobre aquella y lo cogí inconscientemente.
Con este arma, empece a pensar, podría yo ahora, muy fácilmente, matar a mi secretario sin que el se enterase.
Esta idea diabólica, incomprensible, se arraigó en mi cerebro, apesar de la verdadera lucha que sostuve para desecharla.
Tras una hora de dudas, de vacilaciones horribles, de tremendas crisis nerviosas que me hicieron enloquecer decidí realizar el proyecto infame: apunté con el revólver a mi empleado, que disfrutaba de un sueño tranquilo y reparador y levante el gatillo decidido a disparar.
Súbitamente una reflexión me hizo cambiar de propósito; ¿por qué he de matar a este hombre que nada malo me ha hecho? pensé; más justo es que me mate yo y, acto seguido, cambie de dirección el revólver y me disparé un tiro en la cabeza.
Transcurrió mucho tiempo sin que me diese cuenta exacta del suceso y cuando pude coordinar las ideas decidí no referir a persona alguna, exceptuando mi mujer, los antecedentes del hecho, por temor a que nadie los creyera o a que me considerasen un demente peligroso.
Hoy hago contigo esta excepción por los motivos que indique al comienzo de este relato y porque tengo la seguridad de que tu compañero y amigo sabrá guardar el secreto, al menos mientras yo viva.
Desde la trágica noche en que se desarrolló aquella terrible escena, terminó diciendo jamás llevo armas, apesar de que como ustedes saben, viajo frecuentemente y tengo fama de rico.
Abril, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL JUEVES SANTO
¡Qué diferencia entre el Jueves Santo en Córdoba hace cincuenta años y en la actualidad!
Antiguamente, cuando la patria de Osio semejaba una ciudad dormida, cuando sus calles, tapizadas por la yerba, estaban casi siempre desiertas y silenciosas, cuando reinaba en todas partes una tranquilidad y un sosiego de que no disfrutamos hoy, sólo en determinados días animábase la población, se transformaba casi por completo, aunque sin perder su sello característico.
Uno de esos días era el jueves Santo; el vecindario madrugaba mucho para dar los últimos toques al arreglo de la casa; para barrer y regar las calles; para sacar del fondo del arca los trapitos de cristianar, que había de lucir toda la familia.
El sol brillaba, esplendoroso, en un cielo de azul purísimo, haciendo resaltar la blancura de las fachadas, estampando en todas partes ardientes besos de luz.
Durante la mañana millares de fieles llenaban los templos para asistir a los Divinos Oficios, que revestían extraordinaria solemnidad.
En las primeras horas de la tarde comenzaba la visita a los Monumentos, la cual originaba un espectáculo grandioso. Córdoba entera lanzábase a la calle para cumplir esta piadosa práctica, ostentando sus galas mejores. Los caballeros el frac y el sombrero de copa, las damas los trajes de seda, la mantilla de blondas y alhajas valiosísimas; la nobleza sus vistosos uniformes, cruces y bandas; los hombres del pueblo el traje de paño burdo, las botas con casquillos de charol y el sombrero cordobés recién planchado; las mujeres de la clase humilde la falda negra y la mantilla de felpa o de estameña [sic].
Las vías próximas a la Catedral eran un verdadero “coche parado”; el vecindario de !as mismas, tras los cristales de balcones y ventanas, presenciaba el desfile de aquella multitud que, grave, silenciosa, con un fervor edificante, iba a prosternarse ante los Sagrarios que brillaban como ascuas de oro.
Al declinar la tarde, la gente se retiraba a sus hogares para reponer las fuerzas perdidas por el constante ajetreo con las comidas preparadas durante los días anteriores, porque el Jueves y Viernes Santos dedicábase únicamente a conmemorar el drama sublime del Gólgota, comidas en las que nunca faltaban el potaje, las espinacas y el bacalao frito y las natillas o las frutas de sartén.
Luego el vecindario abandonaba de nuevo sus casas para seguir la visita a los Monumentos, que duraba hasta las altas horas de la noche y muchas personas para oir el hermoso ”Miserere” del maestro Ravé, interpretado en la Basílica por cantantes y músicos notables.
A las nueve de la noche el público empezaba a ocupar la carrera de la procesión; muchos balcones ostentaban vistosas iluminaciones, no eléctricas ni de gas, sino de aceite, producidas por candilejas encerradas en farolillos con cristales de colores.
A las nueve abríanse majestuosamente las puertas del templo de San Cayetano y aparecían las imágenes de Nuestro Padre Jesús Caido y Nuestra Señora del Mayor Dolor, acompañadas de gran número de hombres, en su mayoría del pueblo, con cirios.
A la efigie de Jesús Caído rodeábala su fervosa Hermandad, constituída por los famosos toreros del barrio de la Merced, delante del paso iba Lagartijo, el hermano mayor, que parecía una figura romana arrancada de un medallón antiguo.
La procesión recorría las principales calles de los barrios de Santa Marina, San Andrés y San Miguel, presentando un interesante golpe de vista al descender por la pendiente contigua a la iglesia de San Cayetano para entrar por la puerta de Colodro y al pasar por el Campo de la Merced.
En los barrios bajos, la noche del Jueves Santo tenía un sello especial, característico: los altares, esos sagrarios erigidos por la fe del pueblo, llenos de encantos y de poesías.
Elegíase para instalarlos una habitación amplia, que tuviese ventanas o balcones a la calle. Los muros de la sala eran cubiertos con rojas colchas a guisa de tapices; alfombrásela de mastranzos y otra; yerbas olorosas y en uno de sus frentes levantábase un altar de varios cuerpos en cuyo centro aparecía un crucifijo rodeado de fanales con imágenes, de jarrones y vasos llenos de flores y de candelabros con velas.
Todos los vecinos de la casa y las muchachas amigas de aquellos, congregábanse allí para pasar la noche velando al Señor. Rondas de mozos deteníanse ante las ventanas de los altares, por las que salia un haz de luz que iluminaba gran parte de la calle y, sombrero en mano, cantaban saetas, a las que contestaban, desde dentro, las mujeres con otras sentidas y vibrantes, cuyas notas interrumpían el augusto silencio de la noche, semejando ayes desgarradores de un alma herida por el dolor más profundo.
Los panaderos y taberneros siempre se distinguieron por el lujo de sus altares.
En las plazuelas y encrucijadas modestos comerciantes colocaban mesillas abarrotadas de tortas y hornazos, de los que hacían gran consumo los trasnochadores, regándolos con aguardiente para que no les produjeran empachos.
Los hortelanos del pago de la Victoria iban a orar ante la imagen de Jesús que se veneraba en una capillita situada en la puerta de Gallegos, la cual el Jueves Santo permanecía abierta toda la noche e iluminada profusamente; muchas personas visitaban la ermita del señor en el Pretorio y bastantes familias trasladábanse al santuario Scala Coeli para velar al Santo Cristo de San Alvaro.
Aunque los cordobeses, interrumpiendo una buena costumbre, ya desaparecida, trasnochaban el Jueves Santo, levantábanse el Viernes muy temprano con el fin de continuar las prácticas propias de la Semana Mayor; para asistir, por la mañana, a los Divinos Oficios; para oír, por la tarde, el sermón de las Siete palabras; para ver, después, la procesión del Santo Entierro con sus mazaragüevos de largas colas; con su Cruz guiona llevada por campesinos del barrio del Espíritu Santo, con sus pasos representando al señor en el Huerto, Cristo amarrado a la Columna y Jesús Caído, acompañados de sus hermandades de curtidores, sastres y toreros; el Señor de Gracia, llamado vulgarmente el Cristo de los Esparragueros, el Santo Sepulcro con su cofradía, formada por caballeros de la nobleza y la Virgen de los Dolores, radiante de hermosura, que enardece el entusiasmo religioso de los fieles y despierta la fe en los corazones donde se halle más dormida.
Abril, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
¿QUIEN ES MANUEL MACHADO? ¿QUIEN ES LEOCADIO MARTIN RUIZ?
Acababa de celebrarse en Córdoba un acontecimiento artístico-literario. La compañía de la eminente actriz María Guerrero había estrenado en el Gran Teatro, con asistencia de su autor, la bellísima obra titulada El Alcázar de las perlas, original del primer poeta español contemporáneo Francisco Villaespesa.
Para asistir al estreno vino de Sevilla un literato muy joven, González Olmedilla, admirador entusiasta de Villaespesa.
Olmedilla, en sus conversaciones con los camaradas de Córdoba, mostró vivos deseos de conocer a otro escritor joven, Leocadio Martín Ruíz, que entonces realizaba una labor cultural muy intensa en Pueblonuevo del Terrible.
Los amigos y compañeros de Villaespesa organizaron, en su honor, un banquete, y Martín Ruíz anunció que vendría para asistir a dicho acto.
La víspera del día del homenaje, en la tertulia que el ilustre pintor Julio Romero de Torres tenía en el Café Suizo, surgió la idea de dar una broma a González Olmedilla. Esta consistiría en presentarle, haciéndole pasar por Leocadio, a uno de los asiduos concurrentes a la reunión, que nunca se dedicó a las tareas literarias, sino a las de construir y componer sillas.
Apenas se habían puesto de acuerdo todos para el mejor efecto de la broma presentóse Olmedilla. ¿No deseaba usted conocer a don Leocadio Martin Ruiz?, díjole muy serio Romero de Torres, pues aquí le tiene, y al mismo tiempo le señaló al modesto industrial, que apresuróse a levantarse de su asiento.
Olmedilla se dirigió a él, lanzando un grito de júbilo, y le estrechó tan fuertemente que estuvo a punto de fracturarle algunas costillas.
Después ambos se sentaron juntos y el joven escritor sevillano empezó a hablar a su nuevo amigo de literatura, de periodismo, de las obras últimamente publicadas, de sus proyectos y sus planes.
El fabricante de sillas guardaba el silencio más absoluto, pues no entendía una palabra de todo aquello, limitándose a contestar con monosílabos a las preguntas que le dirigía su interlocutor.
¡Qué hombre más modesto! decía para sí Olmedilla; no se atreve ni a exponer sus opiniones.
Luego leyóle innumerables poesías y algunos artículos que había publicado en una revista sevillana, criticando duramente las obras de Manuel Machado.
Romero de Torres y sus contertulios contenían a duras penas la risa.
En las primeras horas de la madrugada retiráronse todos porque era preciso levantarse temprano para asistir al banquete en honor de Villaespesa
A las once de la mañana del día siguiente gran número de artistas, literatos, periodistas y otras personas hallábase reunido delante del Café Suizo esperando la hora del almuerzo en obsequio del poeta.
Al llegar Olmedilla faltóle tiempo para preguntar: ¿Y Leocadio Martín Ruiz?
No puede venir, le contestaron, porque se ha sentido indispuesto repentinamente.
Esta noticia produjo gran contrariedad al joven escritor sevillano.
A los pocos momentos apareció en la calle de Gondomar Leocadio Martín Ruíz, que acababa de llegar de Pueblonuevo del Terrible.
Varios amigos de los que estaban en el secreto de la broma saliéronle al encuentro, contándole aquella, e idearon otra para completarla. Martín Ruiz se haría pasar por Manuel Machado ante Olmedilla, su terrible critico.
A los pocos minutos efectuábase la presentación a Olmedilla del apócrifo Manuel Machado quien, con una seriedad verdaderamente cómica, le decía: tenemos que hablar cuando termine el banquete.
El critico vió en lontananza un duelo a muerte o caso por este orden.
En la mesa situaron frente a frente a González Olmedilla y al falso Machado, que no cesaba de dirigir miradas iracundas, terribles, al inexorable censor de sus obras.
Un actor de la compañía de María Guerrero leyó un fragmento de El Alcázar de las perlas y como Olmedilla fuera repitiendo, por lo bajo, los admirables versos de Villaespesa, el supuesto Machado exclamó con voz campanuda: cállese usted, que me molesta.
Algunos comensales que no estaban en el secreto de la broma o que se distraían llamaban a Leocadio Martín Ruiz por su nombre, pero enseguida rectificaban explicando el error de la mejor manera posible.
Tantas fueron las equivocaciones que Olmedilla sospechó, al fin, que estaba siendo víctima de una tornadura de pelo.
¿En qué quedamos, preguntaba a todo el mundo; este señor es Manuel Machado o Leocadio Martín Ruiz?
Machado, contestábale la mayoría de los concurrentes; Leocadio, le respondían los enemigos de faltar a la verdad ni aún en los casos en que se trate de dar una broma.
Entonces, objetaba Olmedilla, ¿quién era aquel hombre prudente, callado, modesto, a quien me presentaron anoche haciéndole pasar por Leocadio Martín Ruiz?
Nadie le sacaba de la duda y el escritor sevillano hundíase en un mar de confusiones.
Terminó el banquete y Olmedilla siguió sus indagaciones, sin resultado favorable. Rogó, suplicó a Julio Romero y Francisco Villaespesa que le descifraran el enigma, pero ninguno de los dos atendió ruegos ni súplicas.
Y González Olmedilla regresó a la ciudad hispalense recitando en voz baja los maravillosos versos de El Alcázar de las perlas y devanándose los sesos para obtener respuestas satisfactorias a estas preguntas: ¿Quién es Leocadio Martín Ruiz? ¿Quién es Manuel Machado?
Mayo, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL COSMOS
Hace mas de treinta años, un comprovinciano nnestro [sic] que ya rindió su tributo a la muerte, don José de Arribas y Castilla, hombre inteligente, activo, emprendedor, concibió una idea que no dejaba de ser original: la de crear un periódico en Córdoba que se saliera de los moldes de la prensa provinciana.
Sería un semanario de gran tamaño, defensor de los intereses del Comercio, ameno, instructivo.
No tendría suscriptores ni se vendería; repartiríase gratuitamente entre el público.
Cuantas personas conocían el proyecto del señor Arribas juzgaban loco a su autor. ¿Con qué iba a costear el periódico? ¿Acaso invirtiendo en él los bienes de fortuna que poseía?
No; don José de Arribas y Castilla confiaba en que su semanario, además de costearse con sus propios rendimientos, le produciría una renta no despreciable.
¿Cómo se operaría este milagro? Recurriendo al reclamo y al anuncio que, hasta entonces, eran una mina sin explotar por la Prensa de Córdoba. Esta limitábase. a insertar en la cuarta plana anuncios de su interés particular, de los suscriptores o amigos, por los que no percibía un céntimo.
Arribas, cuando hubo madurado su proyecto, se trasladó a nuestra capital para realizarlo. Buscó personas que colaboraran en tal obra y pronto encontró dos que le ofreciesen su concurso; otro hombre tan emprendedor y activo como él, don José Fernández de Quevedo y el autor de estas líneas.
Los tres cambiaron impresiones detenidamente, trazaron el plan de la futura publicación y los señores Arribas y Fernández comenzaron los cimientos de la obra, la contratación de anuncios.
Al principio los comerciantes, que sólo estaban acostumbrados a anunciarse en las muestras de sus establecimientos o por medio de prospectos, mostrábanse rehacios [sic] a pagar el nuevo de publicidad que se le ofrecía.
Unos forasteros, que tenían instalado un barato de telas en la calle del Reloj, conocedores de los beneficios que la propaganda y el reclamo proporcionan, abonaron una suma, que a los comerciantes cordobeses pareció fabulosa, por un anuncio que debía aparecer en sitio preferente del periódico.
Este ejemplo animó al Comercio y, al fin, reunióse la suma necesaria para costear los primeros números del semanario.
¿Cómo se titularía éste? Sus redactores, después de pensarlo mucho, convinieron en ponerle el nombre de El Cosmos, que tenía cierta originalidad, y el pueblo, desconociendo el significado de esa palabra, llamábalo El Colmo, pues consideraba que la confección de un periódico para repartirlo gratuitamente era el colmo de la generosidad o la tontería.
La redacción quedó establecida, provisionalmente, en una habitación del piso alto del popular restaurant de Arévalo, situado en la calle de la Plata.
Allí se congregaban, todas las noches, Arribas, Fernández y el autor de estos recuerdos y, después de cenar modestamente, dedicábanse a preparar los originales para enviarlos a la imprenta “La Actividad”, donde había de ser editado el periódico.
Por fin llegó el día de la aparición de éste, un domingo que, para los padres de la criatura, fué de los más alegres y venturosos de su vida.
El primer reparto efectuóse en el Café Suizo Nuevo, entre once y doce de la mañana, hora en que estaba extraordinariamente concurrido aquel centro de reunión.
El público recibió El Cosmos con sumo agrado y, por qué no decirlo, con sorpresa, pues no se esperaba que hubiera empresa tan generosa que hiciera un periódico para regalarlo.
El semanario, cuya presentación resultaba excelente, contenía, además del indispensable artículo-programa, un articulo en que se cantaba un verdadero himno al Comercio, una crónica relatando en forma amena todos los sucesos ocurridos en la capital durante la semana, el primer canto de un poema dedicado al anuncio, artículos científicos y literarios, poesías y otros originales, todo mezclado con anuncios, con reclamos ingeniosos que el lector no podía pasar por alto, pues estaban confundidos con el texto.
¡Con qué íntima, con qué profunda satisfacción, presenciábamos el éxito da nuestra obra, sentados ante una mesa del popular café apurando unas tazas del oloroso Moka!
El segundo reparto se efectuó un par de horas después en el café Cervecería, durante la celebración de uno de los conciertos a cargo del Sexteto de Lucena, y el tercero en el paseo de la Victoria, donde el público arrebató los ejemplares a los repartidores.
Todo el mundo comentaba la aparición de El Cosmos en términos muy favorables; amigos y conocidos nos felicitaban entusiásticamente, los anunciantes se hallaban satisfechísimos. El triunfo había sido completo.
Aquella noche la modesta cena en el restaurant de Arévalo se convirtió en un opíparo banquete.
Arribas estaba orgulloso de su idea.
Ya no era preciso ir en busca de los comerciantes para que se anunciaran, ellos nos buscaban para ofrecernos sus anuncios y la empresa marchaba viento en popa.
¡Qué alegría reinaba todas las noches en la improvisada redacción del flamante periódico. Como que éste, a juzgar por sus comienzos, había de dejar en mantillas a La Correspondencia de España.
Actuaba, entonces, en el Gran Teatro, una compañía de ópera en la que figuraba la eminente tiple Regina Paccini y, con motivo de la función a beneficio suyo, El Cosmos publicó la biografía y el retrato de la insigne artista y algunas composiciones que le dedicaron los poetas cordobeses.
La Paccini pidió cincuenta ejemplares de este número y pagó por ellos quinientas pesetas.
Comentábamos este rasgo de esplendidez en una reunión de la que formaba parte Tony Grice, el graciosísimo payaso de la gran compañía de Eduardo Díaz, la cual trabajaba en el solar donde hoy se levanta el Teatro del Duque de Rivas, y el famoso artista inglés sacó de una cartera otro billete de quinientas pesetas y nos lo entregó diciendo: para que publiquen ustedes mi biografía y mi retrato el día de mi beneficio, pues yo no soy menos que la Paccini.
El espíritu inquieto, emprendedor, de don José de Arribas, impulsóle a abandonar esta empresa, que comenzaba con los mejores auspicios, quizá para acometer otras que no habían de tener resultados satisfactorios.
Tal fué el original periódico El Cosmos, al que pudiéramos considerar como precursor de los innumerables anunciadores que inundan nuestra población todos los años durante la época de la Feria próxima.
Mayo, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CORDOBA Y EL DUQUE DE RIVAS
Córdoba ha tenido la suerte de servir de cuna a muchos hombres que han pasado a la inmortalidad.
Entre ellos figura el más grande de nuestros poetas románticos, el cantor inimitable de la nobleza castellana, el autor de esos dos monumentos literarios que se titulan El moro expósito y Don Alvaro o la fuerza del sino, el ilustre prócer que defendió con su espada el solar hispano y con su pluma la hermosa lengua de Cervantes, don Angel de Saavedra, duque de Rivas.
Y nuestra ciudad que, preciso es confensarlo [sic], nunca se mostró pródiga en rendir homenajes a la memoria de sus hijos insignes, no ha dejado de tributárselos, aunque sencillos y modestos, al romancero insigne, gloria del Parnaso español.
Cuando las Letras patrias sufrieron una perdida irreparable con la muerte del duque de Rivas, el Ayuntamiento de Córdoba, parco entonces en conceder el honor de perpetuar el recuerdo de las personas imponiendo sus nombres a las calles, dió el de Angel de Saavedra a la calle y plaza de Santa Ana, por haber nacido en esta última el cantor de la hidalguía y la lealtad españolas.
Un notable periodista y poeta asturiano, don Juan Menéndez Pidal, primer director de La Lealtad, importante diario local, fundado por don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera, para propagar y defender los ideales conservadores, concibió la idea de hacer una delicada ofrenda a la memoria del autor de El Faro de Malta, dedicándole una corona tejida con las bellas flores de la inspiración de nuestros literatos.
Invitóles con este objeto y, en el folletín del citado periódico, en Julio del año 1886, se publicó una colección de composiciones en prosa y en verso, dedicadas A la memoria del insigne poeta cordobés don Angel de Saavedra, duque de Rivas, originales de don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros entonces Obispo de esta Diócesis, don Francisco de B. Pavón, el conde de Torres Cabrera, don José Ruiz de León, el marqués P. de Jover, don Rafael Melendo, don Miguel Riera de los Angeles, don Guillermo Belmonte Miiller, don Agustín González Ruano, don Julio Valdelomar y Fábregues, don Amador Jover y Sanz, don Carlos Matilla de la Puente, don Enrique Llácer Gosálvez, don Antonio Alcalde Valladares, don Pelayo Correa, don Antonio Fernández de Molina, don Salvador Barasona y Candán, don Enrique Valdelomar y Fábregues, el conde de Cárdenas, doña Rosario Vázquez viuda de Alfaro, doña Teresa Navarro de Gámiz, don José Escalambre, don Joaquín Barasona y Candán, don Fernando de Montis, don Luis Navarro y Porrás, don Rafael Vaquero Jiménez, don Aureliano González Francés, don Dámaso Delgado López, don Ventura Reyes Corradi, don Juan Tejón y Rodríguez, don Rafael Blanco Criado, don Rafael García Lovera, don Angel María Castiñeira y don Ricardo de Montis Romero, larga relación de escritores, de los cuales sólo viven el señor Belmonte Müller y el autor de estas líneas.
Una de las mejoras más importantes realizadas por el inolvidable alcalde de Córdoba don Juan Tejón y Marín, fue la creación de unos jardines en parte de la llanura polvorienta que resultó en el campo de la Victoria cuando para nivelar el piso de aquel paraje fueron destruidos los preciosos jardines altos; nombre con que se les distinguía de los bajos o de la Agricultura.
El señor Tejón dió el título del Duque de Rivas a los nuevos jardines, hoy unos de los mejores de Córdoba, y trató de erigir en el centro de ellos una estatua al insigne poeta, monumento del cual fue colocada solennemente la primera piedra, pero no se llegó a construirlo, como ocurriera con el de Cristóbal Colón que el mismo alcalde pensó levantar en el campo de la Merced.
En el año 1902, por iniciativa del concejal don Teodomiro Ramírez de Arellano, cronista de esta ciudad, el Ayuntamiento acordó colocar lápidas conmemorativas en las fachadas de las casas donde nacieron o murieron varios cordobeses ilustres.
En la número 13 de la calle de Angel de Saavedra fue puesta una de dichas lápidas con la siguiente inscripción:
Don Angel de Saavedra, Duque de Rivas, poeta insigne, nació en esta casa el 10 de Marzo de 1791. El Ayuntatamiento [sic] de Córdoba, su patria, le dedica esta memoria. 1902.
En el salón de actos de las Casas Consistoriales y en el de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes figura el retrato de don Angel de Saavedra.
Finalmente, la señora dona Araceli Osuna, viuda de García Lovera, ha dedicado también una delicada ofrenda a la memoria del Duque de Rivas, imponiendo su nombre al precioso y elegante coliseo levantado donde estuvo el Teatro Circo del Gran Capitán.
En el paraje mis hermoso de nuestra ciudad los cordobeses rinden un perpetuo homenaje al guerrero invicto y al poeta insigne, soldado heroico a la vez, cuyas figuras se agigantan a través del tiempo, erigiendo una estatua a Gonzalo Fernández de Córdoba y dedicando un teatro Duque de Rivas.
Mayo, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
RAFAEL CHICHON
Hace cuarenta años residía en Córdoba un matrimonio al que miraban con envidia muchas personas.
Marido y mujer hallábanse en plena juventud; él llamaba la atención por su arrogante figura, por su porte distinguido, por su espesa y larga barba rubia; ella por su espléndida hermosura, por su elegancia: por su majestad de reina.
El llamábase Rafael Chichón de Llanos y era hombre de vasta cultura. Hablaba correctamente varios idiomas y sabía manejar, con destreza, los pinceles y la pluma.
Vivían con holgura, sin estar sujetos a la dura ley del trabajo, y todo el mundo, al verles, alegres, satisfechos, en paseos, en teatros, en reuniones aristocráticas, decía o pensaba con rara unanimidad: he aquí una pareja feliz.
Rafael Chichón, para distraer sus ocios, copiaba y restauraba cuadros antiguos, distinguiéndose por su habilidad en la imitación de los del Greco, y escribía cuentos, artículos de costumbres y crónicas interesantes.
Formaba parte de la redacción del batallador diario local El Adalid, defensor de la política del famoso pollo antequerano Romero Robledo y en dicho periódico empezó a usar y popularizó el pseudónimo de Rafael de Córdoba, utilizado después por otros escritores.
El carácter de Chichón armonizaba perfectamente con el de sus compañeros de El Adalid, Enrique y Julio Valdelomar y Emilio Cabezas.
Los cuatro derrochaban el ingenio y la gracia, lo mismo cuando se reunían ante la mesa del trabajo que cuando se congregaban, con otros compañeros y amigos, en la taberna de Colmenero o asistían a las tertulias del Conde de Cárdenas.
Rafael Chichón deleitaba a todos con su charla amena y culta; ya con curiosos relatos de viajes, ya con narraciones de extrañas aventuras, y lo mismo contaba un chascarrillo rebosante de gracia que recitaba con voz campanuda y dramática entonación una poesía.
Parodiaba de modo admirable el estilo de los poetas más famosos, siendo ésta una de las principales manifestaciones de su ingenio.
No resistimos la tentación de reproducir la siguiente imitación de Selgas:
LA FLOR Y EL CEFIRO
La flor. - ¿Por qué me soplas a mí?
El céfiro. - Porque sí.
La flor. - ¿Quieres que te sople yo?
El céfiro. - Por qué no.
(Se soplan.)
Chichón sostenía un pleito de gran importancia con una Sociedad minera y las actuaciones de aquél obligáronle a trasladar su residencia, primero a Madrid y luego a París.
Lo mismo en la Corte de España que en la capital de Francia continuó viviendo con holgura, sin estar sujeto a la dura ley del trabajo, gozoso, feliz.
Un día la adversidad le asestó un terrible golpe. Chichón vió desaparecer de su lado, para siempre, a su idolatrada compañera.
Otro día supo que los Tribunales habían fallado en contra de él el pleito famoso que le permitiera vivir con holgura durante medio siglo.
Agobiado por el peso de la edad, solo, sin recursos y en tierra extraña, nuestro hombre decidió volver a Córdoba, su ciudad natal, donde pasó los mejores años de su juventud, donde dejara, al ausentarse, muchos y buenos amigos.
Mas al tornar aquí, enteróse, con dolor profundo, de que casi todos aquellos habían desaparecido. Ya nadie le conocía. La gente miraba con extrañeza a aquel anciano decrépito, de luenga barba blanca, semejante a una figura bíblica.
El pobre viejo llamó a varias puertas y todas permanecieron cerradas.
Al fin obtuvo un puesto en la redacción de un periódico; en la prensa local volvió aparecer el pseudónimo de Rafael de Córdoba firmando los artículos del primer escritor que lo usara
Casi al mismo tiempo una Corporación oficial ericargóle la restauración de varios cuadros antiguos.
Chichón había resuelto, modestamente, el problema de la vida, recurriendo, para conseguirlo, a las profesiones que, por distracción, ejerciera durante su juventud.
Mas su salud quebrantada resintióse hasta el punto de obligarle a guardar cama y como en una modesta casa de huéspedes no podíasele atender como su estado requería, el veterano periodista fue conducido al hospital.
En el último asilo de la desgracia, donde se pierde hasta la personalidad, donde el nombre se convierte en un guarismo, allí, en el revuelto montón de los infortunios y las miserias sociales, obligáronle a rendirse en la jornada de la vida, más que los dolores físicos, los padecimientos morales, los desengaños y las ingratitudes.
¡Descanse en paz Rafael Chichón de Llanos!
Junio, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS MARAVILLAS DE LA CIENCIA
Hace un tercio de siglo la Prensa de todas las naciones trataba de un invento maravilloso, de un prodigio de la Ciencia; un aparato que recogía y reproducía fielmente todos los sonidos, lo mismo la voz humana que las notas de un instrumento musical.
Poco después, las autoridades y los representantes de la Prensa de Córdoba recibían una atenta invitación de un forastero, para asistir, en e! Hotel de Oriente, a una audición del maravilloso aparato.
Sobre una mesa colocada en el centro de una habitación de la fonda hallábase una cajita pequeña, de la que pendían numerosos tubos de goma, cada uno de los cuales tenía en su extremo un auditivo.
Los concurrentes nos sentamos alrededor de la mesa y aplicamos al oído el aparato en que terminaban los tubos de goma. El dueño del fonógrafo dió cuerda a la máquina, esta puso en movimiento un cilindro y, llenos de asombro, comenzamos a oir, perfectamente, un trozo de opera cantada por un tenor insigne, un discurso dicho por un orador elocuente, una obra musical interpretada por una banda notable, unos cantos populares expresados con exquisito sentimiento.
Después el forastero que nos proporcionaba aquel rato agradabilísimo colocó una bocina al aparato; cerca de ella Marcos Blanco Belmonte y yo recitamos versos y, unos momentos después, el fonógrafo los repetía con la misma entonación, con igual acento, con análogas inflexiones que sus autores, produciéndonos una verdadera estupefacción.
A esta audición siguieron otras para el público, a distintas horas del día y de la noche, y millares de personas desfilaron por el Hotel de Oriente, ávidas de escuchar, mediante el pago de una corta suma, el aparato que, en otros tiempos, hubiera sido considerado una invención diabólica.
El fonógrafo se fue generalizando y, entre los espectáculos de feria, solía figurar en nuestra ciudad, al lado del tútili mundi o mundo por un agujero, la cajita llena de tubos de goma que la gente se aplicaba al oído para escuchar, maravillada, una romanza de Viñas, unas soleares de Juan Breva, una marcha tocada por una banda militar o un chascarrillo del Maestro Domínguez.
Algunos años más tarde, se hablaba de otro invento curiosísimo: la fotografía animada.
Un joven perteneciente a una aristocrática familia andaluza, don Luis Juárez de Negrón, que por genialidades disculpables en su edad se había dedicado al arte de la prestidigitación, vino a Córdoba para celebrar varias funciones en el Gran Teatro. Acompañábale un francés, don Luciano Portes, dueño de un cinematógrafo y un fonógrafo, que completaban los espectáculos del distinguido prestigiditador.
Entonces vimos, por primera vez en nuestra ciudad la fotografía animada, deleitándonos las primitivas películas, mucho más instructivas e interesantes que las modernas, en las que admirábamos paisajes bellísimos, escenas de la vida real, monumentos de extraordinario mérito, comitivas regias llenas de esplendor y fastuosidad, brillantes maniobras y desfiles de tropas de diversas naciones.
Al mismo tiempo que la fotografía, auxiliada de la electricidad, nos presentaba estos cuadros, el fonógrafo, ya preparado para que pudiera oirse perfectamente a distancia, sin necesidad de tubos conductores del sonido, interpretaba selectas composiciones musicales y era excelente el efecto que producía, por ejemplo, una marcha tocada por una banda militar al mismo tiempo que se vela pasar un regimiento en la pantalla del cinematógrafo.
El nuevo aparato comenzó también a popularizarse y el cinematógrafo llegó a ser el principal espectáculo de las ferias. Las lujosas casetas en que lo presentaban La Rosa, Escudero y otros hallábanse constantemente llenas de público.
Andando el tiempo otro invento produjo una revolución en el mundo científico. Tratábase de una luz tan potente que traspasaba los objetos más densos y hasta el cuerpo humano; de unos rayos tan misteriosos que, con razón, denominóseles Rayos X.
Nuevamente don Luciano Portes vino a Córdoba para darnos a conocer este prodigio. En un amplio local de cierto edificio, demolido ya, que fue templo del Arte, pues en él estuvo el teatro del Recreo y después el primitivo Centro Filarmónico de Eduardo Lucena, el señor Portes instaló los Rayos X, el Cinematógrafo y el Fonógrafo, titulando, muy acertadamente aquel conjunto de admirables inventos Las maravillas de la Ciencia.
Infinidad de personas acudía para ver los incomparables efectos de la luz prodigiosa, para admirar los bellos cuadros reproducidos por la fotografía animada, para oir la portentosa máquina parlante.
Aquel era un espectáculo tan interesante como culto. Con justicia se llamó al siglo XIX el siglo del progreso.
Hoy el fonógrafo ya no es un aparato callejero ni una distracción de feria; se ha convertido en un mueble de lujo de las casas principales y sirve para solazar, con variados conciertos, a las familias aristocráticas.
Los Rayos X constituyen un poderoso auxiliar de la Medicina y un elemento indispensable en todas las clínicas modernas.
El cinematógrafo ha descendido; a los cuadros instructivos, de la vida real, que antes nos presentara, han sucedido los episodios inverosímiles producto de la extravagante fantasía yanqui; las sandeces de Charlot y Tontolí; las novelas en series de una pesadez abacadabrante y las absurdas escenas entre policías y ladrones, que exaltan la imaginación infantil y contribuyen, en muchos casos, a pervertir a la juventud.
Todo este con su cohorte de artistas de variedades, digno complemento del cuadro.
¡Quién hubiera creído hace algún tiempo que tal espectáculo había de ser la causa de la decadencia, por no decir de la muerte, del hermoso teatro español!
Junio, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL CASINO INDUSTRIAL
En tiempos ya lejanos la gente sabía apreciar, mejor que ahora, los goces y delicias del hogar; por este motivo lo abandonaba solamente para dedicarse al trabajo, pues en la vida familiar encontraba la distracción y el recreo que hoy buscamos fuera de nuestra casa.
En su consecuencia habla en la época a que nos referimos escaso número de centros de reunión; un par de cafés y un casino, pequeño y humilde, fundado por los labradores.
Entonces no se conocía los círculos políticos ni los llamados de recreo en la actualidad.
En la segunda mitad del siglo XIX las personas de la buena sociedad cordobesa que se dedicaban al fomento del arte lírico celebrando conciertos y representando óperas y zarzuelas en un local del antiguo convento de Nuestra Señora de las Nieves, decidieron crear un liceo artístico y literario y con este fin construyeron el hermoso edificio denominado Círculo de la Amistad.
Algunos anos después ciertos elementos, separados entonces por diferencias de clase que ya no existen de los que constituían el Círculo de la Amistad, concibieron la idea de establecer otro centro semejante a aquel, aunque de más modesta categoría.
Eligieron, para instalarlo, un buen edificio situado en una de las vías más céntricas de la ciudad, la casa de los descendientes del bizarro general don Diego de León, que se hallaba en la calle del Paraiso.
Como este local era muy espacioso, únicamente utilizaron su parte principal, la que, con ligeras reformas, quedó en perfectas condiciones para el objeto a que había de destinarsele.
Cerróse la entrada con un cancel de cristales; en la planta baja se habilitó una dependencia para juego de billar y otra para repostería, y en el piso principal, al que se ascendía por una hermosa y monumental escalera de piedra negra, se construyó un amplio salón de actos, decorado con gusto y sencillez, se estableció la biblioteca y se habilitaron algunos gabinetes de reunión para los socios.
Terminadas las obras se celebró, con un concierto y un baile muy lucidos, la inauguración del nuevo centro, al que denominbse Casino Industrial, Agrícola y Comercial.
La flamante sociedad adquirió extraordinario desarrollo eu [sic] poco tiempo pues acudieron a formar parte de ella personas de todas las clases, predominando siempre los representantes de la industria y del comercio y políticos de todos los matices.
En el Casino Industrial se verificaron innumerables fiestas, bailes, veladas literarias y musicales y espectáculos de prestidigitación, entonces muy en boga; hubo reuniones políticas, banquetes y otros actos.
La iniciativa mas importante, realizada con éxito, fué la de organizar una Exposición de Arte e Industria cordobeses.
En ella nuestra ciudad dió una prueba gallarda de su valía presentando multitud de obras notables, entre las cuales descollaban las de platería, en las que no ha tenido rival en el mundo.
Gran parte del vecindario y numerosos forasteros visitaron esta Exposición, instalada en los salones del centro a que nos referimos, tributándole entusiastas elogios.
En los primeros días del mes de Septiembre del año 1868 notábase en el Casino Industrial un movimiento inusitado; constantemente velase entrar o salir a personas muy conocidas y significadas en política, que hablaban en voz baja, sin duda para que no les oyeran los transeuntes y celebraban reuniones a puerta cerrada en los gabinetes del Casino.
Iguales conciliábulos se podían sorprender, a cada instante, en el Café Suizo, establecido en la calle del Reloj, al que el público denominaba Viejo, para distinguirlo del situado en la calle de Ambrosio de Morales.
Aquellos hombres eran los encargados de organizar en Córdoba el movimiento revolucionario que estalló pocos días después.
Y el 19 de Septiembre, al oirse los primeros tiros y caer la primera victima en la plaza de la Compañía, muchos plateros y otros artífices e industriales de los que hablan llevado obras a la Exposición del Casino acudieron a recogerlas, temerosos de que la chusma se apoderase de ellas, pero don Angel de Torres y Gómez les salió al encuentro, manifestándoles que él tenía las llaves de la Exposición y garantizaba la seguridad de cuanto había en ella.
La creación de diversas sociedades, políticas unas y recreativas otras, fué restando paulatinamente importancia al Casino Industrial, Agrícola y Comercial, y puede decirse que este murió por consunción en el primer tercio del siglo XIX.
Sólo quedó, como recuerdo de él, un billar donde se adiestraban en este deporte los alumnos del Instituto provincial de Segunda Enseñanza, para martirio del popular Toscano, pues frecuentemente se marchaban sin pagar o rompían los paños de las mesas.
Algunos años después de disuelta la sociedad mencionada, en el edificio que ocupó establecióse un Ateneo Científico, Literario y Artístico, el más importante de todos los creados en nuestra ciudad. y otra vez en la antigua casa de los descendientes del bizarro general don Diego de León se celebraron fiestas cultas y por la tribuna de aquel centro desfilaron personas ilustres en Ciencia y Literatura, como doña Patrocinio de Biedma, el doctor Tolosa Latour, el poeta Zorrilla y el novelista Pérez Escrich.
Al ser trasladado el Ateneo al piso principal del edificio, cuya planta baja se destinó al Café de Colón, terminó la historia del vetusto solar de la calle del Paraiso.
Dedicósele a almacén de muebles y algunos años más tarde era demolido, como antes lo fuera el picadero en que se transformó parte de su jardín, para construir la casa del Banco Español de Crédito y el establecimiento de tejidos inmediato a aquella.
Hoy del Casino Industrial, Agrícola y Comercial de Córdoba, sólo queda un vago recuerdo en la mente de algunas personas que peinan canas, especialmente de respetables abuelas, a las que no se les han olvidado las alegres horas de su juventud pasadas en los bailes y fiestas de aquella simpática sociedad.
Junio, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DIALOGO ENTRE DOS COMETAS
Al declinar la tarde, en un caluroso día del mes de Julio, encontráronse dos cometas en el inmenso espacio, muy altas, dominando la ciudad.
Una era nueva, pequeñita, ligera como un pájaro y estaba forrada de papel de vivos colores; la otra vieja, grande, descolorida, hallábase llena de remiendos y de roturas.
Como apenas percibíase una ligera brisa las dos cometas permanecieron juntas e inmóviles durante un largo rato, el cual aprovecharon para cambiar impresiones y contarse sus cuitas.
Hoy por primera vez levanto el vuelo, dijo la mas pequeña y en verdad declaro que nunca creí poder admirar un espectáculo tan hermoso como el que aquí se nos ofrece. ¡Qué bello conjunto el de la ciudad, qué admirables panoramas los de sus campos, que sublime cuadro el de su cielo siempre azul y tachonado de estrellas!
Tus palabras me sirven de consuelo, le contestó la más vieja, pues al verme hoy en estas alturas he sufrido una impresión tan dolorosa que he estado a punto de romper la cuerda que me sujeta para caer rápidamente y destrozarme.
Hace un tercio de siglo, todas las tardes un muchacho me echaba en las afueras de la población y yo experimentaba un gozo indescriptible al surcar el espacio infinito, semejando un pájaro gigantesco, de múltiples colores.
Murió mi dueño y me encerraron en un desván, entre un montón enorme de trastos viejos, donde he permanecido hasta hace pocos días en que otro rapaz me encontró produciéndole el hallazgo tanto júbilo como si se tratase de un tesoro.
Me tapó las rajas y agujeros con pedazos de papel recortado formando caprichosas figuras, sustituyóme lós flecos y la cola, que habían servido de pasto a los roedores, por estos flamantes, y hoy, al atardecer, salió conmigo para echarme a volar, dándome mucha cuerda como mi primitivo dueño.
Al pensar que había salido, al fin, del desván en que permaneciera más de treinta años hasta las cañas de mi armazón se extremecieron de gusto.
Al fin me yi en el espacio pero al comenzar a elevarme estuve a punto de sufrir un serio percance; mi cola se enredó en uno de los infinitos alambres que, sobre altos postes, cruzan la población en todas direcciones y me faltó poco para caer a tierra.
Salvado tal obstáculo seguí ascendiendo y al mirar desde estas alturas a la ciudad mi sorpresa ha sido tan grande como mi dolor. Seguramente no habría reconocido a Córdoba si no me hubiese fijado en las imágenes de San Rafael, que coronan sus torres y sus obeliscos. ¡Que diferencia entre la capital antigua, que yo conocí, y la moderna!
Esta, le objetó la cometa joven, será mejor que aquella.
No puedo contestarte categóricamente, respondió la cometa vieja y descolorida, sólo sé que antes era esta una población típica, llena de encantos, que tenía un sello característico y hoy carece de él, pues está cortada por el mismo patrón que todas las ciudades modernas.
A sus casas de poca elevación, amplias y cómodas, con sus patios y huertos llenos de árboles y flores, con sus azoteas convertidas en jardines, han sustituído esos edificios de inconmensurable altura, escasos de luz y faltos de ventilación que más parecen jaulas que albergues de personas.
Hoy muchas familias tienen que resignarse a vivir en sitios destinados antiguamente solo a los palomares, a aquellos palomares que también han desaparecido y entre los que hubo algunos tan famosos como el de la casa de los marqueses del Carpio, o casa del Tinte, como la llamaba la gente, situada en la calle de las Cabezas.
Sus revueltas calles y sus plazas, en las que ya no hay naranjos ni crecen los dompedros, son ahora vías de urbe populosa en las que, ni aún a las altas horas de la noche, reina el silencio augusto que antaño las llenaba de encanto y de misterio.
Hoy ya no se perciben las notas perdidas de una serenata o de la bella canción que el campesino entonaba en la era, ni el monótono chirrido de la vieja noria del huerto, sino el desagradable ruido de los motores y las bocinas de los pestilentes automóviles.
Todo ha sido transformado, hasta las afueras de la ciudad. En estas, antes cubiertas de hermosa vegetación, ahora se construye barriadas o la indigencia levanta sus aduares, más pobres y miserables que los del Rif.
Mira el Guadalquivir; ha variado su curso, perdiendo majestad. En sus margenes del paseo de la Ribera faltan las primitivas casetas para baños; no lo surcan ya las prehistóricas barquillas con sus farolillos que semejaban luciérnagas.
Luciérnagas parecían también los de cáscara de sandia que los niños paseaban por las calles, al anochecer, y los de papel de colores conque nos iluminaban cuando estábamos de moda, cuando jóvenes y chiquillos entretenían sus ocios echando cometas desde las azoteas y plazas y en el campo en vez de dedicarse al juego del balompié.
Al llegar a este punto la cometa joven interrumpió la charla de su compañera diciendo: tal interés me ha inspirado tu relato que, en verdad lamento no haber alcanzado los tiempos a que te refieres.
Súbitamente oyóse en el espacio un extraño ruido; las cometas vieron acercárceles [sic] un objeto deforme, semejante a un pájaro gigantesco y, aterrorizadas, descendieron con rapidez.
Las había asustado un aeroplano; la cometa del siglo XX.
Julio, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS COLMENAS
Una de las provincias de España en que antiguamente adquirió mayor desarrollo la Apicultura fué la de Córdoba.
En ella abundaban las colmenas o posadas, nombre que se dió a uno de nuestros pueblos por el infinito número de colmenas que en él había.
Aunque los colmenares de más importancia hallábanse en el campo, especialmente en la Sierra, abundaban también dentro de las ciudades.
En nuestra capital la apicultura estaba tan extendida como la cría de los gusanos de seda y ayudaba a resolver el problema de la vida a bastantes familias de modesta posición.
En casi todas las casas habla colmenas, ya en las azoteas, ya en los tejados, las cuales adquirían derecho de propiedad sobre el terreno que ocupaban al transcurrir cierto tiempo; en su virtud, los propietarios de las fincas, al abandonarlas sus inquilinos, no podían obligarles, si poseían colmenas, a que se las llevaran, teniendo, por el contrario, que autorizarles para que fueran a verlas y cuidarlas siempre que quisieran.
Las abejas encontraban abundante alimentación en las flores de los jardines y huertos, en el azahar de los naranjos de las plazas, y en las épocas en que escaseaba en el interior de la población iban a buscarlo a la Sierra, verdadero edén florido en todas las estaciones.
Los días en que se efectuaba la operación de castrar las colmenas eran, en las casas, de tanto júbilo y ajetreo como los destinados a la matanza; las mujeres dedicábanse a confeccionar dulces, con la miel, que servían de postre en las comidas y a los amigos se les obsequiaba con exquisitos panales.
En las despensas guardábase, bien tapadas, las orzas llenas de miel, que constituía el manjar predilecto de los muchachos y reemplazaba al azúcar en muchas ocasiones.
Del otro producto de las abejas, la cera, sus dueños reservábanse una parte para utilizarla en medicinas caseras o aplicarla a otros usos y el resto lo vendían en la fábrica de velas de la Catedral, establecida en la casona de la calle de Comedias que fué carcel primero y teatro después; en la cerería situada en la calle de la Pierna o en la confitería del Realejo, en cuyo escaparate exhibíanse, confundidas con los dulces, primorosas velitas rizadas para los actos del Mes de María y de la primera Comunión.
Había colmenares o posadas tan importantes que sus dueños obtenían, con el producto de aquellos, una renta de gran consideración.
Cuéntase que en la calle del Conde de Arenales habitaba un sacerdote poseedor de un número tan considerable de colmenas que le producía una enorme cantidad de miel.
Guardábala en grandes tinajas empotradas en el suelo para que se mantuviese fresca. Un día, al asomarse a una de las tinajas, tuvo la desgracia de resbalar y caer dentro de ella, pereciendo asfixiado.
En nuestros campos, como ya hemos dicho, abundaban extraordinariamente las colmenas; hallábanse en sitios donde las bañara el sol desde su salida y en que estuvieran resguardadas de los vientos del Norte por un muro o un cerrillo próximo.
Las abejas no laboraban solamente en las colmenas sino, a veces, en el hueco del tronco de un árbol o en las concavidades de una roca.
Por este motivo recibió el nombre que ostenta la famosa Peña Melaria, situada mas arriba de la Albaida, donde estuvo el convento de San Salvador.
En las márgenes del Guadiato, a seis leguas de Córdoba, hay otro paraje en el que las abejas también elaboraban sus panales entre las piedras, por lo cual se le denominó Apiaría, y en la finca de Torres Cabrera ese insecto prodigioso convirtió en colmena un balcón del viejo y casi abandonado castillo.
Los propietarios de los colmenares iban a visitarlos frecuentemeute [sic] y tales visitas servían de pretexto a muchas familias para organizar giras campestres muy animadas.
Uno de nuestros tipos más populares, Matías el del queso, después de recorrer varias veces la población pregonando a voz en grito su mercancía, marchaba diariamente a una finca, distante algunos kilómetros, para dar una vueltecita a las colmenas que poseía, sin sentir fatiga ni cansancio, apesar de los muchos años que contaba.
La miel más exquisita es la del azahar y del romero, fiores que, con predilección, liban las abejas en los campos cordobeses.
Cuando los calores del Estío agostaban la Campiña, los dueños de colmenares situados en ella trasladábanlos a la Sierra, engalanada siempre por una vegetación hermosa.
Efectuaban el transporte en caballerías, tapando cuidadosamente las colmenas para que no se marchasen sus moradoras
A veces veíase innumerables abejas paradas en el tronco de un árbol, sobre una peña o en la reja de una ventana. Era un enjambre perdido. Aquellas infatigables obreras habían abandonado su morada porque no estaban bien en ella, lo mismo que los inquilinos de una casa la abandonan cuando no les conviene.
Para cogerlas se empleaba un procedimiento curioso. Apresábase a la maestra o reina, encerrándola en un cántaro, el cual se tapaba con un corcho que tenía un pequeño agujero. Comenzábase a golpear el cántaro y todas las abejas iban entrando en el por el agujero de la tapa.
En la época a que nos referimos muchas personas se dedicaban al oficio de colmenero o fabricante de colmenas de corcho o esparto, y al de castrador, encargado de limpiarlas y extraerles los panales y la cera, y estas ocupaciones les producían ganancias no despreciables.
Los gitanos amigos de la rapiña usaban un medio ingenioso para robar los panales. Acercábanse a las colmenas con un cigarro puro encendido en la boca y el humo ahuyentaba a las abejas poniéndoles a salvo de sus terribles aguijonazos, al menos en la cara.
No libraban de ellos las manos pero los recibían estoicamente, porque vale la pena de sufrir un dolor pasajero la posesión de un exquisito panal, “dulce y sabroso, más que la fruta del cercado ajeno”, como dijo el poeta.
Julio, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
A COGER GRILLOS
¡Con que afán esperaban los muchachos, antiguamente, la llegada del domingo para no ir a la escuela y entregarse a los juegos propios de cada época del año!
La impaciencia les quitaba el sueño en la noche anterior a ese día y las horas parecíanles interminables.
Abandonaban el lecho muy temprano, en contra de la voluntad de sus madres, pues en el momento en que se levantaban ya no había sosiego en la casa ni títere con cabeza.
Enseguida comenzaban los preparativos para los juegos del día; ya el arreglo da los arreos militares para la batalla entre moros y cristianos, ya el de la cornamenta y la gorra de papel de colores para la corrida de toros, ya el de la cola y los tirantes de la cometa, para que se elevase mucho, serena, sin cabecear, ya el de la sandía para convertirla en un farol lleno de labores.
Al principio de verano una de las distracciones principales de los rapazuelos era la caza de grillos.
Reuníanse tres o cuatro chiquillos, vecinos de la misma casa o del mismo barrio y, provistos de una merendilla y de sendos canutos de caña, marchaban al campo para dedicarse a la busca de los citados animalitos.
Donde oían cantar a uno de ellos, pues canto se llama generalmente al ruído que producen con los élictros [sic], los muchachos se detenían y, en silencio, de puntillas para no producir ruído, empezaban a recorrer el paraje hasta encontrar el agujero donde el grillo estaba oculto.
Conseguido esto era preciso obligar al incansable músico de verano a salir de su escondite y, para lograrlo, la grey infantil se valía de distintos medios: ya echaba agua en el interior del agujero, ya introducía en él un palillo y, a veces, sustituía el agua por otro liquido procedente de una función fisiológica.
Súbitamente, como el gato apresa al ratón, los chiquillos se apoderaban de los grillos apenas salían de sus viviendas y los encerraban en el canuto de caña preparado al efecto o se los guardaban debajo de la gorra.
No era preciso salir de la población para encontrar grillos; en nuestras-plazas, tapizadas entonces de yerba y entre los dompedros que festoneaban las fachadas de muchos edificios hallábanse también y hacían coro a las cigarras que, ocultas en las copas de los árboles, entonaban la monótona canturia de la siesta.
Frecuentemente los pequeños cazadores volvían de las expediciones con las ropas desgarradas por las pitas o las zarzas y sufrían tremendas catilinarias y algunos azotes como castigo.
Al regresar a sus casas dedicábanse a la clasificación de los insectos cogidos, una clasificación que no figura en los tratados de Zoología. Denominaban grillos moriscos a los que só1o presentaban en los élictros algunas pintas de color de oro; reales a los que tenían las alas doradas, y cebolleros a los más pequeños de color oscuro; los segundos eran considerados los mejores porque cantaban más que los otros.
Seguidamente encerrábanlos en jaulitas y tenían gran cuidado de que nunca les faltara la hoja de lechuga o la rueda de pepino que constituían su alimentación.
Los muchachos hacían tratos muy curiosos con los grillos; solían cambiar los que cantaban poco, no por otros mejores, sino por un trompo, una vida de estampar o unas cuantas pículas.
En las casas donde había muchos niños solía reunirse, un número de dichos insectos tan considerable que causaba grandes molestias al vecindario y las mujeres, para evitarlas, recurrían a un procedimiento infalible: untábanles con aceite los élictros y así evitaban que su roce produgera [sic] ruido.
Los muchachos habilidosos construían las jaulas para los grillos, unas diminutas jaulas de caria o de alambre, y los que no sabían fabricarlas comprábanlas a otros chiquillos.
Los hojalateros vendían unas jaulitas que pudiéramos llamar de lujo, con formas caprichosas y pintadas de vivos colores.
Modestos comerciantes que en la plaza de la Corredera tenían establecidos puestos para la venta de gorriones y abejarucos, en la estación actual sustituían dichas aves por los insectos en que nos ocupamos, sin que tal cambio disminuyera los productos del negocio, apesar de que un grillo só1o valía un cuarto y medio real cuando se compraba también la jaula.
Los rapazuelos que no gozaban de libertad para ir al campo a coger grillos, resignábanse a adquirirlos en los puestos indicados con el dinero que obtenían de la madre o de la abuela, valiéndose de zalamerías o lloriqueos.
Así en las tardes calurosas y en las noches espléndidas de Julio y Agosto interrumpían el silencio augusto da Córdoba, silencio de ciudad dormida sobre el lecho de sus gloriosos laureles, los grillos en las casas o las cigarras en los árboles de las plazuelas y las ranas en los estanques de los huertos y jardines que rimaban sin cesar el monotono poema del estío, enervante y adormecedor.
Julio, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS ANTECESORES DEL CINEMATOGRAFO
Antiguamente, cuando había más apego que hoy a la casa, las familias pasaban en sus hogares, entregadas a sencillas e inocentes distracciones, lo mismo las interminables y crudas noches del Invierno que las breves y calurosas del Estío.
Uno de los entretenimientos preferidos por los muchachos y que también agradaba a las personas mayores era el que pudiéramos llamar precursor del cinematógrafo: las sombras chinescas.
Consistía este espectáculo, y valga la palabra, en la proyección en un lienzo, colocado en el bastidor de una puerta e iluminado con un quinqué, de diversas figurillas de cartón recortadas y articuladas por medio de hilos y alambres.
Algunos chiquillos poseían una variadísima colección de muñecos, que pregonaban el ingenio y la paciencia de sus autores. Desde el primitivo Juan de las Viñas hasta el gitano esquilando el burro que no cesaba de cocear y mover las orejas había una serie interminable de figurones, en la que nunca faltaban el beodo empinándose la botella, la vieja haciendo calceta, el escuálido maestro de escuela propinando una tremenda azotaina a un chico, ni el soldado adiestrándose en el manejo de la bayoneta.
Todos estos personajes desfilaban por detrás del lienzo y producían la hilaridad de chicos y grandes.
Las funciones de sombras chinescas solían concluir con lo que pudiéramos llamar un cuadro de gran espectáculo; el paso de una procesión, en la que nunca faltaban dos nazarenos que se golpeasen con los cirios o la corrida de toros en que la fiera propinaba tremendas cornadas a picadores y toreros.
A la aparición de estos precedía la de un figurón que accionaba mucho y abría y cerraba la boca desmesuradamente; era el pregonero, encargado de comunicar al público las advertencias de la autoridad, inventadas por el chiquillo que hablaba y movía los muñecos y con las que ponía de relieve su ingenio y gracia.
A veces terminaban dichas funciones con la proyección de siluetas hechas con las manos, trabajo que requería cierta habilidad y que llegó a agradar y n popularizarse tanto que lo efectuaban en los teatros prestidigitadores de fama como el Conde Patrizzio.
Cuando las sombras chinescas pasaron de moda fue ron sustituidas, con ventaja, por los cuadros disolventes, pues ya no aparecían en el lienzo iluminado sólo las negras siluetas de los muñecos de cartón, sino toda clase de cuadros, en colores, pintados sobre cristales.
Las personas que poseían una linterna mágica todas las noches tenían que asistir a la casa de algún amigo para amenizar la velada con una sesión de cuadros disolventes.
Las horas pasaban inadvertidas para los concurrentes a la reunión que, con verdadero deleite, contemplaban ya un bello paisaje, ya un precioso efecto de luna, ya el descenso de una copiosa nevada o la erupción de un volcán; lo mismo la vista de una ciudad fantástica que de un grandioso monumento; de igual modo el retrato de un personaje que una figura grotesca. Por medio de ingeniosas combinaciones presentábase algunos cuadros de movimiento y causaban la admiración de las gentes sencillas la estrella de múltiples colores que daba vueltas con extraordinaria rapidez, la nave a de zozobrar entre las encrespadas olas, el paso de un tren por un puente, o le desternillaba de risa el individuo que se cortaba la enorme nariz con unas tijeras y el que se comía los ratones.
En los teatros casi todas las funciones de magia, espectáculo entonces en boga, terminaban con la exhición [sic] de cuadros disolventes y en Córdoba los famosos artistas Cayetano Nicolay y Benita Anguinet presentaron colecciones de aquellos muy notables.
Hace muchos años anuncióse una serie de funciones en el Gran Teatro que sólo consistirían en la exhibión [sic] de cuadros disolventes; no faltó quien le augurara un fracaso, pero se equivocó de medio a medio, porque el público llenó por completo, en todas ellas, el amplio coliseo de la calle de la Alegría.
En el programa de festejos gratuitos de la Feria de Nuestra Señora de la Salud solían figurar, antaño, funciones de cuadros disolventes, que se verificaba en el Campo de la Victoria y, en una Feria de Nuestra Señora de la Fuensanta, un joven muy conocido en esta capital pretendió solazar al público desinteresadamente con este espectáculo, pero no pudo enfocar la linterna y los espectadores, que nada veían, llamáronse a engaño y rompieron el aparato de las proyecciones a pedradas.
Un popular vecino del barrio de la Catedral entretenía antiguamente, durante las noches de verano, a los moradores de las casas próximas a la Mezquita, con la proyección de cuadros disolventes en un lienzo que colocaba en la puerta del taller de un zapatero remendón
Tanto generalizáronse los espectáculos a que nos referimos que muchos periódicos titulaban sombras chinescas una de sus secciones, generalmente la satírica, y en Madrid se publicó un semanario festivo, titulado La linterna mágica, en el que colaboraban notables literatos.
Por último, de los gabinetes de Física salió para servir de juguete a los muchachos el que pudieramos denominar cinematógrafo primitivo, el praxinóscopo. o zootropo, consistente en una caja redonda colocada sobre un eje, alrededor del cual giraba, viéndose por las aberturas que tenia en su parte superior, moverse las figuras, pintadas en diversas actitudes en una larga tira de papel, la cual colocábase en el interior de la caja.
Este entretenimiento no consiguió popularizarse como las sombras chinescas y los cuadros disolventes.
¡Quien le había de decir que, andando el tiempo, su sucesor el cinematógrafo seria el espectáculo predilecto del público de todas las clases sociales y de todos los países del mundo!
Julio, 1924.