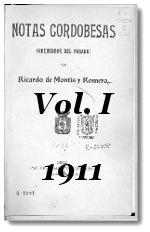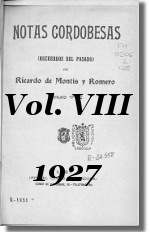ÍNDICE
___________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LA PLAZA DEL POTRO
Una feliz iniciativa, realizada poco tiempo há, por un cordobés amante de la patria chica, ha convertido en nota de actualidad la histórica plaza del Potro, uno de los rincones más bellos y característicos de nuestra población.
Y si para los amigos de evocar tiempos pasados, siempre mejores que los presentes como afirmó el poeta, ese lugar conserva tesoros inapreciables, para nosotros guarda verdaderas reliquias, porque reliquias son para el hombre los dulces recuerdos de la niñez y de la juventud.
Por esta causa, con sin igual complacencia leimos los trabajos referentes al paraje en que se halla el famoso mesón citado por Cervantes en su obra inmortal, publicados en la prensa con motivo de la colocación de la lápida en honor del Príncipe de los ingenios españoles, que hoy aparece en la fachada del antiguo Hospital de la Caridad.
Algunos de esos escritos, además de proporcionarnos el deleite que produce la buena literatura, nos ha hecho modificar determinadas creencias, como el del insigne comentarista del Quijote don Francisco Rodríguez Marín.
Creíamos que la plaza del Potro dió nombre a la posada y fundábamos esta suposición, muy generalizada en Córdoba, en que no sólo la referida plaza, sino gran parte del barrio de la Ajerquía, eran así denominados y la calle de Lucano se llamó también, hasta el año 1862, calle del Potro, denominación que procedía del tráfico a que se destinaban aquellos lugares, consistente en la compra y venta de ganado, especialmente caballar y mular.
Esta misma opinión sustentóla el erudito cronista de Córdoba don Luis María Ramírez y de las Casas Deza al tratar de la fuente del Potro, según consignaremos más adelante.
Nosotros suponíamos que si el nombre del repetido paraje hubiera procedido del mesón, solamente se le habría aplicado a la plaza en que aquel se hallaba y no a la calle contigua, hoy de Lucano, y a otras de la collación de la Ajerquía.
El ilustre Rodriguez Marín, con la autoridad que le conceden su profunda erudición y su gran talento, ha venido a sacarnos de este error afirmando en un primoroso artículo publicado en el Diario de Córdoba correspondiente al 23 de Abril de 1917, que "la insignia y el nombre del mesón dieron denominación al barrio y a la plaza y carácter sui géneris a la fuente situada en el centro de ella".
En apoyo de esta aseveración cita el testimonio de don Francisco del Rosal, escritor del siglo XVlI que en su Vocabulario, inédito, dice "que allí fue la antigua y primera plaza y de un mesón que allí está tomó nombre aquél barrio y plazuela".
Este lugar fue en sus primitivos tiempos mucho más espacioso que es actualmente, pues de el se tomó considerable cantidad de terreno para construir el Hospital de la Caridad y otros edificios.
Renombre dieron a dicha plaza su fuente, su mesón y el establecimiento benéfico antes mencionado.
El erudito historiador don Luís María Ramírez y de las Casas-Deza en su Indicador cordobés, obra publicada en el año 1856, dice refiriéndose a la fuente: "Se hizo en 1577 y es muy célebre, habiendo dado nombre a aquel barrio de que se acordó Cervantes en el Quijote. Llamóse así de el potro que se ve sobre ella, el cual se le puso porque en aquel sitio se vendían los potros y mulos".
El señor Ramírez y de las Casas-Deza creía también, como nosotros, que no fué la posada la que dió nombre a la plaza y a la fuente.
Después, en el año 1863, el mismo escritor publicó un artículo en el periódico El Museo Universal, de Madrid, correspondiente al 26 de Julio, con el título El potro de Córdoba y en él amplía las noticias contenidas en su Indicador, pues consigna que la repetida fuente hízola el corregidor Francisco Zapata, que mejoró las que había y construyó otras y añade que es de creer que la fuente y el potro existían en aquel sitio antes de este tiempo.
El artículo de don Luis María Ramírez y de las Casas Deza está ilustrado con un grabado en madera representando la fuente.
Esta fué construida en el extremo de la plaza opuesto al que hoy ocupa, o sea en el más próximo a la calle de Lucano; en el año 1844 se proyectó trasladarla al sitio en que actualmente figura y en 1847 verificóse la traslación siendo entonces objeto de algunas reparaciones.
La acción destructora de los años y, la más destructora todavía de los traviesos chiquillos, rompieron las manos al potro que corona la fuente y sin ellas ha permanecido hasta que el alcalde don Salvador Muñoz Pérez dispuso la restauración de la figura.
Lo más saliente de esta plaza es el mesón famoso, pues Cervantes lo inmortalizó al mencionarlo en el Quijote.
No hay noticias de la fecha de su construcción, pero se cree que fué edificado en el siglo XIV.
La fantasía del pueblo, creadora de innumerables leyendas, lo presentó en la antigüedad como teatro de horrendos crímenes cometidos por un mesonero que, valiéndose de una trampa dispuesta en una de las habitaciones, asesinaba, para robarlas, a cuantas personas con dinero tenían la desgracia de buscar albergue en aquel antro.
Don Teodomiro Ramlrez de Arellano, en su obra denominada Paseos por Córdoba, consigna una de estas curiosas leyendas: un capitán de los ejércitos de D. Pedro I de Castilla se alojó en la posada; enamoróse de él una hermosa doncella que pasaba por hija del mesonero siéndolo de una de las víctimas de este y cuando el miserable dueño de la posada se dispuso a dar caza al militar para quedarse con la bolsa bien repleta que llevaba, la joven le advirtió el peligro que corría y pudo salvarle de una muerte segura.
El capitán contó el suceso al Rey, justiciero según unos y cruel según otros, y don Pedro vino a Córdoba y ordenó y presenció el terrible castigo impuesto al posadero.
Atósele por los brazos a una de las rejas del mesón, por las piernas a dos fogosos caballos y, fustigados estos, descuartizaron al criminal, paseando sus miembros inferiores por el barrio del Potro.
El inspirado poeta baenense don Antonio Alcalde Valladares, en una novela muy poco conocida que publicó en Madrid con el titulo de Don Alonso de Aguilar o la Cruz del Rastro, desarrolla gran parte de la fábula en la posada del Potro.
Y el famoso Vicente Espinel, como ha recordado el señor Rodríguez Marín, en las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón menciona, así mismo, la histórica posada.
El edificio del Hospital de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, con su brillante historia entre nuestras instituciones benéficas, con las múltiples transformaciones de que ha sido objeto, podría servir de tema para escribir un libro de gran interés local.
Fundado este Hospital a principios del siglo XV por la Hermandad de la Santa Caridad, llegó a ser el más importante de Córdoba y el que contaba con rentas más cuantiosas, y duró hasta el año 1837 en que fue refundido en el Hospital del Cardenal Salazar.
Posteriormente, en varias ocasiones y con motivo del desarrollo del cólera y de otras epidemias, voIvió a destinarse el local citado, aunque sólo con carácter provisiosal, a albergue de enfermos.
Dueña la Diputación provincial del edificio, en el año 1862 estableció en él los Museos arqueológico y de pintura; en el 1865 la Biblioteca y en el 1866 la inolvidable Escuela de Bellas Artes, que fué creada allí.
Y en una de las dependencias del viejo caserón, que aun conserva su primitivo carácter, en la destinada a sala de reuniones de la Hermandad de la Santa Caridad, instanlóse [sic] la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, única institución de su especie que ha logrado el título de secular en nuestra población.
La Caridad había cedido su templo a la Cultura.
Una benemérita personalidad que, sin ser cordobesa, se interesó más por Córdoba que la mayoría de sus hijos, don Rafael Romero Barros, dió gran impulso a la Escuela y al Museo de Bellas Artes, que empezaron a adquirir renombre y ya no eran pobres enfermos los que acudían a aquel edificio; por él desfilaban no solamente los artistas y hombres de ciencia de la localidad, sino las personas mis ilustres que a Córdoba venían, amén de una legión de jóvenes obreros que se congregaba en aquellas aulas para recibir las lecciones de un modesto pero competentísimo profesorado, merced a las cuales surgió de nuestra ciudad otra legión de artistas y artífices meritísimos.
Muerto el señor Romero Barros, suprimida la Escuela de Bellas Artes, excepto su sección de Música, que aún continúa allí convertida en Conservatorio provincial, el edificio del viejo Hospital de la Santa Caridad fué modificándose paulatinamente, merced al celo y la constancia de los hijos del señor Romero, continuadores de la obra de su padre.
Don Enrique fomentó extraordinariamente el Museo de Bellas Artes, consiguiendo que el Estado y pintores y escultores de fama le cedieran múltiples obras con las que formó una interesante sección de Arte moderno de que carecía.
Y el estudio del paisajista primoroso Romero Barros y de aquel gran dibujante y pintor que sabia trasladar al lienzo maravillosamente los dramas del dolor y de la miseria, Rafael Romero de Torres, se elevó a la categoría de verdadero templo del arte, al que acuden cuantos rinden culto a la belleza, desde el momento en que empezó a desarrollar en él su obra admirable el poeta de los pinceles, el idealizador de la mujer, el pintor de Córdoba, Julio Romero.
Y los extensos patios transformáronse en lindos jardines, donde el hermoso clavel andaluz, de penetrante aroma, se confunde con el crisantemo de colosal tamaño y con otra infinidad de flores delicadamente cuidadas por femeniles manos y combinadas con el gusto de que sólo la mujer puede hacer galas si también atesora un alma de artista, como Angelita Romero de Torres.
Recientemente don Enrique Romero descubrió los arcos del pórtico de la iglesia del antiguo Hospital, que cuando aparezca tras la proyectada verja de hierro que sustituirá a la primitiva de madera, constituirán un magnífico elemento de ornamentación no sólo de aquel edificio, sino de la histórica plaza del Potro.
Ahora el señor Romero de Torres ha realizado una feliz iniciativa colocando cerca de esos arcos una preciosa lápida con una expresiva y clásica inscripción de D. Francisco Rodríguez Marín, como recuerdo que a Cervantes dedican varios admiradores del Príncipe de nuestros ingenios.
Hace algunos años, en el interior del edificio, en la fachada del local ocupado por la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, esta Corporación, secundando la iniciativa de su director don Teodomiro Ramirez de Arellano, dedicó otra lápida al insigne cordobés Pablo de Céspedes.
El vetusto caserón donde antiguamente se rindiera culto a la caridad hoy es templo donde se venera el talento y la inspiración.
Fama tuvo desde tiempo inmemorial el vecindario de estos lugares de avizado [sic] y listo; fama bien justificada por cierto pues, según dice perfectamente el señor Rodríguez Marín quien, como los renombrados agujeros del Potro, vive durante un año recorriendo el mundo con los productos de veinte mazos de agujas, necesita ser listo en demasía, tener mucho quinqué, verdadero y preciso significado de las frases, muy corrientes en Córdoba, ser del Potro o haber nacido en el Potro, como también apunta don Francisco Rodríguez Marín.
Ningún sitio por tanto, habrá más apropósito que este, cuna del ingenio, para tributar un homenaje al primer ingenio del mundo.
¡La plaza del Potro! ¡Qué de recuerdos nos trae a la memoria! Al nombrarla parece que evocamos toda nuestra vida.
Como en un sueño creemos trasladarnos a los días de nuestra niñez en que al edificio de la Caridad íbamos para jugar con otros pequeñuelos, esos que después formaron una envidiable dinastía de artistas, y mirábamos con terror el mesón, al recordar las fantásticas historias de los crímenes en él cometidos y no con menor espanto veíamos la casa próxima del tristemente célebre Pastelero, que asesinara a su esposa y a su hija, terminando la tragedia en el patíbulo.
Luego pasamos a la juventud y rememoramos los tiempos felices en que, como bandada de gorriones, salíamos de la Escuela de Bellas Artes, alegres, bulliciosos y siempre dispuestos a cometer toda clase de travesuras.
Allí, mientras unos se encaramaban al potro de la fuente, no sin dar a veces un chapuzón en el agua como justo castigo, otros dedicábanse a encisañar a las mujeres que se disputaban el turno para llenar sus cántaros y solían romperse en las costillas las cañas destinadas a aquel objeto; estos requebraban a las dos hermanas del estanco inmediato al mesón; aquellos se mofaban del beodo que hacia equilibrios en la puerta de una taberna; algunos tomaban el pelo, por su exagerada afición a los gallos, al barbero que a uno de nuestros camaradas sirvió de protagonista en un sainete; no pocos alejábanse cantando a coro la copla, popular entonces, del último ramancero [sic] de Córdoba, Antonet:
"Desde el Potro a la Rivera
una calle van a abrir".
profecía que se cumplió muchos años después de haber fallecido el coplero.
Más tarde evocamos la época en que diariamente pasábamos horas y horas en ese estudio de artista a que antes nos referimos, viendo trabajar a los Romero de Torres, o junto a un amigo del alma, casi un hermano, a quien arrebataba la existencia una terrible enfermedad, más moral que física.
Hoy dolencias, infortunios y desengaños nos han impuesto un voluntario aislamiento del que en pocas ocasiones salimos, mas algunas veces vamos en busca de recuerdos, que son el consuelo de las almas tristes, a los lugares donde se deslizó nuestra juventud, y al pisar la plaza del Potro el corazón se nos llena súbitamente de alegría y al entrar en el vetusto edificio de la Caridad, auras del cielo cargadas de perfumes de la tierra parece que penetran, no ya en los pulmones, sino en el celebro, en todo nuestro ser, borrando por un instante las negruras del pesar, infundiéndonos energías, alientos para seguir esta lucha interminable.
Esas auras son las del cariño, impregnadas de los aromas de la fragantes flores andaluzas, que allí se unen con las delicadas flores del arte y de la belleza y mezclan sus perfumes con el divino perfume de la virtud.
Junio, 1911.
___________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
D. JOSÉ MARÍA REY HEREDIA
Hace ya muchos años, tantos que su recuerdo parece la evocación de un sueño, diariamente acompañaba yo a mi inolvidable padre en sus paseos vespertinos por la población y sus alrededores, e interesado, desde pequeño, en conocer todo lo que a la historia de esta noble y vieja ciudad se refiere, cada vez que en el rótulo de una calle leía el nombre de una persona, apresurábame a preguntar al autor de mis días quién había sido aquélla.
En una ocasión le interrogué acerca de José Rey y recuerdo que me contestó: ese fué un sabio cordobés, matemático y filósofo. Él me enseñó el idioma francés y conmigo estudió las Matemáticas.
Más adelante, cuando mi padre me daba lecciones de esta ciencia, a la que profesaba un verdadero culto, hablábame con un entusiasmo indescriptible de una obra de Rey Heredia titulada Teoría transcendental de las cantidades imaginarias, presentándomela como uno de los frutos más admirables de la humana inteligencia.
Y después, al cursar el Bachillerato, tuve ocasión de conocer a Rey Heredia como filósofo, pues suyos eran los libros de texto en que estudié Lógica y Etica.
Andando el tiempo, las circunstancias me obligaron a emprender la ingrata carrera de las letras y del periodismo y entonces pretendí saber a fondo la historia intima cordobesa, no tanto para que me sirviera de tema inagotable de mis crónicas y narraciones cuanto para solaz y recreo de mi espíritu.
Desde entonces data mi admiración profunda al hombre ilustre cuyo centenario se conmemora hoy. Confieso que no bastaron para que se le [sic] profesara, ni los elogios que mi padre tributaba a la Teoría transcendental de las cantidades imaginarias, que, francamente, no entendía, ni las lecciones de Lógica y Ética; fué necesario que me informase de la vida del eximio cordobés.
Rey Heredia pertenecía a una familia muy modesta, muy pobre, y se elevó hasta las mas altas esferas del saber, sin haber abandonado jamás la modestia heredada, no merced a la influencia omnimoda del dinero, no trepando por la escala de la política que conduce hasta las más altas cumbres, sino por medio del trabajo, de la constancia, del talento, impulsado por sus méritos propios, como han subido hasta la cúspide de la gloria todos los hombres inmortales.
Entonces, cuando supe la historia intima del filósofo y del matemático, nació en mi, no ya la admiración, sino el culto a su memoria, porque considero el talento, la honradez y el trabajo los timbres más altos, los únicos de que se debe enorgullecer el hombre; esos ni se compran ni se venden, sólo Dios puede concederlos.
Rey Heredia nació en uno de los barrios más populares de Córdoba, el de Santa Marina, el 8 de Agosto de 1818; aprendió las primeras letras en un colegio destinado a los niños pobres, en las Escuelas Pías, y, admirado del extraordinario desarrollo de su inteligencia, un preceptor de Latinidad, D. Juan Monroy, se brindó a formar el firme cimiento de la sólida cultura del futuro y meritísimo catedrático.
Cuando Monroy pudo apreciar, en toda su magnitud, el talento de Rey Heredia, excitó a sus padres para que, aunque fuese realizando grandes sacrificios, costearan a su hijo una carrera y aquellos lograron ¡quién sabe a costa de cuántas privaciones! que figurase como alumno externo en el Seminario Conciliar de San Pelagio.
Pero el estudiante carecía hasta de libros: ¿cómo estudiar, pues? Muy pronto solucionó el problema. Todas las mañanas, en la puerta de Santa Catalina, de la Catedral, esperaba a sus compañeros que por aquellos lugares se dirigían a las aulas, incorporábase a ellos, les pedía sus libros, desde allí hasta el Seminario iba leyendo las lecciones y con esta simple lectura las aprendía como el que mejor las supiera.
Pero tales apuros le duraron poco tiempo; muy pronto consiguió una beca y, ya interno en San Pelagio, devoraba los volúmenes de su biblioteca y él y otro hombre ilustre hijo de la provincia de Córdoba, cuyo centenario se acaba de celebrar, don José Amador de los Ríos, eran siempre los primeros en sus clases, los alumnos más aventajados de dicho centro docente.
Como sus cualidades morales eran dignas hermanas de sus dotes intelectuales, gozaba del cariño y la predilección de profesores y compañeros, y unos y otros se complacían, durante las horas de asueto, en reunirse en la habitación de Rey Heredia para oir los conciertos con que, tendido en el lecho, les obsequiaba, tañendo la guitarra con singular maestría.
A la vez que a los estudios de Teología y Filosofía, dedicábase al de las Matemáticas, ciencia por la que sentía verdadera pasión, y acudía a la clase que establecieron mi padre y don Mariano Castiñeira, para estudiar en sus libros, para resolver problemas, para cambiar con aquellos impresiones, enseñándoles, en recompensa, el idioma francés, que dominaba perfectamente.
En la biblioteca del autor de mis días, en la obra del padre Tomás Tosca, enciclopedia de Matemáticas, la mejor y más completa publicada en sus tiempos, al ojear ya algunos volúmenes, encontré registros llenos de números y operaciones que, según más de una vez me dijo mi padre, estaban escritos por José Rey.
¡Quién sabe si aquellos apuntes serian elementos de la Teoría transcendental de las cantidades imaginarias!
Cuando terminó sus estudios, Rey Heredia obtuvo los grados de Bachiller en Filosofía, Regente de Psicología y y Lógica, Licenciado en Filosofía y Letras y Bachiller Licenciado en Jurisprudencia.
Dedicóse a la noble profesión de la enseñanza; fué nombrado profesor del Colegio nacional de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, cargo del que no quiso tomar posesión, y ocupó cátedras en los Institutos de Ciudad Real y Madrid.
Enemigo de todo cuanto significara ostentación, siempre rehusó títulos y mercedes, y no quiso pertenecer mas que a dos corporaciones, por ser de su ciudad natal, la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes y la Sociedad Ecónomica [sic] Cordobesa de Amigos del País. En la primera leyó interesantísimos trabajos sobre ciencias exactas y filosofía, entre los que llamó extraordinariamente la atención uno relativo a las causas de las mareas.
Herido de muerte por una terrible enfermedad, la tuberculosis, rindióse en la jornada de la vida el 18 de Febrero de 1861.
Córdoba dedicó a su hijo ilustre el póstumo tributo que merecía.
Sus exequias constituyeron una elocuente manifestación del profundo sentimiento de la ciudad.
El Ayuntamiento, por iniciativa del literato y concejal don Carlos Ramírez de Arellano, que entonces no sólo eran concejales los hombres políticos, acordó conceder una bovedilla perpetua al cadáver del finado, costearle una lápida, colocar su retrato en la sala de sesiones y cambiar el nombre de la calle de Santa Clara, en que ocurrió el fallecimiento, por el de José Rey.
La bovedilla mortuoria fue sustituida por un sencillo monumento, erigido en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, con la siguiente inscripción:
Don José María Rey Heredia.- R. I. P.- 1861. - Al ilustre escritor y virtuoso ciudadano, el Ayuntamiento Constitucional de su patria, Córdoba.
El Real Consejo de Instrucción pública también le concedió un honor póstumo emitiendo dictamen para que el Estado imprimiera la obra Teoría transcendental de las cantidades imaginarias.
En el año 1902 el Ayuntamiento de Córdoba, a petición del concejal y cronista de esta capital don Teodomiro Ramirez de Arellano, acordó colocar una lápida en la casa número 12 de la calle de José Rey, donde murió el eximio catedrático, en la cual aparece la siguiente inscripción:
Don José Maria Rey, matemático y filósofo, murió en esta casa el 18 de Febrero de 1861. El Ayuntamiento de Córdoba, su patria, le dedica esta memoria. Año de 1902.
Finalmente, el Municipio, hace pocos años y con muy buen criterio, decidió, a fin de evitar confusiones, sustituir el nombre de José Rey de la antigua calle de Santa Clara, por el de Rey Heredia, los dos apellidos del ilustre cordobés.
Modestamente, como él vivió, con la sencillez que imperara en todos sus actos, celébrase hoy el primer centenario del nacimiento del sabio catedrático e ilustre escritor honra de esta ciudad.
Al adherirme al homenaje que unos cuantos verdaderos amantes de nuestras glorias rinden desde las columnas del Diario a la memoria de Rey Heredia, siento una grande, una íntima satisfacción, porque se me presenta la oportunidad de exteriorizar la profunda admiración que desde hace muchos años le profeso, y a la vez nublan mi alma densas nubes de tristeza y de dolor, que con el recuerdo de don José María Rey está enlazado en mi memoria el bendito recuerdo de mi padre, cuyo centenario también se halla próximo.
Por mi padre supe las primeras noticias de su amigo y compañero de profesión; mi padre se esforzó para hacerme comprender el merito extraordinario de esa obra inmortal de la filosofía de las matemáticas, múltiples veces repetida en estas notas, y hasta se registra la triste coincidencia de que ambos dejaron de existir en la misma calle.
El dolor que al evocar todo esto lacera mi corazón, a la vez que la falta de galanura de mi pluma, ya torpe y gastada como todo lo viejo, no me permite depositar una flor lozana, como la depositarán los brillantes escritores, al pie de la tumba de Rey Heredia, pero a su memoria y a la de mi padre dedico la modesta siempreviva de un recuerdo que jamás se borra y el suave perfume de una oración que brota de lo más hondo del alma.
8 Agosto 1918.
___________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
SEQUÍAS Y EPIDEMIAS
Una triste actualidad son hoy para Córdoba las sequías y las epidemias, dos terribles calamidades que han azotado multitud de veces a nuestra población, sembrando en ella el dolor y la ruina.
Desde las épocas más lejanas de que se conservan noticias han sido frecuentes los largos periodos en que, por falta de lluvia, se han agostado nuestros campos, pudiendo observarse, en el transcurso del tiempo, que esos periodos se suceden, cada vez, con más cortos intervalos, a causa, sin duda, de la guerra de que el árbol está siendo víctima, sin que los gobiernos la eviten ni emprendan una campaña de repoblación forestal, tan indispensable como las obras de riego.
La primera y una de las mayores sequías sufridas por esta ciudad de que tenemos datos, se registró a fines del año 1528 y duró hasta Abril de 1529.
Siguieron a esta la de los últimos meses de 1535 y primeros de 1536; la del final del año 1541 y principio del 1542; la de análogo periodo de 1547 a 1548 y las padecidas en 1578, 1737, 1750, 1812,1817, 1824, 1834, 1863, 1868, 1874, 1882 y 1886, que comprendieron todo el invierno y gran parte de la primavera de cada uno de los citados años.
Todas estas sequías, algunas de las cuales duraron muchos meses, produjeron terribles calamidades.
El grano se secaba en los surcos sin fructificar, los fértiles campos de Córdoba semejaban estepas, los ganados morían por falta de alimentación y muchos labradores quedaban sumidos para siempre en la ruina.
La sequía de efectos más desastrosos fué la del 1812, pues coincidió con los estragos producidos en España por la invasión francesa.
En aquel año de triste recordación, llamado el año del hambre, llegó a valer cuatrocientos veinte reales la fanega de trigo y siete reales un pan.
El pueblo cordobés, siempre religioso, recurrió en esas criticas circunstancias a impetrar la misericordia del Altísimo, por mediación de su Arcángel Custodio San Rafael, de la Virgen de la Fuensanta, de las reliquias de los Santos Mártires y de Nuestra Señora de Linares, dedicándoles solemnes cultos y sacando sus imágenes en procesión, con un fervor que imponía y edificaba.
En el tiempo transcurrido del siglo XX la sequía más larga ha sido la del año actual.
No tan frecuentes como esta calamidad. pero de consecuencias mucho más terribles fueron las distintas epidemias que, desde tiempos remotos, asolaron a nuestra sufrida población.
En los siglos XV y XVI la lepra, el espantoso mal de San Lázaro, causaba aquí innumerables victimas, llegando a ser, no ya una epidemia sino una enfermedad endémica, verdadero azote de los cordobeses
En tales épocas hubo necesidad de establecer varios hospitales de leprosos y los caminos de la ciudad hallábanse poblados de chozas, en las que se aislaba a los enfermos para evitar el contagio, poniendo en las puertas de aquellos miserables albergues un cepo y una escudilla para que los caminantes caritativos depositaran en ellos una limosna, unas monedas o unos mendrugos de pan.
En Septiembre de 1804 registráronse algunos casos de fiebre amarilla, la cual se desarrolló con extraordinaria rapidez, sembrando el luto y la desolación en los hogares cordobeses.
Era tal el número de victimas causado por la epidemia, que se consideró imposible seguir inhumando los cadáveres en los templos y hubo necesidad de hacer cuatro cementerios, con carácter provisional, uno en la huerta del convento de San José (San Cayetano), otro en el barrio del Espíritu Santo, otro detrás de la ermita de San Sebastián y otro cerca de la huerta de la Reina, en el haza llamada de Alonso Díaz.
La fiebre amarilla no desapareció en nuestra capital hasta el año 1807.
El cólera, viajero incesante en épocas antiguas, que recorría las cinco partes del mundo, hoy, por suerte, casi recluido en su cuna, a orillas del Ganjes, también visitó en varias ocasiones a nuestra ciudad, cebándose en ella las primeras veces, mostrándose benigno después.
Las primeras noticias que se conservan referentes a la aparición del cólera morbo asiático en Córdoba, son del año 1855. Comenzó en el mes de Noviembre y duró hasta principios de Enero del siguiente año.
Nuevamente fué invadida la ciudad por la peste en Noviembre de 1865, causando enormes daños y extinguiéndose en menos tiempo que la vez anterior.
Y, finalmente, en 1885 también ocurrieron algunas invasiones y defunciones, escasas por fortuna.
Durante el siglo XVIII padecieron los cordobeses, en distintas épocas, la aterradora enfermedad, pero no hay datos de los años en que se desarrolló ni de la importancia que tuvo o no hemos tenido la suerte de encontrarlos.
Las narraciones que hacían nuestros abuelos y las contenidas en algunos curiosos manuscritos referentes a los estragos que causó el cólera en el año 1855 infunden verdadero pavor y contristan el ánimo.
La enfermedad se extendió por todos los barrios, adquiriendo mayor incremento en los de la parte baja de la población; hubo muy pocas familias que no perdieran a algunos de sus individuos y en muchas casas todos los vecinos sufrieron el contagio.
En una llamada de la escalerilla, por tener la puerta en alto y varios escalones para subir a ella, situada en la calle Alta de Santa Ana y que ha permanecido hasta hace poco tiempo sin ser objeto de reforma alguna, fallecieron todas las personas que la habitaban y, por este motivo, permaneció desalquilada y cerrada durante mucho tiempo.
Los cadáveres eran conducidos, a carradas, a los cementerios y como se les inhumaba inmediatamente ¡quien sabe si algunos infelices coléricos serían enterrados vivos, bajo la acción de uno de los colapsos frecuentemente producidos por dicha asoladora enfermedad!
Esta terrible duda está muy justificada, como lo prueba el caso de la Resucitada del Alcázar viejo, mujer a quien depositaron en el cementerio próximo a la huerta de la Reina, en unión de otras víctimas del cólera y, a media noche, despertó del letargo en que se hallaba sumida, abandonó la necrópolis y se presentó en su casa, llenando de asombro a los parientes y amigos reunidos en el velatorio de la supuesta difunta.
Aquellas aterradoras epidemias desaparecieron, creemos que para siempre, pero quedó la viruela que cobra un triste y no pequeño tributo anual a los cordobeses y, hace pocos años, presentóse otra epidemia, el tifus, que nos amenaza con transformarse en endemia.
Todo esto, el desarrollo de la tuberculosis, y el lugar que ocupa nuestra capital en las estadísticas de mortalidad de España demuestra que Córdoba ni tuvo en otros tiempos ni tiene hoy buenas condiciones sanitarias, aunque posea una sierra que es manantial constante de salud.
¿Y cómo ha de tenerlas una ciudad donde los cementerios se hallan casi dentro del casco de la población y uno de ellos precisamente en el punto cardinal de donde proceden los vientos que casi siempre combaten a Córdoba?
Y por si esto no fuera bastante, que ya lo es, tiene, así mismo, el hospital principal en la parte mas baja y rodeado de callejas estrechísimas y tortuosas, llenas de casas habitadas por muchos vecinos; el matadero inmediato a una necrópolis; el mercado público ahogado por los altos edificios que lo rodean; casi unidos a él los depósitos de trastes viejos y las prenderías que constituyen focos de infección peligrosísimos y, para complemento, en los barrios pobres hay todavía bastantes casas sin pozos negros ni otras servidumbres análogas, en las que toda clase de inmundicias y aguas sucias son arrojadas en un profundo barranco abierto en medio del corral.
Todo esto es necesario que desaparezca, si queremos que desaparezcan también las epidemias, las cuales, como hoy son conocidos y están determinados perfectamente por la ciencia los medios de combatirlas y evitarlas, constituyen un baldón para los pueblos cultos.
Una enérgica y constante campaña de higienización se impone en Córdoba y en ella debe consistir, por ahora el único programa de los Ayuntamientos.
Y hasta tanto que esté abastecida de agua abundante la población y cuente con una red completa de alcantarillado, base fundamental para la gran obra que es indispensable acometer, la piqueta demoledora no debe clavarse en un muro que no este ruinoso, para ensanchar o prolongar calles, pues con estas reformas sólo se consigue que Córdoba pierda su carácter típico; que el trranseunte [sic] sufra, con más intensidad que hoy, las molestias del viento frío en invierno y del sol abrasador en verano y que aparezca la urbe llena de solares inmundos y antihigiénicos.
Noviembre, 1917.
___________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
INDUSTRIALES AMBULANTES
Ya no recibimos las visitas, que anualmente recibíamos en tiempos lejanos, desde Octubre hasta Diciembre, de una verdadera legión de industriales, heraldos del Invierno, cuyos diversos pregones y variados sistemas de anuncios alegraban nuestras calles.
La rapidez en los medios de comunicación y de transporte, aunque ahora resulte un mito, hizo desaparecer a la mayoría del comercio ambulante, que constituía una nota simpática y pintoresca.
Con el Otoño llegaban a Córdoba los pañeros valencianos; a todas las horas les veíamos recorrer las calles, los más modestos cargados de piezas de tela al hombro y los de mejor posición con la mercancía a lomos de grandes y recios caballos luciendo vistosos pretales y cabezones, llenos de campanillas y cascabeles.
A la vez que los pañeros, y procedentes también de la hermosa región valenciana, aparecían los estereros, con las muestras de sus géneros a la espaldas, enganchadas en la vara de medir y su invariable y constante pregón: ¡Pleita blanca y negra!
Unos y otros tenían ya sus parroquianos fijos, a los que visitaban y los cuales acogíanles con igual afecto que se acoge al amigo al regresar tras larga ausencia.
Después de haber recorrido casi todas las poblaciones de España solían coincidir en Córdoba con los pañeros y estereros los típicos veloneros de Lucena, que acababan su excursión anual en nuestra provincia para llegar a su pueblo alrededor de Nochebuena.
Y con la música de las campanillas y los cascabeles de los caballos cargados de telas se confundía el sonoro tintineo de ese artefacto especial llamado por el vulgo las bujías y cuyo verdadero nombre no recordamos, que exclusivamente el velonero lucentino usaba para anunciarse.
Y allá iba el buen hombre, sonando las ruidosas planchas de metal, con las enormes alforjas al hombro, llenas de velones de todos tamaños, palmatorias, capuchinas y otros objetos brillantes como el oro.
Estos industriales sólo nos visitaban de año en año, como ya hemos dicho, pero había otros cuyas visitas eran más frecuentes.
En Otoño y Primavera nos atronaba los oídos durante algunos días con su bronca y recia voz y su pregón interminable el vendedor de encajes, tapetes para las mesas estufas y multitud de primores confeccionados en algunos conventos de la provincia por las delicadas manos de las monjas; y de Granada venía, más a menudo que este vendedor, el de los exquisitos almíbares, procedentes también de varios conventos de la ciudad de la Alhambra.
No muy de tarde en tarde teníamos como huéspedes a numerosas familias italianas que se dedicaban a la industria de la calderería.
Y mientras unos de sus individuos establecían su taller en un portal alquilado al efecto, otros se encargaban de la venta y de la propaganda y recorrían la población varias veces al día, con gran parte de sus artículos a cuestas, marcando el paso al compás del repiqueteo del martillo sobre el cabo de una sartén.
Algunos, verdaderos maestros en el manejo del martillo, lograban hasta ejecutar piezas musicales.
A la vez que dichos comerciantes e industriales venían a ofrecernos sus artículos, otros industriales y artífices de ' nuestra capital y su provincia visitaban, no sólo las principales poblaciones españolas, sino muchas del extranjero, con el mismo fin, extendiendo el renombre de Córdoba merced a la excelencia de sus trabajos de distintas especies y adquiriendo fama universal.
Ahí están, para atestiguarlo, en tiempos ya remotos los popularísimos fabricantes de agujas de Villafranca, los celebérrimos agujeros de Córdoba, mencionados hasta por Cervantes en su obra inmortal y de cuyo ingenio hizo la apología el ilustre literato Rodriguez Marín al consignar que sin más capital que el representado por cinco o seis paquetes de agujas, daban la vuelta, holgadamente, a medio mundo en un año.
No menos fama que los agujeros lograron los plateros cordobeses, por su obra verdaderamente artística, en la que nadie les ha superado.
En la época de las ferias salían, para visitarlas, con sus hermosos y bien enjaezados caballos, portadores de las cajas en que encerraban la mercancía.
Y rara era la persona, cualquiera que fuese su clase social, que no comprara ya el aderezo para la novia, ya la pulsera de pedida, ya la sortija para la madre, ya el juguete de primorosa filigrana para el regalo a la amiga.
La moza del pueblo se proveía de los largos zarcillos con turquesas y corales; la costurera del labrado dedal de plata; para el niño adquiríase el calado sonajero; para la doncella a quien sus votos alejaron del mundo el Crucifijo o la medalla con la Virgen.
El platero en todas partes hacía negocio; lo mismo en las capitales que en los pueblos le esperaban con interés y extendía el radio de su comercio hasta más allá de nuestras fronteras, para regresar tras la provechosa y larga expedición al hogar querido, satisfecho y alegre, con las cajas vacías de género y con el cinto y la cartera repletos de oro y de billetes del Banco.
No era necesario que los cordobeses fueran a buscar mercado para sus obras y productos; aquí venían por ellos y se los disputaban gentes de todas partes.
De Castilla como de Cataluña, de Flandes como de Italia, acudían por nuestros incomparables guadamecíes; numerosos murcianos hacíannos una visita anual para adquirir la seda que en casi todas las casas se producía y labrarla ellos; algunos gallegos también realizaban frecuentes viajes a nuestra población con el fin de comprar toda clase de objetos de plata y oro viejos o inservibles.
Las modernas orientaciones de comercio y la industria han hecho desaparecer todo este tráfico que, además de constituir una nota simpática, ofrecía excelentes resultados.
Y para corroborar tal afirmación, ahí están varios de esos industriales ambulantes que en Córdoba se establecieron, logrando unos reunir buenos capitales y otros desempeñar importantes cargos públicos.
Hoy ni escuchamos el sonoro repique de las campanillas y los cascabeles del caballo del vendedor de paños, ni el vibrante tintineo de las bujías del velonero, ni los múltiples y variados pregones que antes alegraban nuestras calles; sólo nos visitan el chacicero extremeño o algún viajante de las fábricas de carne de membrillo de Puente Genil, amen de los garbanceros precursores de las ferias, los cuales pasan inadvertidos entre el bullicio que en tales épocas aturde a la vieja y tranquila ciudad.
Noviembre. 1917.
___________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
REUNIONES MISTERIOSAS
Hace veinte años quien hubiese recorrido, entre ocho y nueve de la noche, los barrios de la parte baja de nuestra población, habría visto transitar por sus calles solitarias a varias personas muy conocidas que, ni habitaban en aquellos lugares ni, por su posición social, era presumible que tuviesen en ellos amigos íntimos a los que visitaran casi diariamente
Y si algún curioso observador se hubiese tomado la molestia de seguir hoy a uno, mañana a otro, con las necesarias precauciones para que no advirtiese la vigilancia, habría visto, acaso con sorpresa, que todos aquellos hombres iban a reunirse en un mismo punto.
¿Cual era este? Una antigua taberna situada en una estrecha y tortuosa calle, casi desierta durante la noche.
Al verles congregarse allí el observador hubiera preguntado con extrañeza: ¿pero estos hombres son bebedores? ¿Estas personas tan formales son amigos de la juerga? ¿Se trata de jugadores, acaso?
Mas, si por arte de magia, el curioso hubiese podido fransformarse en un ser invisible, y penetrar en la taberna, su asombro habría subido de punto al presenciar cómo los misteriosos personajes entraban por el postigo, sin odetenerse en el clásico ventanilla, especie de torno de los beodos vergonzantes, cruzaban el patio, lleno de arriates con plantas y tiestos con flores, pasaban por una estrecha galería y se internaban en un cuarto pequeño, débilmente alumbrado por una luz de gas, sentándose alrededor de una mesa estufa, en la que sólo había una botella con agua y un vaso para beberla.
Cuando estaban reunidos todos los concurrentes a estas veladas inexplicables, que eran seis u ocho cuando más, el tabernero cerraba el portón para incomunicar la casa del establecimiento; los hombres misteriosos hacían lo mismo con las puertas del cuarto y comenzaba la sesión.
Los reunidos primero leían cartas, documentos y periódicos; después cambiaban impresiones y discutían, pero sin acalorarse, sin gritar, siempre en voz baja, apenas perceptible desde el dintel de la puerta.
Uno de los concurrentes, hombre de regular estatura, grueso y con barba rubia recortada, debía actuar de secretario según las notas que tomaba y ordinariamente era el que leía más cartas y, sin duda, las de mayor interés, según la atención conque [sic] lo escuchaban sus compañeros.
Otro, moreno, enjuto de carnes, de pómulos hundidos, de grande y negro mostacho, hablaba siempre de organización de fuerzas, de movimientos estratégicos, y recordaba operaciones en que él intervino y en las que también le acompañaron algunos de los presentes.
Otro, de luenga perilla blanca, muy obeso, que seguramente se libró por su talla del servicio militar, pero que, no obstante, estuvo en campaña, era el que se expresaba con más fuego, con más energía, el que más ansiaba la llegada del momento anhelado por todos sus colegas, para lograr sus aspiraciones.
Sus camaradas tenían, a veces, que ponerle sordina porque su voz gruesa y sonora se oía claramente fuera de la habitación.
Pero el personaje más saliente de estas reuniones era un joven alto, delgado, de barba puntiaguda, siempre sonriente y locuaz.
Este joven, bastante significado entonces en uno de los partidos que turnaban en el poder, era escuchado por todos con verdadera ansiedad; de su interminable conversación nadie quería perder una sílaba y mientras permanecía en el uso de la palabra, el individuo que al parecer actuaba de secretario, no cesaba de tomar notas.
Al final de la reunión se escribían algunas cartas, se adoptaban algunos acuerdos y, entre diez y media y once, aprovechando una ocasión en que no hubiese bebedores en la taberna, los seis u ocho camaradas salían, separábanse en la puerta, sin darse siquiera las buenas noches, y por calles distintas dirigíanse al otro extremo de la población donde todos, o casi todos, tenían sus viviendas.
El curioso observador a quien hubiese sorprendido la presencia de estos hombres, todas las noches, en los barrios bajos de la población, si les conocía bien, y casi todos los cordobeses les conocíamos, a poco que se hubiera devanado los sesos habría descifrado el enigma, pues todos profesaban las mismas ideas políticas y todos aspiraban a la variación del régimen. ¿Todos digimos? [sic] No. El joven alto, delgado y de la barba puntiaguda militaba en uno de los partidos de turno en el poder, según consignamos antes. ¿Cómo asistía, pues, a aquellas reuniones? ¡Misterios de la vida! Aquel hombre no era lo que aparentaba. Iba allí para informar de la actuación de sus correligionarios a los que debiera considerar enemigos. Desempeñaba el antipático papel de traidor en aquella comedia. Un día la prensa de Madrid habló de cierto movimiento que se preparaba; el Gobierno tomó toda clase de precauciones, las autoridades de provincias ordenaron la vigilancia de las personas que simpatizaban con la idea en cuyo favor le laboraba y las reuniones misteriosas de la taberna concluyeron y muchos de los documentos que en ellas se leían fueron puestos en lugar seguro, ante el temor de que comprometieran a sus poseedores.
De los hombres aludidos quedan muy pocos; alguno de ellos ha pagado recientemente el postrero y mayor tributo que pesa sobre la humanidad.
El joven que iba a informar de la actuación de sus correligionarios a los enemigos políticos, hundióse, para siempre, en el montón anónimo, apesar de tener entonces en perspectiva un porvenir brillante.
Octubre, 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EMILIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ Y RICARDO PERÉ
Fueron dos bohemios incorregibles, dos hombres de ingenio y de gracia, que pasaron la vida desafiando al infortunio, sin que las contrariedades ni la miseria hiciéranles perder un instante el buen humor.
Emilio López Domínguez pertenecía a una aristocrática y bien acomodada famlia de Lucena.
Sus padres realizaron esfuerzos inconcebibles, sin resultado alguno, para conseguir que estudiara una carrera. En vista de que el mozo, en vez de dedicarse al estudio, se dedicaba al vicio y pasaba la existencia de diversión en diversión, decidieron, aunque les costara gran pesadumbre, no librarle del servicio militar, esperanzados en que se modificarían sus costumbres en el Ejército, pero la esperanza no se llegó a convertir en realidad.
López Domínguez volvió de la milicia tan calavera como era antes de vestir el uniforme.
Dominábale el vicio de la bebida y su familia, al tener la triste convicción de la imposibilidad de que lo abandonara, le aconsejaba que, al menos, bebiera en su casa para evitar espectáculos lamentables.
No puedo, objetaba él a sus consejeros, porque para mi lo de menos es la bebida; el alisiente [sic] está en la taberna, en la charla, en la discusión con los amigos.
Sus padres llegaron hasta el extremo de instalar en una amplia habitación de su domicilio una especie de taberna con barriles, mesas y vasos para que llevase allí a sus camaradas y se distrajeran y embriagaran sin salir a la calle, pero este supremo recurso tampoco surtió efecto; Emilio López Dominguez continuó sin alterar lo más mínimo sus usos y costumbres.
Como. ya hemos dicho, estaba dotado de verdadero ingenio, de mucha gracia, de una afición a las Letras casi tan grande como la que tenia al vino y al aguardiente, y sobre todo poseía una facilidad asombrosa para versificar.
Escribía en verso con tan extraordinaria rapidez que, durante algún tjempo, estuvo publicando un Semanario titulado La Revista Municipal, en el que comentaba, lo mismo en romances que en quintillas o redondillas, las sesiones del Ayuntamiento, y este periódico, a semejanza de las revistas de toros, poníase a la venta momentos después de haber concluido dichas sesiones.
Jamás escribió en serio, pues esto hubiera sido un sarcasmo en quien tomaba la vida abroma; sólo cultivó, lo mismo en prosa que en verso, el genero festivo y especialmente la crítica. Con las innumerables semblanzas de personas conocidas que escribió, todas en sonetos, composición que dominaba de manera pasmosa, se podrían formar varios volúmenes curiosísimos.
Cualquier noticia que leía en la Prensa inspirábale un comentario ingenioso y en todos los periódicos de Córdoba tuvo a su cargo, en distintas épocas, una sección en prosa y verso destinada a tales comentarios.
También colaboró en cuantos periódicos satíricos vieron la luz en nuestra ciudad y fundó algunos, como el primitivo Incensario, en los que, dicho sea en honor de la verdad, llevó la censura hasta un límite reprobable.
La exajerada [sic] dureza de muchos de sus escritos le originó procesos y encarcelamientos que ni le hicieron variar de ruta ni aminoraron su constante buen humor.
En una ocasión desafióle una persona zaherida por él; los padrinos de su adversario invitáronle a que eligiera arma y eligió la navaja de muelles; no es necesario agregar que el lance quedó terminado en aquel momento.
Las genialidades de López Domínguez regocijaban a todo el mundo.
No hubo poco que hablar de aquel famoso concurso que inició en uno de sus periódicos para conceder un premio a quien acertare cuál era el hombre más feo de Córdoba, premio que, según dijo luego, le era imposible conceder, porque los cuarenta y nueve mil habitantes de esta población habían acertado, manifestando que el más feo era el Jefe de la Guardia municipal, individuo que, en efecto, nada tenía de Adonis.
Ni dejó de ser objeto de sabrosos comentarios una observación que hizo acerca de la anomalía de que un peluquero completamente calvo anunciara con bombo y platillo un específico merced a cuyo empleo se obtenía una abundante cabellera.
Ni tampoco pasó inadvertida como sátira contra quienes aprovechan una identidad de nombres y apellidos para darse el gusto de verse en letras de molde en los periódicos, aunque sólo sea en una miserable gacetilla aclaratoria, la advertencia publicada por él de que no era un Emilio López al que habían dado garrote en una ciudad mejicana, según informes de la Prensa.
López Domínguez, como derrochó su capital en poco tiempo, por su espíritu bohemio no se avenía a la sujeción que requiere un destino y con el producto de las Letras no podía vivir, lo cual sucede a casi todos los escritores, sufrió toda clase de privaciones, tuvo épocas en que se encontró sin hogar, sin un pedazo de pan conque calmar los rigores del hambre, pero ni aún en esas críticas situaciones se le vió triste.
Su rostro, de enorme y acaballada nariz, de boca desdentada no menos grande, parecía una de esas caretas de cartón que tienen la mueca de una sarcástica sonrisa.
Ya en su vejez, cuando comprendió que le faltaban las energías para continuar la odisea que empezara en su juventud, realizó gestiones para conseguir un destino y le nombraron empleado de consumos, pero no para prestar servicio en una oficina ni siquiera en un fielato, sino en una caseta, de punto.
Y era lo que él decía: quien toda la vida ha sido un punto ¿qué destino ha de tener más adecuado que éste?
En los alrededores de la población, sentado en la puerta de su garita, le veíamos constantemente escribiendo, siempre jovial sin que por su semblante cruzara una sombra de tristeza.
Un día Emilio López Domínguez no se presentó al cumplimiento de su obligación; indagóse qué le ocurría y se supo que estaba enfermo.
Al día siguiente fué conducido al hospital y poco después dejaba de existir en el frío lecho de la caridad oficial, solo, sin un pariente, sin un amigo que le acompañaro [sic] en aquel duro trance.
Pero el infeliz bohemio, el ingenioso periodista, el festivo poeta, aun después de muerto conservaba en su faz, romo la mascara de cartón, la mueca de una sarcástica sonrisa.
* * *
De Ricardo Peré, si hubiera tenido menos edad que Emilio López Domínguez, podría haberse dicho que era su discípulo más aventajado.
Ambos pensaban de igual modo, los dos tenían las mismas aficiones y uno y otro se propusieron y lograron pasar la existencia en broma, poniendo siempre al mal viento buena cara y desafiando a las adversidades y la miseria.
Tampoco Peré se sometió jamás a la sujeción que impone un cargo o un destino cualquiera y, por esta causa, abandonó muy pronto las múltiples colocaciones que le proporcionaron sus amigos y prefirió a la vida tranquila del empleado la azarosa del bohemio que ignora todos los días dónde podrá comer y albergarse al siguiente.
Hombre de ingenio valíase de él para proporcionarse los medios de subsistencia, pero como el ingenio se cotiza a muy bajo precio en los mercados, Ricardo Peré nunca logró disfrutar de una posición desahogada.
Amante de la literatura y del periodismo, como su colega en andanzas, aunque no con las excelentes dotes de éste para cultivarlos, escribió en semanarios festivos y satíricos y fué quien primeramente publicó en Córdoba, durante las temporadas de ferias y en otras épocas del año, periódicos y folletos para explotar el anuncio, intercalado entre artículos y poesías.
Puede asegurarse que estas publicaciones constituían la principal fuente de sus ingresos.
En sus grandes apuros aguzaba el ingenio de modo extraordinario para no perder su puesto en el festín de la vida como él llamaba crónicamente [sic] a la existencia.
En cierta ocasión heredó de unos parientes unos artefactos para elaborar chocolate, industria a que, en otros tiempos, se dedicaban muchas personas en nuestra capital, porque gran número de familias tenía la costumbre de que les fabricaran el chocolate para su consumo en sus propios domicilios.
¿Qué hacer con aquellos armatostes? ¿En qué utilizarlos? Peré meditó mucho y al fin surgió en su cerebro una idea luminosa; la de montar una fábrica de chocolate, así como suena, en su propia casa, que apenas tendría una docena de metros cuadrados de superficie.
Sin pérdida de tiempo mandó timbrar papel de escribir y sobres con este rótulo: "La Cordobesa. Gran fábrica de chocolates". Se informó de las principales casas que se dedicaban a la venta, al por mayor, de cacao y azúcar, y a cada una de ellas escribióle en el papel timbrado, anunciándole la instalación de la nueva fábrica y pidiéndole muestras de los productos antedichos.
Por este procedimiento reunió, sin que le costara un cuarto, los artículos necesarios para elaborar un par de arrobas de chocolate.
Entonces, previas algunas lecciones de una persona perita en tal industria, se dedicó a hacer la competencia a Matías López.
Trabajó sin descanso una semana; ¡por primera vez en su vida! y al fin logró confeccionar una pasta que tenía el color y el olor del chocolate.
Enseguida visitó, sin prescindir de uno siquiera, los establecimientos de comestibles y las especerías, para ofrecer los ricos productos de la gran fábrica que acababa de montar, pero como todo el mundo le conocía nadie se atrevió a comprarle una libra siquiera.
Ricardo Peré volvió a su casa triste, desalentado; él que no había sentido el desaliento jamás.
Nuevamente comenzó a aguzar el ingenio y otra vez el caos de su cerebro fué iluminado por los resplandores de una idea salvadora.
Buscó a varias despenseras y les prometió una gratificación a cambio de que le prestaran un servicio que no había de proporcionarles trabajo ni molestias: se reducía a preguntar en todos los establecimientos de comestibles por donde pasaran si tenían chocolate de Peré.
Las mujeres cumplieron perfectamente su cometido, obteniendo en todas partes una respuesta negativa.
Pocos días después el flamante industrial presentábase nuevamente en las tiendas ya recorridas, para ofrecer la mercancía, y los comerciantes, recordando que algunas personas les habían pedido el famoso chocolate, no tuvieron ya inconveniente en adquirir pequeñas partidas.
Huelga decir que estas se apolillaron en los estantes porque nadie volvió a solicitar el chocolate de Peré.
Pero su autor decía muy serio que los tenderos habían obtenido un gran beneficio con la compra: el de matar todos los ratones que se comían los géneros.
Nuestro hombre era el terror de los propietarios de casas; como siempre se hallaba falto de recursos, muy raras veces podía pagar los alquileres de sus viviendas y recurría a toda clase de estratagemas para que la habitación le resultara gratuita.
Una vez el dueño de una casa, compadecido de la situación de Peré y para que abandonara aquella, pues adeudaba dieciocho o veinte mensualidades, no sólo se las perdonó, sino que le dió la cantidad suficiente para que alquilara un piso y pagase los gastos de mudanza.
Este acto de generosidad conmovió profundamente al inquilino moroso.
Un par de días después una mujer fué a arrendar la vivienda que Peré acababa de abandonar, entregando la suma que le exigieron como fianza.
Cuando, transcurrido un mes, el cobrador del dueño de la finca fue a que le abonasen el importe del alquiler, vió, con asombro, que Ricardo Pere seguía habitando allí, muy tranquilo.
El dinero que recibió para arrendar un piso y trasladarse a él sirvióle para abonar la fianza de un supuesto inquilino de la vivienda que debía dejar, en la que continuó como si nada hubiese ocurrido.
En otra ocasión, obligado a mudarse, halló una casa deshabitada, con papeleta indicadora de alquiler, en uno de los lugares más apartados de la población.
Fué a recoger la llave al sitio que indicaba la cédula para ver la finca y a las pocas horas la devolvió, diciendo que no le convenía la casa.
Pasaron días y como nadie se presentara con el propósito de alquilarla, su administrador decidió ir a visitarla para apreciar el estado en que se hallara.
Al llegar ante ella quedó profundamente sorprendido; no tenía cédulas en las ventanas, la puerta se hallaba abierta y dentro oíase ruido de gente.
Peré, antes de devolver la llave, mandó hacer otra anáIoga; con ella abrió la puerta de la casa en cuestión y allí estableció sus reales, aguardando estóicamente que llegara el momento en que, descubierta la estratagema, le plantaran de patitas en la calle.
El final de este pobre diablo no fué tan triste como el de Emilio López Domínguez.
Tuvo la suerte de que regresara de América un hermano suyo, poseedor de una buena fortuna, que le protegió, asignándole una pensión mensual suficiente para que pudiera vivir con holgura.
Ricardo Peré se transformó en apariencia; sustituyó la luenga barba de religioso capuchino por grandes patillas; dejó de usar sus prendas inseparables, un grueso chaquetón azul y una cartulina de descomunal tamaño para vestir a la moda, pero en el fondo continuó siendo el bohemio de siempre.
Al poco de haber variado de fortuna sintióse enfermo, con un padecimiento en el estómago.
¡Será mala mi suerte, exclamaba, que cuando no tenía que comer digería hasta las piedras y ahora que puedo costear buenos manjares me hace daño la alimentación más sana!
Luego sufrió un terrible golpe; el fallecimiento de su hijo, en tierras lejanas, donde le había proporcionado una excelente colocación su tío, el protector de esta familia.
Y un par de años más tarde Ricardo Peré, abatido por los dolores físicos y morales, abandonaba el festín de la vida.
La muerte fue compasiva con el llevándoselo antes de que se desarrollara la espantosa tragedia en que perecieron su hermano, la esposa y la hija de este, víctimas de un horrible naufragio.
Octubre, 1916.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
MESONES, CASAS DE HUÉSPEDES Y FONDAS
La situación topográfica de Córdoba, su desarrollo industrial en tiempos pasados y el mérito y la fama de sus monumentos artísticos, han sido motivos suficientes en todas las épocas para que la visiten innumerables forasteros
Por esta causa desde la antigüedad abundaron en nuestra población los mesones, paradores, casas de huéspedes y fondas, obteniendo algunos de dichos establecimientos renombre extraordinario.
Las posadas, únicos establecimientos para hospedaje que había en lejanas épocas, conservan en nuestra capital su carácter primitivo y puede decirse que son casi las mismas conque contaba Córdoba en pasadas centurias.
Disfrutaban de fama casi universal, como saben nuestros lectores, la posada del Potro y el mesón del Sol, de las que recibieron el nombre la plaza y la calle en que fueron instalados, la primera por haberla citado Cervantes en su obra inmortal el Quijote y por la fantástica tradición que de ella se conserva, conocida de todos, y el segundo porque se supone que en él se alojó, durante sus largas permanencias en esta ciudad, el insigne genovés Cristóbal Colón, descubridor de las Américas.
Menos nombradas y antiguas que las anteriores, son las de la plaza de la Corredera, sus alrededores y las inmediaciones de la plaza del Potro, parajes en que se instalaban estas casas a consecuencia de ser las vías más frecuentadas por los viajeros, pues en ellas estaban el mercado de ganados y el de comestibles, la alhóndiga y nuestras principales industrias
Así muy cerca de la posada del Potro se levantan la de Venceguerra en la calle de Don Rodrigo y la de la Herradura en la de Lucano, y en el espacio comprendido entre ambas hubo otras dos, demolidas en el último tercio del siglo XIX, que se denominaban de la Espada y de la Madera.
En la plaza Mayor se encuentran las del Toro, de la Puya y de San Antonio y próximas a este típico paraje cordobés la de San Rafael en la calle de Pedro Muñoz y la de las Yerbas en la del Juramento.
En otros sitios de la ciudad hay, o hubo, mesones más modernos, como el de San Antón en el campo de este nombre, el denominado de San José, en la actual plaza de Colón, y el de la Merced, que hace algunos años desapareció, en la calle de Alfaros
Las posadas de Córdoba no tienen sello característico que las distinga de las de otras poblaciones.
Todas ostentan grandes portalones y patios, rodeados de asientos de mampostería y empedrados con gruesas guijas; habitaciones destartaladas; amplios pajares y cuadras y enormes cocinas, semejantes a las de los cortijos y casas de campo.
Casi todas ellas tenían antiguamente en sus portadas el emblema de sus títulos; una espada sujeta al muro con una cadena; un lienzo con una imagen de San Rafael; una cabeza de toro disecada; un sol pintado en la pared, etcétera, etc.
Las de mayor categoría, si se nos permite la palabra, eran las del Potro y del Sol. En ellas habla departamentos especiales para hospedar a las personas de alta posición social, separadamente de arrieros, traginantes, mercaderes y rufianes.
Huelga decir que siendo estos los puntos obligados de reunión de toda clase de gentes, en ellos se han desarrollado innumerables aventuras y hasta tragedias.
Nada diremos, por ser sobradamente conocidas, de las leyendas de la posada del Potro ni del fin de su criminal mesonero, descuartizado por orden del Rey don Pedro I de Castilla. Sólo consignaremos un fúnebre hallazgo y un drama de los más [sic] llamados pasionales.
En el mesón de San Rafael, hace ya bastantes años, unas caballerías derrumbaron parte de un tabique de una cuadra; observóse que aquel tapaba un hueco y, al ser descubierto éste, se encontraron en él restos de un hombre. Por pedazos del traje, que aun conservaba, identificáronse los restos; pertenecían a un cordobés muy conocido de la familia apellidada Barrena, que había desaparecido de su casa hacía bastante tiempo.
En la posada de Venceguerra, en época reciente, un individuo del hampa, un matón de oficio, sorprendió a una desdichada mujer, a quien explotaba, en unión de su amante del momento y mató a ambos, seguramente en defensa de su honor.
A mediados del siglo XIX un laborioso industrial, Simón Amposta, estableció en la calle de San Pablo un parador que, por reunir muchas mejores condiciones que las posadas, obtuvo la predilección de los viajeros; el negocio resultó tan excelente que el parador se convirtió, andando el tiempo, en una fonda de la calle del Conde de Gondomar y últimamente en la que hoy poseen los hijos de Simón en el paseo del Gran Capitán, que es una de las mejores de Córdoba.
Pero la primer hospedería instalada desde sus comienzos, en nuestra capital, con carácter de fonda, fue la de Rizzi, un italiano que la estableció en un hermoso edificio de la calle de Ambrosio de Morales, donde después estuvo el Café Suizo.
Esta fonda, que consiguió gran popularidad en toda Andalucía, estaba montada con relativo lujo y en ella podía disfrutar el viajero de todas las comodidades conocidas entonces.
Tenía dos puertas, una en la calle indicada y otra en la de la Feria, hoy de San Fernando. Ante esta se detenían las diligencias para que descendieran los forasteros y, sin necesidad de subir la incómoda cuesta de Luján, penetrasen en la hospedería.
Cerca de la fonda mencionada, también en la calle de Ambrosio de Morales y en el edificio donde hoy don Francisco Lubián posee su sastrería, hubo una casa de huéspedes, quizá también la primera de nuestra población y seguramente la más renombrada; pertenecía a unas hermanas tan pulcras y trabajadoras como afables con sus pupilos y era conocida por la casa de las Mariquitas.
Habitaban en ella, por regla general, personas de las que gustan de vivir en familia, gozando de tranquilidad completa, sin molestias ni ruidos; sacerdotes, militares retirados y viejas pensionistas.
Otras casas semejantes a esta ha habido y hay en nuestra ciudad, pero ninguna consiguió el renombre de la mencionada.
Los industriales suizos hermanos Putzi empezaron a construir en el año 1860 una magnífica fonda en parte del solar llamado de la Encomienda, que perteneció al antiguo convento de los Caballeros de Calatrava.
Mientras se levantaba el edificio instalaron provisionalmente el establecimiento, que luego habían de montar con gran lujo, en la casa número 5 de la calle de Diego León, donde empezaron a hospedarse todas las personas mas significadas que visitaban esta capital.
Allí se albergó el príncipe marroquí Muley el Habbad, cuando vino a España como embajador extraordinario del Sultán en Noviembre de 1861.
Poco después de esta fecha terminaron las obras de la Fonda Suiza, situada en la calle del Paraiso, hoy Duque de Hornachuelos, en parte del solar que antes hemos citado.
Tiene un hermoso patio rodeado de columnas con capiteles árabes, mandados labrar, según sus inscripciones, por Abderramán-ban-Mohamad, y procedentes del edificio que hubo en aquel mismo paraje.
También posee amplias, cómodas y numerosas habitaciones, un gran comedor, una lujosa escalera y todas las dependencias necesarias con las comodidades que puede apetecer el viajero.
Por la Fonda Suiza han desfilado todas las personas más notables, incluso muchas de estirpe real, que han venido a nuestra población.
Así se explica que goce de fama excelente y muy extendida; el ingenioso escritor don Jenaro Cavestany, en sus interesantes Memorias de un sesentón sevillano, al narrar el secuestro de un hijo del dueño de la Fonda de Madrid, establecida en la capital hispalense, dice que, en sus tiempos, aquella y la Suiza de Córdoba eran las mejores de España, superiores a todas las madrileñas.
Y no terminaremos estas notas sin mencionar otra, que también honraba a nuestra población y que desapareció hace poco tiempo, la de Oriente, establecida en el paseo del Gran Capitán, y sin dedicar un recuerdo a sus propietarios los hermanos Reynaud, uno ya fallecido, industriales inteligentes, honrados y laboriosos, dignos de mejor suerte que la que tuvieron.
Octubre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LAS FÁBRICAS DE PAÑOS
Entre las varias importantes industrias que fomentaron la vida de Córdoba y han desaparecido figura la fabricación de paños.
En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX dicha industria adquirió gran desarrollo y sus productos constituyeron una considerable riqueza para nuestra población.
Esta llegó a contar con seis fábricas de paños que abastecían a casi toda Andalucía y proporcionaban trabajo a varios centenares de obreros.
La más antigua y de mayor importancia hallábase en la carrera de la Fuensantilla y fue montada por don Francisco Miró.
Otra que llegó a tener casi tanto nombre como la anterior era la de Regina, perteneciente a don Antonio Vasconi.
En la calle de San Francisco había otra, más modesta, de don Bonifacio Gallego.
En la casa llamada del Santo Dios, que estaba detrás de la iglesia parroquial, hoy derruida, de San Nicolás de la Ajerquía, en el paseo de la Ribera, estableció otra don José Lucas.
Y, finalmente, en Santiago, fueron instalados [sic] dos, una en la Puerta de Baeza, por don Francisco Ramos, y otra en la calle llamada de las Siete Revueltas, por don Rafael Blancas.
Algunas de estas cambiaron varias veces de dueño.
La situada en la carrera de la Fuensantilla adquirióla un industrial valenciano, don Francisco Llacer, que dió gran impulso a su industria y se dedicó a ella durante muchos años.
Por cierto que el contrato de venta de esta fábrica estuvo a punto de deshacerse por una causa nimia; habían convenido las partes contratantes que se incluyera en él una jaca que poseía el primitivo dueño; el día en que debíase firmar la escritura, a un hijo del comprador se le antojó salir a pasear en la jaca; llegó el vendedor, notó la falta de la caballería y al saber que había dispuesto de ella quien todavía no era su propietario, montó en cólera y juró que, como pudiese, anularía la venta.
A las doce de la mañana debía ser firmada la escritura. Media hora antes llegó el dueño de la fábrica al despacho del escribano; el reloj oficial marcó las doce y, al oir su última campanada, el vendedor dijo que el convenio quedaba anulado, por no haber comparecido la otra parte contratante, que llegó cinco minutos después.
Amigos íntimos de ambos tuvieron que interponer toda su influencia para que el enojado propietario depusiera aquella injustificada actitud.
No fue sólo la fábrica antedicha la que pasó a poder de industriales valencianos, y en todas las enumeradas, aunque la mayoría de los obreros era de Córdoba, los principales, los encargados de la dirección de los talleres, procedían de Valencia que, en la industria a que nos referimos, estaba entonces a la cabeza de todas las poblaciones de España, incluso las de Cataluña.
En estas fabricas, quizá, los cordobeses empezaron a poder apreciar los progresos de una nación hoy destruida, Bélgica.
Las máquinas más perfectas, las que revelaban mayores adelantos, adquiríanlas nuestros industriales en aquel país, digno de mejor suerte.
En nuestra ciudad no se confeccionaban paños finos, de los llamados de lujo, sino los corrientes que utilizaba el pueblo.
De aquí procedían aquellos paños pardos, recios, que no se podían atravesar de un balazo, destinados a las capas de los hombres del campo, prenda indispensable para los mozos en el acto de contraer matrimonio, y que pasaba, intacta, de padres a hijos y hasta de unas a otras generaciones.
En Córdoba se fabricaban los capotes de monte que llegaron a obtener renombre en toda España, pues lo mismo resguardaban del frío que servían de lecho o de impermeable a prueba de los más fuertes chaparrones.
La duración de nuestros paños era verdaderamente extraordinaria; todavía hay viejos campesinos que conservan zahones y chaquetones de coderas hechas con las telas indicadas y de los talleres de Regina o de la Fuensantilla proceden los hábitos de muchos ermitaños del Desierto de Belén.
Como ya hemos dicho, los productos de tal industria tenían buenos mercados, no sólo en casi toda Andalucía sino en otras regiones de España.
Y los pañeros cordobeses, a semejanza de los valencianos, recorrían las principales ferias para expender la mercancía, haciendo, por regla general, el mayor negocio en la de Baena, a la que acudían y aún acuden innumerables personas de todos los pueblos próximos para proveerse de paño y de calzado.
Por eso la amplia calle de la Calzada, donde se establecen los puestos, está invadida, casi totalmente, por los pañeros, que a ambos lados de la acera forman enormes pilas de paños, y por los zapateros que adornan las fachadas de las casas con interminables hileras de zapatos y botas, pendientes de largas cuerdas.
En el último tercio del siglo XIX la competencia que a los paños, en general, hicieron las telas de algodón y lana, y especialmente a los productos de nuestra industria los de la catalana y aún de la extranjera, fué causa de que desapareciesen todas las fábricas que al comienzo de estas notas citamos; transformóse los edificios ocupados por la mayoría de ellas y sólo quedaron con sus chimeneas y talleres medio derruidos, con sus telares y maquinaria destrozados, las dos más importantes, la de la Fuensantilla y de Regina, como mudos recuerdos de un elemento de vida, de una fuente de riqueza de Córdoba, que desapareció para siempre, lo mismo que otras muchas.
Entre los operarios de tales fábricas hubo uno, valenciano, que consiguió gran popularidad: Antonet; aquel poeta, cantante y músico,que improvisaba coplas, siempre de actualidad y no exentas de ingenio y gracia, y, al compás de la guitarra, entonábalas en calles y paseos a cambio de una limosna de su auditorio, disfrazando así al mendigo con la máscara del artista.
De los antiguos pañeros cordobeses quizá sólo quede uno, Casares, un anciano de ochenta años, tan desventurado como Antonet, que ya sólo anhela un lecho y un puesto en la mesa del Asilo y no logra ver realizada su postrera y triste aspiración.
Octubre 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
APERTURA DE UN TEMPLO Y EL PADRE VALDILECHA
La solemne inauguración del templo erigido a María Auxiliadora en el Colegio que los religiosos salesianos tienen establecido en el popular barrio de San Lorenzo, de esta capital, trae a nuestra memoria el recuerdo de otro acto semejante y de un padre capuchino que fué honra de su orden.
La real iglesia de San Pablo hallábase casi en ruinas; emprender su restauración podía calificarse de empresa temeraria, por el excesivo costo de la obra, y sin embargo tal empresa fue acometida y llevada a feliz término por otro religioso, don Antonio Pueyo, superior de los misioneros del inmaculado Corazón de María que tienen a su cargo dicho templo, y en la actualidad obispo de una diócesis de Colombia.
El Padre Pueyo, que a su vasta ilustración une excelentes dotes de carácter y una actividad extraordinaria, se propuso restaurar ese monumento y lo consiguió fácilmente.
¿Cómo? Recurriendo a la caridad y a los acendrados sentimientos religiosos de los cordobeses, laborando sin descansar un instante con una perseverancia increíble, desplegando sus múltiples talentos y aptitudes, pues a la par que reunía el dinero para atender a los enormes gastos de la reconstrucción dirigía las obras como un consumado arquitecto y un notable artista, pagaba á los trabajadores y no desatendía tampoco los deberes de su delicado cargo de superior de los misioneros establecidos en nuestra capital.
Transcurrieron algunos años y la restauración quedó terminada felizmente. El templo de San Pablo, que estuvo a punto de derrumbarse, volvió a ser lo que había sido en otras épocas, uno de los mejores de Córdoba; en la actualidad el más artístico.
La empresa que se consideró irrealizable estaba concluida, merced a la constancia y al esfuerzo de un hombre.
Para celebrar la reapertura de la iglesia organizáronse fiestas solemnes, análogas a las celebradas ahora por los salesianos.
En aquellos días se hallaba en Córdoba, predicando en los cultos llamados Siete Domingos de San ]osé, en la iglesia del Salvador, el religioso capuchino fray Luis de Valdilecha.
Era este fraile un ser excepcional; un alma grande una inteligencia soberana, encerradas en la más pobre de las envolturas.
Podía decirse que su cuerpo era casi artificial, pues para andar, para poder moverse, estaba lleno de aparatos ortopédicos que constituían otros tantos silicios del insigne religioso.
Pálido, demacrado, con una demacración inverosímil, más que un ser viviente semejaba una momia envuelta en un hábito.
Pero cuando el Padre Valdilecha subía al púlpito se transformaba súbitamente; parecía que Dios operaba en él, de nuevo, el milagro de la resurrección de Lázaro, diciéndole: levántate y habla.
Y el religioso capuchino vertía el torrente avasallador de su elocuencia, derrochaba los tesoros de su talento, de su inspiración y de su cultura; la figurilla enclenque se agigantaba por momentos y la momia envuelta en un hábito, cuando fulminaba los rayos de la indignación contra las miserias humanas y fustigaba a la sociedad como Cristo a los judíos en el templo, parecía convertirse en una creación apocalíptica.
Filósofo profundo, gran sociólogo, siempre, en sus discursos, trataba de los más transcendentales problemas de orden social que hoy preocupan a todas las naciones, pues de la solución de aquéllos depende la vida de éstas.
Y con una valentía extraordinaria, con una arrogancia hermosa, dirigía las más acerbas censuras a cuantos él consideraba culpables del estado actual de los pueblos, sin reparar en clases y jerarquías, sin hacer excepciones, abarcando desde la persona más elevada hasta la de condición más humilde.
La fama del Padre Valdilecha se extendió rápidamente y no exageramos si decimos que sus discursos produjeron verdaderas revoluciones.
Para asistir a la reapertura del templo de San Pablo vino el Excmo. señor don Marcelo Spínola, Cardenal arzobispo de Sevilla
Hasta él había llegado el renombre de fray Luis de Valdilecha y, al saber que se hallaba en Córdoba, manifestó el deseo de conocerle.
Entre las fiestas organizadas para solemnizar la restauración de dicha iglesia figuraba una velada literaria que se verificó en el patio de la residencia de los misioneros del Corazón de María.
A ella asistieron el Cardenal arzobispo de Sevilla y el fraile capuchino y en ella el eminentísimo señor Spínola tuvo la satisfacción de que le fuera presentado el Padre Valdilecha.
Preguntóle si tomaría parte en la velada, aquel le contestó que no habla sido invitado y entonces el Cardenal le rogó a los organizadores del acto que incluyera en el programa, entre los oradores, al religioso mencionado.
Alguien, al enterarse de que fray Luis de Valdilecha iba a hablar, llamóle separadamente para hacerle una advertencia cariñosa: que prescindiera en aquella ocasión de sus acres censuras a altos y bajos, grandes y chicos, pues allí estaban representadas todas las clases y los fustazos del orador podían levantar verdugones.
Valdilechas, disimulando la indignación que esta impertinencia le produjo, contestó sin vacilar: tengo tanto mundo como usted y no ignoro cómo debo proceder según los casos y las circunstancias; además conozco a la sociedad lo mismo que usted la conozca; ahora bien, yo opino, y en esto no estamos de acuerdo, que se la beneficia más con la censura que con la adulación.
Las anteriores frases dejaron helado al consejero.
Comenzó la fiesta literaria; según consignábase en los programas, distinguidas personalidades hicieron uso de la palabra en representación de la Nobleza, de las Armas, de a Iglesia, del Foro, etc, etc.
Llegó su turno al Padre Valdilecha y este se adelantó hacia la tribuna, produciendo general expectación.
Después de enumerar todas las representaciones que figuraban en el programa, yo, señores, dijo, voy a hablar, en nombre del detritus de la sociedad. ¿Saben qué es el detritus?, añadió, pues es la escoria, que eso y no más representa en la sociedad un pobre fraile.
Tras este genial e intencionado exordio hizo la apología del Cardenal Spínola empezando por acentuar lo desmedrado de su figura, para que resultara mayor el contraste con la grandeza de su alma y la superioridad de su talento.
Y luego habló de muchas cosas, deslumbrando con los fulgores de su pensamiento, seduciendo con los tesoros de su erudición, deleitando con la música sublime de su elocuencia.
AI terminar el acto, el Cardenal Spiriola levantóse para pronunciar breves frases y comenzó declarando que le era muy difícil hablar en aquellos instantes, pues le había embelesado los palabras del Padre Valdilecha.
Poco después el Arzobispo de Sevilla llevábase a la capital de su archidiócesis al ilustre religioso, cuya alma grande y noble, un año mis tarde, había de volar a las altas regiones de la eterna luz, libre de su envoltura carnal, pobre y raquítica.
Septiembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EL CONDE DE TORRES CABRERA
La muerte, que como dijo el clásico poeta lo mismo llama con su descarnada mano en el alcázar del magnate que en la choza del mendigo, acaba de sentar su planta en la casa solariega del Excmo. señor don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, Conde de Torres Cabrera y del Menado Alto.
Córdoba está de duelo, pues acaba de perder a uno de sus hijos más ilustres; la nobleza española viste de luto por uno de sus miembros mis preclaros.
Ni de tiempo ni de espacio disponemos para escribir una necrología detallada de la gran figura que hoy desaparece del mundo de los vivos; del ciudadano ejemplar que consagró sus grandes talentos, su sólida cultura, sus laudables iniciativas, su actividad prodigiosa y su fortuna a laborar en beneficio de la humanidad y, sobre todo, en provecho de Córdoba, sin ver jamás realizados sus proyectos meritorios, sin que la suerte le concediera una vez siquiera sus favores, sin llegar a saborear las mieles del triunfo, sino los acíbares de la adversidad y el desengaño, pero firme siempre en sus propósitos, resuelto a seguir adelante en sus empresas, ansioso de realizar el bien, sacrificando por los demás su tranquilidad, su salud y su hacienda.
Son tan múltiples los aspectos desde los cuales se puede estudiar al Conde de Torres Cabrera, que ese estudio exigiría, no las reducidas páginas de un periódico, sino las de un voluminoso libro.
Por esto nos hemos de limitar a consignar ligeras notas e impresiones, trazadas al correr de la pluma y bajo la dolorosa impresión que la muerte del viejo prócer nos ha producido.
Puede decirse que comenzó éste su labor en provecho de Córdoba y de la clase proletaria con la creación de la colonia agrícola de Santa Isabel, establecida en sus terrenos de Alcolea, que fué una de las primeras que se fundaron en España y que reportó grandes beneficios.
Poco después, en aquellos históricos lugares, montó una industria, desconocida entonces en Andalucía y que hubiera podido aumentar extraordinariamente su riqueza: la fabricación de azúcar de remolacha.
Pero en esta empresa, como en casi todas las que acometió, nególe la suerte sus favores y lo que para otro hubiera sido fuente de riqueza convirtióse para el en gérmen de ruina.
Amante de la Agricultura trabajó en pro de ella sin descanso y procuró fomentarla y beneficiar a los labradores, ya instalando en su palacio una exposición permanente de maquinaria agrícola para que aquellos pudieran estudiarla, cuando apenas era utilizada en nuestros campos, y otra de productos del suelo andaluz, que llegó a adquirir excepcional importancia; ya publicando boletines y revistas de carácter agrario; ya creando la Cámara Agrícola Cordobesa, que aún existe, o ya elevando su voz en el Parlamento para defender los intereses de los agricultores.
No menos amante fué de la clase obrera y también se interesó por su mejoramiento.
Pruébalo la constitución de la primitiva sociedad titulada La Caridad, formada por socios protectores y obreros, de los cuales los primeros contribuían con la cantidad mensual porque tenían a bien suscribirse, y los segundos con una módica cuota, para constituir un fondo que se destinaba al socorro de los asociados de la segunda clase, en casos de enfermedad o huelgas forzosas.
Esta asociación, merced al considerable número de sus protectores y a los festivales que organizó en su beneficio, logró extender considerablemente su esfera de acción y comenzó a realizar el proyecto de construir casas con el fin de rifarlas entre sus socios obreros. Las dos que edificó y adjudicó en tal forma levántanse en las inmediaciones de la Puerta Nueva.
Constituían un espectáculo curioso y edificante las sesiones de aquella benemérita institución, que se celebraban en el salón bakjo de actos de las Casas Consistoriales, hoy destinado a Casa de Socorro, actos a los que asistían los socios protectores y obreros y unos y otros cambiaban impresiones y discutían amigablemente los asuntos que afectaban a la Sociedad, figurando siempre entre ellos el Conde de Torres Cabrera, que afable y cariñoso departía con los trabajadores, resolviendo sus dudas, alentándoles y dándoles sanos consejos.
En otra entidad, de que durante muchos años fue director, la Real Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País, también desenvolvió laudables iniciativas, siempre encaminadas al bien y el progreso de la ciudad donde naciera y que ha tenido el triste honor de guardar sus despojos.
Pero no sólo a la Agricultura, a la Industria y al mejoramiento de la clase proletaria consagró sus desvelos; también fue decidido protector de las Letras y cultivólas con bastante fortuna.
Renombre adquirieron las tertulias literarias que en la segunda mitad del siglo XIX se verificaban en su palacio.
Allí diéronse a conocer poetas de tanta fama como Fernández Ruano y Fernández Grilo y allí nació la idea de celebrar en Córdoba los primeros Juegos Florales.
El Conde de Torres Cabrera alentó a los dos inspirados escritores antedichos, como a otros muchos, en los comienzos de su carrera; costeó la edición del primer libro de versos publicado por Grilo y contribuyó a hacer menos penoso su calvario, cuando ya se encontraba en el ocaso de la existencia, al pobre Fernández Ruano, el admirable cantor de la Religión Católica.
El ilustre prócer finado produjo numerosos trabajos literarios en prosa y verso, de los que sobresalían los primeros, muchos de los cuales publicó en importantes periódicos y revistas; tomó parte en fiestas literarias tan brillantes como la celebrada en el Gran Teatro en honor de Grilo, cuando regresó a Córdoba después de haber triunfado en la Corte, y formó parte de todas las sociedades científicas, literarias y artísticas que se crearon en nuestra capital.
Tenía el número 1 entre los académicos de número de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, puesto en el que dejó de figurar al pasar al de académico honorario, creado exclusivamente para él hace poco tiempo.
Entre las producciones que ha dejado inéditas figuran unas memorias curiosísimas, que muy pocas personas conocen, en las que hay noticias de gran interés para la historia cordobesa, alardes de verdadero ingenio, sátiras agudísimas y verdades muy amargas y tristes.
El género literario a que especialmente se dedicó el Conde de Torres Cabrera fué el periodístico.
Profesaba a la Prensa un cariño entrañable.
Además de colaborar en casi todas las publicaciones que vieron la luz en esta capital, creó, como ya hemos dicho, varias revistas agrícolas e industriales; un semanario político titulado La Lealtad y más tarde un periódico diario, con esta misma denominación, órgano del partido conservador de la provincia, en cuya redacción figuraron hombres de tanta valía como los ya fallecidos don Juan Menéndez Pidal, don Manuel Fernández Ruano y don Miguel Gutiérrez.
Este llegó a ser uno de los órganos de la prensa local más importantes; tan encariñado estaba con él su fundador y propietario que adquirió una imprenta para editarlo, instaló en su palacio la redacción y escribía en él asíduamente bien meditados artículos doctrinales, ya sobre política, ya respecto a agricultura o industria, ya en defensa de los múltiples intereses de la capital o su provincia.
También sostuvo, con entereza y habilidad, distintas polémicas, algunas de las cuales ocasionáronle incidentes desagradables, como el que le ocurriera con otro periodista muy popular y laborioso, a la salida del templo de San Miguel.
Las excepcionales aptitudes y prodigiosa actividad de don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, apesar de los innumerables y variados asuntos que constantemente reclamaban su atención, permitiéronle también dedicarse, durante muchos años, a la política.
Y jamás se valió de ella para saciar ambiciones ni para medrar, sino para ser un defensor prestigioso y desinteresado de sus ideales.
Afilióse al partido conservador, captándose la confianza absoluta de su jefe don Antonio Cánovas del Castillo y llegando a obtener el cargo de jefe de dicho partido en la provincia de Córdoba.
En este puesto, como en todos los que ocupara, gozó de grandes prestigios, pues él acrecentó y robusteció las huestes conservadoras en nuestra provincia y denodadamente defendió sus ideales en la tribuna y en la prensa.
Entonces a las tertulias literarias de otras épocas sustituyeron las tertulias políticas y todas las semanas reunía una noche, en su palacio, a sus correligionarios de Córdoba para cambiar impresiones e informarles de todo aquello que, en el orden político, les pudiera interesar.
Antes que la jefatura del partido ocupó los puestos de Gobernador civil de la provincia de Córdoba y Alcalde de esta capital, dejando en ambos, por su excelente gestión, un recuerdo gratísimo.
A raíz de la disidencia de Romero Robledo el Conde de Totres Cabrera gestionó y consiguió la realización de un acto de gran transcendencia en Córdoba.
Accediendo a su invitación vino a nuestra capital, para pronunciar en ella un discurso en el que había de hacer sus primeras declaraciones respecto a la disidencia aludida, el ilustre jefe del partido don Antonio Cánovas. Acompañábale don Raimundo Fernández Villaverde.
El prócer cordobés hospedóles en su palacio, donde se celebró una brillantísima recepción en honor del insigne estadista, a la que asistieron casi todos los conservadores de la provincia y muchos de otras poblaciones andaluzas.
Cánovas del Castillo marcó las orientaciones que había de seguir el partido conservador después de la disidencia en uno de sus más importantes discursos, pronunciado en el banquete que en su obsequio dispuso el Conde de Torres Cabrera en la huerta de Segovia, acto al que concurrieron cerca de mil comensales.
Poco después de la trágica muerte de don Antonio Cánovas el jefe de su partido en Córdoba se retiró de la política, impulsado tal vez para tomar esta determinación por los desengaños o las ingratitudes.
Y posteriormente más de una vez fustigó con dureza, valiendose de la palabra o de la pluma, a los vividores de la política, aunque pertenecieran a las filas en que el militó, pues esclavo de la verdad siempre la expuso, aunque en ocasiones pudiera desagradar a personas que se llamaban sus amigos y nunca la adulación servil manchó sus labios. Pruebas elocuentes de que así pensaba y así procedía diólas en su última campaña en el Senado al censurar con valentía los abusos de las empresas ferroviarias y en el mensaje que hace pocos años dirigió al Rey don Alfonso XIII, exponiendo leal, clara y noblemente la situación crítica a que había llegado España por culpa de sus malos gobernantes.
El Conde de Torres Cabrera era el prototipo del noble de rancia alcurnia, del Castellano leal descrito maravillosamente por el Duque de Rivas en el mejor de sus romances. Su figura arrogante y majestuosa inspiraba admiración y respeto.
Gustaba de imprimir el sello de la suntuosidad a los actos que han de ser imperecederos en la historia de los pueblos o de las familias.
Por eso en la Crónica de Córdoba no puede pasar inadvertido el fastuoso recibimiento que tributó al Rey don Alfonso XII, a quien tuvo el honor de hospedar en su palacio, rodeándole de tal pompa y magnificencia que, el Monarca, al ver el salón del trono que el Conde le había preparado, no pudo disimular un gesto de sorpresa y exclamó: el mío sólo le supera en dimensiones.
Entre otros muchos títulos y altas distinciones el finado poseía, además de ser Grande de España de primera clase, los de Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos III, Gentil hombre de Cámara con ejercicio en la servidumbre de Su Majestad el Rey don Alfonso XII, Caballero Maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y Presidente del Centro de la Nobleza española.
Apesar de todo esto don Ricardo Martel era hombre de costumbres sencillas, que en la intimidad del hogar vivía modestamente y trabajaba mucho.
Levantábase, en todo tiempo, muy temprano y enseguida comenzaba la labor diaria, en su despacho, rodeado de escribientes, a los que dictaba artículos, cartas u otros trabajos, mientras envuelto en amplia bata paseaba por la habitación y hacia ejercicios de la hoy llamada gimnasia sueca, con las enormes piedras prensa-papeles que tenia sobre la mesa de escribir.
Alternando con este trabajo informábase y dictaba órdenes sobre el complicado mecanismo de la administración de su hacienda.
Era frugal en las comidas; salía poco de su casa; raras veces se le veía en casinos o teatros y procuraba entregarse al reposo temprano para madrugar.
A veces, durante las horas dedicadas al descanso o cuando en su tocador, rodeado de espejos, ejercía en si mismo las funciones de fígaro, ocurríasele la repuesta a una epístola, pensada durante algún tiempo o el asunto de un artículo y, sin pérdida de momento, llamaba a uno de sus escribientes para dictarle, con extraordinaria verbosidad, cuartillas y cuartillas, que habían de ser escritas con letra grande y clara y con los renglones bien separados para, en el caso de inutilizar alguno, pegar sobre el una tira de papel con el que debía sustituirlo.
Hace algún tiempo, una enfermedad, a nuestro juicio más moral que física, se apoderó del venerable anciano.
Casi ciego, demacrado, pero sin haber perdido un átomo de su arrogancia ni de su porte señorial, veíamosle algunas veces y su presencia evocaba en nosotros el recuerdo de la grandiosa creación galdosiana del León de Albrit.
Roble de la nobleza española, jamás lo abatieron los huracanes de la adversidad; sólo el rayo de la muerte lo pudo hundir. Córdoba está de duelo; la nobleza española viste de luto.
Nuestra ciudad, la que le vió nacer, siempre dispuesta a rendir tributo a los hombres de valía, jamás se acordó de aquel hijo ilustre que la honraba con sus méritos y que procuró siempre engrandecerla.
Fué un olvido imperdonable que hoy puede reparar todavía.
Córdoba tiene una deuda de gratitud con la memoria del Conde de Torres Cabrera y esperamos que se apresurará a saldarla, pues por algo ostenta en su escudo los lemas de muy noble y muy leal.
Agosto. 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
PASTELERÍAS Y CONFITERÍAS
Entre las industrias cordobesas más antiguas y acreditadas ocupa lugar preferente la industria de la pastelería.
Los pasteles confeccionados en esta capital siempre han tenido fama y, en tiempos ya remotos, cuando la falta de medios de comunicación tenia casi aislados a los pueblos, no pasaba por aquí un viajero que dejara de adquirir, para llevarlos al lugar donde se dirigiera, los ricos de nuestra pastelería.
El primer establecimiento de esta clase de que se tiene noticia fue instalado, durante la segunda mitad del siglo XV, en la calle de la Plata, hoy de Victoriano Rivera, y, con ligeras modificaciones, ha subsistido hasta hace pocos años.
Era el único establecimiento de esta población que llegó a contar seis siglos, por lo cual debió procurarse que no desapareciera.
Ocupaba la segunda casa de la acera derecha entrando por la plaza de las Tendillas, en la actualidad de Cánovas, o sea el edificio destinado ahora a la venta de carnes.
Desde sus comienzos debió adquirir fama, pues a la calle en que estaba se le puso el nombre de calle del Pastelero, y después, al morir el industrial que lo instaló, se quiso perpetuar su memoria sustituyendo a la calle referida su denominación por la de Santaolalla, que era el apellido del primer fabricante de pasteles.
En el transcurso del tiempo debió cambiar muchas veces de propietario la Pasteleria de la calle de la Plata; en nuestros días perteneció a una popular familia de apellido Rodriguez, alguno de cuyos individuos desempeñó un importante cargo.
La nota característica del último Rodríguez pastelero era su extraordinaria afición a las corridas de toros.
En aquella época en que el arte de la litografía estaba poco extendido y no se publicaban periódicos taurinos ilustrados, el industrial a que nos referimos tenía las paredes de su establecimiento adornadas con profusión de cuadros, en los que aparecían los retratos de Pepe-hillo, Montes, Cúchares, Pedro Romero y otros diestros de época lejana, y las suertes más arriesgadas, como el salto de Martincho, la muerte de la fiera sustituyendo la muleta por el sombrero y el estoque por un puñal y otras que seguramente llenarían de terror, si las vieran, a los fenómenos contemporáneos.
Seguía en antigüedad y renombre a la Pastelería de la calle de la Plata la de la plazuela del Socorro, aunque esta era infinitamente más moderna que aquella, pues se estableció en el siglo XIX.
Siempre estuvieron encargados de ella miembros de una familia, de apellido tan corriente como el de la que antes hemos citado; Sánchez apellidábanse estos pasteleros quienes, en virtud de la importancia creciente de su negocio, instalaron otro establecimiento en la calle de Maese Luis.
Y tan populares se hicieron por su industria que a uno de los Sánchez que no se dedicó a ella, sino a una elevada mision social, la gente joven y de buen humor llamábale Pasteles.
No era grande la variedad de los productos de esta industria; generalmente se reducía a los pastelones, manjar exquisito y obsequio predilecto para las fiestas onomásticas; a los pasteles de sidra y carne y a las tortillas de manteca.
No había cosario de la provincia que al venir a Córdoba no trajera el encargo de llevarse algún pastelón, perfectamente preparado para el transporte entre dos salvillas de vareta sujetas con recios bramantes.
Y en las vísperas de los días dedicados por la Iglesia a los santos más populares, como San Rafael y San José, todos los individuos de las familias de Rodríguez y Sánchez eran pocos para confeccionar los ricos presentes que a Pepes y Rafaeles habían de enviar sus amigos, y en las de dichos industriales faltaba materialmente espacio colocar los pastelones.
Los establecimientos indicados permanecían abiertos hasta las altas horas de la madrugada, pues al terminar las funciones del teatro muchas personas de las que concurrían a ellas y, en general, los trasnochadores, iban a comprar, para la cena, un pastel de sidra o de carne, porque en los tiempos a que nos referimos no se conocían las tabernas que son a la vez casas de comidas, ni las freidurías de pescado.
Y mientras los parroquianos esperaban a que les calentasen los pasteles en el horno y los espolvorearan con azúcar, improvisabanse animadas tertulias en las que se cambiaban impresiones sobre los sucesos de actualidad, transcurriendo así, casi inadvertidas, las largas horas de la noche.
El último pastelero de la calle de la Plata pasaba el rato más agradablemente que sus colegas, pues tenia una reunión de aficionados, como él, al toreo, que perdían hasta la noción del tiempo charlando de su arte favorito.
En la segunda mitad del siglo XIX vino a Córdoba un industrial suizo, Putzi, y en un portal de la calle de las Nieves, después del Liceo y hoy de Alfonso XIII, instaló un modestísimo despacho de pasteles, elaborados al estilo de su país.
Y tanto agradaron a nuestro público los nuevos dulces y tales fueron la laboriosidad y la suerte de Putzi y un hermano suyo a quien pronto tuvo que llamar para que le ayudase que, andando el tiempo, llegaron a ser poseedores de la mejor confitería, de la mejor fonda y dos de los primeros cafés de nuestra ciudad y los productos de la casa de Putzini, como el vulgo siempre les llamó, obtuvieron fama en toda Andalucía.
La confitería mas antigua y más renombrada de Córdoba fué la de Domínguez, situada en la Fuenseca, que aún subsiste.
Entonces tales establecimientos carecían del lujo que hoy ostentan.
Una pequeña anaquelería, adornada con papel picado de colores y cubierta con una gasa para preservarla de las moscas, servía de depósito a unos cuantos platos con dulces, a varias docenas de cartuchos de papel destinados a las almendras y los anises y a una porción de azucarillos.
Sobre el mostrador en unos azafates de lata pintarrajeados estaban las merengas, que constituían la especialidad de la casa y las arropías de miel, que también se elaboraban allí, y en otras bateas de latón dorado gruesos vasos de vidrio llenos de agua para quien, después de endulzarse la boca, prefería beberla allí a echarse un trago en la Fuenseca, que resultaba lo más clásico y cordobés.
Desde los sitios más retirados de la población acudía la gente a comprar las merengas de la confitería de Domínguez y no había mozo que, cuando iba con su novia, no la llevase a obsequiarla al citado establecimiento.
Casi corría parejas, en popularidad, con esta confitería la de Hoyito, que se hallaba en la Judería, frente a la calle el Romero.
Su parroquia principal estaba formada por la gente menuda, que acudía a comprar anises y caramelos y no había chiquillo del barrio que, en los días de fiesta, no lograra de su madre, ya recurriendo al llanto o ya a las zahmerías, que le diese dos cuartos para emplearlos en casa de Hoyito.
Durante las noches de verano las mozas de aquellos contornos, que convertían en paseo los alrededores de la Catedral, tampoco dejaban de visitar el referido establecimiento, adquiriendo en él unos dulces, menos dulces que las frases conque el enamorado confitero las obsequiaba, los cuales distribuían entre sus amigas y convecinas, antes de beber en la limpia y sudorosa jarra el agua, siempre fresca, del caño gordo.
También tuvieron fama, en la antigüedad, la confitería de Zardua, instalada en la Plaza del Potro, y la de Castillo, situada en la calle de las Nieves, en la que figuró, como operario, el suizo Puzzi, antes de establecerse.
Septiembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
APARICIONES, DUENDES Y FANTASMAS
En estos días en que la Iglesia conmemora a los difuntos y la gente visita los cementerios y asiste a las representaciones del fantástico drama Don Juan Tenorio, las viejas entretienen a los chiquillos narrándoles cuentos de aparecidos, duendes o fantasmas, ya recogidos de la tradición popular, ya producto de la fantasía de la narradora.
No es Córdoba de las poblaciones que poseen escaso número de leyendas de este género, cuyas aventuras la credulidad del pueblo considera hechos reales, ni tampoco fue de las menos favorecidas en tiempos remotos por la presencia de esos seres extraños a los que se da el nombre de fantasmas o almas del otro mundo y que, cuando no son hijos de la imaginación o del buen humor de algún bromista, resultan truhanes grotescamente disfrazados, con no muy buen fin casi siempre.
La conocida leyenda, popular en otras ciudades, de la mujer curiosa que pasaba las noches asomada a una ventana y, en la madrugada del día de los Difuntos vió pasar una extraña procesión, a uno de cuyos concurrentes pidió el cirio que llevaba, el cual, en el momento de cogerlo la mujer referida, se convirtió en la canilla de un esqueleto, también figura en el arsenal de las tradiciones cordobesas. Dícese que el hecho ocurrió en la calle de la Pierna y que para perpetuarlo fué colocada en el muro de la casa donde la hembra curiosa vivía, una pierna de piedra, perteneciente sin duda a una escultura fracturada, que dió nombre a la calle y ha permanecido allí hasta hace pocos arios.
Leyenda parecida a la anterior es la de la calle de Abraza Mozas, hoy Valdés Leal; asegúrase que un joven calavera, seductor incorregible, perseguidor de todas las mujeres, encontró a una hermosísima, a media noche, en la mencionada calle. Sin encomendarse a Dios ni al Diablo abalanzóse sobre ella y la abrazó fuertemente, convirtiéndose en el acto la encantadora joven en un horrible esqueleto.
El Tenorio, arrepentido de su conducta, se retiró del mundo e ingresó en una orden religiosa.
Poética y no menos fantástica que las dos precedentes es la tradición del Pozo de las vírgenes, al que se arrojaron las monjas del convento de Cuteclara, situado en el campo de la Victoria, para evitar la sumisión al yugo mahometano.
Destruido el convento, quedó el pozo al descubierto durante muchos años y, según el pueblo, todas las noches, al sonar las doce, salían de aquél las religiosas envueltas en largas túnicas blancas, simulaban una especie de danza, cogidas de las manos, alrededor del brocal y volvían a hundirse en el pozo.
A mediados del siglo último, cuando había más sencillez y más ignorancia en la gente que ahora, con extraordinaria frecuencia aparecían duendes y fantasmas en nuestra población, constituyendo el tema de todas las conversaciones.
Resultaron famosos, por lo mucho que se habló de ellos, un fantasma que recorría las Siete Revueltas de Santiago, otro que tenía el campo de sus operaciones en el Compás de San Agustín y un tercero que surgía en la Cuesta de Peramato.
Además, un duende notable por algo debió haber en cierto horno, puesto que dió nombre no sólo a éste sino a la calle en que se hallaba la tahona y otro en una casa de la calle de Almonas, hoy de Gutiérrez de los Ríos, conocida por la casa del Duende.
Descubriremos a nuestros lectores el misterio que envolvía a tres de estas fantásticas apariciones, dos de ellas las que más ruido produjeron sin disputa.
Allá por el año 1840, un terror indescriptible se apoderaba de los vecinos de la puerta de Osario y sus contornos, apenas se aproximaba la media noche.
Infundíaselo nada menos que la Ternerilla descabezada, un verdadero monstruo, un aborto del Infierno, una res sin cabeza que, despidiendo fuego y sonando un enorme cencerro, salía del caño de la calle de este nombre y recorría todas las inmediatas y parte del campo de la Merced.
Huelga consignar que antes de que se presentara el terrible fantasma todas las puertas del barrio eran cerradas a piedra y lodo; serenos y empleados de consumos desaparecían como si se los hubiera tragado la tierra y, al oir el cencerro, el hombre de más valor temblaba como un azogado.
Pues bien; la Ternerilla descabezada era un truhán que se envolvía la cabeza en un pedazo de una corambre con dos agujeros delante de los ojos, para poder ver y un candil encendido en cada una de las puntas del pellejo.
Con esta máscara y tocando un cencerro corría por los lugares citados para sembrar el pánico entre consumeros, transeuntes y vecinos curiosos, a fin de que dejaran a una cuadrilla de matuteros introducir tranquilamente grandes partidas de aceite y alcohol en una taberna de la calle del Caño.
Algunos años después, en la Torre de la Malmurta, de fatídica memoria, veíase todas las madrugadas una luz y se oían extraños ruidos.
Como dicha torre estaba deshabitada, pronto llamaron la atención de los vecinos observadores la luz y los ruídos, inventáronse mil extravagantes historias y todo el mundo convino en que allí había un duende.
El duende era un mendigo, conocido por Cortijo al hombro, porque iba cargado de trapos viejos, los cuales vendía para fregar los suelos, que, falto de albergue, se refugiaba en aquellas alturas.
Encendía un farolillo mientras cenaba con los mendrugos que había recogido durante el día y luego echábase a dormir a pierna suelta.
Cortijo al hombro, cuyo invariable pregón "¡Quién me merca un cubertoncillo viejo pa fregar el suelo!" quizá recuerden todavía algunos de nuestros lectores, roncaba como un descosido y esos eran los ruidos de ultratumba, o poco menos, que alarmaban a las personas sencillas.
Mucho después de estos casos registróse otro que tiene verdadera gracia.
Un periódico local denunció la aparición de un fantasma, como es de suponer a las altas horas de la noche, en los alrededores de la Catedral.
Nadie le hizo caso porque ni la época era ya apropósito para esas apariciones ni había quien dijera que la hubiese visto.
A los pocos días el periódico aludido insistió en su denuncia, afirmando que, si no era un fantasma, un individuo sospechoso rondaba todas las noches por el paraje antedicho, produciendo la alarma del vecindario.
El Gobernador, al leer el suelto, ordenó a sus agentes que realizaran las diligencias oportunas para saber de qué se trataba.
Varios individuos del cuerpo de Vigilancia ocultáronse en los alrededores de la Mezquita y, efectivamente, en las primeras horas de la madrugada, vieron aparecer un hombre que procuraba, al andar, no producir ruído y trataba de ocultarse en la sombra.
Cuando lo tuvieron cerca abalanzáronse sobre él y vieron, con la natural sorpresa... ¡que era una autoridad de Córdoba!.
Aquellas excursiones nocturnas, como las de la mayoría de las fantasmas, eran motivadas por aventuras amorosas.
Aunque los tiempos han cambiado radicalmente y ya escasísimas personas creen en duendes ni apariciones semejantes, todavía, de vez en cuando, surge en los barrios más apartados del centro de la población un fantasma que sólo consigue amedrentar a los chiquillos y hacer más público lo que por este anticuado sistema pretende que quede en el mayor secreto.
Pero si los fantasmas han desaparecido o están a punto de desaparecer, no sucede lo mismo con lo que respecta a los asombros, a la presencia de las almas de los muertos y otras supersticiones.
Pruebanlo los dos casos siguientes, con los que terminaremos estas notas:
En la calle del Arroyo de San Rafael hay una casa, denominada de la Fuente, que formó parte del convento de Santa María de Gracia.
Los vecinos de dicha casa, lo mismo los actuales que todos los anteriores, apesar de que nada extraño han visto ni oído, no entran jamás en el corral donde está el pozo después de las doce de la noche, porque un miedo espantoso, que ellos mismos no se explican, se lo impide.
Y aseguran que cuando han intentado entrar con luz ésta se les ha apagado súbitamente y agregan, nadie sabe con qué fundamento, que todo eso ocurre porque dentro de aquella casa hay un tesoro.
En la capilla de la iglesia parroquial de Santa Marina, donde estuvieron depositados los cadáveres de las víctimas de la aterradora tragedia realizada por el Conde de Priego arde constantemente una lámpara.
Pues bien, el vecindario de aquel populoso barrio y muchas personas que no habitan en él juran y perjuran que, si alguna vez se apaga la lámpara porque al encargado de ella se le haya olvidado echarle aceite, se oyen lúgubres lamentos y extraños ruidos, capaces de poner a un calvo los pelos de punta.
Noviembre, 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EFECTOS DE UN ARTÍCULO
Encontrar un director para el semanario La Cotorra en la segunda etapa de su publicación era tan difícil como la entrada de un usurero en la Gloria.
Como que tal cargo resultaba una verdadera canongía. Aparte de no estar bien retribuido, quien lo desempeñaba hallábase constantemente expuesto a que le rompieran el bautismo de un estacazo, le echaran fuera las muelas de un par de bofetadas o le enviaran a veranear a la Cárcel.
Por todas estas causas los directores de La Cotorra pasaban por su redacción como meteoros.
En cierta ocasión en que ya estaba a punto de desaparecer el semanario por falta de persona que respondiera de los escritos que en aquel aparecían, la Providencia le deparó un director que ni llovido del Cielo.
El no quería sueldo, ni gratificación, ni billetes para los espectáculos; pretendía únicamente ostentar el titulo de director de un periódico y, a cambio de él, hasta se hallaba dispuesto a contribuir a los gastos de La Cotorra.
Como se trataba de un puesto honorífico, nuestro hombre para nada intervenía en los trabajos de confección del periódico, ni censuraba los originales, ni iba a la redacción más que para convidar a sus compañeros los que escribían el batallador semanario o para suplicarles que denunciaran, súplica que jamás fué atendida, la persecución de que le hacían víctima las autoridades y sus dependientes.
Esta persecución consistía en los partes que, a diario, formulaba contra él la Guardia municipal; en las multas que le imponía el Alcalde y en los juicios que le instruía el Juzgado, con razón sobrada para ello, pues el director de La Cotorra, un pobre diablo que pasó gran parte de su vida sumido en la miseria, vióse un día en posesión de una regular herencia, compró un coche, se empeñó en guiarlo sin que Dios le hubiera dotado de condiciones de auriga y el día que no atropellaba a un transeunte hacía añicos la mesilla de una arropiera u obligaba al caballo a meterse en un escaparate.
Por eso cuando el individuo en cuestión salía a pasear en carruaje todos los agentes de la autoridad eran pocos para intervenir en los desaguisados que producía y la gente, al ver el vehículo a un kilómetro de distancia, corría para resguardarse en los portales de las casas, al grito de ¡sálvese el que pueda!.
Había en Córdoba, por aquella época, unos cuantos jóvenes dedicados exclusivamente a la crápula, los cuales cometían toda clase de abusos escudados en la inmunidad que el dinero y la influencia proporcionan.
Un día penetraron en una casa de mal vivir y, después de promover un escándalo formidable, arrojaron por los balcones, a la calle, todos los muebles y efectos, convirtiéndolos en añicos y tras de ellos las mujeres, que resultaron magulladas y algunas con graves lesiones.
El hecho se comentó en casinos y cafés, pero no hubo agente de la autoridad que lo denunciase.
El día siguiente al del vergonzoso suceso se presentó in la redacción de La Cotorra una persona muy conocida en esta capital, con unas cuartillas para que se publicara su contenido en el caso de estimarlo conveniente.
Tratábase de un artículo titulado Cieno, escrito con gran corrección literaria y forma brillante, en el que se condenaba el acto de barbarie efectuado por los jóvenes aludidos, dirigíase a estos los más duros calificativos y se censuraba a las autoridades por no imponerles el castigo que merecían y dejar impunes hechos impropios de una población civilizada.
Huelga consignar que la redacción acogió con entusiasmo el artículo y prometió publicarlo de fondo en el primer número que saliera a luz.
El autor del trabajo, un bizarro militar tan diestro en el nanejo de las armas que aboyaba, de un balazo de pistola, una moneda de cinco céntimos a una distancia inconcebible y partía, a sablazos, cuantas aceitunas le arrojaban al espacio, manifestó su deseo de que se le guardara el incógnito pero advirtiendo que, en el caso de que alguien pidiera explicaciones se le-dijese que fuera a pedírselas a él.
Llegó la mañana del domingo: los muchachos empezaron a recorrer las calles pregonando La Cotorra, y el público les arrebataba los números, pues bien pronto se extendió la noticia de que el periódico venia bueno aquella semana.
El éxito fué completo; hubo necesidad de duplicar la tirada y en todas partes no se hablaba más que del artículo Cieno.
Los jóvenes aludidos en él, todos presa de gran indignación, reuniéronse inmediatamente y convinieron, por unanimidad, que era preciso comerse los hígados del director de La Cotorra.
Sin pérdida de tiempo fueron en su busca al café en que a aquellas horas se solía encontrar.
Allí estaba, en efecto, apurando una copa de Benedictino.
Los jóvenes le rodearon y con cora [sic] fosca y actitud melodramática exigiéronle una reparación por las ofensas recibidas. Como estas eran muy graves ellos no se conformaban con una rectificación; se imponía un duelo en condiciones terribles, un duelo a muerte, porque solo la sangre podía borrar tales ofensas.
El flamante director palideció; no se le pudo poner el pelo de punta porque era calvo pero en su rostro se notó ese sello especial que el vulgo denomina la herradura de la muerte, y tembloroso, sin apenas poder articular las palabras, tartamudeando, declaró que él no era el autor de tal artículo ni lo había leído siquiera.
Objetárronle que, no obstante, por su cargo, estaba obligado a responder del escrito, puesto que no tenía firma, y entonces, asiéndose a la única tabla de salvación que hallaba en su naufragio periodístico, rogó a aquellos energúmenos que le concedieran un plazo para informarse de quien fuera el autor del articulito y de si estaba dispuesto a arrostrar sus consecuencias, prometiendo, bajo palabra de honor, arrostrarlas él en el triste caso de que no hubiera otro remedio.
Los jóvenes le emplazaron para que, en el término de media hora, él o el incógnito periodista se declararan responsables de aquellas infamias.
Todo lo de prisa [sic] que la flojedad de sus piernas le permitía encaminóse el desventurado director a la redacción de La Cotorra.
Por una casualidad feliz para quien ya se consideraba al borde del sepulcro, cuando llegó, hallábase allí el militar que le había proporcionado el tremendo disgusto, comentando con los redactores el triunfo conseguido.
Como Dios y el pánico le dieron a entender narró la escena que se acababa de desarrollar y el trance apuradísimo en que se veía.
¿Dónde esperan a usted esos valientes? preguntó el autor del artículo al periodista honorario.
En el café del Gran Capitán, contestó éste.
Pues no se apure usted, replicó su interlocutor, que yo respondo del escrito. Vamos a verlos para manifestárselo.
La impresión de júbilo que Cristóbal Colón sintiera al poner la planta en el Nuevo Mundo no podría compararse con la que experimentó el abatido director del popular semanario.
Súbitamente desapareció la palidez de su rostro y volvió a dibujarse en sus labios la sonrisa habitual.
No habían transcurrido veinte minutos cuando ambos estaban en presencia de los indignados jóvenes.
El militar, después de saludarles cortésmente, díjoles que enterado de que deseaban saber quien había escrito el fondo de La Cotorra iba a satisfacer aquella legítima curiosidad, pues era obra suya.
Entonces los protagonistas de la hazaña de la casa de mal vivir fueron los que mudaron la color y una palidez intensa cubrió sus rostros.
Recordaron, sin duda, los blancos maravillosos del escritor, hasta entonces desconocido.
Con gran turbación manifestaron que, en efecto, sólo se trataba de una simple curiosidad, pues cada cual es dueño de juzgar los actos ajenos como le pareciera, aunque ellos consideraban que se había excedido en las censuras.
Pues he de advertir a ustedes, para que no les coja de sorpresa, agregó el militar, que no he concluído y en próximo número publicaré otro artículo mis enérgico que el de hoy.
Dicho esto volvió a saludar y se alejó sin oir una palabra de protesta.
No es necesario decir que el domingo siguiente apareció la segunda parte del articulo Cieno, siendo recibida con extraordinaria complacencia por el público y que apenas terminó la entrevista relatada, el director de la Cotorra presentó la renuncia de su cargo.
Noviembre 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
DON MODESTO
Durante un largo período de tiempo, lo menos cuarenta años, fue uno de los tipos más populares de Córdoba. ¿Quien no le recuerda, ni quién, cuando muchacho, no le hizo víctima de alguna travesura?
Enjuto de carnes, hundido de pómulos, corcovado, puede decirse que era la personificación de la mansedumbre (en el buen sentido de la palabra) y de la infelicidad en todas sus acepciones.
En su juventud estudió algo de Latín, acaso con el propósito de seguir la carrera eclesiástica, pero adversidades de la suerte le obligaron a abandonar los libros para buscar el medio de atender a sus necesidades más perentórias.
Encontró colocación en un colegio de segunda enseñanza establecido por el profesor don Rafael Baena, para repasar las lecciones a los alumnos y acompañarles a los centros docentes oficiales, y todos los días le veíamos muy serio, muy grave, tras la doble fila de muchachos que iban pensando, más que en sus asignaturas, en hacer alguna trastada a don Modesto.
En el colegio mencionado, durante las horas de recreo nuestro hombre regocijaba de modo extraordinario a la gente menuda, ya declamando con énfasis relaciones y jácaras, ya recitando escenas de las obras que él escribía.
Porque don Modesto Aramburu tenia dos grandes aficiones que constituían sus dos únicos vicios: la afición a la literatura dramática y la afición a la astronomía.
Dedicaba todos sus ratos de ocio a escribir comedias y sainetes, y era tal su fecundidad que el hubiera podido decir con Lope de Vega que sus obras más de una vez en horas veinticuatro pasaron si no de las musas al teatro, porque jamás sintió la satisfacción de verlas representadas, de las musas al baul en que guardaba su archivo, revuelto con los calcetines y demás prendas de uso particular.
Todas sus producciones estaban escritas en verso, unos versos tan fáciles y sonoros que no hubiese tenido inconveniente en firmarlos el propio Carulla.
¡Y que éxito hubieran obtenido en la escena algunas comedias de don Modesto! Mucho mayor que el de La noble y rica pastora, del ya citado y famoso autor de la versificación de la Biblia.
Pero al pobre pasante del colegio de don Rafael Baena le persiguió siempre la desgracia y jamás consiguió que ni una mala sociedad de aficionados al arte de Talía le estrenara cualquiera de sus obras.
Injusticias de la humanidad, porque habiendo sido representadas las producciones del famoso malagueño Pascual y Torres, no había motivo para que dejasen de serlo las de don Modesto Aramburu. ¿Acaso este dístico de un drama de nuestro paisano:
- "Por allí viene Maimoncillo;
pues echemos un cigarrillo",
no es mucho mejor que este otro de Pascual y Torres:
- "Desde el balcón distingo
que mañana es domingo",
lo cual constituye el colmo de la perspicacia?
Don Modesto se dedicaba También a la poesia lírica aunque concediese la preferencia a la dramática, utilizándola para dirigir felicitaciones a los amigos y requiebros a las muchachas o para narrar sucesos memorables.
En el cultivo de esta literatura fué más afortunado que en el de la teatral, pues nunca faltaban reuniones a las que fuese invitado para que recitara versos, consiguiendo triunfos envidiables.
La adversidad, que peisiguió desde la cuna a nuestro hombre, quiso que desapareciera el colegio en que aquel ejercía un modesto cargo, y el infeliz autor dramático descendió bruscamente a mandadero de una familia acomodada.
Ya le veíamos en la calle tras la doble fila de estudiantes, imponiéndoles silencio y orden, sino solo, con un enorme canasto al brazo, meditabundo y pensativo.
La triste realidad le convenció de que las Letras no habían de proporcionarle honra ni provecho y las abandonó con hondo pesar, dedicándose de lleno a su otra afición predilecta: la astronomía.
Pero tampoco en este difícil ramo de la ciencia consiguió mayores éxitos que en la literatura.
Pasábase las noches en claro observando las estrellas, estudiando los fenómenos de la bóveda celeste, haciendo cálculos inverosímiles, para deducir de las fases de la luna, del curso de los astros y del complicado mecanismo del sistema planetario los cambios de temperatura, cuándo llovería o cuándo cesarían los temporales. Y ¡oh desgracia! No se registró el caso de que acertara una vez siquiera en sus predicciones.
Un conocido labrador, perteneciente a la familia que tenía a su servicio a don Modesto, preguntóle en una ocasión cuándo iba a llover.
- Dentro de quince días, contestó con rapidez y seguridad el competidor del Zaragozano.
- ¿Estás seguro de lo que dices? Añadió su interlocutor.
- Segurísimo.
- Mira que, fiándome de tus augurios voy a mandar sembrar y como no llueva has de acordarte de mí.
- Esté usted tranquilo, replicó don Modesto.
El labrador, según es lógico suponer, no hizo caso de las predicciones, pero como se cumpliera el plazo señalado y no cayese una gota, se propuso quitar al criado la afición a la meteorología y ordenó que no le pagasen la mensualidad corriente hasta que descendiera la lluvia.
El competidor de Noherlesoom pasó grandes apuros y tuvo que recurrir a personas influyentes en la casa donde servía para que le pagaran su salario, porque la mala suerte quiso que aquel ano se padeciera en Córdoba una terrible sequía.
Era tanta la popularidad de don Modesto, como hemos dicho al comenzar estas notas, que hasta en una zarzuela de costumbres cordobesas titulada El Piconero, figura en los tipos que desfilan por la escena, con una ligera modificación en el nombre, pues el autor de la citada obra, Antonio Ramírez López, le llama Don Molesto.
¡Pobre hombre, todo bondad y mansedumbre! El, tau [sic] formal, tan serio, nunca logró que le tomase en serio la humanidad, y recorrió su calvario sin lanzar una queja, sin formular una protesta, siempre respetuoso y afable con todo el mundo, aún con aquellos que descaradamente se mofaban de él, porque en la mayoría de las ocasiones no se daba cuenta de las burlas, y cuando las comprendía limitábase a contestar con un gesto, mezcla de la sonrisa forzada del payaso y la mueca del dolor.
Octubre, 1918
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LAS SUBSISTENCIAS DE CÓRDOBA
El pavoroso problema de las subsistencias, el más grave de cuantos hoy preocupan, no sólo España sino a todas las naciones del viejo continente, se ha repetido, no pocas veces, en el transcurso de los siglos, y Córdoba ha sido una de las poblaciones que ha experimentado sus desagradables efectos, apesar de hallarse en la región más fértil y rica de la Península Ibérica.
Y, no obstante la fama que tiene su vecindario de pacífico, más de una vez suscitáronse graves tumultos a cusa de la escasez o encarecimiento de los artículos de primera necesidad, pues no en balde se ha dicho que el hambre es muy mala consejera.
Uno de los mayores conflictos de orden público que registra la historia de nuestra ciudad ocurrió, por el motivo indicado, en el año 1652.
La mayoría de los habitantes de los barrios pobres, hombres, mujeres y chiquillos, lanzóse a la calle, y en manifestación tumultuosa, gritando: ¡viva el Rey y mueran los malos gobiernos! se dirigió a la casa del corregidor don Pedro Flórez [sic] Montenegro, Vizconde de Peña Parda, para pedirle que no dejara al pueblo morir en la miseria.
Dicha autoridad, enterada de lo que ocurría, y por temor a las iras populares, huyó de su domicilio y fué a ocultarse en lugar seguro.
Los manifestantes, en virtud de que no encontraban al Corregidor, marcharon al Palacio Episcopal con el objeto de solicitar la protección del virtuoso Prelado fray Pedro de Tapia.
Este, después de recomendar orden y calma a las turbas, dispuso que se les entregaran las llaves de los graneros en que él encerraba los cereales que todos los años distribuia, como socorro, entre las familias más pobres, pero el pueblo cordobés, siempre de corazón magnánimo, generoso y noble, se negó a aceptarlas teniendo en cuenta el destino que el venerable Pastor daba al trigo que poseía y únicamente rogó a aquel le acompañase a las casas de los labradores para pedirles trigo y harina.
Fray Pedro de Tapia accedió a la petición, a fin de evitar, con su presencia, que se realizaran desmanes, y los proletarios cordobeses, llevando al frente a su Prelado, recorrieron los domicilios de los agricultores más importantes.
Muchos de éstos no opusieron dificultad a que el pueblo se llevase el grano que necesitaba para atender a su subsistencia, pero otros negáronse rotundamente a entregar parte de la cosecha de sus campos y esta actitud impulsó a la muchedumbre a violentar las puertas de los graneros y apoderarse, por la fuerza, de lo que, de grado, no se le concedía.
Y se registró el triste caso de encontrar en algunos depósitos grandes cantidades de harina inservible para el consumo porque sus dueños habían preferido que se le pudriera en los almacenes a distribuirla entre los menesterosos.
Este reparto tranquilizó, por el pronto, los ánimos, pero como la excitación era grande, principalmente contra el Corregidor por no atender las demandas del pueblo, a las veinticuatro horas se reprodugeron [sic] los tumultos, revistiendo caracteres mucho más graves que el día anterior.
Ya no figuraban en los grupos mujeres y chiquillos, sino solamente hombres, en número muy considerable, pues al proletariado se habían unido muchos elementos de la clase media y un gran número de manifestantes iba provisto de armas de fuego.
Nuevamente el Obispo se dispuso a evitar un día de luto y una página sangrienta en la Historia de Córdoba y lo consiguió obligando al Vizconde de Peña Parda a abandonar el cargo de Corregidor y a don Diego Fernández de Córdoba a que lo aceptara.
La nueva autoridad citó inmediatamente a Cabildo extraordinario, al que asistió el Prelado y en él se dictaron disposiciones eficaces, merced a las cuales se logró el abaratamiento de las subsistencias.
En otras ocasiones se advirtió, aunque no llegara a exteriorizarse como la vez indicada, profundo malestar en nuestra población originado por el mismo problema.
Pero nunca Ilegóse a situación tan critica como en el año 1812, llamado con justicia año del hambre, pues en él una fanega de trigo costaba cuatrocientos veinte reales y un pan siete.
Sin embargo entonces no ocurrieron desórdenes, los cuales sólo volvieron a registrarse hace un cuarto de siglo en que las mujeres de los barrios bajos promovieron una algarada, recorriendo la población, protestando contra los consumos e incendiaron algunas casetas de los encargados de cobrar aquel impuesto.
La circunstancia de ser nuestra provincia eminentemente agrícola, de poseer un suelo fértil y rico, ha sido causa de que aquí, por regla general, no hayamos sufrido, con la intensidad que en otras partes, los rigores del hambre y la miseria en épocas tan críticas como la actual.
Las grandes extensiones de terreno ocupadas por verdes olivares, las inmensas llanuras en que las espigas de los que constituyen la mayor parte de nuestros campos, nos han proporcionado siempre, en abundancia, el aceite y el pan, los elementos indispensables para la alimentación del pobre.
Y las hermosas huertas cordobesas, pletóricas de frutos, han contribuido poderosamente con ellos a facilitar la subsistencia de las clases desheredadas.
En otros tiempos, cuando llegaba el verano, la familia que dispusiese de menos recursos, tenía resuelto el problema de la vida.
Iba a la plaza Mayor, a aquel mercado característico al aire libre, acercábase a las repletas banastas de cualquier hortelana y, por una cantidad insignificante, llevábase enormes canastos llenos de hortalizas, de frutas, de legumbres, que no serían muy nutritivas pero que bastaban para acallar los aguijonazos del hambre.
Construyóse el mercado actual, se obligó a los vendedores a pagar sumas relativamente crecidas por el alquiler de los puestos y comenzó la elevación de los precios de todos los artículos.
Aquellos de que, por un par de cuartos, se llevaba un canasto lleno, casi toda la cantidad que el comprador quería, hoy se pesan como el oro.
Luego el aumento de las contribuciones, impuestos y arbitrios, el abuso de la exportación, el inconcebible proceder, la ambición desmedida de acaparadores e intermediarios y, finalmente, la pavorosa guerra que hoy cubre de luto al orbe entero, han ido encareciendo la vida de modo alarmante, hasta plantear el magno problema que hoy preocupa a todas las naciones.
He aquí, como dato final y curioso, los precios medios que regían en el mercado de Córdoba, por esta época, hace treinta años, según nota que copiamos de un periódico local:
Trigo, de 40 a 42 reales fanega. -Cebada, de 10 a 20. -Escaña, de 12 a 13. -Habas mazaganas, a 21 -Idem chicas morunas, a 26. -Alpiste de pella, a 44. -Arvejones a 24. -Aceite en los molinos, de 26 a 28 reales la arroba. -Harina del país de lª, de 16 a 16'50. -Id. ídem de 2.ª, de 15 a 15 y medio. -ldem Castilla 1ª, a 19 -Idem ídem [sic] 2ª a 18. -Idem Aragón lª, a 19 y medio. -Idem ídem [sic] 2ª, a 18. -Carne de vaca, a 1'44. -De Carnero, a 1'12.
Comparando los anteriores precios con los que sufrimos en la actualidad, forzosamente hay que decir con el poeta que
"Cualquiera tiempo pasado
fue mejor".
Septiembre de 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LOS CAFÉS DE CÓRDOBA
La reciente apertura de un café en una de las calles del centro de la población, cuando todos los establecimientos de esta clase han sido instalados en un extremo de la ciudad, porque allí se desarrolla más activamente la vida cordobesa, nos sugiere estos recuerdos de otros días, ya bastante lejanos.
En la segunda mitad del siglo XIX se establecieron los primeros cafés en nuestra capital, para sustituir, con ventajas a los viejos aguaduchos, botellerías y tabernas.
Innecesario creemos decir que en tal época se diferenciaban mucho de los que hay en la actualidad.
Carecían del lujo de los cafés modernos, de su profusa iluminación, de sus relucientes cafeteras y bandejas niqueladas, de sus elegantes tazas de rica porcelana y de sus talladas copas y botellas de finísimo cristal.
Varias lámparas de petróleo, colgadas del techo, alumbraban débilmente las oscuras paredes y proyectaban sombras sobre los veladores de madera, alrededor de los cuales sentábanse los parroquianos en sendas sillas de enea, pesadas y toscas, hechas en Cabra.
Allí, en recios vasos de vidrio, saboreaban la infusión del rico fruto americano, después de verterle algunas gotas del ron o coñac fabricado, generalmente, en casa con este objeto, y servido en botellitas que indicaban la cantidad de que cada consumidor podía disponer.
Tal indicación resultaba, muchas veces inútil, pues el parroquiano, después de echar en el vaso las gotas que creía oportuno, vertía gran parte del liquido restante en el platillo del azúcar, ennegrecido por esta operación, inflamábalo con un fósforo y en un segundo improvisaba un obrador de confitería para hacer caramelos con los terrones sobrantes.
Vermús, gaseosas, cervezas y otras muchas bebidas eran completamente desconocidas en tales establecimientos.
En ellos sólo se tomaba café o te, la copa de ron con marrasquino y, en el verano, el helado corriente o la horchata hecha con pastillas de almendra o con el zumo de las naranjas o limones de nuestra Sierra incomparable.
La parroquia de los cafés tampoco era entonces tan variada como ahora; constituíala, casi exclusivamente, la clase media. Ni el aristócrata ni el obrero acostumbraban a frecuentar dichos centros de reunión. Y puede decirse que en ellos la mujer brillaba en absoluto por su ausencia.
Todos los cafés se hallaban casi juntos en la parte que entonces era más céntrica de la población; donde estaba el comercio; en las calles que servían de paseo al vecindario en las noches de otoño y en las menos crudas del invierno.
Merece especial mención entre otros cafés, por la importancia que tuvo, el llamado del Recreo, establecido en la calle del Arco Real, hoy de María Cristina, en el edificio destinado luego a Audiencia provincial y demolido para prolongar la calle de Claudio Marcelo.
Aquel café-teatro era el lugar predilecto de reunión para los cordobeses; por su escenario desfilaron las mejores compañias que hubo en su época, algunas de las cuales permanecieron años enteros trabajando en Córdoba.
Los artistas adquirían gran familiaridad con nuestro público y allí se inició una historia de amores, bastante conocida, entre un aristócrata y una actriz, que a la muerte del primero originó un pleito entre la familia de aquel y un hijo del aristócrata y la artista que reclamaba una participación de la herencia de su padre.
En una vivienda aneja a este café-teatro nació el popularísimo actor cómico Pepe Moncayo, cuyos padres eran entonces empresarios del Recreo.
Dos cafés bastante concurridos, también casi en la misma época, fueron los titulados de Iberia y de Cervantes.
El primero se hallaba en la esquina izquierda de la plaza de las Azonáicas y la calle de las Nieves o del Liceo, donde hoy se eleva el edificio en que están las oficinas de la Fábrica del Gas.
En él congregábanse los comentaristas de las revueltas políticas, muy frecuentes entonces, pues se trataba de los tiempos en que terminó el reinado de Isabel II.
Allí formábanse corrillos que leían la prensa con gran avidez para informarse de las últimas noticias o discutían, en voz baja, sobre los acontecimientos y las consecuencias que pudieran tener en el porvenir.
Uno de los republicanos entonces más populares de Córdoba, don Francisco de Leiva Muñoz, acudía casi diariamente a este café para cambiar impresiones con sus correligionarios.
El de Cervantes estaba, asimismo, en las Azonáicas, ocupando el extenso y no vulgar edificio, después dividido en var:as viviendas y que hace algunos anos desapareció, construído por el arquitecto don Amadeo Rodríguez en la acera izquierda, el cual comprendía desde la mediación de la calle hasta su extremo contiguo a la de Letrados.
Dicha establecimiento era el más frecuentado por las clases populares que en él buscaban lícitos recreos, como el juego de la lotería de cartones o el de las damas.
En la ya mencionada calle del Arco Real, cerca de la de Letrados en un local de la acera izquierda, estuvo durante muchos años el pequeño café conocido por el de la Viuda de Lázaro.
Tenia ocupada casi toda la planta baja con mesas de billar y en el piso alto se daban cita los mejores jugadores de dominó de Córdoba para entregarse a su distracción favorita entre sorbo y sorbo del exquisito moka, legítimo ó falsificado.
Pero los dos cafés más importantes y renombrados de Córdoba, fueron, sin duda, los llamados vulgarmente del Suizo viejo y el Suizo nuevo, que desaparecieron hace pocos años.
El primero, como saben todos nuestros lectores, se hallaba en la calle del Reloj, en el edificio de la confitería Suiza.
Era modesto, no se encontraba tan a la vista del público como los demás y, por estas circunstancias, servía de punto de reunión a las personas poco amigas de exhibirse, de bulla y de jaleo, a los ancianos y, sobre todo, a los cazadores que en una de aquellas salitas, libres de testigos inoportunos a quienes pudieran servir de mofa, comentaban con gran calor y entusiasmo sus excursiones, aventuras y triunfos cinegéticos, imaginarios casi siempre o exagerados por la fantasía.
Los jugadores de damas y ajedrez tambíén buscaban aquel tranquilo y apartado refugio para concertar partidas, a veces interminables.
Verdadera antítesis del anterior resultaba el café Suizo nuevo. Suntuoso, elegante, bien decorado, podía competir con los mejores de las primeras capitales de España.
Por este motivo y por su situación, puesto que se hallaba en una de las calles más importantes de Córdoba, la de Ambrosio de Morales, muy cerca del Teatro Principal y de las vías destinadas al comercio, era el predilecto del público, sin distínción de clases y a cualquier hora del día o de la noche notábase en él extraordinaria animación,
Allí se reunían los labradores para tratar de las faenas agrícolas, allí se fijaban los precios de los productos del campo y los jornales de los labriegos y allí se concertaban muchos importantes negocios.
Él famoso torero Rafael Molina Sánchez (Lagartijo) tenía en aquel café su tertulia, a la que acudían numerosos compañeros, amigos y admiradores del diestro insustituible.
En noches de Carnaval, cuando los aficionados a las fiestas del Momo salían de los bailes del Círculo de la Amistad y el Casino Industrial, una multitud abigarrada invadía el café Suizo para poner digno remate a la carnavalesca diversión con una opípara cena.
Y en estos días, bulliciosos y alegres, de feria, de la inolvidable feria de Nuestra Señora de la Fuensanta, tesoro de hermosas tradiciones, suprimida para crear otra que nació muerta y no merece ni el calificativo de velada, innumerables forasteros acudían también a aquel centro de reunión, al ir al mercado o al regresar de él, para cambiar impresiones con los labradores cordobeses sobre asuntos agrícolas, para efectuar tratos, para pasar un rato en amena charla con los amigos de la capital.
Destruido el Teatro Principal por un incendio, alejado el comercio de aquellos alrededores, el café Suizo nuevo empezó a perder parroquianos, a quedarse antiguo, como todo, y en su ultima época puede afirmarse que estaba casi desierto.
Otros cafés hubo en nuestra ciudad, pero de mucha menos importancia que los citados y de efímera duración; uno de ellos también estuvo muy cerca de los que citamos en estas notas: en el local de la calle de la Librería que durante muchos años fue establecimiento de quincalla y otros artículos, titulado La Estrella.
Al extenderse y fomentarse la población por su extremo pr6ximo a las estaciones de los ferrocarriles, llevando todas sus corrientes de vida, también se instalaron los cafés en aquella parte de la capital, llamada a ser, algún día, el centro.
Hoy un industrial atrévese a abrir uno de esos establecimientos donde estuvieron los primitivos de Córdoba y tal atrevimiento, digno de que el éxito lo corone, nos ha sugerido los anteriores recuerdos de otros días acerca de los cafés de Córdoba.
Septiembre, 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
UN TENORIO COMO HAY MUCHOS
Se había fundado en Córdoba una sociedad protectora de los obreros, bajo la presidencia de un ilustre prócer recientemente fallecido, y entre los elementos patrocinadores de la benéfica institución constituyóse una junta especial encargada de organizar actos y festivales para aumentar con sus productos los fondos de la sociedad.
Aproximábase el mes de Noviembre y la junta decidió, con el general beneplácito, celebrar una función en la que había de representarse, como es de rigor en tal época, el drama Don Juan Tenorio.
Los iniciadores de la idea pronto formaron un cuadro artístico de gente joven y de buen humor; hízose el reparto de los papeles y comenzaron los ensayos de la obra.
No es necesario decir que cada ensayo constituía una juerga.
Finalizaba el mes de Octubre; casi todo estaba preparado, artistas, decoraciones, trajes, armas y, lo que es más importante, la mayoría de las localidades del Gran Teatro se habían vendido.
Dijimos que casi todo se hallaba preparado porque faltaba lo principal: la Doña Inés. El flamante Don Juan no encontraba joven que quisiera dejarse raptar por él y, en este conflicto, hubo que recurrir a un pueblo para traer a la cándida hija de Don Gonzalo de Ulloa.
Una comisión de actores fué por ella y no tuvo que insistir poco para que la pobre garza enjaulada y sus padres se decidieran a que abandonase la jaula pueblerina durante algunas horas a fin de lucir sus dotes artísticas en la capital.
Díjosele que el ilustre prócer que presidía la sociedad tenia gran interés en que ella tomara parte en la fiesta, que casi todos los socios habían acordado ir a esperarla y otras mentiras como estas para halagar su vanidad y la de su familia.
Doña Inés se decidió al fin a complacer a quienes tanto estimaban sus dotes artísticas y se presentó en nuestra ciudad la víspera de la festividad de Todos los Santos.
Al descender del coche del tren estuvo a punto de representar involuntariamente la escena del desmayo en la celda del convento, pues en la estación no la aguardaban ni el presidente ni los socios de la benéfica institución; ni las autoridades ni la banda de música, como ella tal vez esperaba. Sólo había una pareja de policía dormitando en un banco y dos o tres maletas deseosos de que le encargasen algún porte.
Hízosela creer que una mala interpretación del telegrama enviado desde el pueblo anunciando el tren en que llegaría la artista era la causa de aquella espantosa soledad, y todo marchó a pedir de boca.
Llegó la noche de la función; el teatro presentaba un golpe de vista brillante, el aspecto de las grandes solemnidades, como dicen los cronistas cursis.
Estaba completamente lleno de público, ávido de admirar o de tomar el pelo a la compañía.
Los cómicos, dos horas antes de la de comenzar la función, se hallaban en sus cuartos vistiéndose, atuzándose las barbas postizas, ciñéndose los relucientes aceros, dándose los últimos toques de pintura en el rostro.
Cuando sólo faltaban unos minutos para que llegara el momento culminante de levantar el telón, la mano delicada de Doña lnés dió varios golpecitos en la puerta del cuarto de Don Juan.
Franqueóla éste la entrada y de los labios del ángel de amor salió una frase que dejó a Tenorio hecho una pieza.
La monja calatrava, ya vestida con su níveo traje, no tenía zapatos blancos y si no se le proporcionaban no salía a escena.
El conflicto era morrocotudo. ¡Cualquiera encontraba unos zapatos blancos en tal día y a aquellas horas!
Don Juan y Don Luis sustituyeron sus gorras de largas plumas por las prosaicas cartulinas, se embozaron en sus capas y salieron, como alma que lleva el demonio, en busca del calzado para la dama.
Tuvieron la suerte de encontrarlo; no pregunte el lector dónde porque es un secreto, bástele saber que no pertenecía a ninguna monja calatrava.
Al fin comenzó el espectáculo, confundiéndose los gritos de los malditos con los del público de las alturas que ni vela ni oía, apiñado como las sardinas en banasta.
Huelga decir que la representación fué pródiga en incidentes cómicos.
En el primer acto uno de los alguaciles que salen prender al Tenorio dijo lo que le correspondía y lo que Don Juan debía contestarle y hubiese recitado toda la obra si no se lo llevan a tiempo; en el segundo los criados del famoso Burlador de Sevilla estuvieron a punto de asfixiar a su rival cuando lo amordazan; en el tercero al mozo gallardo y calavera le faltaron las fuerzas a lo mejor y tuvo que soltar a su prenda adorada en medio del escenario para que le siguiera andando, si quería; en el cuarto acto Tenorio, apesar de su bravura, pasó un susto horrible, temeroso de que en el desafío con Mejía éste le diese una estocada de verdad, a causa de su poca vista.
En el cementerio no hubo modo de obligar a las animadas esculturas a que volvieran a sus pedestales, pues prefirieron pasarse en la escena todo el acto, ni fué posible oir una palabra de lo que decía el Escultor, que hablaba muy bajo para no despertar a los difuntos.
En el acto de la cena los muros más espesos se abrieron para que entrara el Comendador, pero no para que saliese y se tuvo que marchar por una puerta.
Además Centella y Avellaneda se quedaron tan profundamente dormidos que, por poco, tiene Don Juan que, arrojarles un cubo de agua para despertarlos.
Y en el acto final Tenorio vistió de mascara los versos de Zorrilla, exclamando Señor don Dios y cosas por el estilo; los cantos funerarios fueron sustituidos por el popular No te tires, Reverte y, en la apoteosis, apareció enmedio de la gloria una tosca y pesada silla de cabra de las que antiguamente había en las tabernas y mesones, colocada allí por Doña Inés para estar más cómoda dentro del sepulcro.
Apesar de todos estos incidentes el público aplaudió a los artistas, teniendo en cuenta el fin benéfico del espectáculo.
Y los flamantes actores quedaron satisfechísimos de su labor. ¡Cómo no, si la función produjo varios cientos de pesetas y ellos recibieron felicitaciones a granel!
Hasta un ministro de la Corona, que pasaba una temporada en una finca de la Sierra, vino a verles, y hubiese venido también el Director general de Seguridad, en el caso de haberlo entonces, si no para admirar, para mandar detener a los improvisados cómicos.
¿Quiere saber el lector quienes fueron los protagonistas de este Tenorio como hay muchos? Pues representaron el Don Juan y el Don Luis, respectivamente, Julio Pellicer, el aplaudido autor de gran número de obras teatrales y el ya viejo periodista que firma este artículo.
Nota final: Doña Inés de Ulloa se llevó, seguramente con el fin de conservarlos como recuerdo, los zapatos blancos que, sólo en calidad de préstamo y para evitar un conflicto, proporcionó otra garza enjaulada a Tenorio y Mejía.
Noviembre. 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
DON VICENTE FERNÁNDEZ Y DON LEÓN TORRELLAS
Hoy que causa estragos en casi toda España una terrible epidemia, de la que no se ha librado la provincia de Córdoba, los médicos forman parte esencialísima de la nota de actualidad y vamos a aprovechar la ocasión para evocar el recuerdo de dos de los más populares que hubo en nuestra ciudad hace cincuenta años: don Vicente Fernández y don León Torrellas.
Ambos hicieron de su profesión un sacerdocio y prestaron extraordinarios servicios en Córdoba, que fueron recompensados con varias honrosas condecoraciones concedidas al primero y con el honor póstumo que el Ayuntamiento tributó al segundo poniendo su nombre a una de las nuevas calles de la población, a más del afecto que a los dos profesaba su numerosísima clientela, formada lo mismo de familias linajudas y opulentas que humildes y pobres.
Don Vicente Fernández era, en todas las acepciones de la frase, lo que vulgarmente se llama un hombre chapado a la antigua; observaba los usos y costumbres que aprendió de sus padres y abuelos.
Solterón empedernido habitaba solo, sin más compañía que una vieja sirviente, en una casa muy modesta, de carácter genuinamente cordobés.
Tenía el patio lleno de flores y plantas medicinales que él mismo cuidaba y llevaba a muchos enfermos, además de obsequiar con ellas a cuantas personas iban a verle.
La habitación principal servíale, a la vez, de sala para recibir visitas, de estudio y hasta de gabinete de operaciones, si llegaba el caso.
Sus paredes estaban cubiertas con estampas de santos encerradas en marcos de paja o de papel picado; con adornitos de cera; con flores artificiales; con relicarios, todo ello, regalo de las monjas de los conventos de, esta capital, pues era el médico de todos, sin excepción alguna.
Formaban el mobiliario varias sillas y un enorme sofá cubiertos de gutapercha, dos o tres armarios desiguales, grandes y desvencijados, macizos de viejos libros y, durante el invierno, en el centro de la sala, una tarima con un antiguo brasero de azófar.
Don Vicente Fernández celebraba allí las consultas, reconocía a los enfermos, estudiaba y recibía a los amigos.
Sencillo en todo, éralo en el vestir, pero los domingos y días festivos sustituía su indumentaria corriente por la levita y el sombrero de copa y, en las grandes solemnidades, el Corpus y la Semana Santa, salía a la calle con frac, ostentando todas sus condecoraciones, y hasta sustituía el bastón ordinario con las borlas de cordobán por otro de caña magnífico y borlas de seda y oro.
Don Vicente Fernández leía mucho, estaba suscrito a las mejores obras de Medicina que se publicaban en su tiempo y poseía grandes conocimientos de la ciencia a que se consagrara; por este motivo sus compañeros le juzgaban indispensable para todas las consultas.
Las personas de buena posición utilizaban los servicios de este medico por su fama de hombre de ciencia; los pobres porque para ellos era el médico ideal; ordinariamente explicaba el modo de hacer las medicinas en la casa del enfermo, con muy poco dinero, cuando recetaba era seguro que el valor del potingue no excedía de un par de reales. Cualquiera hubiese dicho que don Vicente Fernández tenía declarada la guerra a los boticarios.
La última vez que el cólera invadió nuestra población y causó en ella innumerables victimas, el doctor Fernández trabajó sin descanso, durante el día y la noche, acudiendo solicito a todas partes donde le llamaban, sustituyendo a sus compañeros enfermos, asistiendo gratuitamente a los pobres y hasta socorriéndoles en muchos casos.
Por esta admirable campaña el Gobierno le concedió una condecoración, la que el lucía con más orgullo cuando, ya muy anciano, pero siempre erguido, le veíamos con su viejo frac y su sombrero de copa, ir a visitar Sagrarios el Jueves Santo o a presenciar el paso de la proce$ión del Corpus Christi.
Don León Torrellas era un hombre que, sin necesidad de la ciencia médica que poseía, sólo con sus simpatías, con su ingenio y con su gracia, hubiese curado a muchos enfermos de esos en quienes las dolencias morales se sobreponen a las físicas.
Era un manojo de nervios, no podía estar quieto un instante; ya en sus últimos tiempos, como si no le pesaran los años, encontrábasele a cualquier hora en la calle, siempre casi a la carrera, para poder cumplir todos sus compromisos.
Pero esta prisa se le olvidaba al llegar a la casa de los enfermos; sentábase a la cabecera del lecho, cuando no en el lecho mismo, reconocía al paciente y, aunque estuviese en estado agónico, le daba unos ánimos inconcebibles.
Tú, le decía, porque don León Torrellas tuteaba a casi toda su clientela, no tienes más que aprensión, dentro de un par de días estás bueno y sano.
Ahora vengo de ver a otro que se quejaba de lo mismo que tú, pero aquel estaba verdaderamente grave, y le he encontrado preparándose para asistir a un baile. Con media docena de visitas lo he puesto así.
Esta charla consoladora servía de prólogo a una serie de chascarrillos interminables, que contaba con mucha gracia.
Suyo es aquel, hoy popularísimo, referente a la perspicacia de los médicos.
Practicaba conmigo, decía, un muchacho recien licenciado y yo le inicié en algunos secretillos de nuestra profesión.
Demostréle la conveniencia de que el médico apareciera como un sér [sic] superior al enfermo, para tener sobre él gran ascendiente y le indiqué uno de los medios de conseguirlo. Consistía en averiguar, por la simple observación, si el paciente se ajustaba al régimen que se le hubiera impuesto.
Por regla general, casi todas las enfermedades exigen la dieta en el primer periodo de su tratamiento; muy pocos la guardan, pero procuran ocultarlo al doctor.
Pues bien, dije a mi discípulo, hay un medio de saber casi siempre si el paciente ha faltado a tal prescripción, lo cual produce en aquel una sorpresa indescriptible.
Basta con hacer una detenida inspección ocular en el lecho y sus alrededores; si el enfermo ha comido, en el ochenta por ciento de los casos se hallarán unas migajas de pan, un pedazo de cáscara de una fruta o cualquier otro resíduo [sic] de la alimentación.
En el instante de efectuar este descubrimiento el médico debe exclamar con tono de reprensión: no necesito reconocerle para saber que no está usted mejor, pero es por su culpa, por no obedecer mis prescripciones; encargué a usted que permaneciese a dieta y, no obstante, ha comido, y precisamente lo que más daño le hacia: al llegar aquí se menciona aquello de que se han encontrado los residuos. Y no es necesario agregar que el enfermo y su familia quedan maravillados de la ciencia y penetración del médico.
Mi discípulo, agregaba don León Torrellas aprendió la lección admirablemente y anhelaba que llegase el momento oportuno de poder demostrar su perspicacia.
Llamáronle un día a visitar a un pobre que yacía en humilde lecho, víctima de cruel dolencia.
Le puso un plan curativo, en el que figuraba la dieta en primer termino.
Llegó al día siguiente y apenas entró en la habitación empezó a inspeccionarla con gran escrupulosidad.
Cuando hubo terminado el examen repitió sin omitir palabra la amonestación consabida: veo que está usted peor y la culpa es suya por no obedecer al médico. Le encargué que permaneciera a dieta y le ha faltado tiempo para comer.
¡Ay doctor!, contestó el enfermo, yo le juro a usted que no he tomado más que la medicina.
¡Querrá usted engañarme!, siguió diciendo el flamante galeno; a mí, que puedo hasta determinar lo que ha comido usted; precisamente ha sido lo que más podía dañarle, pajas.
El lecho del paciente era un jergón roto y, por sus agujeros, había salido parte de la paja que contenía, eparciéndose alrededor de la cama.
El médico, tomando al pie de la letra la lección, que aquellos eran los residuos de la alimentación dada a su cliente.
Con este y otros chascarrillos, muy bien contados, con cuatro frases ingeniosas, aquel hombre de rostro simpático, alegre, de patillas blancas, en cuyos labios nunca se borraba una sonrisa bondadosa, lograba levantar el espíritu más decaído y llevar el consuelo al corazón más atribulado.
Por eso disfrutaba de la estimación de grandes y chicos, y todos le querían, y ganaba mucho dinero, apesar de que entonces los médicos cobraban dos reales por cada visita a los pobres y una peseta a las personas de buena posición.
Muchos días don León Torrellas tenia que interrumpir dos y tres veces el itinerario de las visitas para ir a su casa con el objeto de vaciar los bolsillos, pues materialmente no podía con el peso de los cuartos, apesar de asistir gratuitamente a innumerables enfermos y socorrer a muchos.
Así, burla burlando, prodigaba su ciencia y sus consuelos y, al par que las dolencias físicas, curaba las morales, muchas veces mas agudas y de efectos mis terribles que aquellas.
Noviembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EL CÍRCULO DE LA AMISTAD
Muchas páginas brillantes de la historia contemporánea de nuestra población están escritas en el Círculo de la Amistad, no en balde llamado la casa de Córdoba, pues Córdoba lo tiene siempre a su disposición para todos los actos de cultura, para todo cuanto siguifique [sic] un homenaje a los hombres de valía, para rendir tributo a las ciencias, las artes, las letras o las armas, para cooperar a cualquier fin patriótico, para defender los intereses de la ciudad, para recibir dignamente a las personas ilustres que nos honran con su visita, para enaltecer y realzar la hermosura de nuestras mujeres en las fiestas que en su honor organiza.
El origen de esta sociedad es ya bastante antiguo: en el año 1842 varios distinguidos aficionados al arte teatral, se reunieron y adquirieron en arrendamiento el amplio edificio que fue monasterio de Nuestra Señora de las Nieves, formando en él un teatro en el que representaron comedias, zarzuelas y hasta óperas.
Dicha sociedad obtuvo gran desarrollo en muy poco tiempo y entonces los individuos que la formaban decidieron comprar la finca y construir en ella un gran casino.
Realizado este propósito, el 24 de Marzo de 1845 empezaron las obras, que no concluyeron hasta el 1848, no sólo por la importancia de las mismas, sino por que estuvieron paralizadas bastante tiempo, a causa de divergencias de criterio entre los socios.
El nuevo centro de recreo, al que se puso el nombre de Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario, resultó un casino verdaderamente suntuoso, que honraba a nuestra ciudad.
Amplias y cómodas dependencias para reuniones, billares, café, biblioteca, gabinete de lectura, comedor y cuanto se deseara; hermosos patios y jardines; interminables galerías en que poder pasear; un mirador con vistas admirables; cuarto de baño; de todo había allí, sobresaliendo el salón de actos de tan extraordinarias dimensiones que muy pocos casinos de España tienen otro semejante.
Decoran este salón grandes cuadros representando pasajes de la historia de Córdoba, pintados al óleo por don José Rodríguez Losada y magníficos espejos, también de excepcional tamaño.
En distintas épocas el Circulo de la Amistad ha sido objeto de importantes reformas, de las que merecen mención especial la ampliación de los claros de la fachada, la apertura reciente de los que hay en el ángulo que forma el edificio en el ensanche de la calle de Alfonso Xlll y la ornamentación y decorado del precioso salón de conferencias, del tocador para las señoras y de la salita que hay a la entrada en el lado derecho, trabajos que la sociedad, con gran acierto, encomendó a los ilustres artistas cordobeses don Julio Romero de Torres y don Mateo Inurria.
Tampoco puede pasar inadvertida, entre las mejoras de este centro, la creación de su actual biblioteca, muy rica en obras modernas, tanto de ciencia como de literatura, debida a la iniciativa de uno de los presidentes del Circulo, don José Marín Cadenas.
Y al hablar de esta depedencia [sic] justo es, asímismo, dedicar un recuerdo a la primer persona que de ella estuvo encargada, al malogrado joven don Cristeto Rodríguez Aparicio, hombre de gran cultura y actividad incansable, que cooperó eficazmente a la labor del señor Marín Cadenas.
Al desaparecer el antiguo convento de Nuestra Señorade las Nieves y levantarse en el sitio que ocupó el primer casino de Córdoba, el Ayuntamiento cambió a la calle en que está su primitivo nombre de las Nieves por el del Liceo, el cual fue luego sustituído por el de Alfonso XIII.
No ha venido a Córdoba persona de alta significación, en cualquier orden de la vida, que haya dejado de visitar el Círculo de la Amistad.
Los Reyes don Alfonso XII y don Alfonso Xlll honraron con su presencia este culto centro y el primero, al ver el salón de actos, exclamó sorprendido: ¡que más quisiera yo sino que tuviera mi palacio un salón como este!
También estuvieron en el primero de nuestros casinos otras personas de estirpe regia como la Infanta doña Isabel de Borbón, en honor de quien organizó la citada sociedad una brillante recepción.
Asimismo fué lucidísima otra conque obsequió al malogrado marino don lsaac Peral, cuando a raiz de su invento, vino a nuestra capital para recibir uno de los homenajes más entusiásticos que, en aquella época, tributóle el pueblo español.
Actos análogos verificó en diversas ocasiones para recibir o despedir a fuerzas del Ejercito que marchaba a la guerra.
El Circulo de la Amistad ofreció hospedaje durante las breves horas que permanecieron aquí y obsequió con esplendidas comidas a los jefes, oficiales y soldados de la primera expedición de tiradores Maüsser enviada a la campana de Cuba, de la que volvieron muy pocos de aquellos bravos defensores de la Patria.
Y en aquellos amplios salones se han verificado numerosos banquetes ya como testimonio de afecto a tropas que abandonaban nuestra guarnición, ya para festejar el triunfo de hombres de ciencia, artistas, literatos e industriales.
En el Círculo se efectuaron solemnes repartos de premios a alumnos de nuestros centros de enseñanza.
Y si toda esta es una laudable labor de cultura realizóla mucho más intensa, mucho más provechosa en otros actos brillantísimos, de que haremos breve mención.
En las espaciosas galerías de este gran Liceo la Escuela provincial de Bellas Artes organizó importantes exposiciones con los trabajos más notables, no sólo de sus alumnos sino de sus profesores. los cuales llamaron la atención y fueron justamente elogiados.
En el salón contiguo al de actos, la sociedad humanitaria titulada La Caridad también instaló una exposición muy lucida de vitelas ilustradas por pintores y poetas que se rifaron en un festival celebrado en el Gran Teatro a beneficio de dicha institución
Maestros insignes del divino arte celebraron conciertos en la Casa de Córdoba, entre los que merecen especial mención los de la admirable Orquesta de Madrid dirigida por maestros tan eminentes como Bretón y Arbós, alternando dichos conciertos con las gratísimas veladas musicales que también han ofrecido notables profesores y aficionados de nuestra población.
Pero de todos los actos que llenan las páginas de la historia del Círculo de la Amistad ningunos tan brillantes como los juegos florales celebrados durante varios años la víspera de la feria de Nuestra Señora de la Salud.
En ellos se rendía verdadero culto a la belleza, al talento, a la elocuencia y a la inspiración.
En dichos festivales pronunciaron discursos, en concepto de mantenedores, hombres de tanta valía como el malogrado Canalejas, el exministro Gasset y el ministro Burell, y fueron leidos otros, verdaderas joyas de la literatura castellana, del insigne don Juan Valera, del ilustre don Francisco Rodríguez Marín y del gran poeta cordobés don Marcos R. Blanco Belmonte.
El ya citado presidente del Círculo don José Marín Cadenas inició varios cursos de conferencias, para las cuales fue habilitado el precioso salón decorado por Julio Romero de Torres con hermosos cuadros, a que ya en otro lugar nos hemos referido.
Estas disertaciones estuvieron a cargo de las personas más ilustradas de Córdoba y de algunas de otras poblaciones que fueron invitadas por el señor Marín, y versaron sobre asuntos interesantísimos de ciencias, artes y literatura.
Con ellas alternaron veladas políticas, no menos agradables.
En uno de los cursos de conferencias ocurrió un caso curioso: un forastero, casi desconocido en nuestra capital, puso en juego todas sus influencias para que se le permitiera pronunciar una disertación; la sociedad accedió a los deseos de aquel; vino el orador, que se había aprendido de memoria su discurso, y a poco de comenzarlo tuvo la desgracia inmensa de que se le olvidase.
Realizó esfuerzos inauditos para reconstituir su oración, repitiendo una y otra vez lo ya dicho, pero todo fue inútil.
El pobre hombre, cuya faz bañaban sudores de muerte, apeló entonces al único recurso que le quedaba; abandonó la tribuna sin pronunciar palabra, penetró rápidamente por la puerta que había detrás del estrado y desapareció como una figura fantasmagórica.
Nadie pudo averiguar por dónde se marchó ni creemos que nadie le ha vuelto a ver en Córdoba.
Además de las conferencias de estos cursos en distintas ocasiones ilustres personalidades que visitaron nuestra capital pronunciaron otras, desarrollando temas de gran importancia o tratando cuestiones de actualidad.
De ellas citaremos una del almirante Cervera, que expuso y justificó el desastre ocurrido a la escuadra de su mando en Santiago de Cuba y otra sobre Agricultura, muy notable, del Vizconde de Eza.
También en el Círculo de la Amistad se han celebrado varias asambleas, dos agrarias, una de secretarios de Ayuntamientos y otra de la Federación Gremial, e infinidad de reuniones para tratar de múltiples asuntos, relacionados todos con los intereses de esta población.
En cuanto a fiestas, las mis brillantes organizadas por la buena sociedad cordobesa se han efectuado en aquellos magníficos salones.
Entre ellas han sobresalido siempre los bailes, especialmente los de Carnaval.
En algunos ha sido tal la aglomeración de concurrentes, en su mayoría mujeres encantadoras, que el extenso local del casino resultaba pequeño para contener al selecto público.
Recuérdense, como ejemplo de esta afirmación, el baile del domingo de Piñata a que asistió la embajada extraordinaria marroquí de Sidi Brisa, el diplomático abofeteado en Madrid por un general, y el del segundo día de Carnaval en que celebraron un concierto las estudiantinas forasteras que vinieron a tomar parte en el concurso iniciado por el Municipio.
También han resultado muy lucidas las típicas verbenas andaluzas verificadas algunos años en los patios y jardines del Círculo, que tenían el sabor popular de nuestras clásicas veladas y todos los elementos de ellas; puestos de juguetes y chucherías, barracas de polichinelas y el indispensable Tío vivo, con su destemplada música.
Pero las fiestas más simpáticas de todas las celebradas en el Círculo puede asegurarse que han resultado siempre las del día de los Santos Reyes organizadas para repartir a los niños los juguetes conque los Magos les obsequian.
Como que en tales fiestas se reunen mujeres, niños y flores; lo más bello de la creación, lo que más alegra nuestra vida.
Cuando los socios del Circulo de la Amistad asistían a él más asiduamente que ahora, improvisábanse, sobre todo en las noches de invierno, muchas agradables tertulias, en las que pasaban las horas inadvertidas.
Una de las más favorecidas era la del ingenioso y ocurrente escritor don Rafael Conde Salazar que con sus chispeantes narraciones, sus anécdotas y sus chascarrillos mantenía continuamente la hilaridad de sus contertulios
Estos, como otros socios de buen humor, hacían blanco de sus bromas a Capote, el viejo y populasisimo [sic] camarero de la Sociedad, que era lo que llamamos un tipo de gracia.
De muy corta estatura, excesivamente obeso, serio y grave, cualquiera, en otros tiempos, le hubiese tomado por el bufón de un rey.
Y este hombre, no obstante su seriedad, era uno de esos seres que toman el mundo y la sociedad a broma, y a la vez un satírico formidable.
Había que oirle las frases que murmuraba por lo bajo cuando los socios le llamaban repetidas veces para pedirle un periódico, un palillo de dientes, un vaso de agua, todo aquello, en fin, por lo que no se acostumbra a dar propina.
Y también merecían conocerse los sobrenombres que aplicaba a ciertos socios, según sus caracteres, usos o costumbres.
Como demostración del humorismo de Capote y para terminar estos ya largos recuerdos de otros días, consignaremos una de sus frases más felices.
Servía en una ocasión de guía a unas señoras forasteras que visitaban el Círculo. Las buenas señoras le tenían atosigado con sus incesantes preguntas, muchas de ellas reveladoras de una candidez extremada y algunas difíciles de contestar.
Al llegar al patio, las damas se detuvieron ante la fuente para ver los peces multicolores y como observaran que en el fondo del pilón había algunas tejas, apresuráronse a preguntar al viejo camarero: diga usted, ¿esas tejas para que sirven?
Y Capote, sin vacilar, con su gravedad característica, respondió: para que, cuando llueve, se resguarden los peces debajo de ellas.
Diciembre 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
NOCHE BUENA TRISTE
Aquella Noche Buena, de los numerosos amigos que diariamente nos reuníamos en el café del Gran Capitán, sólo acudieron dos a la amena tertulia, Pedro Alcalá Zamora y el autor de estas líneas.
Las horas transcurrían para nosotros lentas, con una abrumadora monotonía; echábamos de menos la charla de los camaradas, sus bromas, sus rasgos de ingenio, el ruido y la algazara propios de la gente joven que no pierde jamás la alegría ni el buen humor.
Aquella soledad produjo en nosotros el aburrimiento, la memoria empezó a evocar los recuerdos de otras noches análogas más felices, de los seres queridos que se fueron para no volver, de la infancia que pasó y súbitamente nos hallamos envueltos en una verdadera nube de tristeza.
Las campanas de los templos comenzaron a lanzar sus vibrantes sones al espacio; por las cristaleras del café veíamos pasar a los fieles que se dirigían a las iglesias; Alcalá Zamora y yo, sin previo acuerdo, nos levantamos de nuestros asientos a la vez, diciendo casi a coro: vamos a la Misa del Gallo.
Pocos momentos después estábamos en el templo de San Nicolas.
Un sacerdote muy anciano celebró el Santo Sacrificio, ante un gran concurso, formado en su mayoría por hombres y mujeres del pueblo.
Durante la ceremonia desencadenóse un furioso huracán; densas nubes cubrieron la atmósfera y empezó a llover torrencialmente.
Cuando, terminada la Misa del Gallo, salimos al pórtico de la iglesia, parecía que se habían roto las cataratas del cielo.
¿Dónde refugiarse de aquel inesperado temporal? Los cafés estaban ya cerrados; los alrededores del paseo del Gran Capitán semejaban una balsa enorme.
Enmedio de la densa oscuridad que nos envolvía observamos unas luces, las únicas que iluminaban aquellos lugares. Eran las del casino de la Peña, que aún permanecía abierto.
Allí nos dirigimos todo lo de prisa que nos permitía andar el aguaviento, el cual azotaba nuestro rostro y empapaba nuestras ropas.
En un diván próximo a la puerta dormitaba un camarero; el que estaba de guardia. En un ángulo del salón había un grupo formado por cuatro personas, todas silenciosas y meditabundas.
Fuimos a engrosar el grupo y se suscitó un animado diálogo que duró muy poco tiempo.
Nadie tenía ganas de hablar, todos parecíamos sumidos en hondas meditaciones.
Uno de los contertulios, bebedor impenitente, hallábase ya bajo la influencia del alcohol, y, dando traspiés, retiróse a otro ángulo del salón para que le dejásemos dormir tranquilo.
Pedimos unas copas y se reanudó la conversación, pero no una charla animada y alegre, sino triste y fría como aquella noche tempestuosa.
Todos recurrimos al arsenal de los recuerdos; un joven militar, compañero mío de estudios, hablábanos de las hermosas fincas que sus padres, ya arruinados, poseyeron en un pueblo de la provincia, en las que pasamos, felices, algunas temporadas de vacaciones; otro joven, de negra barba y rostro pálido, también rememoraba episodios de su niñez, que transcurrió, asimismo, en la sencilla morada campesina de una apacible aldea; Alcalá Zamora narraba, con amargura, las suntuosas fiestas a que asistió algunas Noche Buenas en el extranjero.
La otra persona que figuraba en el grupo, un hombre de unos veinticinco años, de carácter sombrío, escuchaba atentamente a los demás, sin intervenir apenas en la conversación.
Cuando la lluvia y el viento amainaron un poco, todos nos dispusimos a retirarnos a nuestros hogares, quedando súbitamente deshecha la inesperada reunión.
El joven de la barba negra y el rastro pálido exclamó al despedirse, con una amargura infinita: ¡dónde estaremos la Noche Buena del año próximo!
Aquel infeliz, hijo de una buena familia de desahogada posición, a quien el vicio impulsó a dedicarse a grupier de las casas de juego, el 24 de Diciembre del año siguiente ocupaba una cama de un hospital, donde murió poco tiempo después.
El individuo que escuchaba a sus contertulios y apenas intervenía en la conversación, se hallaba en el calabozo de una cárcel, a dos pasos del patíbulo; era uno de los protagonistas de las espantosas tragedias del Huerto del Frunces; el tristemente célebre Muñoz Lopera.
Los demás seguíamos rodando por el mundo, incansables en la lucha que para la mayoría de la humanidad representa esta vida, llena de sinsabores.
Diciembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LOS JUGUETES
En las fiestas de estos días, especialmente en la de los Santos Reyes, los juguetes constituyen una nota de actualidad.
Por este motivo en los Recuerdos de otros días trataremos hoy de la primitiva industria de la juguetería cordobesa, la cual no dejó de tener importancia y, sobre todo, un sello original y característico.
Varias familias antiguas de nuestra población, como las de Cáceres y Silva, dedicáronse exclusivamente a esta industria, que pasó de padres a hijos, adquiriendo un considerable desarrollo.
La mayoría de los juguetes que, en la segunda mitad del siglo XIX, se fabricaba en esta capital era de madera y entre ellos había algunos propios y exclusivos de Córdoba, como los llamados la cigüeña y los herreros.
Constituían el primero varios listones cruzados que, merced a su colocación, se alargaban y acortaban, cerrando o abriendo los dos de los extremos.
Consistían los herreros en dos tarugos de madera, cuyo extremo superior simulaba una cabeza de hombre con un sombrero coronado por una pluma; del centro de cada tarugo salía un mazo y, por la colocación de los figurones en dos tablillas análogas a las de la cigüeña, aquellos golpeaban alternativamente con los mazos en otro tarugo pequeño imitando un yunque, colocado en el centro de las tablillas.
Estos juguetes gozaban de la predilección de la gente menuda, en unión de otros, ya casi desaparecidos, como la baraja del diablo, colección de tablillas sujetas con cintas que caían unas sobre otras, doblando la del extremo superior hasta unirla con la que le seguía; el primitivo siempretieso, especie de muñeco o torre de madera muy poco pesada, que, por efecto de un pedazo de plomo que tenía en la base, permanecía siempre en posición vertical y otros.
Constituían el encanto de las niñas arcas, mesas y cunas y las sillitas de carrizo con sus asientos de enea.
Todos los juguetes mencionados y otros muchos tenían un sello característico, una verdadera marca de fábrica cordobesa: su pintura.
Ninguno estaba pintado de un solo color, los muebles imitando caoba o nogal como los modernos. Todos tenían un fondo encarnado, verde o azul vivísimo y sobre él innumerables grecas, franjas y labores caprichosas, blancas y de todos los colores, unidas y entrelazadas de tal forma que les daban el aspecto de la escritura china.
El cartón, uno de los materiales más utilizados ahora en la fabricación de juguetes, entonces tenia escasas aplicaciones.
Con el sólo se confeccionaban las muñecas bastas y mofletudas llamadas vulgarmente Peponas; las cabezas de caballo que unidas a un palo para que en él se montaran, servían de cabalgadura a los chiquillos y las mulitas y los bueyes de los cochecitos y las carretas, que sólo se distinguían por las orejas o los cuernos.
La hoja de lata, que desde hace algunos años constituye un elemento esencialísimo para la industria de la juguetería, tampoco se empleaba entonces más que en la construcción de sables, trompetas, cañones de escopetas, cubos y regaderitas.
Los fabricantes de todas estas menudencias, tan indispensables para la niñez como el alimento y el calor de la madre, proporcionaban ocupación en sus talleres a considerable número de operarios, mujeres y muchachos en su mayoría, y visitaban las ferias más importantes de la región andaluza, obteniendo en ellas pingües ganancias.
Había otros jugueteros más modestos cuya obra no traspasaba los límites de nuestra población; los que se dedicaban a confeccionar objetos de barro.
Su especialidad eran los niños rechonchos y coloradotes para las cunitas; los animales que el naturalista más eminente no sería capaz de clasificar, todos provistos de un silbato en la parte posterior, y las campanas que producen uno de los ruidos característicos de nuestras verbenas populares.
El mercado de estos industriales, como ya hemos dicho, no se extendía fuera de la capital. En las ferias de Nuestra Señora de la Salud y Nuestra Señora de la Fuensanta, colocaban largas mesas bien provistas de género y en las veladas de los barrios reducían su instalación a un pedazo de estera tendido sobre el suelo y lleno de campanas inarmónicas.
En el barrio de la Ajerquía habitaban y tenían sus talleres en los portales de las casas, hace ya bastantes años, unos modestos artífices cuyo principal negocio era la juguetería, aunque no se dedicaran exclusivamente a ella.
Nos referimos a los torneros, aquellos torneros primitivos, que, sentados en el suelo, tenían que trabajar con pies y manos, pues un pie servía de motor al torno.
Mis que para ebanistas y carpinteros trabajaban estos obreros para los chiquillos, pues en ciertas épocas del año, las destinadas a los juegos del trompo y del trabuco, dedicábanse casi exclusivamente a fabricar estos objetos y, cuando se aproximaban las ferias, las trompetillas de adelfa y los pitos de culantrillo.
El trabuco, que era exclusivamente cordobés, ha desaparecido y con él, por fortuna, el peligro que amenazaba al vecindario de que un chico travieso le saltara un ojo.
Finalmente, en la escala de la industria a que nos estamos refiriendo ocupaban el último lugar, el más modesto, los juguetes hechos con yeso y con greda sin cocer; las rnacetitas en que un alcaucil silvestre o un pedazo de espino pintado de verde, producían el efecto de un arbolito, y los curas y las Marías Verdejos que se desmoronaban al tocarlos.
Uno de los fabricantes de tales muñecos fué, sin duda, el precursor del individuo que algunos años después se enriqueciera con el sencillísimo invento del ratón mecánico.
Ideó un juguete que tituló el abuelo y el nieto, consistente en dos toscas figurillas de greda; una simulando un viejo y otra un niño, las cuales pendían de unas gomas sujetas por un extremo a las cabezas de los monigotes y por el otro a las puntas de un palillo.
Colocábase este en posición horizontal, movíase ligeramente y los muñecos subían y bajaban, produciendo el regocijo de los muchachos.
Aunque el invento logró un buen éxito, su autor no pudo reunir con él un capitalito como el del autor del ratón mecánico, que es una ligera variante del abuelo y el nieto
Las figuras automáticas, de movimiento, que forman gran parte de la juguetería extranjera, nunca adquirieron carta de naturaleza en la industria de nuestra capital, por la precisión de confeccionar objetos muy baratos. Como que hace cuarenta años quien pagaba un real por un juguete era considerado un Creso, o cuando menos, un loco.
lndudablente [sic] por esta causa nuestros jugueteros no querían calentarse la cabeza para idear prodigios de mecánica.
A su infantil clientela le encantaban tanto como el más perfecto autómata los herreros, la cigüeña o el muñeco que subía y bajaba en un palo, tirándole de una cuerda, y al que, sus constructores o los chiquillos, pusieron el extraño nombre de lavador.
De este muñeco, en nuestros días, ha hecho infinitas variantes, algunas ingeniosas, el popular Montoro, que con recortes de trapos, madera y cartón combina unos figurones inverosímiles y los vende a precios más inverosímiles todavía, pues muchos costarían más comprados al peso, como leña.
Los antiguos jugueteros de esta ciudad dedicábanse también a la confección de figuras para los nacimientos, zambombas y panderetas.
Las indicadas figuras, dicho sea en honor de la verdad, nunca pudieron competir con las de Granada y otras poblaciones, pues eran sumamente toscas.
En este ramo especial de la juguetería, que pudiéramos llamar de Noche Buena, había sólo un objeto característico de Córdoba: la caja de aguinaldo.
No era la hucha, de madera o de barro, cerrada y con una hendidura para introducir las monedas, sino una caja ovalada, llena de labores y franjas pintadas con vivos colorines, en la que la gente menuda guardaba sus ahorros para adquirir el misterio, los pastores o las ovejitas.
A principios de Diciembre aparecían los puestos de cajas de aguinaldo en la plaza de la Corredera y desde entonces, especialmente en los barrios bajos, no podía andar el transeunte cuatro pasos seguidos sin que le saliera al encuentro un rapaz mostrándole la cajita destapada para que le echase en ella un par de cuartos.
Hoy a la Pepona ha sustituido la muñeca de pasta o de china; al monigote que gateaba por el palo, el payaso que hace equilibrios o trabaja en el trapecio; al cochecito con sus caballos de cartón, el automóvil que rueda por medio de un ingenioso mecanismo, y a la cunita y el arca pintarrajeadas la cama de dorados barrotes y el armario de luna barnizado, haciendo perder su carácter típico y original a la juguetería cordobesa y desesperando a los padres de numerosa prole, pues tienen que gastar un dineral cuando llegan las ferias y el día de los Santos Reyes, si quieren ver contentos a sus hijos.
Enero, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
DON SATURIO MORÓN
Acaba de morir una de las personas más ancianas y populares de Córdoba: don Saturio Morón.
¿Quién no conoció a aquel hombre menudito, nervioso, inquieto, de rostro sonrosado, de blanca barba, muy sordo, muy locuaz y muy simpático que, durante los últimos años, recorría diariamente varias veces nuestra población, deteniéndose con cuantas personas hallaba al paso, para contarles algún suceso, alguna historia del tiempo viejo, del que era cronicón viviente?
Don Saturio Morón procedía de Soria; como otros muchos hijos de aquella provincia laboriosa y honrada vino, en unión de su hermano, cuando ambos eran niños, a nuestra capital para dedicarse aquí a la profesión de dependiente de comercio.
Ambos obtuvieron colocación en la primitiva Fábrica del Cristal, establecida por don Jose de la Cruz en parte del edificio de la plaza de la Corredera que fué cárcel en la antigüedad y hoy es el mercado de Sánchez Peña; en aquel gran almacén de quincalla, bisutería, loza y cristal el primero de su clase que se instaló en Córdoba; el primero siempre en importancia y uno de los mejores y más renombrados de Andalucía.
Allí Morón se hizo hombre, desplegó las excepcionales dotes que poseía para estar detrás de un mostrador y empezó a adquirir la extraordinaria popularidad de que después gozara.
A costa de privaciones logró poseer algunos ahorros y, un día, se decidió a establecerse, ejemplo que después siguió gran parte de la dependencia de la Fábrica de Cristal.
En la calle de la Espartería, sitio entonces de los más céntricos de la población, instaló una modesta tienda, falta de objetos de lujo pero bien surtida de los artículos de batalla.
Y una parte no pequeña de los asiduos compradores de la Fábrica de Cristal, a los que apropiadamente no se les podía llamar parroquianos de aquella, sino de Don Saturio, fué en busca de éste a su nueva casa.
Y la tienda de Morón estaba llena a todas horas, especialmente por las mañanas, cuando las mujeres iban a mercado.
Pocas, muy pocas, regresaban a sus casas sin haber visitado a Don Sarturio, como la gente del pueblo le decía, ya para comprar el ovillo de algodón, ya el papel de agujas, ya el vaso de vidrio, ya el paquete de horquillas o el abanico pintarrajeado.
Y Morón, más activo que todos sus dependientes, no permanecía quieto un instante, se multiplicaba, se desvivía para servir y complacer a su enorme clientela, siempre afable, siempre cariñoso, siempre locuaz.
Nunca le faltaba un adjetivo para encomiar su mercancía, ni una frase galante para dedicarla a las mozas, ni un hábil pretexto para entretener a la compradora que mostrara más prisa por marcharse, mientras despachaba a otras con su actividad febril.
Había dos artículos que pudiéramos llamar especialidades de su establecimiento: los cromos primitivos, de colores chillones, y los cuadros pintados al óleo, que vendía, con marco, a cuatro o cinco pesetas.
En dichos artículos ningún comerciante compitió con el y puede afirmarse, sin incurrir en exageración, que llenó de cromos y lienzos mal pintados casi todas las casas de Córdoba.
¿En que comedor faltaban los cromos representando la cacería, el bodegón, el puesto de verduras y el frutero, o las escenas campestres y las marinas?
¿Y qué moza del pueblo, cuando se disponía a contraer matrimonio, no adquiría de la tienda de Don Sarturio, para colocarlo sobre la capa, el lienzo con el Cristo ensangrentado o el santo de su devoción?
Merecía ser oído el popular comerciante cuando se dedicaba a hacer la crítica de aquellas obras pictóricas. Ni un cuadro de Murillo atesoraba mayores meritos.
A veces no faltaba persona de buen humor que le interrumpiera con una frase satírica, pero entonces Morón aprovechaba su sordera, que no le impedía entenderse perfectamente con el público, para no oir la interrupción.
También, en ocasiones, ponía su falta de oído al servicio del negocio.
En una época estuvieron de moda, como elemento decorativo de las habitaciones, unas grandes esferas de cristal de colores, que se colgaban en los techos o las paredes.
Morón adquirió una importante partida de estos adornos, pero como resultaban caros y la mayor parte de la clientela del comerciante estaba formada por la gente del pueblo, la venta de tal articulo era casi nula.
Don Saturio ideó entonces un orignial procedimiento de propaganda.
Llegaba un comprador, pedíale cualquier objeto y él invariablemente, escudándose en la sordera, le decía: ¿con que quiere usted una bolita de cristal? Pues las tengo preciosas y muy baratas.
Y enseguida llenaba el mostrador de esferas de colores, aunque el parroquiano hubiera pedido palillos para los dientes.
Trabajando sin cesar durante el día y gran parte de la noche, siempre esclavo de su negocio, ajeno al vicio y a la diversión, logró, no en corto tiempo, reunir un capital que le asegurara una vejez tranquila.
Entonces cerró su tienda para siempre, no sin que le costara honda pena, dispuesto a descansar de su larga y pesadísima labor.
Pero no se rodeó de comodidades, no transformó su casa ni su mesa; continuó viviendo, al lado de su hermano, con la misma modestia que anteriormente.
Hombre inquieto, de actividad febril, que no cedió ni al peso de los años, levantábase al amanecer y muy temprano, en todos los tiempos, sin temor a los rigores del frío ni del calor, lanzábase a la calle, según decía para hacer ejercicio, para respirar los aires puros de que había estado privado durante su esclavitud detrás del mostrador y para recorrer a Córdoba e inspeccionar todos sus rincones, pues era un admirador profundo, un verdadero enamorado de nuestra ciudad y de sus campos hermosos.
En su casa y en los descansos de sus largos paseos a la Sierra leía mucho, siempre libros o periódicos en que se tratara de la historia de Córdoba, de sus monumentos, de sus santos, y como poseía una memoria privilegiada y por su tienda habían pasado varias generaciones, siempre dispuestas a narrar y comentar el suceso del día, era, como al principio decimos, un cronicón viviente, un arsenal de interesantes noticias.
En sus contínuas excursiones por la población, a cada momento detenía la marcha para recordar a cuantas personas encontraba al paso una efeméride del día, un hecho memorable, un suceso ocurrido en el lugar en que se hallaban, una persona de significación nacida en aquella calle o una anécdota rebosante de gracia y de ingenio.
Católico ferviente, y de serlo se jactaba, muy pocos días, en sus paseos por la ciudad, dejaba de visitar el santuario de la Fuensanta y la iglesia de San Rafael y más de una vez cooperó a costear las reparaciones y mejoras realizadas en el primero de los templos mencionados.
Rendido al peso de los años cayó para no levantarse mis el popular don Saturio. Sobre su tumba puede grabarse uno de los epitafios más enaltecedores: Fue un hombre honrado, laborioso y bueno, que consagró su vida al trabajo y en el trabajo halló la recompensa.
Junio, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
UN VERDADERO CORDOBÉS
Celebrábase la novena que la Hermandad de Nuestra Señora de Linares dedica anualmente a la excelsa Conquistadora de Córdoba, en su poético santuario de la Sierra.
Yo le conocía de nombre y por su fama de orador sagrado, pero no personalmente; él me conocía sólo por mis escritos. Un amigo de ambos nos presentó mutuamente y, después de las frases de cortesía propias de estos casos, él me dijo: celebro que haya venido hoy a estos cultos porque usted es un cordobés de verdad, como yo lo soy, y va a oirme un sermón puramente cordobés.
Poco después de haber sostenido tal conversación aquel sacerdote subió a la cátedra sagrada y empezó su oración recordando unos versos del poeta don Julio Eguilaz, dedicados a la Virgen de Linares; el terceto final de un soneto que dice así:
"Y exclamo cual amante peregrino:
¿quién sabe si será, dulce Linares,
el no volverte a ver mi triste sino!"
Luego, basándose en la anterior estrofa, el orador, que hacia poco tiempo que había regresado a su tierra natal tras larga ausencia, dedicó un himno verdaderamente grandioso, a la Conquistadora de Córdoba y a esta ciudad invicta, expresando de tal modo el cariño que les profesaba, ensalzándolas con tal elocuencia, poniendo tanto fuego en sus palabras, tal expresión de sus sentimientos, que logró transmitir sus entusiasmos al auditorio. Este, a pesar de lo respetable del lugar, prorrumpió muchas veces en murmullos de asentimiento y hasta hubo una mujer del pueblo que interrumpió aquel grandioso canto de alabanzas con un grito involuntario nacido en el fondo de su alma: con un ¡viva la Virgen de Linares y viva el predicador!
Terminada la fiesta, después de recibir el sacerdote las felicitaciones entusiastas de cuantas personas le habían oído, él y yo nos alejamos de la bulla reinante en los alrededores del santuario y decidimos subir hasta la cima del altísimo cerro donde, según la historia, el Santo Rey clavó su bandera cuando vino a conquistar la Corte del Califato.
Muy lentamente emprendimos la ascensión,que ni uno ni otro gozábamos de la salud necesaria para estos ejercicios y cansados, jadeantes, faltos de respiración, llegamos a la cumbre.
En el instante de detenernos en la piedra más elevada y dirigir la vista en nuestro alrededor pareciónos sentir algo así como la brusca sacudida originada por una corriente eléctrica y luego, súbitamente, desapareció el cansancio; aquel viento purísimo, cargado de aromas, penetró en nuestros pulmones; aquel sol esplendente iluminó nuestros cerebros y creímos que todas nuestras facultades, todos nuestros sentidos se desarrollaban extraordinariamente para admirar y comprender mejor el cuadro que ante nuestros ojos aparecía.
Una impresión de júbilo infinito, de entusiasmo sin límites, adquirió el rostro de mi acompañante y surgió de nuevo su verbo cálido, lleno de arrebatadora elocuencia, para entonar otro himno a Córdoba, tan hermoso como el que había elevado ante la Virgen.
Allí está, decía, mi Córdoba idolatrada, a la que durante mi larga peregrinación por el mundo consagré todos mis recuerdos; por la que sufrí nostalgias terribles; la madre cariñosa que meció mi cuna; el amor de todos mis amores.
Allí está, con la grandeza y majestad que le dieron los siglos; no es una ciudad muerta como pretenden algunos; es una ciudad dormida al arrullo de sus auras y de su río, que guarda sus esplendores y sus riquezas de otros tiempos; que huye de la farsa de las ciudades modernas y se abisma en los recuerdos de las pasadas centurias; que tiene hijos que le profesan un amor inmenso y por ese amor, para aumentar los timbres de su madre, llegan al pináculo de la gloria como sabios, como héroes, como santos o como artistas.
Esa es mi Córdoba; bendita una y mil veces y bendita la Virgen de Linares, que ha escuchado mis fervientes súplicas, devolviéndome al seno de la ciudad natal para que cubra mis restos con su tierra bendita.
No recuerdo las horas que permanecimos en el cerro de n Fernando, él , haciendo un panegírico maravilloso de Córdoba, yo escuchándole extasiado.
Cuando descendimos el sol enviaba su último beso de luz al monte.
Llegó el momento de emprender el regreso a la urbe y el sacerdote se despidió de mí diciendo: ¡buen día hemos pasado! Ha sido un día verdaderamente cordobés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aquella palabra elocuente no volverá a resonar en las naves del templo; aquel devoto de la Virgen de Linares no podrá elevarle ya fervientes oraciones; aquel cordobés poeta no entonará más himnos a la tierra idolatrada, que le ha concedido la merced de guardar sus despojos.
Aquel verdadero cordobés murió no hace muchos días: era don Francisco Duarte Sahagún, arcipreste de nuestra Catedral.
Abril, 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EL "RESTAURANT" DE MUÑOZ COLLADO
Un laborioso industrial, don Antonio Muñoz Collado, instaló en Córdoba el primer establecimiento de comidas y bebidas a que se dió el nombre extranjero de restaurant para diferenciarlo de los antiguos bodegones.
Hallábase situado en la primera casa de la acera derecha de la calle de la Plata, que fue demolida para abrir la travesía de Sánchez Guerra, y lindaba con la pastelería famosa de que ya hemos hablado.
El edificio no reunía condiciones para el objeto a que se le destinaba, pues era relativamente pequeño, sus dependencias carecían de luz y ventilación y no había dos que tuvieran el suelo al mismo nivel. Abundaban, por tanto, los escalones, con grave peligro para los beodos, que tenían que hacer allí más equilibrios que un funámbulo.
Antonio Muñoz procuró sacar todo el partido posible del escaso terreno de que disponía, subdividiendo las habitaciones con mamparas, y ofrecer el mayor número de comodidades a los parroquianos.
Merced a la realización de estos propósitos, a las simpatías de que gozaba por su excelente carácter y al esmerado servicio de que disponía, el Restaurant de la calle de la Plata, como lo denominaba el público, adquirió extraordinaria popularidad, se puso de moda y Muñoz Collado vió acrecentarse su fama y su bolsa rápidamente.
En aquella casa operábase un extraño fenómeno, la perfecta fusión de todas las clases sociales. Lo que no han conseguido con todas sus propagandas los demócratas, lo consiguió el industrial mencionado, sin darse cuenta de ello, porque allí se confundían el humilde obrero que iba a engañar el hambre con una ración de boquerones y el aristócrata que consumía los manjares más delicados.
En aquel restaurant de apariencia modestísima, celebrábanse banquetes íntimos con gran frecuencia para festejar el santo o el cumpleaños de un amigo, el éxito forense de un abogado, el beneficio de un actor, el ascenso de un funcionario o el triunfo de un candidato en unas elecciones.
Los días festivos, al anochecer, era casi imposible penetrar en la casa de Antonio Muñoz, pues estaba, por completo, abarrotada de gente que acudía para hacer boca con unas copas de Montilla y unos pájaros fritos mientras llegaba la hora de la comida, o para llevarse un cartucho de pescado que aumentara los platos de la mesa.
Y si grande era la afluencia de público entonces, superábala las noches de Carnaval o de feria.
Estas noches el establecimiento mencionado semejaba una enorme colmena y era prodigiosa la actividad que desplegaban los camareros para servir a todo el mundo, bajo la inspección del dueño, que tampoco descansaba un instante dando órdenes, procurando justificar cualquier deficiencia y complacer a sus parroquianos.
¡De cuántas escenas y entrevistas amorosas fueron testigos los muros de aquellos cuartos oscuros y pequeños, que invitaban al misterio, y qué de conversaciones interesantes, en ocasiones hasta comprometedoras, de secretos y de promesas, hubieran podido referir si las paredes hablara, y que oyen, según la frase vulgar.
En aquellas habitaciones se instalaron, provisionalmente, más de una vez, las redacciones de los periódicos satíricos que se publicaban en nuestra capital; en ellas se trató de asuntos muy delicados de política; borráronse antagonismos; se concertaron alianzas; nacieron odios y enemistades y se amañaron muchas elecciones.
Tampoco fueron agenas a la aventuras amorosas, pero sobre estas la discreción nos obliga a correr un tupido velo.
En cambio vamos a narrar un hecho, quizá el más resonante de los ocurridos en el Restaurant de la calle de la Plata.
Había en Córdoba un gobernador civil cuya desacertada gestión era objeto diariamente de acres censuras en un batallador periódico local.
Una noche, el director del periódico aludido, en unión de un amigo íntimo del autor de estas líneas, cenaba en la galería del piso alto, contigua a la escalera del edificio a que nos estamos refiriendo, porque no había habitación alguna desocupada.
Un hijo del gobernador indicado subió en busca de un cuarto donde instalarse; el periodista, cumpliendo las reglas de la cortesía, dirigióle la frase corriente: ¿usted gusta? y el joven contestó con unas palabras tan soeces como obscenas.
No las había terminado de pronunciar cuando rodaba, con estrépito, por la escalera, impulsado por un tremendo puntapié que le propinó el director del periódico. Este y su acompañante continuaron la cena como si nada hubiese ocurrido y algunos momentos después acudía el jefe del cuerpo de Vigilancia dispuesto a detener a los dos comensales.
No se expresó tampoco el polizonte con la corrección que se debe observar entre personas bien educadas y bajó la escalera del mismo modo que el hijo del gobernador.
El periodista comprendió ya la gravedad del caso; rápidamente escribió lo que ocurrían a una de las personalidades políticas más significadas de Córdoba y encargó a un camarero que llevase la carta, volando, a su destino.
Aún no había transcurrido un cuarto de hora cuando fue invadida la casa de Muñoz Collado por una verdadera legión de polizontes.
Con toda clase de precauciones y revólver en mano, subieron al lugar en que se hallaban el autor de los anteriores desaguisados y su amigo, intimándoles para que se diesen presos.
Ante aquel lujo de fuerzas, dispusiéronse a cumplir el mandato, pero con la condición de habían de ir sueltos.
Los agentes de la autoridad accedieron a la exigencia y algunos minutos después salían los periodistas en dirección al Gobierno civil, rodeados de policías, que se regodeaban de gusto con la perspectiva de la paliza que trataban de propinar a los detenidos.
Cuando la comitiva llegó al palacio del Gobierno había en su puerta una lujosa berlina con dos soberbios caballos.
Al entrar en el patio del edificios los terribles criminales, bajaba por la escalinata que conducía a las habitaciones de la primera autoridad el político a quien momentos antes había mandado la carta el periodista.
¡Hola amigos!, exclamó estrechando cariñosamente la mano a los detenidos; por ustedes venía yo, porque tenemos que tratar un asunto urgente; conque súbanse en el coche sin pérdida de momento, y usted, dijo luego secamente al Inspector de Vigilancia, suba a ver al gobernador que desea darle unas órdenes.
No es necesario describir, porque el lector se las figurará, la cara que pusieron los esbirros al ver que se le escapaba la presa.
Cuando en el Restaurant de la calle de la Plata todo eran comentarios acarea del suceso y la suerte que correrían los protagonistas, volvieron a aparecer estos, en unión de su padrino, para celebrar con unas libaciones el satisfactorio resultado de lo que muchos temían que acabara en tragedia.
Antonio Muñoz Collado, cediendo a las excitaciones de algunos de sus amigos, afilióse en un partido político y, en unas elecciones, fué designado concejal del Ayuntamiento de Córdoba.
Los deberes que le imponía el nuevo cargo le obligaron a desatender su establecimiento; los adversarios políticos del laborioso industrial abandonaron la casa de éste y la importancia del Restaurant de la calle de la Plata empezó a decaer rápidamente, hasta que Antonio Muñoz tuvo que traspasarlo y abandonar, con amargura su pueblo natal para buscar en otro los medios de subsistencia que aquí ya le faltaban.
Poco después cerraba sus puertas, para no volver a abrirlas, uno de los establecimientos más populares de esta capital, que sucedió a otro, también de mucho nombre en la época, la taberna de Simón, sin que de él quede ya más que el recuerdo en la memoria de los cordobeses que peinan canas, pues la piqueta demoledora del progreso destruyó hasta los cimientos de aquel edificio para abrir una vía cuya urbanización acaso no verán terminada las generaciones presentes.
Diciembre 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EL PAJARITO VERDE
Cuando don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, Conde de Torres Cabrera, ilustre prócer de feliz memoria, era jefe provincial del partido conservador, celebraba semanalmente, según ya digimos en su necrología, una reunión con sus correligionarios, para cambiar impresiones acerca del desarrollo de la política, sobre los sucesos de actualidad y la labor del partido o para transmitir a sus amigos las instrucciones que recibiera del insigne y malogrado Cánovas.
Todos los sábados, entre nueve y diez de la noche, congregábanse en uno de los salones del piso bajo del palacio de Torres Cabrera, contiguo al destinado a exposición permanente de productos agrícolas, los conservadores más significados de Córdoba y los que frecuentemente solían venir de los pueblos de la provincia, ya para cuestiones políticas, ya para negocios particulares.
Allí se suscitaban animadas discusiones, allí se hablaba de todo, siendo el alma de la conversación el Conde de Torres Cabrera, siempre locuaz, siempre ingenioso; a quien nunca faltaba en los labios una frase oportuna y discreta para contestar a la pregunta intencionada o a la broma de cualquier concurrente.
El respetable don Antonio Quintana era el consultor general; el rígido y severo don Fernando Madariaga, el incansable peticionario de mejoras en todos los órdenes, en todas las clases, en todas las instituciones y principalmente en el ejército; el nervioso don Pablo Antonio Fernández de Molina, el incorregible impugnador de las opiniones de los demás; el inquieto y activo don Juan Tejón y Marín, el maestro en limar asperezas y aunar voluntades.
En aquellas reuniones formábanse diversos grupos constituídos por las personas que tenían las mismas aficiones, y en el de los amantes de la literatura siempre llevaba la voz cantante don Juan Menéndez Pidal o don Manuel Fernández Ruano y en el de los labradores don Antonio Ariza Víctor.
Frecuentemente se escuchaban allí frases de ingenio que hubiera aprovechado, con gran éxito, en sus obras, cualquier autor cómico de nuestros días.
En una reunión, a la que asistió don Santos Isasa, le fué presentado uno de los conservadores más conspicuos de nuestra capital.
Como era hombre que no ejercía profesión alguna, limitóse el autor de la presentación a decir a don Santos el nombre del correligionario que le presentaba.
Era este alto, delgado, con abundante cabellera rizada y largas patillas rubias.
Formaban parte de su indumentaria, sin duda porque la noche estaba lluviosa, unas polainas de reluciente charol.
A Isasa extrañóle el tipo de este colega en política, hasta entonces desconocido para él, y, aprovechando el primer momento oportuno, dijo en voz baja a Torres Cabrera: oiga usted, Conde, ese señor que me presentaron hace poco ¿es un domador de fieras?
El personaje de las patillas rubias y las polainas se quedó, según la frase vulgar pero gráfica, con este sobrenombre.
Publicábase en Córdoba, durante aquella época, El Adalid, órgano de Romero Robledo, periódico batallador como el político cuya causa defendía, y escrito con desenvoltura, ingenio y gracia por dos literatos cordobeses tan infortunados como notables, Enrique y Julio Valdelomar.
Tenía dicho periódico una sección titulada Palique, en la que los Valdelomares publicaban semblanzas de personas conocidas, especialmente de los adversarios políticos; parodiaban, siempre con intención y donosura, la canción más popular de la zarzuela en boga; comentaban las noticias de la prensa; hacían la crítica de los engendros literarios que frecuentemente invadían, por desgracia, las columnas de los periódicos; censuraban todo lo censurable y sacaban punta a un colchón, si se lo proponían.
Los lunes era buscado con más interés que de costumbre el Palique de El Adalid para saborear, puesta en solfa, la reseña de la reunión celebrada el sábado por los conservadores en el palacio del Conde de Torres Cabrera.
El narrador invariablemente decía que le informaba el Pajarito verde y debía ser cierto porque en aquellas referencias bufas no faltaba un detalle de cuanto se hablaba, proponía y acordaba en el sanhedrin ortodoxo, calificativo que daba a las reuniones en cuestión.
Los asiduos concurrentes a ellas no concedieron importancia, en un principio, a las sátiras y mofas de El Adalid pero, en virtud de su persistencia y encono, decidieron averiguar quién era el Pajarito verde que les hacía traición e informaba con tal exactitud de los asuntos del partido conservador a los traviesos redactores del órgano del Pollo antequerano.
Todas las gestiones que realizaron con este propósito fueron inútiles. Juramentáronse para no decir palabra de cuanto ocurriera o se hablara allí, al abandonar aquellos salones y, no obstante, El Adalid no dejaba ni un sólo lunes de recrear a sus lectores con la chistosísima crónica del sanhedrín ortodoxo.
En una de estas reuniones, el Conde de Torres Cabrera, paseando y conversando con uno de los concurrentes más asíduos, alejóse, inadvertidamente al parecer, del salón donde se verificaba la tertulia; llegó a una de las dependencias inmediatas, destinada a la redacción de La Lealtad y allí se encontraron ambos con don Antonio Quintana que llegaba en aquel momento.
Comenzaron a hablar los tres y Torres incidentalmente y en tono casi de broma, preguntó a sus amigos: ¿he enseñado a ustedes el anónimo que recibí hace algunos días?
No, contestaron a coro los dos amigos.
No deja de tener gracia, agregó el Conde sonriente; veanlo ustedes, y al mismo tiempo les entregó un pliego, escrito por las cuatro caras y encerrado en un sobre.
El señor Quintana y su colega lo leyeron con avidez: en el misterioso documento se denunciaba una terrible conjura fraguada para desorganizar el partido conservador en la provincia; consignábanse los trabajos realizados con tal objeto y hasta se citaban los nombres de los principales autores de la intriga.
Cuando hubieron terminado la lectura, el acompañante de Torres Cabrera y de Quintana preguntó al primero con visible interés: ¿y conocen esta carta los individuos del Comité?
A algunos se la he mostrado, replicó el Jefe provincial de los conservadores y no le han concedido más importancia que yo: esto es una novela inventada por un hombre de gran fantasía o una broma.
El lunes siguiente el Pajarito verde informaba a los lectores de El Adalid, con gran lujo de detalles, de todo el contenido de la misteriosa carta.
El traidor estaba descubierto, pues no habla anónimo, ni conjura, ni cosa que se le pareciese.
El Conde de Torres Cabrera y don Antonio Quintana, sospechando quien daba cuenta de aquellas reuniones al periódico romerista, idearon esta fábula para comprobar si eran fundadas sus sospechas; mandaron escribir el documento referido y únicamente lo entregaron a la persona que deseaban poner a prueba.
El Pajarito verde cayó en la red, pero sus cazadores, que siempre hicieron de la caballerosidad un culto, jamás lo delataron ni ante los amigos más íntimos.
Sin embargo, el correligionario desleal debió advertir cierta frialdad en el trato de aquellos dos hombres, atentos y correctísimos con todo el mundo, y poco a poco empezó a retirarse de las citadas tertulias, hasta que las abandonó por completo.
Algún tiempo estuvo alejado de la política, pero cuando, en el transcurso de los años, el partido conservador fué objeto de una gran evolución y sustituyeron a sus figuras insignes primitivas otras personalidades el Pajarito verde llegó a ocupar importantes puestos.
No es este el primer caso, ni será el último, en que se premie la traición.
Agosto, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
DON PEDRO ALCALÁ ZAMORA
Hace treinta anos empezó a aparecer en la "Página literaria" semanal de El Comercio de Córdoba, periódico que el autor de estas notas escribía, la firma de Pedro Alcalá Zamora, al pie de cuentos y narraciones interesantes con forma literaria correctísima, y de algunas composiciones poéticas muy delicadas.
¿Quien era Pedro Alcalá Zamora? Yo lo ignoraba por completo.
Un día recibí un sobre con unas cuartillas, enviadas desde Madrid, conteniendo un trabajo de aquel y una carta muy lacónica en la que su autor decía que me lo enviaba por si lo creía digno de la publicidad.
Era un precioso cuento; apareció en la primer "Página literaria" del periódico y desde entonces el desconocido escritor empezó a honrar frecuentemente con sus producciones las columnas de El Comercio.
Hice indagaciones para adquirir algunos datos referentes a Alcalá Zamora, conque aumentar mi colección de apuntes biográficos, históricos y anecdóticos y sólo pude averiguar que había nacido en Priego, que durante su juventud derrochó una cuantiosa fortuna y que, en la época a que me refiero, se dedicaba, en Madrid, a traducir novelas francesas e italianas para las casas editoriales y los folletines de los periódicos.
Transcurrieron ocho años. La artista Geraldine Leopold, que más que por sus trabajos por su belleza excepcional llamó extraordinariamente la atención de todos los públicos de Europa y América, vino por tercera vez a nuestra capital para actuar en el Gran Teatro, donde ya había obtenido éxitos ruidosos.
La noche de su primera presentación entré en el escenario para saludar a la señorita Geraldine, con quien me unía una buena amistad.
Encontréla hablando con un desconocido, al parecer extranjero. Un hombre alto, de porte distinguido, rubio, con bigote a la borgoñona, que vestía con elegancia levita y sombrero de copa.
Al aproximarme a la artista y estrechar su mano, el desconocido se retiró algunos pasos, discretamente.
Después de cambiar las frases propias del caso pregunté a Geraldine: ese señor, aludiendo al ya citado, ¿es el representante de usted?
iQuíá! exclamó la gentil norte-americana; si ese es un periodista de aquí que acaban de presentarme.
¿Un periodista de aquí? dije entonces con asombro.
-Sí, el señor Alcalá Zamora, replicó la gimnasta.
Mi estupor subió de punto, pues ignoraba que el antiguo colaborador de El Comercio estuviese entre nosotros.
Inmediatamente rogué a nuestra amiga que me presentase a él; Geraldine Leopold realizó la presentación con la más exquisita cortesía y desde aquel momento Pedro Alcalá Zamora y yo fuimos los mejores amigos del mundo.
Por sus relatos interesantísimos y pintorescos y por noticias que después me comunicaron diversas personas residentes en distintas naciones, llegué a conocer, con todos sus detalles, la odisea de este hombre, tan original como llena de peripecias curiosísimas.
Hálló muy estrechos los limites de un pueblo para desarrollar todos los planes quiméricos que se forjara su prodigiosa fantasía y decidióse a ver mundo, a derrochar el fausto y la ostentación, creyéndose quizá el príncipe encantado de un cuento de hadas
Después de recorrer las principales poblaciones españolas marchó a Francia y estableció su residencia en París, en una mansión suntuosa.
Pero pronto se hastió de la vida parisina, y poeta como soñador, y, enamorado del Arte, fué a Italia en busca de nuevas y más gratas impresiones.
Su entrada en Roma tuvo gran resonancia; momentos después de haber llegado penetró en una cervecería y oyó a un grupo de italianos que insultaba a un español, y, en general, dirigía censuras a los compatriotas de aquel.
Alcalá Zamora, nuevo caballero andante, rojo de indignación, acercóse al grupo, y al mismo tiempo que arrojaba su tarjeta sobre la mesa, exclamó: Señores, yo soy español y no consiento que, delante de mi, se insulte a los hijos de mi patria. Espero de cualquiera de ustedes la reparación necesaria en el terreno del honor.
El dia siguiente uno de los italianos del grupo atravesaba de un balazo una pierna al moderno desfacedor de entuertos.
Despues del lance, el maltrecho Quijote supo que el compatriota por quien había expuesto la vida era un beodo cuyas impertinencias estaban ya hartos de sufrir los parroquianos de la cervecería indicada.
El suceso referido concedió extraordinaria popularidad en Roma a nuestro paisano.
Pronto se relacionó con las familias más linajudas y los salones de la alta aristocracia siempre estaban abiertos para él.
En las reuniones de los casinos comentábanse las excentricidades del español, su esplendidez, la magnificencia de que se rodeaba.
Cuando aparecía en una platea del teatro, en unión de una negra que entonces le acompañaba, de facciones correctas pero del color del ébano, siempre ataviada con magnífico traje de seda blanco, todos los gemelos se dirigían a aquella extraña pareja y todos los labios le dedicaban una frase, poco piadosa, por regla general.
Una dama que se distinguía por la suntuosidad de los bailes de máscaras conque todos los años obsequiaba a sus amigos, después de una de aquellas esplendorosas fiestas, a la que asistió Alcalá Zamora, hubo de decir que los españoles, en las diversiones de Carnaval, se distinguían por su ingenio y por su gracia, pero nunca por el lujo de sus disfraces.
Enteróse de esta manifestación quien andando el tiempo había de ser periodista en Córdoba e inmediatamente se propuso que la dama aludida modificara su juicio en el baile que para el domingo próximo preparaba.
Con este fin alquiló a un joyero, en una cantidad exhorbitante, un gran número de piedras preciosas, hizo que adornaran con ellas un valioso traje de torero que poseía y luciéndolo se presentó en la fiesta de la aristocrática señora.
Los destellos, las irisaciones de la pedrería de aquel verdadero traje de luces, materialmente cegaban y causaron general asombro.
No menos ruidosa que en Roma fue la entrada en Venecia del andante caballero.
La góndola que le conducía volcó y a punto estuvieron de perecer en el canal, si no él porque era excelente nadador, la negra y un enorme perro de Terranova, también negro como el azabache, que constituían su séquito.
El accidente originó múltiples comentarios y hasta lo refirieron los periódicos.
Pedro Alcalá Zamora no sólo se dedicó a divertirse en estos viajes, sino que leyó y estudió mucho y, hombre de clara inteligencia, adquirió en poco tiempo una sólida cultura.
Llegó a dominar perfectamente los idiomas francés, inglés e italiano y se familiarizó con los literatos más insignes que escribieron en dichas lenguas.
Su complexión robusta proporcionóle también extraordinaria facilidad para dominar todos los deportes; así era excelente gimnasta, maestro en el manejo de las armas, gran profesor de equitación, remero incansable, etc.
Todas estas dotes contribuyeron a extender el círculo de sus relaciones y llegó a unirle una amistad intima con personalidades de la posición más elevada, incluso de estirpe regia, como don Carlos de Borbón, el pretendiente a la Corona de España, con quien se carteaba y de quien poseía, teniéndolo en gran estima un retrato con expresiva dedicatoria.
La única vez que durante esta excursión por el extranjero vino a España Alcalá Zamora fue acompañando a la Princesa Ratazzi.
Con ella estuvo en Córdoba, donde entonces casi nadie le conocía, y llamó la atención como ginete, pues la Princesa y él sólo paseaban a caballo.
Llegó un día en que el administrador de nuestro paisano contestó a una de sus incesantes peticiones de dinero enviándole una suma relativamente pequeña y comunicándole que era lo único que le restaba de su fortuna.
Esta infausta nueva no preocupó lo más mínimo al joven dilapidador; gastó la suma recibida alegremente, luego vendió sus trenes [sic] y joyas, continuando el mismo género de vida que antes todo el tiempo que le fue posible, y cuando apenas le quedaba la cantidad precisa para volver a España, sin despedirse de sus compañeros, sin comunicárselo a persona alguna, emprendió el viaje con dirección a Madrid.
Llegó a la Villa y Corte, donde tenía parientes en muy buena posición, pero no quiso recurrir a ellos, ni siquiera presentarse en sus casas.
Entre tales parientes figuraba una aristocrática y bellísima mujer, de quien, para expresar su blancura marmórea, dijo el poeta Salvador Rueda que parecía que a través de su ser pasaba la luna: la Marquesa de Dos Hermanas.
Pedro Alcalá Zamora, por primera vez en su vida, pensó en el porvenir y lo vió tan oscuro que estuvo a punto de poner fin a su odisea de un pistoletazo, pero pronto desechó, avergonzado, este pensamiento.
Realizarlo hubiera sido una cobardía y él jamás fue cobarde.
Tras de mucho meditar tomó una resolución suprema, la de sentar plaza en un regimiento de Artillería.
Acto seguido empezó a hacer las gestiones precisas para conseguir su objeto, pero como tenía necesidad de presentar documentos que no se hallaban en su poder, transcurrieron algunos días hasta que los reunió; en ese período se le acabaron los recursos y se tuvo que dedicar a conducir las maletas de los viajeros para no morir de hambre.
Al fin consiguió ingresar en el regimiento y fué uno de tantos reclutas sin influencias, sin padrinos, que tienen que someterse al más extricto cumplimiento de la ordenanza.
La vida del cuartel, quizá por ser completamente opuestaa la que él había observado o por tener el encanto de lo desconocido, no desagradó a Alcalá Zamora, quien pronto contaba entre los soldados, humildes hijos del pueblo en su mayoría. camaradas tan excelentes, amigos tan queridos como en la aristocracia extranjera.
Una tarde el regimiento de Artillería aludido efectuaba ejercicios en los alrededores de Madrid.
Por el paraje en que se hallaba aquél pasó el Nuncio de Su Santidad y ordenó detener el carruaje en que paseaba para ver las maniobras
En un descanso concedido a la tropa, un soldado se destacó del pelotón en que se hallaba, dirigióse al representante del Pontífice y, después de saludarle respetuosamente, estuvo conversando con él en italiano. Aquel soldado era Pedro Alcalá Zamora.
La entrevista produjo gran extrañeza, no sólo a los camaradas del artillero, sino a sus jefes.
Enterado de ella el coronel del regimiento llamó al recluta voluntario para interrogarle acerca de su conocimiento con el Nuncio.
El soldado le contestó que le había unido estrecha amistad con la familia de aquel, en Roma, y, sometido a un largo interrogatorio, narró minuciosamente todas sus aventuras, desde que salió de Priego, casi niño, en posesión de una gran fortuna, hasta que se presentó en Madrid, arruinado, y decidió sentar plaza.
El coronel, que conocía a algunos miembros de la familia de Alcalá Zamora, ordenó, en aquel instante, que se le rebajara de ciertos servicios, yendo a prestar otros en las oficinas del regimiento.
Jefes y oficiales intimaron con el soldado, cuyas pintorescas narraciones les encantaban, y ellos consiguieron proporcionarle trabajo, como traductor, en varios periódicos y casas editoriales.
El novel escritor alquiló un modesto cuarto en la calle del Conde Duque, para dedicarse a su labor durante todo el tiempo que le dejaran libre sus deberes militares.
Allí tradujo infinidad de novelas y cuentos y allí escribió los primeros artículos originales con que dió a conocer su firma en las columnas de El Comercio de Córdoba.
Cuando terminó sus compromisos militares instalóse definitivamente en su anterior residencia provisional, continuando la labor literaria.
Entonces se presentó a su familia residente en Madrid; logró reunir algún dinero, a costa de grandes economías y decidióse a visitar a su pueblo natal, del que apenas conservaba recuerdos.
En él parecióle advertir que sus amigos y compañeros de la infancia le trataban con desvío; atribuyólo al temor que tuviesen aquellos de que él fuera a pedirles protección y volvió a Madrid, triste y apesadumbrado.
Cuando contó con nuevos ahorros fué otra vez a Priego; invitó a una comida intima a aquellas personas con las cuales se hallaba resentido, por su proceder, y cuando llegó el momento de los indispensables brindis hizo constar, empleando toda clase de eufemismos y recursos de la
Retórica, que, aunque se hubiera arruinado, no tenía necesidad de recurrir a los amigos, porque aprendió a trabajar, no sólo para ganarse el sustento, sino para permitirse el lujo, en algunas ocasiones como aquella, de convidar a los camaradas de la niñez.
Y después de este acto regresó a la Villa y Corte, satisfecho y gozoso.
El Conde de Torres Cabrera, enterado de las dotes literarias y la laboriosidad de Alcalá Zamora, le ofreció la dirección de La Monarquia, órgano del partido conservador en Córdoba, en una ocasión en que quedó vacante, y aquél la aceptó, aunque nunca había actuado de periodista, seguro de salir airoso de su nueva empresa.
A las veinticuatro horas de hecho el ofrecimiento, el flamante Director del citado periódico se presentaba en esta capital, precisamente el mismo día en que le conocí después de haberle confundido con el representante de la hermosa artista Geraldini Leopold.
La presencia de Pedro Alcalá Zamora en Córdoba no dejó de inspirar curiosidad por tratarse de una figura de las que no son corrientes, ni por su apostura ni por su indumentaria.
Y la curiosidad y la extrañeza subieron de punto con motivo de un suceso ocurrido al poco tiempo de estar entre nosotros el nuevo periodista.
Hallándose una noche en el teatro oyó que las campanas de las iglesias hacían la señal de fuego, se informó del lugar en que se había declarado el siniestro y allí fué para cumplir los deberes de su profesión.
El incendio se inició en una calleja del barrio de Trascastillo. En el extenso patio de una vieja casa ardía un colgadizo, de unos dos metros de altura, destinado para albergue de caballerías.
Acudieron varios vecinos, los cuales comprendieron que era muy fácil dominar el fuego, subiéndose en el colgadizo y arrojando a la hoguera unos cuantos cubos de agua.
Pidieron una escalen de mano con tal objeto, pero no se encontraba en las casas contiguas.
Entre tanto avivábase el voraz elemento y entonces Alcalá Zamora, dirigiéndose a los vecinos preguntó: ¿quiénes de ustedes desean subir?
Yo -contestaron a coro tres o cuatro- y el señorito de la levita y el sombrero de copa, como aquellos le llamaban después al comentar el hecho, les fué cogiendo, uno a uno, por la cintura y elevándolos, a pulso, hasta dejarlos sobre el cobertizo.
Tal alarde de fuerza produjo verdadero asombro a las personas allí congregadas, casi todas pertenecientes al pueblo, el cual no concibe que un traje confeccionado con arreglo al último figurín pueda ocultar una musculatura atlética.
Aunque, como ya he dicho, el antiguo colaborador de El Comercio de Córdoba sólo se había dedicado a traducir novelas y escribir cuentos y algunas poesías, merced a su talento y su cultura pronto se habituó a la ruda labor que requiere la confección de esa hoja volante que se llama el cuarto poder del Estado, y fué un periodista excelente.
Escribía con irreprochable corrección literaria, pues apesar de poseer varios idiomas conocía el castellano como nuestros mejores hablistas; dominaba todas las secciones: lo mismo el artículo doctrinal y la crónica que la revista de salones o de teatros; de igual modo la reseña de la corrida de toros que la gacetilla.
En la polémica era ingenioso, contundente y siempre cortés con el adversario.
La dirección de la Monarquía, periódico que, en sus últimos tiempos, él solo confeccionaba, no le impidió seguir colaborando en El Comercio y escribir, además, asiduamente en el Diario de Córdoba.
En estos periódicos y en otros de distintas poblaciones popularizó su nombre y su pseudónimo de Luis Estremera.
Además, en aquella época, publicó dos tomos de cuentos, ambos editados en Córdoba, y un monólogo en prosa titulado Deuda de honra, que le fué estrenado, con mucho éxito, en un festival benéfico, celebrado en el Gran Teatro de esta capital.
Pedro Alcalá Zamora, por una de sus excentricidades y rarezas, tenía que colocar las cuartillas de distinto modo, según el trabajo que fuese a escribir; a lo largo, si eran originales para periódico; a lo ancho si se trataba de cuentos o novelas y aseguraba muy seriamente que le era imposible coordinar una idea si colocaba el papel en forma distinta de la indicada, según los casos.
Este hombre original no concedía valor alguno al dinero, por eso lo derrochaba; adaptábase perfectamente a todas las posiciones sociales, lo mismo a la más elevada que a la más humilde; con igual satisfacción que en la mejor fonda se hospedaba en la casa de huéspedes o en el parador de la última categoría; importábale un ardite presentarse con blusa, bombacho y sombrero cordobés de anchas alas ante las mismas personas que estaban acostumbradas a verle vestido con sujeción a las últimas modas parisinas y a su figura se amoldaban perfectamente desde el traje de rigurosa etiqueta hasta el del rudo campesino.
En su trato tampoco distinguía de clases; cortés, afable y expresivo con todo el mundo, veíasele departir con el aristócrata o con el menestral empleando análoga corrección, igual afecto, la misma cordialidad.
Era digna de ser examinada su correspondencia intima; con la carta blasonada de don Carlos de Borbón o de un título nobiliario en que le informaban de recepciones y fiestas brillantes, recibía la de un torerillo contándole sus triunfos imaginarios; con el billete perfumado de una cantante de ópera, perteneciente a ilustre familia, que, al perder su fortuna, se dedicó al arte para vivir de él, y con la que Alcalá Zamora tuvo amores platónicos gran parte de su vida, la epístola casi ininteligible de un rudo aragonés del que se hizo gran amigo en el regimiento de que ambos formaron parte.
El último director de La Monarquía, que era la personificación de la ingenuidad y la franqueza, sólo conservaba un secreto que nunca pudieron arrancarle ni las personas de su mayor confianza; la edad que tenía y resultaba muy difícil averiguarla por tratarse de una de esas personas de las que vulgarmente se dice que no envejecen jamás.
Después de su muerte, por un paisano y compañero suyo de la niñez, supo el autor de estas líneas que Pedro Alcalá Zamora rebasaba los sesenta años cuando bajó al sepulcro.
Al desaparecer del estadío de la prensa local el órgano del partido conservador el cuentista y traductor de novelas que en él había empezado a esgrimir las armas del periodismo, logrando en muy poco tiempo colocarse en primera fila entre la legión de sus camaradas, quedó en situación análoga a la que atravesara en Madrid cuando se decidió a sentar plaza.
Pero tampoco ahora se amilanó; con gran entereza, sin vacilaciones en su espíritu, sin perder un momento la alegría y el buen humor, arrostró todos los rigores de la adversidad, privaciones, dolores físicos y morales, hasta que logró obtener un modesto destino en la Aduana de Mahón.
Allí pasó la última etapa de su vida, dedicando el tiempo que le dejaban libre los deberes de su cargo a traducir novelas y escribir cuentos y crónicas para los periódicos, a fin de aumentar sus exiguos haberes.
Una terrible enfermedad, un cáncer en la garganta aniquiló su naturaleza robusta y cuando comprendió que se hallaba herido de muerte fué en busca de refugio a su pueblo natal, a Priego, ansioso de encontrar el calor que prestan la familia, los amigos de la infancia, cuando se siente el frío precursor de la tumba,
Allí rindió la jornada de la vida, muy ruda para él, pues si el mundo al principio le ofreció senda de flores, pronto se troncaron estas en espinas que destrozaron su corazón.
Pedro Alcalá Zamora dejó, por toda herencia una máquina de escribir, un verdadero blasón, el mejor de todos, pues mientras los escudos que en su época floreciente adornaban sus charolados carruajes sólo le sirvieron para conducirle a la miseria; aquella máquina, su mejor amigo, le ayudó a ganar el sustento en los días tristes de la adversidad.
Diciembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LOS FÓSFOROS
La escasez de cajas de cerillas que, desde hace algún tiempo, se advierte en nuestra población, convierte los fósforos en nota de actualidad.
Los viejos evocan, con amargura, por estar ya muy lejanos, los tiempos en que se usaba la pajuela y los hombres previsores se proveen de yesca, pedernal y eslabón, o recurren nuevamente a los encendedores, como en los primeros años del monopolio de las cerillas.
El uso de estas no es muy antiguo; nuestros abuelos recuerdan los primitivos fósforos, llamados de cartón, que se vendían en largas tiras, y las primeras cajas, muy toscas, que contenían un par de docenas de velillas, hechas de madera, con enormes cabezas encarnadas, las cuales, al encenderse, producían más humo que la chimenea de una fábrica de plomo.
En el transcurso del tiempo esta industria se fue mejorando hasta que se llegó a elaborar las verdaderas cerillas, denominadas así porque tenían la velilla de sebo y esperma, como las bujías, muy fáciles de encender, sin humo y de bastante duración.
La repetida industria progresó notablemente en España; pocas eran las capitales y poblaciones importantes en que no había fábricas de fósforos y algunas como las de Moroder hermanos, Agustín Oisbert, la Viuda de Zaragüeta y otras adquirieron merecida fama.
También consiguió un buen nombre la instalada en Córdoba por don Eduardo Alvarez, con el título de Santa Matilde, próxima a la cual, en la carrera de la Fuensanta, estableció otra, en menor escala, un laborioso industrial de origen italiano, don Alfonso Trócoli.
Ambas, como otras muchas, desaparecieron cuando el Gobierno estableció el monopolio.
Los fabricantes de cerillas no sólo se cuidaron de elaborarlas bien, sino de presentarlas de un modo llamativo, y consiguieron que aumentara considerablemente el consumo, tanto por la bondad del producto, como por la novedad de su envoltura.
Recurrieron al arte con el objeto de que decorase las cajas y dibujantes y poetas de categoría humilde pusieron a contribución su ingenio para el fin indicado.
Las primeras cajas ilustradas, y valga el calificativo, ostentaban los retratos de las personalidades que más sobresalieron en España durante aquella época: Espartero, Prim, Topete, Serrano, Méndez Núñez, bajo cuyos bustos aparecían inscripciones patrióticas, en prosa o verso.
Un fabricante de fósforos obtuvo autorización para exornar sus cajas con el retrato de Doña Isabel II, al pié del cual puso la siguiente quintilla que, como apreciará el lector, es un modelo de inspiración, facilidad y galanura:
"Y Doña Isabel II,
con sumo placer y gusto,
me permitió que en la funda
de mis cajas ¡oh profunda
bondad! pusiera su busto."
Seguramente el autor de la precedente estrofa no fué el mismo que escribió esta otra que por la donosura que encierra se hizo popular:
"Si se suicida un amante
porque haya perdido el seso
¿qué tienen que ver con eso
los fósforos de Cascante?.
Sustituyeron en las cajas de cerillas a los retratos de hombres célebres las figuras más salientes de la guerra carlista, y a éstas, ingeniosas caricaturas; una de las que mayor éxito logró fue la de la famosa prestamista doña Baldomera, que aparecía con una serpiente enroscada al cuello y, al pié, esta inscripción: "La madre de los pobres".
Apareció luego una larga serie de chascarrillos en acción, muchos verdaderamente graciosos, que los muchachos empezaron a coleccionar, y algunos años más tarde los modestos artistas encargados de la ilustración de las cajas tuvieron una idea feliz, la de trasladar a estas el acertijo, el rompe cabezas, la charada, el anagrama, la fuga de vocales y todas las distracciones análogas que había puesto de moda un escritor cordobés, don Luis Maraver Alfaro, publicando un suplemento semanal del popularísimo periódico El Cencerro, dedicado exclusivamente a ellas.
El éxito de la innovación superó a las esperanzas de quienes la idearon; ya no eran los chiquillos solamente los que coleccionaban las estampas de las cajas de fósforos, sino bastantes personas mayores y muchas familias pasaban el rato en las veladas del invierno descifrando rompe-cabezas y geroglíficos.
La venta de fósforos aumentó de modo considerable, pues había quien, sin necesitarlos, compraba cajas y más cajas para aumentar su colección y regalaba las cerillas a los amigos.
Formáronse algunas colecciones que por lo numerosas y variadas resultaban verdaderamente curiosas. Un amigo intimo del autor de estas líneas aún posee una compuesta de varios millares de láminas, cuidadosamente pegadas en tres volúmenes.
Pasó la moda de los rompecabezas, que duró bastantes años y los reemplazaron los retratos de los toreros más famosos, los episodios de la vida de muchos de ellos, las suertes del arte taurino, las cogidas de los diestros de renombre y todo cuanto concierne a la tauromaquia.
Como era preciso variar frecuentemente las ilustraciones para mantener el interés de los coleccionistas, se volvió a recurrir a los cuentos en acción, siguiéndoles los tipos de las regiones de España, historietas cómicas como la del microbio del cólera y escenas de los dramas y zarzuelas más en boga, tales como La peste de Otranto, Mar sin orillas, Bocaccio y La Mascota.
Todas estas producciones artístico-literarias ilustraban las cajas modestas, las que pudiéramos llamar populares; las aristocráticas, denominadas vulgarmente de gomas, lucían grabados mas finos, mejor hechos, pero nunca hubo en ellos la variedad que en los monos de las primeras.
Formaban sus series retratos de escritores y artistas afamados, militares que se distinguieron en nuestras últimas guerras y mujeres hermosas, suertes del toreo y reproducciones de monumentos, cuadros y esculturas notables.
Los fabricantes idearon una caja de distinta forma que las mencionadas anteriormente, en las que el cajón estaba sujeto a su envoltura con una goma para que automáticamente penetrase en ella aquel, cuando se hubiese sacado la cerilla, y puede decirse que en el decorado de tales cajas se echó el resto.
Sus estampas eran de colores y de relieve, por lo cual los coleccionistas las tenían en gran aprecio.
Además de casi todos los asuntos utilizados para las laminas de las otras cajas, se recurrió en estas al del bandolerismo, reproduciéndose, más o menos fielmente, los retratos de aquella legión de malhechores que la fantasía popular convirtió casi en héroes, desde Jose María el Tempranillo hasta Diego Corriente y los Siete Niños de Ecija.
No satisfechos aún ciertos industriales del lujo de sus cajas, o deseosos de hacer la competencia a los compañeros, llegaron a poner a aquellas espejitos en un lado de la funda o en la tapa interior del cajón.
El público se aficionó tanto a los monos de las cajas de cerillas, que rechazaba las llamadas inglesas, a pesar de contener mayor número de fósforos que las ordinarias y de excelente calidad, porque no estaban decoradas con grabados más o menos artísticos.
Por esta misma causa no tuvieron éxito las de los fósforos amorfos que, por no entrar en su composición materias venenosas, no constituían un peligro donde hubiese muchachos jóvenes que sufrieran contrariedades de amor, aunque yo creo que una, disolución de fósforos sólo puede, cuando más, producir los efectos de un purgante, como donosamente aseguraba el ingenioso escritor Felipe Pérez en su famosa revista La Gran Vía.
El Gobierno, al monopolizar la producción de cerillas fosfóricas, empeorando y encareciendo el articulo, dejó sin ocupación y, por consiguiente sin pan, a varios modestos dibujantes que se dedicaban a ilustrar las cajas, puesto que todas las del monopolio tienen la misma cubierta, tan antiartística como los grabados de las monedas y los sellos españoles.
Únicamente siguieron ostentando grabados, algunos hechos con bastante perfección, las cajas aristocráticas, las de diez céntimos, y, con el fin de interesar a los coleccionistas, se adicionó a cada una de dichas catas una fototipia, suelta y numerada, que formaba parte de una serie.
En estas series se han reproducido retratos de reyes, guerreros, sabios, artistas, toreros y mujeres hermosas; escenas del Quijote; cuadros y esculturas notables, etcétera, etcétera.
Para fomentar más la colecciomania se han editado pequeños álbums con destino a estas fototipias, pero no se ha conseguido que sean tan populares y sostengan el interés del público como los rompe-cabezas y chascarrillos en acción de las antiguas cajas.
No sólo a los humildes artistas antes aludidos perjudicó el monopolio, sino a una verdadera legión de desheredados de la fortuna, inútiles para el trabajo, que honradamente ganaban el sustento vendiendo fósforos, cuando los beneficios de la venta no eran tan mezquinos como en la actualidad.
Personas que hoy tienen precisión de implorar la caridad pública buscábanse antes la vida con este modestísimo comercio que chicos y grandes, jóvenes y viejos, hombres y mujeres inválidos o en buena actitud física podían ejercer y al que se dedicaban desde el famoso idiota Torrezno hasta el contrahecho Don José, más tarde popularísimo aprendiz de barbero y vendedor de billetes de la Lotería.
Diciembre 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LA ROMERÍA DE LA CANDELARIA
Entre las diversas romerías que, desde tiempos remotos, se efectúan anualmente en Córdoba, sólo hay una que no ha perdido su carácter típico ni su animación, apesar de haber variado de paraje, la romería de la Candelaria.
Antiguamente, el 2 de Febrero, el pueblo de Córdoba se congregaba en el Arroyo de las Piedras, para pasar el día entregado a las expansiones propias de las giras campestres, para echar una cana al aire.
Desde las primeras horas de la mañana el camino del citado lugar hallábase concurridísimo; centenares de familias se dirigían al Arroyo, la mayor parte de ellas a pie, otras utilizando toda clase de cabalgaduras, desde la briosa jaca hasta el pacienzudo pollino, algunas en carros y pocas, poquísimas en coches, porque estos escaseaban entonces en nuestra capital, todas provistas de canastos, grandes sartenes y los demás utensilios indispensables para preparar el clásico perol.
Y en el citado paraje de nuestra Sierra, mientras las viejas dedicábanse a las tareas culinarias, la gente joven se divertía, ya bailando al compás de las alegres castañuelas, ya lanzando al viento las sentimentales coplas andaluzas, acompañadas por el rasgueo de la guitarra, ya los mozos columpiando a las mozas, o ya entretenidos con los bulliciosos juegos de prendas.
Una sociedad inglesa estableció en el Arroyo de las Piedras una importante industria, la de fundición de plomo, y los cordobeses, tal vez porque les molestara el humo de la fábrica, quizá porque les desagradara la proximidad de un cementerio, el de los protestantes, o porque cayera en la cuenta de que el sitio a que nos referimos estaba demasiado lejos y de que su camino resultaba muy incómodo, sin previo acuerdo, pero con admirable unanimidad, trasladaron la romería de la Candelaria al Arroyo de Pedroche y, en honor de la verdad, hemos de decir que ganó con el traslado.
El lugar en que hoy se efectúa es mucho más pintoresco que el elegido antiguamente para rendir culto a esta bella tradición; tiene una amplia carretera y se halla próximo a la ciudad.
Por esta circunstancia, la gente no madruga ya tanto como antes para ir al Arroyo, excepto algunos modestos industriales que improvisan allí cantinas y ventorrillos, y muchas familias emprenden la romería después de haber asistido a la solemne fiesta religiosa que el comercio costea en la iglesia de San Pablo y de haber visto la típica procesión de la Virgen de la Luz en el populoso barrio de Santa Marina.
En las primeras horas de la tarde anímase de modo extraordinario el hermoso paraje antedicho, y desde el puente se admira un panorama indescriptible.
Aquello parece un hervidero humano; allí se confunden millares de personas de todas las clases sociales: jóvenes, viejos, niños; las mozas envueltas en una artística policromía formada por los vivos colores de sus trajes, de sus mantones y de las flores conque adornan la cabeza y el busto; impulsados todos por un solo y vehemente deseo, el de divertirse.
En el espacio se mezclan las notas vibrantes de la copla con las destempladas del organillo de manubrio; los pregones de los vendedores con las voces de los borrachos, el murmullo de la charla con el griterío que sigue a la caida de quien pierde pie al saltar el arroyo y se da un baño imprevisto, formando un ruido ensordecedor pero que no desagrada, un conjunto que, a pesar de ser inarmónico, seméjase a un himno, al himno mágico de la alegría.
Luego, más tarde, la carretera se convierte en paseo y por ella discurren, sin cesar y rápidamente, como visión cinematográfica, automóviles y carruajes conduciendo elegantes damas, ginetes en briosos caballos, que, al regreso, se confunden con las caravanas de mozos caballeros en escuálidos burros y con los carros en que muchas familias efectúan la excursión, tan satisfechas como si ocuparan blasonadas y relucientes berlinas.
Y este cuadro, lleno de vida, de luz y de color, se reproduce todos los años, desde hace mucho tiempo; sin duda la romería de la Candelaria es la única tradición popular que no ha decaido en Córdoba.
Como la bota, antes indispensable para toda excursión campestre, se ha quedado ya antigua, los aficionados al mosto recurren a los innumerables ventorrillos que industriales modestos instalan en las inmediaciones del Arroyo, y en los que suelen obtener mas ganancias, durante unas horas, que algunos establecimientos de importancia en un año.
En cierta ocasión un indivíduo [sic] muy popular en Córdoba, profundo conocedor de la química, que con cuatro ingredientes de muy poco valor presentaba lo mismo una botella de exquisito coñac que de espumoso Champaña, propuso a un tabernero, tronado como él, un excelente negocio: instalar un puesto de vinos, a precios inconcebibles por lo económicos, en el paraje citado, el día de la Candelaria, con la seguridad de que se traerian la bolsa bien repleta.
Acogida la proposición con entusiasmo por el tabernero, ambos prepararon los elementos necesarios para acometer la empresa y, en la madrugada del 2 de Febrero, dirigiéronse al punto referido conduciendo, en un carro, dos barriles vacíos, un cubo, vasos, botellas y algunas mesas y sillas.
Antes de que amaneciera instalaron sus reales muy cerca del arroyo, dejando este casi seco, tal fue el número de cubos de agua que sacaron para llenar los toneles; luego echaron en el agua unos polvos y una pequeña cantidad de alcohol y media hora después, y como por arte de magia, el líquido antes cristalino presentaba el color del dorado Montilla y exhalaba el perfume de la más exquisita solera. En cambio el sabor semejábase mucho al de un revulsivo.
Aquellos dos vividores pusieron en su establecimiento un gran cartelón anunciando la botella de vino a quince céntimos y el medio cuartillo a perra chica y, huelga decir que a los pocos minutos no podían atender a todos los parroquianos.
El éxito de la empresa fue extraordinario; antes de que algunos ventorrillos se hubiesen estrenado siquiera, nuestros dos hombres regresaban a la población, por habérseles agotado todas las existencias, con los toneles vacíos y el cubo y los bolsillos repletos de plata y calderilla, lamentando solamente no haber preparado siquiera una docena de botas de aquel néctar de su invención.
Entre tanto la guardia civil y la municipal que cuidan de mantener el orden en la romería eran insuficientes para acudir a todos los lugares en que se suscitaban pendencias, en que se cometían abusos o se desplomaban los hombres como heridos por el rayo, a causa de los efectos del famoso vino.
Si es un día esplendido el de la Candelaria se puede asegurar que muchos pequeños industriales en Febrero hacen su Agosto, pero cuando llueve, lo cual suele suceder bastantes años, algunos de aquellos quedan casi en la ruina. E invariablemente, la gente de buen humor propala la noticia de que se ha suicidado el dueño del ventorrillo denominado La Alegría de Pedroche.
Un año en que no pudo efectuarse la romería por el mal tiempo, el Ayuntamiento, aprovechando la circunstancia de que pocos días después era Carnaval, intentó celebrar la fiesta llamada Entierro de la sardina, el Miércoles de Ceniza, en el Arroyo de Pedroche, pero la lluvia tampoco lo permitió.
Apesar de la extraordinaria aglomeración de público en la tradicional romería y del excesivo consumo de bebidas alcohólicas que en ella se hace, son muy pocos los sucesos ocurridos en la misma que se registran en la crónica negra.
Nosotros sólo recordamos uno: en el año 1907 un organillero llamado Antonio Barrientos Lozano apuñaló a su amante Carmen Bonaires López.
Y al hacer esta cita hemos de consignar un detalle curioso: hace poco tiempo se presentó en nuestra población un joven con melena, elegantemente vestido, que, al parecer, hablaba con dificultad el castellano, quien, acompañado de un individuo con un carrillo de mano lleno de piezas de tela, iba ofreciendo estas de casa en casa. El aludido comerciante era el antiguo organillero.
Muchos notables literatos han dedicado artículos y composiciones poéticas a nuestra romería de la Candelaria, que sirvió de tema de costumbres en los Juegos florales celebrados en esta capital el año 1862.
En dicho tema se concedió el premio a don Antonio Alcalde Valladares y el accésit a don Pedro Nolasco Meléndez.
Una de las veces que visitó a Córdoba el gran poeta Salvador Rueda asistió a la fiesta popular que el 2 de Febrero se celebra en el Arroyo de Pedroche, y tal efecto le produjo, tales encantos encontró en ella, que entusiasmado nos decía: este es un cuadro que no se puede describir; sólo podría pintarse teniendo por lienzo un rnantón de Manila, por pinceles los rayos del sol y por paleta el arco iris.
Febrero, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
MENÉNDEZ PIDAL Y MI PSEUDÓNIMO
La muerte del ilustre literato, mi inolvidable maestro de periodismo, don Juan Menéndez Pidal, me ofrece una ocasión oportuna para contestar a una pregunta que me han dirigido muchos amigos y compañeros, en diversas ocasiones: cual es el origen del pseudónimo Triquiñuelas con que firmo la mayoría de mis trabajos desde los ya lejanos tiempos en que comencé a escribir en la Prensa.
Menéndez Pidal vino a Córdoba, hace treinta años, para encargarse de la dirección de un diario conservador fundado por el Conde de Torres Cabrera y titulado La Lealtad, que ha sido, indiscutiblemente, uno de los mejores periódicos de provincias.
Formaban su redacción, además del eximio escritor citado, el gran poeta don Manuel Fernández Ruano y dos jóvenes, cordobés uno, malagueño otro, que se dedicaban a la caza de noticias.
Como ocurre en todos los periódicos de reducido personal, Menendez Pidal y Fernández Ruano tenían que hacer desde el artículo de fondo, los comentarios de la Prensa y la crónica literaria hasta la revista de salones o la de modas, amen de corregir, transformar y poner en castellano las cartas de los corresponsales, las elucubraciones de los colaboradores espontáneos a los que no es posible echar al cesto sus cuartillas y las notas de los gacetilleros.
Anuncióse en nuestro circo taurino una de las llamadas fiestas nacionales y era preciso, de absoluta necesidad, escribir una revista detallada del espectáculo. ¿A quien encomendar la empresa? Fernández Ruano detestaba los toros y quizá no habría visto, durante su ya larga existencia, un par de corridas; los jóvenes noticieros eran incapaces también de hilvanar una reseña.
En su virtud, Menéndez Pidal decidióse a sentar plaza de revistero taurino, aunque por sus conocimientos en el arte de Cúchares y su afición al mismo estuviese a igual altura que sus compañeros de redacción.
Fue a la plaza, tomó apuntes, escribió la reseña de mala gana, acaso renegando de la dura condición del periodista que tiene, si no que saber y entender de todo, al menos, aparentar que sabe y entiende, y cuando hubo terminado su obra la firmó con el pseudónimo de Triquiñuelas y envióla a las cajas.
El día siguiente los ocurrentísirnos periodistas hermanos Valdelomar, amigos fraternales de Menendez Pidal, pero que gustaban de sacarle de sus casillas, para que luciera su ingenio, criticándole desde las columnas de El Adalid, hicieron un análisis cruel de la malhadada revista.
¡Cómo se cebaron en ella, sobre todo en la poco afortunada comparación de que salió un toro con más cabeza que Séneca!
Menéndez Pidal reconoció que no estuvo muy feliz en su obra e hizo el propósito de no repetir la suerte, pero se defendió de las censuras de sus colegas con toda la gallardía de su ingenio privilegiado.
Pocos meses después del hecho referido ingresaba en la redacción de La Lealtad el autor de estas lineas, para hacer su aprendizaje periodístico.
Anuncióse otra corrida de toros y el director del órgano en la prensa de los conservadores cordobeses me endosó el mochuelo de escribir la revista, como si me brindara un gran favor. Mi ignorancia en asuntos taurómacos era también completa, pero no creí prudente negarme a cumplir el encargo; por algo era Menéndez Pidal el maestro y yo el más humilde de sus discípulos.
¿Qué hacer para salir airoso de la empresa? Lei con gran detenimiento el Arte taurino de Montes y, aunque en algunos tratados de preceptiva literaria lo había visto citado como modelo de obras didácticas, confieso con ingenuidad que en él no aprendí ni jota.
En estas condiciones, llegó el día de la fiesta y me encaminé al circo, acompañado de un veterano taurófilo para que me ilustrase; no me quedaba otro recurso.
Con la ayuda de aquel buen hombre hice la revista, poniendo en ella todos mis cinco sentidos.
Llevéla al director de La Lealtad quien, después de leerla detenidamente, me dijo: creo que debe estar bien, ya sabe usted que yo no soy perito en la materia; sólo le falta, a mi entender, un requisito, la firma, porque estos trabajos siempre se firman con un pseudónimo. ¡Cuál quiere usted ponerle?
Ninguno se me ocurre, le contesté, después de pensar un rato.
Pues bien, añadió Menéndez Pidal, voy a hacer a usted un obsequio en pago de su obra; le cedo mi pseudónimo de Triquiñuelas, que está nuevecito, pues únicamente lo he usado una vez.
Y firmada por Triquiñuelas apareció la revista.
El Adalid también le dedicó algunas líneas en su diario "Palique".
Poco más o menos decían así: Hemos visto con satisfacción que el crítico taurino de La Lealtad se ha enmendado, pues aunque su última reseña no la firmarían, seguramente, Sentimientos ni Paco Pica Poco, está hecha con más acierto que la anterior. En ella no se habla de suertes completamente desconocidas hasta ahora, como los pases de farol, ni se compara la cabeza de ningún toro con la de Séneca.
Y don Juan Menéndez Pidal, en su saladisima sección titulada "A punta de tigera", con g aunque no ignoraba que se escribía con j, contestó a El Adalid noblemente en estos o en parecidos términos:
El autor de la primer revista de toros publicada en este te periódico no se enmienda jamás; se arrepiente de sus yerros cuando comprende que los ha cometido y procura no reincidir. Por eso el Triquiñuelas primitivo cedió los trastos y con ellos el pseudónirno al autor de la última reseña, que es el joven periodista don Ricardo de Montis.
No creo necesario consignar cuánto halagaron a mi vanidad casi infantil las anteriores líneas.
Y desde entonces, no solamente en las revistas de toros, sino en los articulas festivos y de costumbres, en las criticas literarias, en las crónicas, en las poesías satíricas, casi siempre he usado la firma de Triquiñuelas, y tanto he prodigado este pseudónimo que por el me conocen hoy muchísimas personas más que por mi nombre y apellidos.
Enero, 1916.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
DOS MENDOZAS POPULARES
Entre los tipos que han desfilado por Córdoba, con los cuales, por la originalidad de unos y las extravagancias de otros, se podría formar una interesante galería, ocupan lugar preferente dos que ostentaban el ilustre apellido de Mendoza, al que, si no dieron brillo, concedieron, al menos, popularidad.
Uno de ellos era hombre de carrera; poseía el título de profesor de Instrucción Primaria, además de una inteligencia muy despejada y bastante cultura.
Sin embargo, esas condiciones para nada le sirvieron, pues dominado por el vicio de la embriaguez, arrastró una existencia mísera, rodó por cárceles y hospitales y murió, relativamente joven, en el abandono mas completo.
Un día apareció en la barriada de Alcolea un hombre menudito, enjuto de carnes, locuaz hasta la exageración, vestido astrosamente. cubriendo su cabeza con una mugrienta gorra, que iba de choza en choza y de cortijada en cortijada, para ofrecer sus servicios como maestro de primeras letras; este era Mendoza.
A bastantes vecinos de aquel barrio, muchachos y personas mayores, enseñó a leer y escribir, porque, además de tener dotes especiales para la labor docente, la realizaba con un desinterés laudatorio.
El no ponía precio a su trabajo; conformábase con lo que le daban; una mezquindad, una limosna; las sobras de la comida, unos mendrugos de pan, una miserable moneda de cobre.
Cuando reunía algunas de éstas íbase al Economato para gastarlas en aguardiente, su bebida predilecta, y luego, si los efectos del alcohol se lo permitían, marchábase a dormir, a la sombra de un árbol en el verano o a la oriIla de un camino, a pleno sol, en el invierno.
Muchas personas le convidaban por oir su conversación ingeniosa y amena y algunas hacíanle víctima de bromas pesadas que llenaban de indignación a Mendoza.
Un artista y un médico, ambos también muy populares en Córdoba. encontráronle un día, en la puerta del Economato, bajo la influencia soporífera de una descomunal borrachera y, aprovechando aquella circunstancia, convirtiéronse en peluqueros y le transformaron la cabeza en un mosáico; tal era el número de trasquilones que lucía después de la tomadura de pelo.
No contentos con tal operación le hicieron una enorme coronilla v le tiznaron de lo lindo la cara.
Cuando el pobre maestro despertó de su letargo y se dió cuenta de lo ocurrido, pronunció uno de sus más elocuentes discursos, tronando contra los autores de la felonía.
El establecimiento de una escuela en Alcolea y el grado extremo de degeneración a que el alcoholismo condujo a Mendoza, le obligaron a abandonar por completo aquella barriada para establecer sus reales definitivamente en Córdoba. Y aquí consolidó entonces su fama, a la vez que de beodo, de hombre ingenioso y de recursos.
En los Juzgados y en la Audiencia, lugares donde tuvo que comparecer más de una vez por escandalizar o disponer de lo que no era suyo, no se borrará fácilmente el recuerdo de este individuo, que hubiera sido un adversario temible en el foro.
En cierta ocasión fué encausado por viajar en el tren, sin billete, desde Alcolea hasta Córdoba y ¡hubo que oirle en el acto del juicio!
Calificó a la Compañía ferroviaria de cínica por haberle denunciado, cuando él era quien debió querellarse contra aquella y pedirle una indemnización por daños y perjuicios.
¿Parecían un absurdo tales afirmaciones? pues, no obstante, eran muy lógicas.
El subió al tren para buscar a un individuo que le debía seis reales y exigirle, antes de que se ausentara, el pago de la deuda; el tren emprendió la marcha, sin previo aviso, faltando a uno de los más importantes requisitos que deben observar los empleados de las empresas de ferrocarriles y, a consecuencia de este abuso, tuvo él que venir a
Córdoba, donde nada tenía que hacer, dejando abandonadas sus ocupaciones en Alcolea y viéndose obligado a pagar, sin necesidad, hospedaje y manutención en la capital y el billete de regreso a la barriada.
No es necesario decir que el Juez quedó absorto ante estas argumentaciones y acaso vacilaría al emitir su fallo.
Falto de albergue en nuestra capital el extravagante maestro estableció sus reales en un solar cerrado por una valla que había en la plaza del Tambor. Quitó unas tablas para poder entrar y salir, formó un montón de paja que le servía de lecho y se encontró la casa puesta.
La policía recibió orden de buscarle, por tener alguna cuenta pendiente con la justicia, y una noche se encaminó al solar indicado, en el que hallóle entregado al sueño tranquilamente.
Mendoza, al ser despertado, montó en ira y arremetió contra los guardias, acusándoles de haber allanado la morada de un ciudadano pacifico, pues habían penetrado en su domicilio sin un mandamiento judicial.
Esta violación de las leyes no le excusó de pasar el resto de la noche en los calabozos de la Inspección de Vigilancia.
Un día el pobre beodo hallóse en la situación más difícil de su azarosa existencia.
Sentía las horribles torturas del hambre, del frío y del cansancio; inútilmente había llamado a las puertas de los asilos y los hospitales, pues como no estaba enfermo ni inútil para el trabajo en ninguna casa de Beneficencia le admitían. ¿Qué hacer, por tanto?
Como la necesidad aguza el entendimiento, nuestro hombre tuvo una idea luminosa; se encaminó a la Audiencia y solicitó ser recibido por el Fiscal.
Después de sostener una verdadera lucha con porteros y ugieres que le interceptaban el paso, logró encontrarse frente a frente con el funcionario antedicho.
Señor Fiscal -exclamó con tono melodramitico- vengo a pedir a usía que me mande a la cárcel.
¿Ha cometido usted algún delito? -le preguntó el representante del Ministerio público.
No señor -contestó Mendoza- pero no me queda más recurso que el indicado para poder comer y dormir bajo un techo.
El Fiscal manifestó a su extraño interlocutor que le era imposible accede; a su original pretensión y entonces Mendoza exclamó, entre iracundo y jovial: ¡Ya lo creo que me enviará usía a la cárcel! y, acto seguido, empezó a dirigirle toda clase de insultos e improperios.
Cuando acabó su letanía, el repetido funcionario díjole sonriente: pues se ha equivocado usted, amigo, porque apesar de todas sus injurias no ordeno que le prendan.
¡No! gritó con asombro el bohemio, pues páselo usía bien, y echó a correr, no din haberse apoderado antes de la escribanía del bufete.
El funcionario mandó a un alguacil que saliera en husca de aquel hombre y le quitara la escribanía, pero sin detenerle y la orden fue inmediatamente cumplida.
¿Creen los lectores que el maestro ambulante se dió por vencido? iQuias! Entonces tuvo un pensamiento verdaderamente genial: penetró en una fonda, pidió que le sirvieran un opíparo almuerzo y cuando lo hubo devorado ordenó que le pasaran la cuenta al Fiscal de Su Majestad.
Pero la página más original de la vida de este ser extravagante y gracioso está escrita y conservada en el archivo de la Audiencia.
Una pareja de la Guardia civil le sorprendió en el momento en que se apoderaba de un pavo, después de matarlo, en el cortijo de Pai Jirnénez, próximo a Alcolea.
Instruyósele el proceso consiguiente por este hecho y la vista de la causa constituyó un acontecimiento en nuestro Palacio de Justicia.
Abundaron los incidentes cómicos durante las declaraciones del procesado y los testigos. Aquel calificó a uno de estos de animal; el Presidente del Tribunal le llamó a orden, advirtiéndole que en aquel lugar no podía aplicarse tales adjetivos y Mendoza contestó sin vacilar un instante: advierto al señor Presidente que animal no es adjetivo sino sustantivo.
Terminada la acusación y cuando Mendoza esperaba una brillante defensa oyó, con estupor, decir a su abogado que estaba conforme con la petición del fiscal.
Seguidamente el Tribunal preguntóle si tenia algo que exponer y entonces el acusado pronunció el discurso más pintoresco y gracioso que se ha oido y oirá en la sala de una audiencia.
Empezó dando las gracias a su letrado por la elocuentísima defensa que le había hecho y después presentó una serie de argumentos irrefutables para demostrar que no había cometido delito alguno.
Yo -decía con acentos de convicción profunda- marchaba tranquilo por la vía férrea e inesperada, súbitamente, apareció ante mi ese terrible animal; ese animal dañino, que si en las poblaciones puede considerarse un ave de corral en los campos es una fiera; se me abalanzó furioso y comenzó a picotearme con saña; yo le golpee; el pavo, al sentir los golpes, arreció en sus acometidas, y tras una lucha terrible, desesperada, homérica, logré vencer a la fiera y causarle la muerte de un certero golpe.
Estaba tranquilo porque había obrado en defensa propia y esperaba confiado la absolución de los tribunales.
Pero además de concurrir en el hecho la eximente que acabo de exponer había otra circunstancia importantísima en mi abono.
Yo me limité a extinguir un animal dañino porque el pavo, en los campos, causa perjuicios incalculables además de ser un peligro para las personas y, por tanto, merezco, al menos, la gratitud de mis conciudadanos, ya que no se me conceda otra recompensa mayor como en otros muchos casos análogos se ha concedido.
Cuando Mendoza terminó su discurso la sala de la Audiencia había perdido toda su imponente severidad; los magistrados, el fiscal, el público, los alguaciles, todo el mundo menos el letrado defensor reía a carcajadas como si asistiera a la representación del sainete más gracioso.
El Tribunal, ateniéndose a, las sólidas argumentaciones de aquel informe inesperado y suigeneris no sólo absolvió al procesado, sino que le entregó unas cuantas pesetas, en pago de su admirable oración forense.
Y pocos días después el defensor se dió de baja en el Colegio de Abogados.
* * *
El otro Mendoza a quien aludimos en el comienzo de estas líneas no tenía parentesco alguno con el original maestro de instrucción primaria; estaba muy por debajo de él en cultura y en nivel intelectual, pero entre ambos había importantes puntos de contacto: la afición desmedida al aguardiente y a apoderarse de cuanto hallaban en el campo, pues los dos sustentaban la extraña teoría de que, de puertas afuera de la población, la propiedad era un mito.
Físicamente se diferenciaban mucho; el Mendoza de que ahora tratamos, alto, enjunto [sic] de carnes, con la cara roja por los efectos del alcohol, de ojos pequeños, de boca grande y desdentada, semejábase al presidiario que Espronceda presenta en su inmortal Diablo Mundo.
Este hombre dedicábase a la honrosa y poco tranquila profesión de contrabandista o matutero y puede asegurarse que constituía la constante pesadilla de los empleados de consumos de nuestra ciudad.
Siempre les tenía en jaque, pues cada día inventaba un nuevo procedimiento para introducir el contrabando y no pasaba noche sin que dejara de tirotearse con una ronda.
El operaba en todas partes y por todos los sistemas conocidos y sin conocer antes de su tiempo; lo mismo cruzaba a nado el Guadalquivir, en el mes de Diciembre, conduciendo unas corambres de aceite para pasarlas por las alcantarillas que trepaba el muro de una huerta y desde el cogía, con cordeles, las garrafas del alcohol que sus compañeros tenían ocultas entre piedras o matorrales.
Jamás temió a los encuentros con los consumeros, pues decía que como eran unos infelices que iban a ganarse dos pesetas lo mismo que él no tiraban a dar ni él les disparaba con el propósito de hacer blanco.
Y cuando llegaba la ocasión hasta los defendía enérgicamente.
Una vez fue declarado cesante uno de dichos empleados porque no impidió que Mendoza introdujera un poco de aguardiente por el sitio en que aquel prestaba servicio.
Enteróse el contrabandista y, lleno de santa indignación fué en busca del visitador que había propuesto la cesantía para manifestarle que tal decisión era injusta.
Si usted hubiera estado en el lugar de ese infeliz lo mismo paso con el aguardiente.
Eso es mucho decir, objetó el visitador.
Eso lo demuestro esta misma noche, si usted quiere, replicóle Mendoza, y estoy dispuesto a hacer una apuesta.
Entre diez y doce de la noche, agregó, voy a introducir una partida de contrabando por las inmediaciones de la puerta de Almodóvar; adopte usted todas las medidas que juzgue convenientes para impedirlo, en la inteligencia de que, si lo consigue, yo dare una cantidad igual al valor del alijo, pero si no lo logra usted perderá otra suma análoga.
Picado el amor propio del visitador este aceptó la apuesta y apenas llegó la noche distribuyó una legión de hombres, con instrucciones severísimas, en todos los alrededores del paraje indicado.
El prescindió aquella noche de reconocer los fielatos y las garitas y se dedicó a pasear, en su caballo, por el sitio que había de ser teatro de la operación.
Ya cerca de las doce los consumeros que se hallaban más distantes vieron un carro que marchaba en dirección a la ciudad.
Sus conductores lo detuvieron detrás del cementerio de Nuestra Señora de la Salud; varios individuos bajaron del vehículo y se adelantaron, sin duda para explorar el terreno.
Advertido todo esto por el visitador mandó a los vigilantes que se ocultaran con el fin de que el carro siguiera hasta llegar al punto donde habría de ser descargado el contrabando, porque sin duda el vehículo aquel lo conducía.
Entonces los empleados saldrían de su escondite, haciendo fracasar los planes de Mendoza
Efectivamente, cuando los exploradores se convencieron de que el campo estaba libre de enemigos, el carro volvió a emprender su marcha, muy lentamente y con toda clase de precauciones.
Al llegar al sitio, que hace tiempo desapareció, conocido por la Hoyada, paróse de nuevo y los hombres que en él iban principiaron a sacar bultos y a ocultarlos entre los escombros.
A una señal convenida un batallón de consumeros, provisto de tercerolas, salid de sus escondites, cercando a los contrabandistas.
Los bultos semiocultos entre los escombros de la Hoyada eran corambres.
Momentos después llegaba el visitador, al galope de su caballo, exclamando con extraordinario júbilo: Mendoza ha perdido la apuesta.
Pero al mismo tiempo, a bastante distancia y merced al silencio de la noche oíase una carcajada y una voz que decía: quien ha perdido es usted, señor visitador, pues yo he introducido por aquí una docena de bombonas con alcohol mientras los empleados de usted perseguían unos pellejos llenos de aire.
Huelga decir que quien así se expresaba era el famoso contrabandista, que se hallaba montado en la cerca de la huerta del Rey, subiendo con unos cordeles la última bombona
Cuando los consumeros registraron la citada finca el alcohol estaba ya en el otro extremo de Córdoba.
Mendoza, para descansar del rudo trabajo de su profesión de contrabandista y para dejar tranquilos algún tiempo a los empleados de consumos, dedicábase a la recolección de la aceituna en la época en que tal faena se realiza, y esta operación producíale también pingües ganancias.
¡Como que cogía el fruto ageno para venderlo como propio!
Todos los años arrendaba en los ruedos de Córdoba un olivar que tenia poco más de una docena de árboles; allí iba depositando toda la aceituna de que, durante las noches se apoderaba en las fincas próximas, y de allí la traía, para venderla, a la luz del día y sin temor alguno, dispuesto a justificar, en cualquier momento, que procedía de sus olivares.
A la vez que efectuaba la recolección, si hallaba al paso un cerdo, un pavo o una gallina, lejos del caserío y sin persona que lo guardara, lanzábase sobre él, ligero como el lobo sobre su presa, e iba al fondo de uno de los sacos dispuestos para el transporte del oleaginoso fruto, en cumplimiento de la teoría, sustentada por los dos Mendozas, de que lo que hay en el campo es de quien primero lo coge.
Este hombre, que siempre salió airoso de las empresas más arriesgadas y de las aventuras más comprometidas, tuvo la desgracia de tropezar una vez en su camino con un guardia municipal tozudo y enérgico; cuestionaron por un fútil motivo, el matutero agredió a su adversario, procesáronle por atentado contra los agentes de la autoridad y fue a dar con sus huesos en la cárcel, donde pasó una temporada de algunos años.
Pero hasta allí se ingenió para buscarse la vida; empezó vendiendo a los presos vinagre, con un cincuenta por ciento de agua, para aliñar los ranchos, y cuando reunió algún dinero con este comercio, casi llegó a montar un café en toda regla dentro de la prisión.
Así, a la vez que ganaba un modestito jornal para atender a sus gastos, pasaba distraído las horas interminables de quien no goza de libertad.
Y hallábase relativamente contento; sólo echaba de menos su cuotidiano [sic] desayuno, las dos o tres copas de aguardiente con que mataba el gusanillo.
Nuestro hombre se dió en pensar cómo podría burlar la rigurosa vigilancia que se ejerce en la cárcel, para no carecer de su bebida favorita y, al fin, encontró el medio, a que otros problemas mucho más difíciles que éste se le habían presentado y había resuelto, durante su vida de contrabandista.
El terror de los consumeros logró saborear la pita diariamente como en las épocas en que podia visitar las tabernas cuando se le antojaba.
Su familia le llevaba la comida; de ella formaba parte un puchero con ensalada y en el fondo de aquel pucherito, oculto debajo de la verdura, iba un pedazo de tripa de la que se usa para las morcillas, amarrado por sus extremos y lleno de amílico.
Desde el día en que su imaginación le sugirió este feliz invento, consideróse dichoso y ni siquiera pensaba en el día de la libertad.
Recobró, al fin, ésta, vióse en la calle y sufrió una de sus mayores amarguras.
Estaba suprimido el impuesto de consumos y, por lo tanto, ya no era posible volver a dedicarse a su antigua profesión.
¿Qué hacer? Tuvo que recurrir al trabajo, al verdadero y honrado trabajo, por primera vez en su vida.
Entonces se dedicó a las faenas del campo, a la recolección del fruto ageno, pero no para él, sino para su dueño legítimo, saltando por encima de la teoría que siempre mantuvo acerca de la propiedad.
iQuién había de decirme, exclamaba con amargura, que al cabo de mis años tendría que coger aceitunas para que las vendiera otro! ¡Esto clama al cielo! iY todo por la maldita idea de haber suprimido los consumos!
Mendoza fué, seguramente, el único español que no sintió la muerte de Canalejas.
Diciembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
EL TABACO
La escasez del tabaco en Córdoba lo convierte en nota de actualidad y constituye un problema, para los fumadores, más grave que el de las subsistencias, porque hay muchos hombres que prefieren fumar a comer.
Y eso que el vicio importado de América, según dicen, por Pedro Mundo, uno de los aventureros que acompañaron a Colón para descubrir a América, debiera haber desaparecido, en vez de progresar extraordinariamente, a causa de la mala calidad, cada día peor, del tabaco y de su encarecimiento constante.
¡Qué diferencia entre lo que se fumaba hace sesenta años y lo que se fuma hoy!
Antiguamente la mayoría del tabaco vendíase picado o en purillos para picarlos y muy poco en cigarrillos de papel, lo cual se explica si se tiene en cuenta que el cigarro constituye una distracción y, al adquirirlo hecho, gran parte del entretenimiento desaparece.
Eran dignas de observar todas las operaciones que antaño realizaba un obrero para fumar un cigarro.
Suspendía su trabajo, sacaba la bolsa de cuero que encerraba el tabaco, de ella un purillo, picaba parte de el con una navaja y, cuando tenia la cantidad suficiente, guardaba el resto del puro en la bolsa, ésta y la navajilla en la faja y comenzaba muy lenta, muy pausadamente, la tarea del despalillado.
Luego extendía la picadura en la palma de la mano izquierda, sobre ella la oprimía y frotaba con la derecha a fin de que quedase muy fina la picadura y, hecho todo esto, la envolvía en el papel, previamente sujeto, de un pico, entre los labios.
Entre las proporciones de aquel cigarro y de los pitillos que hoy expende, liados, la Tabacalera, había la mismas diferencia que entre una viga de molino y un palillo de dientes.
Como que el papel parecía, por sus dimensiones, una sábana; un papel basto, encerrado en unas carteras de gran número de hojas, que tenía estampada en la cubierta la marca del fabricante.
Las marcas mis populares entonces, las preferidas por la clase obrera, eran la del Toro y la vaca y Las tres naranjas, mientras los fumadores de las demas clases sociales preferían el papel de Layana, por considerarlo más higiénico.
Hecho el cigarro, el trabajador sacaba de un bolsillo la bolsa de los avios de encender, desliaba una larga cinta que la envolvía, cogía el pedernal, el eslabón y un trozo de yesca y, cuando lograba prender fuego a esta, a fuerza de golpes, la aproximaba, sobre el pedernal, al cigarro, para encenderlo.
En todas estas manipulaciones y en fumar el pitillo invertía más de media hora; así se explica que en los contratos de los obreros, especialmente de los agrícolas, se consignase el número de cigarros que debían fumar durante la jornada.
A las bolsas de cuero para guardar el tabaco sustituyeron las petacas, de cuero también, en cuya fabricación se distinguió nuestra capital, como en todo lo referente a la industria de los cordobanes y guadamecíes.
Eran grandes, de piel muy gruesa y basta, cosidas a pespunte y el lujo de ellas consistía en que estuvieran labradas, formando el dibujo cuadritos, rayas o arabescos.
Algunos fumadores mandaban hacer, exprofeso, grandes petacas, especialmente los campesinos y los que tenían que permanecer largas temporadas fuera de las poblaciones, para llevar buen aprovisionamiento de tabaco.
El popular picador de toros cordobés conocido por el Ruso poseía una en que cabía dos libras.
A aquellas primitivas petacas sustituyeron otras pequeñas, de finas y perfumadas pieles, y luego, cuando se generalizó la adquisición de los cigarrillos liados, aparecieron las pitilleras, hoy en boga, hechas, mas que de piel, de finos metales.
Al generalizarse el uso de los fósforos desaparecieron las bolsas de los avios de encender, indispensables para los hombres del pueblo.
Tales bolsas constaban de uno o dos departamentos, destinándose en la de dos, uno a la yesca y otro al eslabón y el pedernal; eran de badana o de paño y se cerraban liándoles una larga cinta, cosida por uno de sus extremos a la parte que servía de cubierta.
Las mozas regalaban a sus novios bolsas de fina gamuza o de terciopelo, llenas de pespuntes de colores y caprichosos bordados y algunas hasta adornadas con espejillos, que los mozos reservaban para lucirlas en las fiestas y causar envidia a más de cuatro.
Las personas que se daban poca maña para hacer un pitillo, en vez de los cuadradillos, las cajetillas o los cuarterones de tabaco picado compraban los mazos de cigarros a que unos llamaban atados por la cintura y otros de estrignina, por ser excesivamente fuertes, o los paquetillos de a real, los cuales resultaban muy superiores a los que hoy se venden a elevados precios.
Los cigarrillos más caros, a los que hoy tienen que recurrir todos los fumadores por la mala calidad del género, estaban reservados entonces para la gente de dinero.
Lo mismo sucedía respecto a los puros; muchos aficionados a esta clase de cigarros fumaban los purillos de a cuarto y la generalidad los puros de diez céntimos, entre los que había muchos de calidad superior.
Un médico muy reputado en Córdoba sabia escoger los buenos, los regaba con coñac, secábalos perfectamente y los encerraba en cajas de cedro que habían contenido habanos, echándoles una poca de vainilla.
Aquellos cigarros tenían un sabor y un olor exquisito y el médico aludido no los hubiera cambiado nunca por el Carucho más excelente ni el Aguila Imperial mejor presentada.
Después, cuando las clases corrientes de tabaco empezaron a ser infumables, aparecieron nuevas elaboraciones, que pudiéramos llamar aristocráticas, como los cigarrillos emboquillados, los Sussini; los turcos, que en honor de la verdad, no han obtenido carta de naturaleza entre nosotros.
Hace cuarenta años no había tantos estancos en Córdoba como hay en la actualidad y ninguno formaba parte de otro establecimiento.
Ocupaban pequeños portales y su instalación era modestísima.
Observábanse en ellos dos detalles característicos: las monedas falsas que aparecían clavadas en el mostrador y los cuadros que adornaban las paredes, formados, generalmente, por laminas de los periódicos ilusrrados El Motin o La Lidia, a los que ponían marcos los estanqueros habilidosos con listones de cedro procedentes de las cajas de habanos, formando combinaciones más o menos artísticas.
Entre los estancos más populares y antiguos de nuestra capital figuraban los denominados de Santa Ana y de la Administración, el primero por hallarse en la calle de aquel nombre, hoy de Angel de Saavedra y el segundo en un local anejo al de la Administración de Hacienda, en la calle del Huerto de los Limones, actualmente de Góngora.
Había, además, un par de estancos mejor presentados que los restantes, que se titulaban tabaquerías, uno en la calle de Ambrosio de Morales y otro en la del Conde de Gondomar.
Así como el vicio de fumar, en vez de disminuir a causa de las dificultades que se oponen a su fomento, se desarrolla mas cada día, hay otro que ha desaparecido casi por completo, el de tomar rapé.
En tiempos muy remotos este fué un vicio que imperó entre las clases sociales más elevadas, no llegando apenas al pueblo.
Reyes, magnates, Príncipes de la Iglesia, hombres de alta alcurnia usaban el rapé y llevaban siempre consigo la tabaquera bien repleta de polvo, el cual ofrecían a las personas de su confianza, dispensándoles un verdadero honor.
Tampoco faltaban damas linajudas que, a hurtadillas, no tenían escrúpulo de ensuciar su delicada nariz y más tarde el albo pañuelo con el polvo del tabaco.
En la sala de reunión de las casas antiguas, sobre una mesa, al lado del braserillo de azófar con candela para encender los cigarros se hallaba la caja de rapé, a la disposición de las visitas.
Este vicio originó una industria que llegó a tener gran importancia, la confección de las tabaqueras.
A las primitivas cajas de madera o de metal sustituyeron las de hueso, marfil, ágata, concha, nácar, plata y oro con incrustaciones, con pinturas, con relieves, con grabados, cinceladas, que constituían primorosas obras de arte, algunas de excepcional valor.
La platería cordobesa se distinguió en esta clase de trabajos, como en todos los que realiza.
Hoy en algunos museos de antigüedades y casas de nobles y viejas familias se conservan cajas de rapé que son joyas de merito extraordinario.
La importación del tabaco en España también produjo un tipo legendario, original, al que rodeó el pueblo de la aureola de su admiración, el contrabandista.
Aquel hombre fornido, de tez tostada por las inclemencias del tiempo, con patillas de boca de hacha, que vestía el clásico traje andaluz, calzaba recios y altos botines de cuero cordobés, llenos de pespuntes y correillas y cubría su cabeza con un pañuelo de seda rojo y un sombrero de catite; aquel hombre que, trabuco al brazo, estaba constantemente dispuesto a jugarse la vida, en defensa de la carga de tabaco que le había de proporcionar el sustento durante algunos meses; aquel hombre decidor, alegre, rumboso, que siempre tenía una copla o un requiebro para las mozas en los labios, una moneda en el bolsillo para socorrer al pobre y un puñado de postas en la bocacha para hacer frente a los carabineros.
Dos pueblos de la provincia de Córdoba, Iznájar y Benamejí, dieron gran contingente de estos contrabandistas típicos, de los que ya sólo queda el recuerdo evocado en novelas y romances antiguos y las figuras de barro conque muy acertadamente los representan algunos modestos artistas de Málaga.
La desaparición del contrabandista clásico, y valga el calificativo, no implica la del contrabando.
Hoy no sólo se introduce tabaco clandestinamente, de diversas partes, sino que se cultiva en distintas regiones, sobre todo en la andaluza; dígalo, si no, nuestra Audiencia provincial, donde hace algunos años fué preciso constituir una sección especial para que entendiera en las innumerables causas instruidas por ese delito.
Un ilustre prócer y un notable periodista, ambos cordobeses, el Conde de Torres Cabrera y don José Navarro Prieto, sostuvieron campañas muy acertadas en el diario local La Lealtad para que se autorizase el libre cultivo del tabaco en España, pero como otras muchas, resultaron infructuosas.
El Estado se afana en buscar nuevas fuentes de riqueza nacional y, no obstante, siega una de las más ricas v caudalosas.
Febrero, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LAS CALLES DE CÓRDOBA
Tienen las calles de Córdoba el sello característico de las vías públicas de todas las poblaciones antiguas, y especialmente de las de origen árabe; son estrechas, tortuosas y forman un verdadero laberinto en el que se pierde quien no conoce perfectamente nuestra ciudad.
Aunque muchas, sobre todo las de la parte alta de la población, han sido ensanchadas y alineadas, quedan bastantes con su carácter primitivo, que constituyen un encanto para el viajero enamorado de las tradiciones.
Al recorrer los barrios bajos, llenos de encrucijadas y revueltas, nos parece que, a través de la celosía de las estrechas ventanas, clava en nosotros su mirada penetrante una mora de ojos grandes y negros sombreados por los sedosos abanicos de sus pestañas, y la fantasía nos hace creer que, al volver cada esquina, vamos a encontrar una ronda de corchetes o dos mozos gallardos que se disputan a estocadas el amor de una doncella.
A mediados del siglo XIX tenía Córdoba cuatrocientas ochenta y dos calles, dieciocho plazas y doce puertas.
Hoy ha aumentado algo el número de las primeras; no ha variado el de las segundas y, desgraciadamente, de las doce puertas sólo quedan dos y una de ellas casi ruinosa: la de Almodóvar y del Puente.
Nuestras calles fueron las primeras en que se introdujo la mejora del empedrado, en virtud de orden de Abderramán III, dictada en el año 850.
En el 1842 empezó la instalación de las aceras, que no se ha terminado aún, pues hay bastantes calles que no las tienen, y en el último tercio del siglo XIX se ensayó el adoquinado en la de Mármol de Bañuelos, extendiéndolo muy paulatinamente a las vías de mayor importancia.
Hace cincuenta años las calles principales eran la la Feria, Librería, Ayuntamiento, Carniceros, San Pablo, Ambrosio de Morales y Santa Victoria y el barrio preferido para habitar en él por las personas acomodadas el de la Catedral.
Nuestro pueblo, que aún conservaba entonces las costumbres del pueblo árabe, poco amigo de exhibirse, tenía gran apego al hogar, sobre todo las mujeres, y solamente lo abandonaban cuando el trabajo, la obligación ineludible se lo exigía.
Por eso las calles de esta ciudad casi siempre se hallaban desiertas; muchas con el suelo cubierto de yerbas y en callejuelas y plazas, delante de los muros de los edificios, nacían malvas y dompedros y crecían verdes y frondosos como en un jardín.
Únicamente en las primeras horas de la mañana, destinadas a hacer la despensa, según la frase gráfica; después, cuando los obreros se dirigían al trabajo y por la noche, al regresar aquellos a sus casas, animábase la población, aunque por breve tiempo.
Como consecuencia de este retraimiento de la vida callejera, reinaba en la ciudad un silencio profundo, sólo interrumpido, al amanecer, por los cencerros de las recuas de los corpulentos burros que traían la harina desde los molinos a las tahonas y, en el resto del día, por el pregón de algún vendedor, las campanillas de los caballos de los pañeros o las planchas de metal del velonero de Lucena.
En el verano, durante la siesta, más que un pueblo dormido, Córdoba semejaba un pueblo muerto. Cerrábanse las puertas de todas las casas, se paralizaba por completo la vida y el vecindario entregábase al reposo.
En el estío, al anochecer, la gente de los barrios bajos se sentaba en las calles, delante de sus casas, para disfrutar del fresco un rato, formando animados corrillos, hasta el toque de Animas, al oir el cual todo el mundo se recogia.
En invierno, los domingos por la tarde, también se salían los vecinos de esos barrios a las puertas de sus hogares para tomar el sol y charlar, al mismo tiempo que las viejas se entretenían en hacer calceta; las mozas, si estaba próximo el Carnaval, jugaban a aparar tiestos en la plaza contigua, y los chiquillos, con sus gorras de papel de colores y sus capillas de percalina, simulaban alegres corridas de toros, haciendo toda clase de suertes al muchacho que sin cesar les embestía con la cornamenta clavada en un pedazo de corcho.
Después, cuando se fomentó el comercio y se instalaron lujosos establecimientos de varias clases en la calle de la Librería y las inmediatas, estas vías convertíanse en paseos durante las primeras horas de la noche.
Las señoras iban a ver las novedades expuestas en los escaparates de la Fabrica de Cristal, La Estrella, la tienda de los Marines o la sombrerería de Madama Lambert; los hombres a esperar la salida de las sastras y modistas de sus talleres y, luego, a tomar el cafe en el Suizo o a ver, por muy poco dinero, a Victorino Tamayo representar un par de dramas espeluznantes en el Teatro Principal.
En el año 1831 se instaló en nuestra población el alumbrado público, formado por faroles y reverberos, que consumían unas ochocientas arrobas de aceite al año.
Luego sustituyéronse los primitivos faroles por otros grandes, de forma triangular, alimentados con petróleo que, aún mucho después de establecerse la iluminación de gas, se utilizaron para el alumbrado de los barrios de la Merced y del Campo de la Verdad, así como de las afueras de la población.
En lo que respecta a los nombre de nuestras calles, antiguamente no había la contradanza que en la actualidad, los continuos cambios que originan confusiones y perjuicios, sobre todo a los forasteros.
Muy raras veces modificábanse dichos nombres, que tenían un origen plenamente justificado y, por tanto, no se debían a caprichos o influencias como en la época actual suele acontecer.
En casi todos los barrios había una calle o plaza con el nombre del santo a que estaba dedicada su parroquia y eran una demostración de los acendrados sentimientos religiosos de este pueblo las denominaciones de muchas vías como las del Santo Cristo, Jesús María, Santa Victoria, San Eloy, San Eulogio y San Rafael.
Otras ostentaban los nombres de los cordobeses inmortales como Séneca, Almanzor, el Gran Capitán y Osio.
La costumbre de agruparse los industriales y comerciantes de cada gremio en una misma calle, era motivo para que a esta se le pusiera el nombre del gremio que la habitaba, y así tenemos las calles de Caldereros, Carniceros, Tundidores, Calceteros, Pleitineros, Zapatería, Aladreros, Especieros, Armas, Aceiteros, Barberos, Bataneros, Cedaceros, Cordoneros, Curadero de la seda, Espartería, Herradores, Librería, Imprenta, Lineros y Odreros.
Bastantes tomaban el nombre de los conventos, ermitas, hornos o huertos que había en ellas o de los títulos nobiliarios de las familias que tenían en esas calles sus casas solariegas
Había otras con denominaciones genuinamente árabes, tales como las de Alcaicería, Alhóndiga, Azonáicas, Almonas y Alfayatas.
No pocas con títulos perfectamente apropiados a una ciudad andaluza, entre ellas las del Sol, de Miraflores, de la Alegría, de los Angeles, de la Rosa y del Paraiso.
También en el laberinto de nuestra población hallábamos denominaciones tan interesantes como las del Silencio, el Socorro, la Paciencia, el Amparo, la Convalecencia, las Dueñas, Judería, Moriscos y el Tesoro.
Entre todos estos nombres no faltaban tampoco algunos sumamente prosáicos, los de Pan y Conejo, Buenos Vinos, el Queso y el Vino Tinto por ejemplo, ni otros tan fatídicos como los del Verdugo, la Muerte, Amortajadores, Enterradores y Cementerio.
Finalmente había también títulos de calles que recordaban tradiciones, como los de la Cruz del Rastro, Abrazamozas y las Cabezas, y otros cuyo origen no se ha podido averiguar, entre ellas las de Arrancacepas, Polichinela, Mata ratones, Mal pensada y el Duende.
En el último tercio del siglo XlX se sustituyeron los antiguos nombres de muchas calles por los de hijos ilustres de Córdoba. Lucano, Ambrosio de Morales, Góngora, etc., pero a estas modificaciones siguieron otras que no tienen justificación.
Se trata de un punto muy delicado por afectar a personas contemporáneas y no hemos de insistir sobre él; sólo diremos que, así como recientemente se enmendó el nombre moderno de la calle de Santa Clara, poniéndole en lugar del de José Rey el de Rey Heredia, también se debería enmendar el de la calle del Pozo, llamada absurdamente de Borja Pavón, puesto que Borja ni es nombre ni apellido y, por lo tanto, debiera denominarse de Pavón y López.
Asimismo sería muy oportuno, ya que los antiguos quisieron perpetuar el recuerdo de su comercio y de su industria en los rótulos de nuestras vías, no dejar en el olvido, como hoy están, los dos artes que más fama tuvieron en Córdoba, por haber obtenido el mayor grado de perfeccionamiento, la Guadamecileria y la Platería, poniendo estos nombres a dos calles, o a una en lugar del de Plateria el de Juan Ruiz (el Vandalino), el gran discípulo de Enrique de Arfe, que llegó, si no a superarle, a ponerse a igual altura que su maestro.
El Ayuntamiento de Córdoba ha padecido errores al rotular algunas calles, como la de Almanzor, que durante muchos años ostentó el nombre de Rey Almanzor, hasta que se cayó en la cuenta de que el inmortal guerrero jamás llegó a ocupar el trono de los Califas de Córdoba.
El pueblo ha modificado algunos nombres, entre ellos el de la calle Abéjar, formando una contracción de ambas palabras y sustituyéndolas por la de la Cardaveja, conque vulgarmente se conoce dicha vía.
También ha dado nombres especiales a ciertos sitios, como las Cinco Calles y la Piedra Escrita.
Cada uno de los barrios de Córdoba tiene un aspecto especial y característico; el de la Catedral siempre fué el más tranquilo y silencioso de la población, preferido para su residencia por sacerdotes y familias amantes del reposo y del sosiego; en los de San Pedro, San Andrés y la Ajerquía se congregaba la industria y el comercio. Resultando, por este motivo, los de mayor vida y más animación; los de San Lorenzo, Santa Marina y San Basilio los barrios populares por excelencia; el primero albergue de gitanos, el segundo de los típicos y originales piconeros y el tercero de la clase obrera más modesta, especialmente de los trabajadores del campo; los de San Nicolás de la Villa, San Miguel, el Salvador y la Trinidad tienen carácter aristocrático; el de la Merced siempre ha sido el barrio de los toreros, que hicieron famoso Lagartijo y Bocanegra; el de Santiago el de los hortelanos y el del Campo de la Verdad, separado de la población por el Guadalquivir, el de los labriegos modestos y los campesinos.
Y todos unidos, con sus vestigios de la ciudad romana, con sus innumerables recuerdos de la dominación árabe, con algunas huellas del paso de la raza judía forman un conjunto típico, que subyuga, que atrae, que encanta y presenta el sello de las viejas poblaciones españolas, que son museos y relicarios de inapreciable valor.
Febrero, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
UNA AVENTURA DE CARNAVAL
Era una noche de Carnaval.
El baile del Círculo de la Amistad estaba brillantísimo. Su recuerdo, unido al de los envidiables diecinueve años que entonces contaba el autor de estas líneas, parece que le traen una ráfaga de alegría y de tristeza a la vez, que le rejuvenece unos instantes y le llena de ilusiones, para arrojar después sobre su cabeza toda la copiosa nevada de la vejez y en su corazón el hielo, que jamás se funde de los desengaños.
Había transcurrido un par de horas dedicadas a las bromas cultas; al discreteo, a la galantería, a la danza, y la orquesta lanzaba las últimas notas de un rigodón, al que había de seguir una breve interrupción de la fiesta para la cena y el descanso.
En cumplimiento de mis deberes periodísticos aproveché aquellos instantes para ir a las oficinas de Telégrafos a depositar algunos despachos.
Cumplida tal misión disponíame a regresar al Círculo, deseoso de no perder un detalle de la hermosa fiesta.
Súbitamente la curiosidad me impulsó a detener mi ligera marcha. De un establecimiento de la calle del Reloj, dedicado aquellas noches al alquiler de disfraces, salía una máscara, envuelta en un dominó de seda.
Era una mujer alta, de figura arrogante, e iba sola.
Aguijoneado por la maldita curiosidad que antes me detuvo seguí tras ella hasta adelantarla; nada me dijo; yo solo conseguí ver sus ojos, tan negros como su antifaz, pues el capuchón del dominó le cubría por completo la cabeza, y continué mi camino a paso normal.
Entonces la máscara adelantóseme, pues andaba más de prisa que yo y apenas había salido de la calle citada noté que se detenía
Al llegar a la plaza próxima, una dulce voz femenina me llamó por mi nombre.
Era la mujer del denominó [sic] de seda que se hallaba semioculta en uno de los ángulos de la plaza.
¿Sería usted tan amable -me dijo que me acompañara? Yo le agradecería a usted durante toda mi vida este favor.
Por toda respuesta le ofrecí el brazo, plenamente convencido, no de que se trataba de una aventura original, sino de que mi pareja era una de esas infelices que buscan quien las lleve al baile y las convide a cenar.
Unicamente me extrañaron dos detalles: que me hablase de usted y con su voz natural.
Cogióse de mi brazo y me guió en la dirección que yo suponía, hacia los teatros y los cafés donde, a aquellas horas, los bailes de la gente alegre se hallaban en su periodo álgido. Pero, al llegar a la plaza de las Tendillas, cambió de rumbo y penetramos, con gran sorpresa mía, por las calles que conducen al barrio de la Catedral.
Mi pareja, silenciosa hasta entonces, sin duda para que no la oyeran los numerosos transeuntes que encontrábamos, comenzó a hablar, sin fingir la voz, en estos o parecidos términos:
Usted sin duda creerá, y está muy justificada la creencia, que soy una de esas mujeres que salen las noches de Carnaval en busca de aventuras, pero no ocurre así; soy una señora a quien circunstancias especiales, impulsos del corazón, arrastran a dar un paso peligroso, lo comprendo, pero que hoy, tal vez ofuscada, juzgo indispensable, lícito, hasta natural y lógico, aunque mañana tal vez lo considere una locura.
Sali de casa para realizar mi propósito y al verme sola, en la calle, a las altas horas de la noche, cubierta con un disfraz, confieso que sentí miedo y casi me arrepentí de lo que hacia.
En los instantes de vacilación encontré a usted, a quien conozco desde hace tiempo,pues es amigo de mi familia y, confiada en su caballerosidad, me atreví a rogarle que me acompañara.
Usted accedió a la pretensión y ahora me resta hacerle otro ruego; que no intente usted averiguar quien soy ni el móvil de la que usted creerá extraña y misteriosa aventura.
Después varió de conversación y empezó a hablarme de personas de mi familia, de amigas suyas, que lo eran mías también, y de reuniones y fiestas a que asistimos ambos.
Distraídos con la charla nos internamos, inadvertidamente, en el laberinto de calles del tranquilo y silencioso barrio de la Mezquita.
Súbitamente apareció ante mis ojos la sombría mole del hospital, semejando un monstruo creado en un sueño apocalíptico y confieso, lectores, que me extremecí de terror.
¿Quién era aquella mujer y a dónde me conducía por aquellos sitios? Estuve a punto de negarme a seguir acompañándola y, si no me negué, fué sólo por la negra honrrilla, según frace [sic] popular y grafica.
Afortunadamente en una de las callejuelas que rodean el último albergue de los enfermos desamparados mi pareja se detuvo y reanudó la conversación que algunos minutos antes interrumpiera, expresándose así:
Hemos llegado al termino de nuestra excursión; crea usted que jamás olvidaré el favor que esta noche me ha concedido y ahora sólo tengo que hacerle el último ruego, que no intente seguirme.
Yo le prometo que, si algún día lo permiten las circunstancias, le descubriré el misterio de esta rara escena de Carnaval.
Al expresarse así me tendió la mano, una mano pequeña y temblorosa, estrechó la mía y ella continuó por las tortuosas callejas contiguas al hospital y yo retrocedí, más que de prisa, deseoso de alejarme de aquellos sitios que, sin saber por qué, me habían producido miedo.
De mi mente se borró el brillante cuadro del baile del Círculo, y, presa de una gran agitación nerviosa, decidí buscar reposo en el lecho.
Cuando la luz del día penetró en mi habitación, yo no había conseguido que el sueño y el cansancio me rindieran; de mi imaginación no se borraba la arrogante figura de aquella mujer desconocida ni la sombría mole del hospital, semejante a un mostruo [sic] dispuesto a devorarnos.
No creo necesario decir que apelé a todos los medios imaginables para saber quién fué mi pareja en el extraño paseo descrito; sólo pude averiguar que aquella se presentó en el establecimiento destinado al alquiler de disfraces, envuelta en un mantón y cubriendo el rostro con un antifaz y la cabeza con un pañuelo; pidió un dominó de seda, se lo puso sin quitarse más que el pañuelo; entregó, como fianza, por la prenda que se llevaba, un billete del Banco de cincuenta pesetas y a poco regresó para devolver el disfraz; pagó el importe del alquiler, devolviéronle la fianza y marchóse sin haberse descubierto la faz.
Veinticinco años habían transcurrido desde el suceso relatado cuando una noche, al salir el autor de estas líneas de una fonda a la que iba frecuentemente a cenar, encontró a una dama, muy conocida en sus tiempos entre la buena sociedad cordobesa.
¿Se hospeda usted aquí? me preguntó después de saludarnos.
No señora, le contesté; vengo algunas noches a cenar.
Yo he cenado en la primera mesa -agregó; - he venido a arreglar ciertos asuntos y permaneceré en Córdoba seis u ocho días.
Si no tiene usted ahora obligaciones que le reclamen le invito para que me acompañe a tomar café y charlaremos un rato, disfrutando del fresco en este hermoso patio que envidiarían muchos hoteles de las primeras capitales.
Acepté gustoso la invitación y durante una hora estuvimos evocando recuerdos de otros días, memorias muy gratas de la juventud.
Disponíame a abandonar la agradable compañía de la dama, pero ésta me detuvo, diciendo con alguna turbación: ha llegado el instante de que le cumpla una promesa que le hice y de la que usted, sin duda, se ha olvidado.
¿Recuerda usted una máscara a quien acompañó, una madrugada, hasta las callejuelas contiguas al hospital? Pues aquella máscara era yo.
Entonces le ofrecí aclarar algún día , si me era posible el misterio de aquella extraña aventura y voy a demostrarle que soy mujer de palabra.
Yo contraje matrimonio perdidamente enamorada de mi marido, creyendo que mi nuevo hogar había de ser un trasunto de la gloria, pero bien pronto me convencí de que estaba en un error.
Mi esposo, cuya vida de soltero había sido poco ejemplar, no varió al cambiar de estado, por el contrario entregóse completamente a los vicios y a la crápula, olvidando los más sagrados deberes y dejándome en el abandono.
Yo sufrí mucho; el cariño, la indignación, los celos, revolviéndose juntos dentro de mi ser, estuvieron a punto más de una vez de volverme loca.
Llegó un Carnaval; mi marido buscó un pretexto para no llevarme a los bailes del Círculo y como las malas noticias por mucho que se las quiera ocultar llegan siempre a los oídos de quienes debieran ignorarlas, supe que la causa de que se hubiese negado a acompañarme a dichas fiestas era muy distinta de la fábula que inventó.
El y unos cuantos camaradas suyos de escándalo y libertinaje habían alquilado un local en un viejo caserón de la plaza de las Bulas para entregarse en él, durante las noches de Carnaval, a la más desenfrenada orgía con una legión de mujeres de baja estofa.
Este proceder me exasperó, hasta tal extremo que hubo instantes en que perdí la razón.
En uno de esos raptos de verdadero delirio concebí y traté de poner en práctica la idea de presentarme, disfrazada, en el tugurio en que se hallaba mi esposo para arrancarle de allí, para promover un escándalo; decidida a todo lo que fuera preciso, aún lo más absurdo y monstruoso.
En el bolsillo llevaba un revólver cargado con cinco cápsulas.
Cuando me proponía realizar mi arriesgada empresa encontré a usted, que me acompañó hasta las inmediaciones del teatro de la repugnante bacanal.
Nos despedimos y, al hallarme sola, una brusca sacudida nerviosa, originada por el terror, devolvió la lucidez a mi cerebro. Comprendí que lo que trataba de hacer era una locura, que podía sumirme en la desgracia y el oprobio para toda la vida y corrí a despojarme del dominó en que poco antes me envolviera y luego a llorar mi infortunio en el rincón más oculto de la alcoba nupcial, siempre triste como un nido vacío.
Después... usted sabe toda mi odisea. Tras los disgustos sin cuento, malos tratos y vejaciones de que fui víctima, vino la separación del matrimonio, se deshizo el hogar, los hijos se dispersaron y yo, desde entonces, ruedo por el mundo sin norte ni guía, como hoja seca a impulso de los vendavales.
La dama enmudeció al llegar a este punto; dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas y se despidió de mí tendiéndome su mano pequeña, que temblaba lo mismo que cuando la estreche en aquella memorable noche de Carnaval.
Marzo, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
DON MARIANO SERRANO
Las personas muy ancianas que tengan buena memoria seguramente recordarán a uno de esos servidores del hospital de San Jacinto, de hábito pardo y tosco, que hace muchos años postulaba para dicho establecimiento benéfico y era, sin duda, el hermano más popular de los Dolores.
Siempre se le veía en la calle leyendo o rezando y en todas las casas donde le entregaban el óbolo de la caridad invitábanle para que entrase y descansara, más que con este propósito con el de oirle un rato.
El postulante del hospital de los Dolores, un humilde hijo del pueblo, sencillo, afable, bueno, cariñoso, era lo que el vulgo llama muy apropiadamente un alma de Dios.
Su aspiración única consistía en poder terminar la carrera eclesiástica, que estaba estudiando, y apropósito de tales deseos charlaba con los bienhechores del hospital de incurables, y les contaba los planes que tenía para el porvenir, y les enseñaba oraciones, y la gente de buen fondo pasaba un rato agradable con la conversación de aquel hombre, que poseía un corazón de niño.
El hermano vió al fin llegar el día en que sus sueños se convirtieron en realidades; a costa de grandes trabajos y sacrificios terminó la carrera, la llamada entonces corta o vulgarmente de misa y olla, hoy suprimida, y cambió los pardos y toscos hábitos que vistiera por los del sacerdote.
Desde el momento en que logró este cambio consideróse feliz, aunque su posición no varió gran cosa; pero él, nacido en la pobreza, la amaba como la amó Jesucristo y nunca pretendió salir de ella
Los productos de su Misa representaban para él tanto como la renta de un Roschild, aunque no los percibía diariamente y, por regla general, para obtenerlos, tenía que emprender grandes caminatas.
Pero don Mariano Serrano, que así se llamaba el presbítero, era un andarín consumado; lo mismo en su juventud que en su edad madura recorría leguas y leguas, sin mostrar cansancio ni fatiga.
Conocedores de su resistencia física y de su extraordinaria afición a la cacería, sus protectores le encomendaban ya la Misa dominical en el poblado de Trassierra, ya en la colonia de Alcolea, ya en el santuario de Santo Domingo.
Y don Mariano, en vez de rehusar estos encargos, los acogía con indescriptible júbilo y esperaba anhelante el domingo para emprender las excursiones.
Antes de que amaneciera disponíase para la marcha; preparaba una mochila con el almuerzo, un bollo de pan con aceite y unas cuantas aceitunas; ocultábala debajo de los raídos hábitos; armábase de su escopeta y allá iba, hacia el santuario donde debía celebrar el Santo Sacrificio.
Y, según él aseguraba, por mucha distancia que tuviera que recorrer, el camino se le hacia corto, distraído con la caza, después de haber invertido parte del tiempo en sus rezos diarios.
¡Y que días pasaba más deliciosos! Después de haber cumplido su sagrado ministerio, a almozar; un almuerzo de príncipe, pues al bollo con aceite y las aceitunas, siempre se unía alguna fruta que le regalaban en las fincas próximas.
Cuando terminaba el banquete, a caza; a hacer ejercicio cerro arriba, cerro abajo, ya en busca de una liebre, ya tras una perdiz que, al fin, solía caer, merced a la constancia y a las buenas piernas de su perseguidor.
Y luego, al atardecer, a visitar a las familias que residían en las huertas y en los caceríos [sic] de las inmediaciones.
En todas partes recibíanlo con agrado; labradores y excursionistas campestres le obsequiaban, este con fruta, aquel con hortaliza, el de más allá con media docenita de huevos. Y don Mariano Serrano regresaba a Córdoba con la mochila mucho más repleta que la llevó, arrastrando una carga enorme, pero sin perder su ligereza ni cansarse jamás.
Cuando había conseguido matar un par de perdices o de conejos no cabía en si de gozo; ¡como que ya tenia asegurada la manutención durante toda la semana!
Daba la caza para que se la vendieran en el mercado y con el producto de ella y con los regalillos sobrábale para la subsistencia en los siete días y, en su virtud, destinaba el producto de la Misa al fondo de reserva.
Puede asegurarse que don Mariano Serrano tenía el vicio de andar mucho; cuando no le precisaba para el cumplimiento de su obligación, hacía excursiones, por capricho, a Almodóvar del Río, a Posadas y a otros pueblos, sin temor a los rigores del calor ni del frío, sin que le preocupase poco ni mucho el estado de los caminos y carreteras, pues salvaba todos los obstáculos con facilidad asombrosa.
Don Mariano poseía dos raras habilidades; una era la de domesticar perdices y codornices.
Causaba admiración verle abrir la jaula del más brusco de estos animales, para él desconocido, sacarlo de ella, empezar a acariciarlo y súbitamente convertirlo en la más dócil y mansa de las aves.
Colocábasela en un hombro, sobre la falda y allí la tenia, inmóvil, como un pájaro disecado, todo el tiempo que se le antojaba.
La otra habilidad del humilde sacerdote consistía en fabricar anteojos. Sin haber estudiado óptica dominaba perfectamente esta parte de la Física en lo que a la construcción de tales aparatos se refiere y los hacía con gran perfección y de un alcance extraordinario.
Generalmente don Mariano Serrano usaba para confeccionar sus anteojos monturas de otros antiguos y, por este motivo y porque se conformaba con una ganancia muy exigua, vendíalos a precios inverosímiles.
No es extraño, pues, que siempre tuviera encargos de fabricar o componer algunos de esos instrumentos de óptica
Casi todas las familias antiguas de desahogada posición que habitaban las viejas y alegres casas cordobesas, coronadas por amplias azoteas o elevados miradores, poseían un catalejo para recrearse desde tales sitios admirando los encantos de nuestra Sierra con sus poéticas Ermitas o el curso del Guadalquivir por campos de eterno verdor, y la mayoría de los repetidos aparatos era obra del laborioso presbítero.
Merced a estas habilidades lograba aumentar los modestos productos de su carrera y así vivía dichoso, con la felicidad que anhelaba el poeta, de no ser envidioso ni envidiado.
El cura de las perdices, como le llamaban, era una de las figuras más simpáticas y populares de nuestra ciudad.
En su rostro cetrino estaba grabado el sello de la bondad; su cuerpo menudo parecía un manojo de nervios; sus hábitos verdosos y raídos pregonaban la modestia de aquel hombre.
A cualquier hora nos lo encontrábamos, siempre de prisa, siempre ligero, como si los años no le pesaran, ocultando malamente, debajo del manteo, algún objeto abultado; ya era una perdiz o una codorniz enjaulada que devolvía a su dueño, después de haberla amansado; ya la mochila con el almuerzo para emprender la excursión a Alcolea o Almodóvar; ya el anteojo que acababa de componer.
Apesar de su aparente prisa, impuesta sólo porque no podía ir despacio, deteníase en la calle a hablar con todo el mundo, que todo Córdoba era su amigo, ya de cacerías, ya de pájaros, sin que de sus labios saliera jamás una queja, una frase de censura, una palabra que tuviese visos de murmuración.
Como en la época en que era hermano del hospital de San Jacinto, enseñaba oraciones a las mozas y recordando los tiempos en que postulaba para fines benéficos y en todas partes recibía el óbolo de la caridad, nunca dejaba disgustado al chiquillo que le pedía una perra, apesar de ser escasísimos sus recursos.
Mas aunque no lo hubieran sido, aunque la fortuna se hubiera mostrado pródiga con él, seguramente habría vivido y muerto en la pobreza, por lo que dijo Campoamor de otro sacerdote semejante a este:
"El cura del Pilar de la Horadada
como todo lo da no tiene nada."
Noviembre, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
LA VISTA DE UN POLICÍA
El 12 de Mayo de 1904 fué día de gran fiesta en Córdoba. En ese día vino a nuestra capital el Rey don Alfonso XIII por primera vez después de su coronación y, tanto por tratarse de la visita oficial cuanto por haber transcurrido mucho tiempo, veintidós años, desde que tuvimos el honor de albergar, durante algunas horas, a otro soberano, tratábase de un verdadero acontecimiento que produjo gran expectación.
Seguros de que la mayoría de nuestros lectores no los habrán olvidado, no hemos de consignar los preparativos que se hicieron para recibir dignamente a Su Majestad; ni hemos de describir el hermoso arco que se levantó en el centro del paseo del Gran Capitán; ni hemos de hablar de la agradable excursión a las Ermitas, a donde un rico labrador cordobés condujo al Monarca en un coche a la calesera tirado por cuatro magníficas mulas y guiado por su propietario; ni hemos de consignar, en fin, que la provincia de Córdoba se despobló, pues la mayoría de su vecindario vino a la capital para ver a don Alfonso XIII.
Llegó el viajero augusto con su séquito; en este figuraba un cordobés, don José Ramón de Hoces y Losada, duque de Hornachuelos, que venía prestando servicio como gentil-hombre.
En el mismo tren que Su Majestad llegaron varias damas de la aristocracia madrileña para presenciar las fiestas que aquí habían de celebrarse. Una de aquellas damas era la popular Gloria Laguna, que en el almuerzo servido en las Ermitas derrochó el ingenio y la gracia.
En la estación organizóse la comitiva; al estribo del landau en que entró Su Majestad iba el duque de Hornachuelos; alrededor del carruaje el veterano e inolvidable periodista don Francisco Peris Mencheta y algunos redactores de la prensa local, entre ellos el autor de estas líneas y aislando al coche del público que pretendía rodearlo un cordón de policías de la ronda especial de los Reyes, a las órdenes de su jefe el incansable don Manuel Machero.
La comitiva recorrió el itinerario marcado previamente, dirigiéndose a la Mezquita-Catedral.
En toda la carrera apiñábase extraordinaria muchedumbre; la tribuna instalada en el lado derecho del paseo del Gran Capitán estaba llena de señoras que saludaban con los pañuelos y arrojaban flores al Monarca.
Análogo recibimiento dispensábanle las damas que había en los balcones, todos engalanados con ricas colgaduras.
En la calle del Cardenal González habíase improvisado otra tribuna, forrada de mantones de Manila, desde la cual un grupo de gitanas ideales piropeó de lo lindo al joven Rey y le llenó el coche de claveles y rosas.
Llegó el cortejo a la Catedral: Su Majestad penetró en la Basílica por el Arco de Bendiciones, registrándose un ligero incidente respecto a las personas que podían acompañarle bajo el palio, y dirigióse al altar mayor, donde había de cantarse el solemne Te Deum.
Al público no se le permitió la entrada en la Mezquita y a muchos de los acompañantes del Soberano tampoco se les dejó penetrar en el Crucero ni subir al altar.
En el lugar donde este se halla sólo se situaron las autoridades, los altos palatinos y parte del clero Catedral y en las escalinatas algunos aristócratas que vinieron a Córdoba con motivo de la visita regia y tres o cuatro periodistas.
Mientras los sacerdotes entonaban las preces religiosas, quien estas notas escribe, arrodillado en la grada superior del recinto del altar, anotaba los nombres de los acompañantes del Rey, que iba diciéndole don Rafael de León y Primo de Rivera, marqués de Pikman.
Este, de pronto, suspendió su relación, levantóse súbitamente, y, casi volviendo la espalda al altar, dirigió la mirada hacia la nave derecha del crucero.
Unos segundos después volvía a arrodillarse y continuaba su relación de nombres.
¿Qué ha ocurrido? le preguntamos.
Que Machero se ha dirigido a una persona, para mí desconocida, que había en la primer grada y ha marchado con ella hacia el exterior del templo, nos contestó.
Concluido el Te Deum don Alfonso XIII recorrió la Mezquita y la comitiva volvió a ponerse en marcha, yendo a las Casas Consistoriales, donde se celebró la recepción oficial y luego al Desierto de Belén.
El hecho notado por el marques de Pikman pasó casi inadvertido.
En la primer ocasión en que pudimos hablar unos momentos a solas con Machero le interrogamos qué había sucedido y nos manifestó que el caso no tenía importancia.
Llamóle la atención, sin saber por qué, estas fueron sus palabras, un hombre que había al pie de la escalinata; lo llamó, preguntóle quien era y por qué estaba allí y como no quedara satisfecho de las contestaciones del desconocido entrególe a una pareja de la policía para que lo condujera detenido a la Inspección de Vigilancia.
Allí se comprobó que era un individuo forastero e indocumentado; dijo que se hallaba de paso en Córdoba y que, al llegar don Alfonso XI1I a la Catedral, él estaba admirando aquel monumento, manifestación muy dudosa puesto que momentos antes de la visita regia fué minuciosamente registrada la Basílica.
El popular Machero, por primera vez venía a Córdoba y, en su consecuencia a nadie conocía aquí, pero su admirable instinto policiaco le hizo fijarse en la única persona sospechosa que seguramente encontró a su paso en nuestra capital.
Algunas horas después de haberse marchado el Rey, el desconocido fué puesto en libertad y acompañado por los agentes de las autoridades hasta que continuó su viaje en dirección a otra capital andaluza.
Machero rogó a los periodistas que se enteraron del suceso que no hablaran de él para evitar alarmas puesto que no había tenido importancia alguna y los chicos de la prensa prometiéronle complacerle y tan bien supieron cumplir su palabra que hasta ahora, cuando han transcurrido quince años, no se ha hecho público este alarde de vista del malogrado y perpetuo acompañante de don Alfonso XIII.
Abril, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
PRELIMINARES DE SEMANA SANTA
En tiempos ya pasados, cuando estaban más arraigadas que ahora las creencias religiosas en los corazones y había mayor sencillez en las costumbres, advertíase inusitado movimiento en la antigua casa cordobesa al aproximarse las solemnes fiestas de la Semana Santa.
Todas las habitaciones y dependencias, desde la sala del estrado hasta el último desván, limpiábanse escrupulosamente, fregando una y otra vez los suelos de rojos ladrillos hasta dejarlos brillantes como el oro.
Si las casas estaban situadas en las calles por donde habían de pasar las procesiones, encalábanse las fachadas, cuya extraordinaria blancura, cuando las bañaba el sol, producía molestias a la vista.
En el patio se arreglaba el macetero de la manera más artística, poniendo las mejores plantas y flores delante del portón para que, a través de las cancelillas de los postigos, pudieran verlas los transeuntes.
Los padres que tenían a sus hijos estudiando en otras poblaciones preparábanles, con igual esmero que se dispone la alcoba nupcial, el cuarto que había de servirles de dormitorio durante el tiempo de las vacaciones.
Abríanse, quizá por única vez en el año, los grandes arcones tallados o cubiertos de recias pieles, sujetas con clavos de enorme cabeza dorada, para sacar la roja colcha de damasco y el finísimo mantel conque había de revestirse el altar; el rico vestido de raso o de seda que lucirían las señoras el Jueves Santo en los Divinos Oficios y la visita a los Monumentos; la hermosa mantilla de blondas conque se tocarían el Viernes; los uniformes que ostentarían los caballeros en los imponentes actos conmemorativos de la Pasión y Muerte del Redentor del mundo.
Era necesario sacarlos con tiempo para que perdieran las arrugas de los dobleces, para que se les evaporara el olor penetrante del alcanfor que se colocaba entre las prendas a fin de evitar los estragos de la polilla.
Abríase también el primoroso contador de finas maderas o el joyero lleno de incrustaciones de marfil y nácar para limpiar el aderezo de brillantes, el collar de perlas, los largos pendientes de rubíes y turquesas o la cruz de delicadísima filigrana que habían de completar el lujoso atavío de las mujeres.
La gente del pueblo también preparaba sus galas, más modestas, y las mozas hacían prodigios con la plancha para rizar y encañonar las bordadas pecheras de las camisas que sus padres o hermanos habían de lucir cuando fuesen acompañando al paso de Jesús Nazareno o la Cruz guiona del Campo de la Verdad.
No todos los preparativos afectaban a la indumentaria; efectuábanse también muchos relacionados con el arte culinario.
Las señoras, acompañadas de sus sirvientes, iban a las tiendas de comestibles para hacer grandes provisiones de los articulos propios de tales días, entre los que siempre el bacalao ocupó y sigue ocupando el primer lugar.
Los tres primeros días de la Semana Mayor todas las mujeres de cada casa convertíanse en cocineras y no descansaban un momento de su labor. ¡Cómo que había que hacer las empanadas de pescado, las frutas de sartén, los pestiños y las tortas y los hornazos para la gente menuda, que después cocerían en los hornos! Esto sin contar los potajes y los múltiples guisos propios de la época.
Las tablas de la despensa apenas podían con las fuentes llenas de los manjares que se preparaban, más que para regalo de las familias que los disponían, para obsequiar a los amigos.
Después del Domingo de Ramos las jóvenes habilidosas dedicábanse a labrar y adornar las amarillas palmas que no faltaban en la casa de todo buen católico, para colocarlas en los balcones el Jueves Santo.
Todas las familias instalaban un altar; las de clases acomodadas en una habitación interior, sin más imágenes que la del Crucificado y la Dolorosa, rodeadas de luces y flores; el pueblo en la sala mejor que tuviera mayores ventanas a la calle, para que la gente, al pasar, se detuviera a cantar saetas.
A la colocación de estos típicos altares precedía una verdadera requisa que las mujeres encargadas de ornarlos hacían en los domicilios de todas sus vecinas y amigas para llevarse imágenes, candelabros, jarrones, colgaduras, alhajas, flores, macetas y cuanto consideraban aprovechable para el adorno del altar.
Había industriales que desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo no descansaban ni de día ni de noche: los que fabricaban y cocían tortas y los que hacían velas de cera.
Las tahonas y las cererías hallábanse a todas horas llenas de público; en la confitería del Realejo, cuyos dueños elaboraban primorosas velas rizadas, formaba cola el público que acudía para adquirirlas con el objeto de adornar el altar o de que las lucieran en las procesiones los niños vestidos de nazarenos y de ángeles.
Hasta los muchachos, ajenos a todos estos preparativos, efectuaban otros de especie muy distinta; procuraban hacer buena provisión de latas viejas para salir, arrastrándolas, a las calles como alma que lleva el diablo, apenas tocaban a Gloria y confundir su griterío con el vibrante y alegre repique de las campanas.
Al mismo tiempo, las jóvenes de buen humor que habitaban en los barrios bajos, a hurtadillas de sus vecinas para producir mayor efecto, entreteníanse en hacer un deforme pelele, relleno de paja, con una enorme olla por cabeza, que había de aparecer el Domingo de Pascua en un balcón para que hombres y chiquillos descargasen sobre él sus iras hasta destrozarlo, porque en ese monigote querían representar la figura repulsiva y odiosa de Judas.
Hoy los preparativos de Semana Santa han desaparecido casi por completo en la casa cordobesa, como desgraciadamente va desapareciendo todo lo tradicional y típico.
Abril, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
PASEOS Y JARDINES
El origen árabe de nuestra raza influyó, sin duda, en el carácter de los antiguos cordobeses, influencia que no ha desaparecido todavía, para hacerles amigos del retraimiento, amantes del hogar, contrarios a la exhibición.
A esta circunstancia y a la de poseer muy cerca de la ciudad ese inmenso vergel, donde el espíritu halla recreo y la materia enferma salud, llamado Sierra Morena, débese que las autoridades de nuestra población se hayan preocupado muy poco de crear paseos y jardines y que, los formados en diversos lugares y épocas, sólo hayan sido punto de reunión de una escasa parte del vecindario, los domingos y días de fiesta.
El primer paseo de que se tiene noticia estuvo en el Campo Santo de los Mártires y no fue del agrado de los cordobeses que estimaron una profanación designar para sitio de solaz y recreo el paraje que guardaba los restos de los héroes invictos que vertieron su sangre en defensa de la Religión Católica.
Los cronistas de nuestra capital mencionan varias alamedas, formadas en las márgenes del Guadalquivir para esparcimiento del público, pero no determinan con precisión los sitios en que se hallaban.
En el año 1776 el corregidor don Francisco Carvajal y Mendoza dispuso la formación de una alameda en el campo de la Victoria y en 1811, durante el Gobierno francés, el Ayuntamiento adquirió un haza próxima a aquella, terrenos que poco después quedaron convertidos en el mejor paseo y los jardines más pintorescos de la ciudad.
Comprendían una gran extensión, parte de ella mucho más elevada que otra, por lo cual a unos jardines se les denominaba altos y a otros bajos, llamándose a ambos los jardines de la Agricultura.
Los altos eran los más favorecidos por la gente: en ellos abundaban las flores más vistosas y de exquisitos perfumes y poseían también algunas plantas raras y de mérito.
Delante de los jardines aparecía un cenador con arcos de hierro cubiertos de rosales y enredaderas; enmedio una fuente y alrededor pedestales con bonitas estatuas de yeso.
En el centro de dichos jardines se hallaba el salón destinado a paseo, rodeado de grandes asientos de piedra negra con respaldos de hierro.
Los jardines bajos, más que a las flores, estaban destinados a los árboles y arbustos y también se admiraban en ellos algunos ejemplares hermosos.
No faltaban, como era natural, los naranjos y palmeras.
Una de éstas, magnífica, de las mejores que había en Córdoba, fué necesario trasladarla del sitio en que se había criado al abrir la calle de Claudio Marcelo y se decidió plantarla en los jardines de la Agricultura.
En el transporte del magnífico árbol invirtiéronse muchos días y no poco dinero. Se le condujo en carretas arrastradas por varias yuntas de bueyes y, a costa de mil trabajos, se consiguió colocarla en el lugar que se le destinase.
Momentos después, un jardinero subió, por el tronco, a la copa de la palmera para quitarle las ramas secas, y aquella se tronchó casi por el centro, cayendo el pobre hombre desde gran altura y lesionándose gravemente.
Este suceso dió motivo a innumerables comentarios, chistes y hablillas y a la frase que entonces se hizo popular: "haz quedado más mal que la palma".
Separando los jardines altos de los bajos estaba la ría, un estanque de regulares proporciones, cercado por un asiento de piedra con barandales de hierro, cuya profundidad disminuyó mucho al efectuarse la nivelación del terreno del campo de la Victoria, y que varias veces ha sido cegado y descubierto, por considerarlo, ya perjudicial para la salud a causa del estancamiento de sus aguas, ya útil para el riego.
La gente murmuradora dió fama a la ría por considerarla punto de reunión nocturna para ciertas aventuras.
En este delicioso paraje sólo reinaba animación los domingos y días festivos; la buena sociedad iba al salón a pasear y en él formaba amenas tertulias; el pueblo recreabase en los jardines con el encanto de las flores; los chiquillos jugaban en las enarenadas sendas sombreadas por los copudos árboles o se distraían arrojando migajas de pan a los peces de los estanques.
Los días dedicados al trabajo aquellos sitios estaban casi desiertos. Sólo había un par de docenas escasas de personas muy conocidas en esta capital, que en todos los tiempos, invariablemente, acudían por las tardes a los jardines de la Agricultura para esparcir el ánimo, hacer ejercicio y pasar un rato con los amigos en amena charla.
Entre esas personas las más constantes eran el farmacéutico don Antonio Ortiz Correa, su hermano don José, el secretario del Ayuntamiento don Miguel Lovera, el escribano don Pedro Aguilar, los sacerdotes hermanos don Manuel y don José Jerez y Caballero, el labrador don Manuel Sisternes y el ingeniosísimo don José González Correas.
Sentado en un banco del extremo inferior del paseo, siempre solo, encontrábase invariablemente al oficinista don Rafael Rojas con su luenga barba blanca y su descomunal sombrero de copa.
Y al atardecer presentábase don Manuel Roldán, la estatua ecuestre como muchos le llamaban, en su hermoso caballo blanco, deteniéndose a cada minuto para charlar con cuantas personas hallaba al paso, siempre afable y bondadoso.
Con el pretexto de que era necesario un extenso campo para instalar la feria de Nuestra Señora de la Salud y para que pudiesen efectuar ejercicios las tropas de la guarnición, destruyéronse los preciosos jardines altos, se desmontó el terreno que ocupaban y quedó un llano polvoriento, sin arboleda, casi intransitable.
El excelente alcalde de esta capital don Juan Tejón y Marín concibió y realizó el laudable proyecto de formar en parte de aquel llano otros jardines a los que dió el nombre del Duque de Rivas, pues se proponía erigir en el centro de ellos una estatua al insigne autor de El Moro Expósito, para la cual se colocó la primera piedra en el centro de los jardines.
Estos se empezaron a formar a la entrada de la Primavera y como llegara la feria y no tuviesen todavía más que unos cuantos árboles y arbustos el señor Tejón y Marín, para exornarlos convenientemente, impuso una contribución original a todos los empleados del Municipio. Cada uno había de donar una maceta para los flamantes jardines, así consiguió que el día de la Pascua de Pentecostés estuviesen llenos de flores.
La ocurrencia no dejó de ser comentada y un periódico satírico publicó una caricatura que representaba a un guardia municipal con un tiesto al hombro, poniéndole debajo la siguiente cuarteta:
"Barea el municipal
ayer pasó por aquí;
llevaba al hombro un rosal,
por eso le conocí".
En 1843 se construyó el paseo de San Martín en el solar del convento de dicho nombre. Se hallaba en alto y se subía a él por una escalinata. Tenía la forma de una cruz, en cada uno de cuyos ángulos se formó un pequeño jardín y estaba rodeado por los mismos muros del convento.
Durante algunos años, en las noches de estío, constituyó el punto de reunión obligado de la buena sociedad cordobesa.
En el año 68 procedióse a transformar y ampliar notablemente este paraje, convirtiéndolo en el paseo del Gran Capitán, que comprendía desde la calle del Conde de Gondomar hasta la carrera de los Tejares, hoy prolongado hasta la Estación Central de los ferrocarriles.
Puede decirse que, desde su fundación este ha sido el paseo predilecto de los cordobeses; en él se respiran los aires puros de la Sierra, constantemente embalsamados, en Primavera, por el perfume del azahar que cubría los naranjos en mal hora quitados de dicho paraje.
En los solares que limitaban al nuevo paseo pronto se elevaron magníficos edificios, como el Gran Teatro y el café contiguo, el palacio de los marqueses de Gelo y la señorial morada de don Juan de la Cruz Fuentes.
Con estas y otras bellas construcciones contrastaba de modo lamentable el medio derruído caserón en que tuvieran, durante muchos años, las oficinas de la Delegación de Hacienda entre ruinas y escombros.
Al crearse este paseo comenzaron a celebrarse en él las tradicionales veladas de San Juan y San Pedro, que antes se verificaban en la calle de la Feria y en la Ribera.
Este era otro de los sitios de reunión veraniega más antiguos de nuestra ciudad.
Allí acudía el pueblo para aspirar las frescas brisas del Guadalquivir y para distraerse viendo los ejercicios de natación de los bañistas.
Los mozos obsequiaban a las mozas con dulces y ramos de jazmines en los puestos de las numerosas arropieras que instalaban allí su mesillas o con los sabrosos higos chumbos, de los que también abundaban los vendedores.
Las noches de los domingos asistía a la Ribera la banda de música y la concurrencia de público era extraordinaria, viéndose confundidas todas las clases sociales.
Hoy el sitio mencionado esta casi siempre desierto; sólo acuden a él los pescadores de caña y algunos viejos apegados a la tradición, salvo en épocas de grandes crecidas del río en las que, a todas horas, abundan los curiosos en el olvidado paseo.
Hay dos lugares en nuestra ciudad en los cuales, antiguamente, tenían sus diarias tertulias, varios respetables ancianos que quizá no fueron nunca a la Victoria, a San Martín ni al Gran Capitán por recreo, para tomar el sol en el invierno y el fresco en el estío; son dichos lugares el Patio de los Naranjos de la Catedral y el Triunfo de San Rafael contiguo a la puerta del Puente.
En ambos parajes, por las mañanas durante los meses de frío, por la tarde en la época de calor, ya paseando con andar torpe a causa del peso de los años, ya sentados en los poyos de piedra, veíase cotidianamente a varios viejos, que sostenían una charla muy animada y curiosa.
Recordaban sus tiempos, sus aventuras, repasaban la historia, y algunos de aquellos ancianos narraban a sus contertulios episodios de las guerras carlitas, en las que tomaron parte.
Las mozas del pueblo y los muchachos solían reunirse en otros lugares muy pintorescos, en los clásicos huertos cordobeses, mezcla de huerto y de jardín, que hoy van desapareciendo como todo lo antiguo.
A ellos acudían las muchachas, los domingos y días festivos, para comprar flores, y en las calurosas siestas del estío para bañarse en las albercas y, después de la compra o el baño, formando animados corrillos, paseaban por las revueltas calles del huerto, túneles de perpetuo verdor, formados por los frondosos árboles, las plantas trepadoras y las macetas de albahaca, geráneos [sic] y claveles.
Los chiquillos también iban, a bandadas como los pájaros, para zambullirse en las albercas, previo pago de dos cuartos, o para adquirir hojas de morera con destino a los gusanos de seda, que en casi todas las casas había.
Y en el huerto corrían y saltaban, como potros sin freno, y, si el hortelano se descuidaba un instante hacían la doctrina, dejando un cuadro sembrado de habas o un árbol frutal como los dejaría el más terrible pedrisco.
En distintas épocas, a costa del Ayuntamientos se plantaron alamedas, para solaz del vecindario, en varios puntos de la capital siendo dos de las más antiguas la del Campo de San Antón y la próxima a la Cárcel, sitios en que se colocaron asientos de piedra para el público.
Y, ya en nuestros días, se han formado jardines en casi todas las plazas de la población, algunos de los cuales, como el del Campo de la Merced, donde se trató de crearlo a fines del siglo XVIII, el del Campo Santo de los Mártires y el de la plaza de la Magdalena, serían muy pintorescos y deliciosos, si no careciesen de riego, por falta de agua, ni estuviesen casi abandonados como se encuentran.
Marzo, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
___________________________________
PEPITO DOMÍNGUEZ
Hace muchos años se presentó en Córdoba un forastero, que bien pronto despertó la curiosidad general por el misterio que le rodeaba.
Era un hombre de regular estatura, grueso, que poseía uno de esos rostros sin expresión en los que jamás se reflejan el estado de ánimo, las sensaciones o los sentimientos; un rostro grande, redondo, afeitado, que le daba aspecto de cómico o de presbítero.
Vestía invariablemente un saqué de largos faldones y en cambio variaba con gran frecuencia de calzado y de sombrero.
¿Qué edad tenía este extraño personaje? Nadie hubiera sido capaz de calcularla; lo mismo podía contar cuarenta que sesenta años.
¿De dónde procedía? He aquí la única pregunta relacionada con el hombre misterioso a que podía responderse con certeza. Procedía de Madrid, donde todo el mundo le conocía y trataba sin que, ni aún sus amigos más íntimos, tuvieran otras noticias de él que el nombre y el primer apellido; llamábase José Domínguez y en los centros y tertulias que frecuentaba sólo se le conocía por Pepito Dominguez.
Quién fuera su familia, cual su posición social, ignorábase en absoluto. Tampoco se pudo averiguar el objeto de su larga permanencia en Córdoba.
Instalóse en el Hotel Suizo, empezó a frecuentar nuestros casinos y pronto logró lo que siempre y en todas partes pretendía: llamar la atención, que se hablara de él, que se le considerase un ser excepcional.
Pretendía pasar por omniciente y para lograrlo, en sus tertulias, procuraba, con habilidad, variar frecuentemente el tema de las conversaciones.
Apropósito de cada asunto, de cada cuestión que se trataba o discutía, pronunciaba una verdadera disertación, llena de citas, de testimonios de autoridades en las materia, consignando muchas veces, no sólo las obras en que basaba su doctrina, sino las paginas en que podían leerse los conceptos, las opiniones o noticias que él manifestaba.
Tras una conferencia de medicina, pronunciaba otra de matemáticas, de filosofía. de jurisprudencia o de historia.
Lo mismo dominaba, al parecer, las bellas artes que las artes de la guerra; atesoraba conocimientos tan completos de náutica como de aerostación.
Aseguraba que había recorrido casi todo el mundo y hacía pintorescas descripciones de sus viajes y de las ciudades, monumentos, habitantes, usos y costumbres de los más diversos paises.
Aquella pluralidad de conocimientos, unida a su palabra fácil y correcta y a la sencillez de la expresión; verdaderamente cautivaban a los asíduos concurrentes a los centros de reunión por él más frecuentados, que eran el Círculo Conservador y el Casino Cívico-Militar, y apenas llegaba formaban a su alrededor un extenso corro y se disponían a escucharle con atención profunda.
La gran cultura de que hacía gala Domínguez y su reserva absoluta en todo lo que personalmente le afectaba, fueron la causa, coma ya hemos dicho, de que despertase la curiosidad general y el ansia de rasgar el velo que envolvía la historia del raro personaje.
¿Quién será este hombre? se preguntaba todo el mundo.
Pasaba por la estación de los ferrocarriles un ministro, un político de significación, un alto funcionario y a esperarle acudía el primero nuestro huésped.
Descendía el viajero del tren y, apenas le veía, marchaba a su encuentro, abrazándole efusivamente.
Los amigos del personaje decían llenos de satisfacción: ya nos vamos a enterar de quién es este hombre.
Le preguntaban al ministro, al político de significación o al alto funcionario y éstos invariablemente respondían: ¿pero ustedes no le conocen? ¡Pues en Madrid le conoce todo el mundo; este es Pepito Domínguez! Pero no podían añadir una palabra a las anteriores.
Domínguez, desde el Hotel Suizo, se trasladó a una modesta casa de huéspedes, de ésta a una de las principales fondas de nuestra capital, luego a otra hostería humildísima y sus constantes cambios de domicilio motivaban también múltiples y sabrosos comentarios.
La fantasía popular ideó cosas estupendas, quién decía que, cuando Pepito encargaba a un sastre que le hiciera ropa, él mismo la cortaba sin necesidad de tomar medidas ni señalar trazos en la tela; quién aseguraba que en el cuarto de la fonda ocupado por el forastero, un día veíase una interminable fila de zapatos y botas de todas clases y, al día siguiente, habían desaparecido.
Pepito Domínguez visitó algunos pueblos de nuestra provincia, tampoco pudo averiguarse con qué objeto y en ellos logró igualmente llamar la atención y pasar por un ser misterioso y raro.
En aquella excursión titulábase médico e indicaba a toda clase de enfermos el plan curativo a que debían someterse.
Las gentes sencillas de los pueblos cordobeses observaban con extrañeza una distinción especial de que era objeto cuando asistía a Misa; colocábanle un sillón, para que se sentara, al lado del altar mayor.
El exigía esta preferencia alegando que tenía derecho a ella, a causa de poseer determinados títulos y honores, pero la generalidad deducía de ella que se trataba de un personaje de la Iglesia o de la Corte Pontificia.
¿Tenía Domínguez, en realidad, la vasta cultura de que hacía alarde? No. Era un hombre de conocimientos generales, pero de ilustración superficial; de gran memoria y de fácil palabra.
Su principal mérito consistía en conocer, al primer golpe de vista, el grado de mentalidad de las personas con quienes trataba para saber a que atenerse en sus disertaciones y evitar que le cogieran en errores o que le descubrieran las fábulas ideadas por su fantasía, que él narraba como realidades.
Leía mucho y diariamente procuraba retener en la memoria un concepto, una opinión, una idea de cualquier autor y sobre cualquier materia, sin olvidar el titulo de la obra y la página en que estaba consignado.
Aquella noche, en su tertulia, hacía que la conversación recayera en el asunto a que correspondía la cita que, pocas horas antes había aprendido y, enmedio de su conferencia, la consignaba con todos los detalles indicados produciendo la admiración de sus contertulios que creían, como artículo de fe, la veracidad de la cita, pues más de un curioso o desconfiado anotó algunas de este hombre enciclopedia y comprobó su exactitud.
Una noche, en el Casino Cívico-Militar, exponía las enrevesadas teorías de los cálculos diferencial e integral en un corro formado por individuos que no entendían una palabra de aquello; acercóse un desconocido y empezó a refutar toda la doctrina del disertante; entonces éste varió de conversación y comenzó a discurrir sobre los progresos de la náutica, pero el nuevo contertulio, que era un marino, también la arremetió contra él, demostrándole que apenas había victo un barco.
El orador de casino enmudeció y, desde el día siguiente, trasladó sus reales al Círculo Conservador.
En aquella época se registró en Córdoba un suceso escandaloso y lamentable por el carácter y la significación de las personas que en él intervinieron y no faltó quien creyera que Domínguez tenía participación en aquel asunto.
Poco después apareció en nuestra capital un libelo, de triste recordación, titulado El Botafumeiro y hubo también persona que, injustamente, señaló al hombre misterioso como uno de los autores de aquella publicación inmunda.
Por este motivo varios sujetos le invitaron una tarde para que les acompañara a pasear, en un coche, por las afueras de la población y cuando estuvieron en un lugar solitario y además protegidos por las sombras de la noche, le maltrataron bárbaramente.
Pepito Domínguez tuvo que permanecer en cama algunos días y, apenas hallóse restablecido, desapareció de nuestra capital tan misteriosamente como se había presentado en ella.
De él no se volvió a saber más sino que varios juzgados de esta provincia publicaron diversos edictos en el Boletín Oficial citando a don José Domínguez (a) el Niño sabio, por dedicarse a ejercer la Medicina sin poseer el título necesario.
Marzo, 1919.