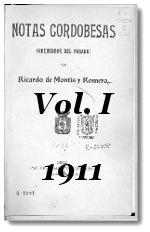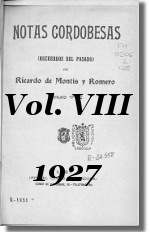ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UNA EXCURSIÓN A LAS ERMITAS
Hoy que ha abierto nuevamente sus puertas al público el Gran Teatro de Córdoba, después de haber sido objeto de reformas importantísimas, las cuales han aumentado de modo extraordinario la suntuosidad y belleza de este edificio, creemos oportuno compendiar en una crónica la historia de nuestro primer coliseo, donde se encierran innumerables y curiosos recuerdos de otros días.
Lo construyó un hombre benemérito, prototipo de constancia y laboriosidad, don Pedro López Morales, e hizo los planos y dirigió las obras un arquitecto notable, un artista de verdadera inspiración, don Amadeo Rodríguez.
Empezaron aquellas el 17 de Junio de 1871 e intervinieron en las mismas hábiles obreros cordobeses, de los que mencionaremos al cantero señor Inurria, padre del laureado escultor del mismo apellido, y al carpintero señor Simancas, ingenioso y fácil poeta.
En el 1873 quedó terminado el teatro y en la noche del 13 de Abril de dicho año se verificó su apertura.
Inaugurólo la compañía de zarzuela de Marimón, en la que figuraba de director el renombrado músico Napoleón Bonoris, con la ópera traducida al español, titulada “Marta”.
La inauguración del hermoso coliseo constituyó un verdadero acontecimiento artístico.
Al acto asistió un público tan selecto como numeroso, que admiró la grandiosidad del edificio y, en uno de los entreactos de la función, obligó a presentarse en el palco escénico, para tributarles entusiásticas ovaciones, al propietario del coliseo, al arquitecto director de las obras, a los maestros de los distintos oficios encargados de aquellas y al pintor escenógrafo don Francisco González Candelvac, autor del telón de boca, de las decoraciones y del decorado de la sala.
Los amigos de don Amadeo Rodríguez y del señor Candevalc les obsequiaron con unas preciosas coronas de oro orladas de laurel.
Durante el medio siglo escaso que cuenta este coliseo han desfilado por él casi todos los artistas españoles eminentes que actúan en los teatros y muchos extranjeros.
Del genero dramático recordaremos a Vico, Mario, don José Mata, Romea, Maria Tubau, la Mendoza Tenorio, Julia Cirera, Carmen Cobeña, Rosario Pino, María Guerrero, Margarita Xirgu y Bords.
De los cantantes consignaremos a Tamberlik, Blanca Donadío, Emma Nevada, Regina Pacciní y Viñas.
También actuaron excelentes compañías de zarzuela, opereta y del llamado género chico y algunas infantiles, en las que figuraban niños verdaderamente precoces, como Aquiles y Rafael Palop.
Asimismo celebraron conciertos el inmortal Sarasate, la admirable Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por el insigne maestro Bretón, el gran violinista Fernández Bordas y otros artistas de fama.
En la escena del Gran Teatro aplaudimos gran número de veces a la notable Estudiantina organizada por aquel músico de lozana inspiración que se llamó Eduardo Lucena y a la del Centro Filarmónico que, en la actualidad, ostenta el nombre del original y malogrado compositor cordobés.
Otras dos estudiantinas actuaron en el coliseo de la antigua calle de la Alegría, obteniendo una entusiástica acogida de nuestro público, la llamada Pignatelli, de Zaragoza, y una formada por auténticos estudiantes portugueses, cuya presencia originó una simpática manifestación de afecto entre cordobeses y lusitanos.
Dos cantantes cordobeses empezaron su carrera artística de modo envidiable, en el Gran Teatro; nos referimos a los tenores Francisco Granados y Rafael Bezares.
Además, en el referido coliseo ha habido innumerables espectáculos de todas clases: funciones de las llamadas de títeres, en las que lucieron sus habilidades gimnastas de tanto renombre como mis Zaeo, la Geraldine y los An-lon-les; de prestidigitación e ilusionismo a cargo de los maestros en este arte Conde Patrizzio, Faure Nicolay y César Watry; bailes de gran espectáculo como el titulado Flama y, hace poco tiempo, los denominados rusos; exhibiciones de autómatas tan perfeccionados como los de Narbón; de transformistas, entre ellos el auténtico e inimitable Frégoli, inventor de su arte y, finalmente, de películas cinematográficas con su acompañamiento de bailarinas, cancioneras y demás números del novísimo género de variedades.
En el hermoso edificio levantado por don Pedro López Morales se ha celebrado diversas funciones patrióticas, conmemorativas y benéficas.
De las primeras recordaremos las verificadas con motivo de la terminación de la última guerra civil y para despedir a las fnerzas [sic] de la guarnición de Córdoba que fueron destinadas a luchar contra los insurrectos cubanos.
De las conmemorativas citaremos la que formó parte de los actos conque se celebró el cuarto centenario del inmortal poeta don Pedro Calderón de la Barca, en la que fue estrenada una loa de don Manuel Fernáiidez Ruano, y las dedicadas a la memoria de don José Zorrilla y don José Echegaray, a raíz de la muerte de ambos.
En ellas se representaron obras de dichos insignes autores y se leyeron composiciones poéticas.
En la segunda, además, don José Marín Cadenas pronunció un discurso enalteciendo los méritos de Echegaray.
De las de carácter benéfico, que han sido muchas, no dejaremos de consignar dos organizadas por la Asociación de Obreros Cordobeses titulada “La Caridad”, en las cuales se rifaron panderetas y vitelas con pinturas y versos de conocidos artistas y poetas y una cuyos productos se destinaron a la Cruz Roja. En su programa figuraba como número saliente y nuevo en esta capital varios asaltos de armas a cargo de dos profesores de esgrima extranjeros y algunos aficionados a tal deporte de nuestra población.
Finalmente, hace poco tiempo, se celebraron dos magníficos festivales, por iniciativa de las señoras marquesa del Mérito y condesa viuda de Hornachuelos, el primero con motivo de la firma de la paz que puso término a la guerra mundial y el segundo también a beneficio de la Cruz Roja.
En aquel hubo un brillante desfile de damas y señoritas engalanadas con los trajes típicos de las naciones beligerantes, lectura de versos, un discurso pronunciado por don Antonio Jaén Morente y una bellísima apoteosis de la Paz, y en este varios distinguidos jóvenes representaron una comedia de los hermanos Alvarez Quintero y se exhibió una colección de cuadros plásticos muy artísticos.
Con las compañías dramáticas, cómicas y líricas alternaron en la representación de obras aficionados de la localidad, algunos de los cuales constituyeron dos sociedades tituladas Duque de Rivas y Fernández Ruano, que cultivaron, con éxito, el arte de Talía.
En el Gran Teatro han sido estrenadas obras, de distintos géneros, originales de don Salvador Barasona, don José Garcia Plaza, don Camilo González Atané, don Marcos R. Blanco Belmonte, don Julio Pellicer, don Pedro Alcalá Zamora, don Francisco Toro Luna, don Vicente Toscano Quesada, don Emilio Santiago Diéguez y el autor de estas líneas.
No ha servido únicamente el Gran Teatro para la representación de dramas, comedias, óperas y zarzuelas, para la celebración de diversos festivales y para realizar en el múltiples espectáculos; también se han verificado en el suntuoso coliseo de la calle de la Alegría otros actos de muy distinta índole, algunos de ellos memorables por su brillantez o por su importancia.
Citaremos primero los literarios.
Una de las primeras veces que vino a Córdoba, después de haber fijado su residencia en Madrid, el poeta don Antonio Fernández Grilo, se organizó una velada en su honor, realizándose en dicho teatro.
En ella tomaron parte todos los literatos residentes en nuestra ciudad.
Grilo empezó a recitar, del modo admirable que él sabia hacerlo, una de sus mejores composiciones, pero no la terminó pretextando una indisposición repentina.
Luego, entre bastidores, confesó ante sus amigos que no había querido molestarse en virtud de la acogida poco cariñosa que acababa de obtener de sus paisanos.
El Ateneo de esta capital celebró dos veladas con motivo de la coronación del último trovador de España, don José Zorrilla.
La primera se efectuó en el mismo día en que se verificara dicha ceremonia en la ciudad de la Alhambra y la segunda cuando vino a Córdoba, de regreso de Granada, el autor inmortal de “Don Juan Tenorio”, quien, con la música divina de sus versos, cautivó a la concurrencia.
Esta ha sido, sin disputa, la fiesta literaria más brillante efectuada, no ya en el Gran Teatro, sino en nuestra capital.
En el coliseo a que nos referimos también se verificaron unos Juegos florales, los primeros en que hubo aquí reina de la fiesta y mantenedor.
Fué aquella dona Paz Olalla, condesa de Hornachuelos; actuó de mantenedor don José Contreras Carmona y se adjudicó el premio de honor a don Vicente Toscano Quesada.
El regimiento de la Reina, por iniciativa de su coronel don Cayetano de Alvear y Ramírez de Arellano, realizó otra fiesta literaria muy simpática para entregar los premios de un certamen convocado en honor de la Inmaculada, Patrona del arma de Infantería.
Como desagravio de la injusticia cometida con el escultor don Mateo Inurria por el jurado de una Exposición de Bellas Artes de Madrid que no le premió su obra titulada “El Náufrago” pretextando infundadamente que era un vaciado, los artistas y literatos cordobeses le dedicaron una fiesta en el citado coliseo, no menos lucida que las mencionadas anteriormente.
La suprimida Escuela provincial de Bellas Artes efectuó varias veces el reparto de premios a sus alumnos en el edificio a que nos referimos, celebrando con este motivo brillantes veladas, en las que tomaban parte los discípulos más aventajados de la Sección de Música de dicho centro docente.
En dos ocasiones el escenario del Gran Teatro y el patio del mismo, puesto al nivel del proscenio por medio de un tablado, convirtiéronse en amplio comedor, donde se efectuaron suntuosos banquetes.
Uno de ellos fue dedicado por el partido liberal de Córdoba al marques de la Vega de Armijo y otro por las corporaciones, entidades y fuerzas vivas de esta capital al ministro de Fomento don Jose Sánchez Guerra cuando vino a inaugurar las obras del Pantano del Guadalmellato.
A ambos actos asistieron nurnerosísimos comensales de la capital y los pueblos de su provincia y selecto público que acudió a oír los discursos y brindis.
También el palco escénico de nuestro primer coliseo ha servido de tribuna a elocuentes oradores políticos.
En él usaron la palabra, entre otros; don Nicolás Salmerón, don Basilio Paraiso y don Melquiades Alvarez.
Durante el discurso de Salmerón, un fotógrafo impresionó una placa al magnesio y el fogonazo produjo gran alarma entre el público, que apenas conocía entonces este procedimiento de hacer instantáneas.
El expresidente de la República española tranquilizó al auditorio diciendo que no se alarmase, pues únicamente se trataba de una de las muchas molestias que tenían que sufrir los hombres públicos.
Algunas de las personas que constituían el auditorio de don Melquiades Alvarez protestaron con silbidos contra parte de las doctrinas expuestas por aquel y el jefe de los reformistas fustigó a sus adversarios en un elocuente período, que le valió una ovación calurosa.
Recientemente pronunciaron conferencias de carácter social el religioso dominico Rvdo. P. Albino González y el exministro don Antonio Goicoechea.
Hace más de treinta años varias personas muy conocidas de esta capital constituyeron una sociedad que adquirió, en arrendamiento, el Gran Teatro, no con ánimo de lucro, sino con el propósito de tenerlo abierto el más largo tiempo que fuera posible.
Dicha sociedad se comprometía a celebrar anualmente, por lo menos, noventa funciones y a abonarse, para ellas, a determinado número de plateas y palcos.
Durante la actuación de la repetida sociedad hubo temporadas muy brillantes, especialmente las de Carnaval, Feria de Nuestra Señora de la Salud y Pascua de Navidad.
Terminaremos estos “Recuerdos de otros dias” con dos notas cómicas:
En cierta ocasión, ya lejana, visitó nuestra ciudad una cantante que se titulaba Condesa Victoria Dominicci.
Anunció un concierto en el Gran Teatro, para el que hizo una propaganda extraordinaria en la Prensa y por todos los medios conocidos, enviando, además, localidades a todas las personas de buena posición.
Llegó la noche de la velada musical y la artista, a pesar de sus autobombos, sufrió un tremendo fracaso. La pobre mujer no sabia cantar y su voz era escasa y desagradable.
Al terminar el mal llamado concierto, la Condesa Victoria Dominicci se despidió muy afectuosamente de los profesores de la orquesta y de los representantes de la Prensa local por las atenciones que le habían dispensado y les invitó para que, el día siguiente, le acompañasen a almorzar en la fonda donde se hospedaba.
Cuando aquellos acudieron a la cita se enteraron, con gran sorpresa, de que la diva, en unión de un tenor cojo que le servía de secretario, desde el teatro se dirigió a la Estación de los ferrocarriles, emprendiendo el viaje en el primer tren para que pudo obtener billete.
Y no fué esto lo malo, sino que se marchó sin pagar a los músicos que tomaron parte en el concierto, los reclamos de la Prensa ni la cuenta de la fonda.
Cierto año fué imposible contratar una buena compañía para que trabajara durante la temporada de Pascua de Navidad y los dueños del coliseo tuvieron que aceptar el ofrecimiento de una sociedad de aficionados de una capital andaluza, que se comprometía a realizar prodigios.
Empezó su actuación la víspera de la Noche Buena con una obra en infinito número de actos titulada “El Nacimiento del Hijo de Dios”.
La comedia corría parejas, por lo mala, con sus intérpretes y el público tomó primeramente el espectáculo a broma y después empezó a marcharse aburrido.
El representante de los propietarios del teatro buscó al director de la sociedad dramática y le dijo:
Amigo, esto es un fracaso, la temporada se acaba esta misma noche; pueden ustedes marcharse a su tierra en cuanto termine la función.
Es que no hemos llegado todavía a la parte interesante de la obra -objetó el improvisado cómico- pero ya verá usted qué gran éxito obtenemos en los actos que restan.
Continuó la representación y con ella el aburrimiento de los espectadores. Las localidades del coliseo estaban ya casi desiertas.
El director y primer actor de la compañía se convenció al fin de la triste realidad y muy apesadumbrado dijo al aludido representante: ya hemos visto que tenia usted razón y seguiremos su consejo. Se ha ido casi todo el público.
Si, pero volverá, agregó el apoderado de los dueños.
¿Qué volverá? preguntó con sorpresa el artista.
¡Ya lo creo! contestóle su interlocutor. ¡cómo que ha salido por piedras!
Noviembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS ULTIMAS CHISTERAS
En estos días de gran solemnidad, en que nuestros abuelos vestían el uniforme de rigurosa etiqueta para asistir a las fiestas religiosas, nos parece oportuno dedicar un recuerdo al elemento complementario de dicho traje, hoy relegado al olvido casi por completo: al severo y monumental sombrero de copa.
¡Qué pintoresca y accidentada es su historia! ¡Qué variable es su destino! Él, como Don Juan Tenorio en materia de amores, ha recorrido toda la escala social, si no desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, desde el aristócrata de más blasones hasta el último plebeyo.
En sus comienzos, la chistera sustituyó al primitivo sombrero calañés y lo mismo la usaban el campesino y el obrero de la ciudad que el empleado, el propietario y el hombre que ejercía una carrera.
El sombrero de copa destronó por completo al calañés, que sólo muy contadas personas del pueblo, apegadas a la tradición, siguieron usando.
En Córdoba hubo una excepción, el aristócrata señor Díaz de Morales, que se negó a cubrir su cabeza con el tubo, y jamás abandonó el calañés, un enorme sombrero de felpa, sujeto con una cinta negra a guisa de barbuquejo.
El hongo se encargó de vengar al calañés de la mala partida que le había jugado la chistera, derrumbándola de su pedestal, como esta había derrumbado a aquel, en un motín famoso que ha pasado a la historia.
Entonces apareció un libro muy curioso en el que los primeros literatos de España expusieron donosamente sus opiniones acerca del sombrero de copa, haciendo un verdadero derroche de ingenio y de gracia.
Hubo quien rehusó manifestar el juicio que le merecía el sombrero destronado, limitándose a decir:
Yo ni enaltezco ni censuro el hongo;
si todos se lo ponen, me lo pongo”
Tampoco faltó un ingenioso escritor que lanzara un dardo tremendo contra la chistera, concretándose a suscribir dos versos de una oda clásica:
Las torres que desprecio al aire fueron
a su gran pesadumbre se rindieron”.
Desde la derrota del sombrero en que nos venimos ocupando, éste quedó reservado para los actos de etiqueta, las fiestas de Semana Santa y del Corpus Christi, los funerales y la presidencia de las corridas de toros.
¡Y era digna de admiración la colección de variadísimas chisteras que en las grandes solemnidades se exhibían hace un cuarto de siglo!. Al lado de la de ala muy reducida, casi imperceptible, veíamos la de ala enorme, característica del inmortal sainetero don Ramón de la Cruz; junto a la de forma cilíndrica, larga y estrecha, como tubo de chimenea, la que semejaba una campana, popularizada en las caricaturas del Tío Sam; unida a la primorosamente planchada, la de pelo revuelto, signo distintivo del famoso boticario y ministro Fabié.
En Córdoba hubo cuatro personas tan amantes del sombrero de copa que no quisieron sustituirlo por el hongo o la cartulina y lo usaron durante toda su vida, pudiendo decirse que constituía en ellas un sello característico.
Fué uno de los hombres aludidos el prestigioso abogado don Rafael Barroso Lora; continuamente le encontrábamos en nuestras calles, embutido en un largo gabán, con su enorme chistera, la cual sobresalía en el grupo que formaban, todas las noches, los asiduos contertulios de don Manuel Marín Higueras, en su botica de la calle del Conde de Gondomar.
Era otro el catedrático del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza don Manuel Burillo de Santiago, a quien no reconocieron sus alumnos un día que se presentó en cátedra sin sus largas patillas y el descomunal sombrero de copa.
Las personas que acostumbraban a pasear en los jardines altos de la Agricultura, que desaparecieron hace muchos años, invariablemente encontraban todas las tardes en ellos, sentado en un banco, solo y al parecer meditabundo, a un anciano de aspecto venerable, de luenga barba blanca, que nunca abandonaba la gabina; era don Rafael Rojas, un antiguo empleado de los juzgados municipales.
Finalmente, en el quicio de la puerta de un vetusto edificio de la calle del Conde de Gondomar, hace ya mucho tiempo demolido y reedificado, veíamos a casi todas las horas del día y de la noche, a un hombre alto y derecho como una pértiga, de porte distinguido, con un raído gabán y una chistera muy deteriorada que, en pie, inmóvil, con una mano extendida para recibir las limosnas de los transeuntes, parecía la estatua del dolor y de la miseria vergonzante.
Era don Eugenio -así le llamaba todo el mundo- una persona que disfrutó de buena posición y a quien la pérdida de la vista y reveses de fortuna redugeron [sic] a la triste condición de mendigo.
El Domingo de Ramos, el Jueves y Viernes de la Semana Santa y el día del Corpus Christi estos cuatro sombreros de copa se confundían con otros muchos, porque la chistera y la levita eran indispensables para asistir a los cultos y a las procesiones.
Con el transcurso del tiempo fué desapareciendo esta costumbre y la gabina quedó reservada únicamente, como ya hemos dicho, para los funerales y la presidencia de las corridas de toros.
Hoy ni en esos actos se usa; el hongo y la cartulina en invierno y el sombrero de paja en verano la han derrotado por completo. Sólo en algunas funciones de teatro y en las mascaradas de Carnaval se exhibe, avergonzada de su triste fin.
Y al verla y considerar su último lamentable destino recordamos la sentencia del ingenioso escritor que le aplicó acertadamente los versos de una oda clásica:
"Las torres que desprecio al aire fueron
a su gran pesadumbre se rindieron”
20 Marzo, 1921.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL GRAN TEATRO
Hoy que ha abierto nuevamente sus puertas al público el Gran Teatro de Córdoba, después de haber sido objeto de reformas importantísimas, las cuales han aumentado de modo extraordinario la suntuosidad y belleza de este edificio, creemos oportuno compendiar en una crónica la historia de nuestro primer coliseo, donde se encierran innumerables y curiosos recuerdos de otros días.
Lo construyó un hombre benemérito, prototipo de constancia y laboriosidad, don Pedro López Morales, e hizo los planos y dirigió las obras un arquitecto notable, un artista de verdadera inspiración, don Amadeo Rodríguez.
Empezaron aquellas el 17 de Junio de 1871 e intervinieron en las mismas hábiles obreros cordobeses, de los que mencionaremos al cantero señor Inurria, padre del laureado escultor del mismo apellido, y al carpintero señor Simancas, ingenioso y fácil poeta.
En el 1873 quedó terminado el teatro y en la noche del 13 de Abril de dicho año se verificó su apertura.
Inaugurólo la compañía de zarzuela de Marimón, en la que figuraba de director el renombrado músico Napoleón Bonoris, con la ópera traducida al español, titulada “Marta”.
La inauguración del hermoso coliseo constituyó un verdadero acontecimiento artístico.
Al acto asistió un público tan selecto como numeroso, que admiró la grandiosidad del edificio y, en uno de los entreactos de la función, obligó a presentarse en el palco escénico, para tributarles entusiásticas ovaciones, al propietario del coliseo, al arquitecto director de las obras, a los maestros de los distintos oficios encargados de aquellas y al pintor escenógrafo don Francisco González Candelvac, autor del telón de boca, de las decoraciones y del decorado de la sala.
Los amigos de don Amadeo Rodríguez y del señor Candevalc les obsequiaron con unas preciosas coronas de oro orladas de laurel.
Durante el medio siglo escaso que cuenta este coliseo han desfilado por él casi todos los artistas españoles eminentes que actúan en los teatros y muchos extranjeros.
Del genero dramático recordaremos a Vico, Mario, don José Mata, Romea, Maria Tubau, la Mendoza Tenorio, Julia Cirera, Carmen Cobeña, Rosario Pino, María Guerrero, Margarita Xirgu y Bords.
De los cantantes consignaremos a Tamberlik, Blanca Donadío, Emma Nevada, Regina Pacciní y Viñas.
También actuaron excelentes compañías de zarzuela, opereta y del llamado género chico y algunas infantiles, en las que figuraban niños verdaderamente precoces, como Aquiles y Rafael Palop.
Asimismo celebraron conciertos el inmortal Sarasate, la admirable Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por el insigne maestro Bretón, el gran violinista Fernández Bordas y otros artistas de fama.
En la escena del Gran Teatro aplaudimos gran número de veces a la notable Estudiantina organizada por aquel músico de lozana inspiración que se llamó Eduardo Lucena y a la del Centro Filarmónico que, en la actualidad, ostenta el nombre del original y malogrado compositor cordobés.
Otras dos estudiantinas actuaron en el coliseo de la antigua calle de la Alegría, obteniendo una entusiástica acogida de nuestro público, la llamada Pignatelli, de Zaragoza, y una formada por auténticos estudiantes portugueses, cuya presencia originó una simpática manifestación de afecto entre cordobeses y lusitanos.
Dos cantantes cordobeses empezaron su carrera artística de modo envidiable, en el Gran Teatro; nos referimos a los tenores Francisco Granados y Rafael Bezares.
Además, en el referido coliseo ha habido innumerables espectáculos de todas clases: funciones de las llamadas de títeres, en las que lucieron sus habilidades gimnastas de tanto renombre como mis Zaeo, la Geraldine y los An-lon-les; de prestidigitación e ilusionismo a cargo de los maestros en este arte Conde Patrizzio, Faure Nicolay y César Watry; bailes de gran espectáculo como el titulado Flama y, hace poco tiempo, los denominados rusos; exhibiciones de autómatas tan perfeccionados como los de Narbón; de transformistas, entre ellos el auténtico e inimitable Frégoli, inventor de su arte y, finalmente, de películas cinematográficas con su acompañamiento de bailarinas, cancioneras y demás números del novísimo género de variedades.
En el hermoso edificio levantado por don Pedro López Morales se ha celebrado diversas funciones patrióticas, conmemorativas y benéficas.
De las primeras recordaremos las verificadas con motivo de la terminación de la última guerra civil y para despedir a las fnerzas [sic] de la guarnición de Córdoba que fueron destinadas a luchar contra los insurrectos cubanos.
De las conmemorativas citaremos la que formó parte de los actos conque se celebró el cuarto centenario del inmortal poeta don Pedro Calderón de la Barca, en la que fue estrenada una loa de don Manuel Fernáiidez Ruano, y las dedicadas a la memoria de don José Zorrilla y don José Echegaray, a raíz de la muerte de ambos.
En ellas se representaron obras de dichos insignes autores y se leyeron composiciones poéticas.
En la segunda, además, don José Marín Cadenas pronunció un discurso enalteciendo los méritos de Echegaray.
De las de carácter benéfico, que han sido muchas, no dejaremos de consignar dos organizadas por la Asociación de Obreros Cordobeses titulada “La Caridad”, en las cuales se rifaron panderetas y vitelas con pinturas y versos de conocidos artistas y poetas y una cuyos productos se destinaron a la Cruz Roja. En su programa figuraba como número saliente y nuevo en esta capital varios asaltos de armas a cargo de dos profesores de esgrima extranjeros y algunos aficionados a tal deporte de nuestra población.
Finalmente, hace poco tiempo, se celebraron dos magníficos festivales, por iniciativa de las señoras marquesa del Mérito y condesa viuda de Hornachuelos, el primero con motivo de la firma de la paz que puso término a la guerra mundial y el segundo también a beneficio de la Cruz Roja.
En aquel hubo un brillante desfile de damas y señoritas engalanadas con los trajes típicos de las naciones beligerantes, lectura de versos, un discurso pronunciado por don Antonio Jaén Morente y una bellísima apoteosis de la Paz, y en este varios distinguidos jóvenes representaron una comedia de los hermanos Alvarez Quintero y se exhibió una colección de cuadros plásticos muy artísticos.
Con las compañías dramáticas, cómicas y líricas alternaron en la representación de obras aficionados de la localidad, algunos de los cuales constituyeron dos sociedades tituladas Duque de Rivas y Fernández Ruano, que cultivaron, con éxito, el arte de Talía.
En el Gran Teatro han sido estrenadas obras, de distintos géneros, originales de don Salvador Barasona, don José Garcia Plaza, don Camilo González Atané, don Marcos R. Blanco Belmonte, don Julio Pellicer, don Pedro Alcalá Zamora, don Francisco Toro Luna, don Vicente Toscano Quesada, don Emilio Santiago Diéguez y el autor de estas líneas.
No ha servido únicamente el Gran Teatro para la representación de dramas, comedias, óperas y zarzuelas, para la celebración de diversos festivales y para realizar en el múltiples espectáculos; también se han verificado en el suntuoso coliseo de la calle de la Alegría otros actos de muy distinta índole, algunos de ellos memorables por su brillantez o por su importancia.
Citaremos primero los literarios.
Una de las primeras veces que vino a Córdoba, después de haber fijado su residencia en Madrid, el poeta don Antonio Fernández Grilo, se organizó una velada en su honor, realizándose en dicho teatro.
En ella tomaron parte todos los literatos residentes en nuestra ciudad.
Grilo empezó a recitar, del modo admirable que él sabia hacerlo, una de sus mejores composiciones, pero no la terminó pretextando una indisposición repentina.
Luego, entre bastidores, confesó ante sus amigos que no había querido molestarse en virtud de la acogida poco cariñosa que acababa de obtener de sus paisanos.
El Ateneo de esta capital celebró dos veladas con motivo de la coronación del último trovador de España, don José Zorrilla.
La primera se efectuó en el mismo día en que se verificara dicha ceremonia en la ciudad de la Alhambra y la segunda cuando vino a Córdoba, de regreso de Granada, el autor inmortal de “Don Juan Tenorio”, quien, con la música divina de sus versos, cautivó a la concurrencia.
Esta ha sido, sin disputa, la fiesta literaria más brillante efectuada, no ya en el Gran Teatro, sino en nuestra capital.
En el coliseo a que nos referimos también se verificaron unos Juegos florales, los primeros en que hubo aquí reina de la fiesta y mantenedor.
Fué aquella dona Paz Olalla, condesa de Hornachuelos; actuó de mantenedor don José Contreras Carmona y se adjudicó el premio de honor a don Vicente Toscano Quesada.
El regimiento de la Reina, por iniciativa de su coronel don Cayetano de Alvear y Ramírez de Arellano, realizó otra fiesta literaria muy simpática para entregar los premios de un certamen convocado en honor de la Inmaculada, Patrona del arma de Infantería.
Como desagravio de la injusticia cometida con el escultor don Mateo Inurria por el jurado de una Exposición de Bellas Artes de Madrid que no le premió su obra titulada “El Náufrago” pretextando infundadamente que era un vaciado, los artistas y literatos cordobeses le dedicaron una fiesta en el citado coliseo, no menos lucida que las mencionadas anteriormente.
La suprimida Escuela provincial de Bellas Artes efectuó varias veces el reparto de premios a sus alumnos en el edificio a que nos referimos, celebrando con este motivo brillantes veladas, en las que tomaban parte los discípulos más aventajados de la Sección de Música de dicho centro docente.
En dos ocasiones el escenario del Gran Teatro y el patio del mismo, puesto al nivel del proscenio por medio de un tablado, convirtiéronse en amplio comedor, donde se efectuaron suntuosos banquetes.
Uno de ellos fue dedicado por el partido liberal de Córdoba al marques de la Vega de Armijo y otro por las corporaciones, entidades y fuerzas vivas de esta capital al ministro de Fomento don Jose Sánchez Guerra cuando vino a inaugurar las obras del Pantano del Guadalmellato.
A ambos actos asistieron nurnerosísimos comensales de la capital y los pueblos de su provincia y selecto público que acudió a oír los discursos y brindis.
También el palco escénico de nuestro primer coliseo ha servido de tribuna a elocuentes oradores políticos.
En él usaron la palabra, entre otros; don Nicolás Salmerón, don Basilio Paraiso y don Melquiades Alvarez.
Durante el discurso de Salmerón, un fotógrafo impresionó una placa al magnesio y el fogonazo produjo gran alarma entre el público, que apenas conocía entonces este procedimiento de hacer instantáneas.
El expresidente de la República española tranquilizó al auditorio diciendo que no se alarmase, pues únicamente se trataba de una de las muchas molestias que tenían que sufrir los hombres públicos.
Algunas de las personas que constituían el auditorio de don Melquiades Alvarez protestaron con silbidos contra parte de las doctrinas expuestas por aquel y el jefe de los reformistas fustigó a sus adversarios en un elocuente período, que le valió una ovación calurosa.
Recientemente pronunciaron conferencias de carácter social el religioso dominico Rvdo. P. Albino González y el exministro don Antonio Goicoechea.
Hace más de treinta años varias personas muy conocidas de esta capital constituyeron una sociedad que adquirió, en arrendamiento, el Gran Teatro, no con ánimo de lucro, sino con el propósito de tenerlo abierto el más largo tiempo que fuera posible.
Dicha sociedad se comprometía a celebrar anualmente, por lo menos, noventa funciones y a abonarse, para ellas, a determinado número de plateas y palcos.
Durante la actuación de la repetida sociedad hubo temporadas muy brillantes, especialmente las de Carnaval, Feria de Nuestra Señora de la Salud y Pascua de Navidad.
Terminaremos estos “Recuerdos de otros dias” con dos notas cómicas:
En cierta ocasión, ya lejana, visitó nuestra ciudad una cantante que se titulaba Condesa Victoria Dominicci.
Anunció un concierto en el Gran Teatro, para el que hizo una propaganda extraordinaria en la Prensa y por todos los medios conocidos, enviando, además, localidades a todas las personas de buena posición.
Llegó la noche de la velada musical y la artista, a pesar de sus autobombos, sufrió un tremendo fracaso. La pobre mujer no sabia cantar y su voz era escasa y desagradable.
Al terminar el mal llamado concierto, la Condesa Victoria Dominicci se despidió muy afectuosamente de los profesores de la orquesta y de los representantes de la Prensa local por las atenciones que le habían dispensado y les invitó para que, el día siguiente, le acompañasen a almorzar en la fonda donde se hospedaba.
Cuando aquellos acudieron a la cita se enteraron, con gran sorpresa, de que la diva, en unión de un tenor cojo que le servía de secretario, desde el teatro se dirigió a la Estación de los ferrocarriles, emprendiendo el viaje en el primer tren para que pudo obtener billete.
Y no fué esto lo malo, sino que se marchó sin pagar a los músicos que tomaron parte en el concierto, los reclamos de la Prensa ni la cuenta de la fonda.
Cierto año fué imposible contratar una buena compañía para que trabajara durante la temporada de Pascua de Navidad y los dueños del coliseo tuvieron que aceptar el ofrecimiento de una sociedad de aficionados de una capital andaluza, que se comprometía a realizar prodigios.
Empezó su actuación la víspera de la Noche Buena con una obra en infinito número de actos titulada “El Nacimiento del Hijo de Dios”.
La comedia corría parejas, por lo mala, con sus intérpretes y el público tomó primeramente el espectáculo a broma y después empezó a marcharse aburrido.
El representante de los propietarios del teatro buscó al director de la sociedad dramática y le dijo:
Amigo, esto es un fracaso, la temporada se acaba esta misma noche; pueden ustedes marcharse a su tierra en cuanto termine la función.
Es que no hemos llegado todavía a la parte interesante de la obra -objetó el improvisado cómico- pero ya verá usted qué gran éxito obtenemos en los actos que restan.
Continuó la representación y con ella el aburrimiento de los espectadores. Las localidades del coliseo estaban ya casi desiertas.
El director y primer actor de la compañía se convenció al fin de la triste realidad y muy apesadumbrado dijo al aludido representante: ya hemos visto que tenia usted razón y seguiremos su consejo. Se ha ido casi todo el público.
Si, pero volverá, agregó el apoderado de los dueños.
¿Qué volverá? preguntó con sorpresa el artista.
¡Ya lo creo! contestóle su interlocutor. ¡cómo que ha salido por piedras!
Noviembre, 1920.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
EL PINTOR DE LOS PLATOS
Puede asegurarse que fué el último artista bohemio de Córdoba
¿Quién no le conocía? ¿Quién no tenía amistad con él? ¿A quién no se había acercado alguna vez para ofrecerle un par de platos o de tablas pintados al óleo?
Alfredo Lovato poseía aptitudes para el manejo de los pinceles superiores a las de muchos pintores que han llegado a ocupar un buen puesto entre sus compañeros de profesión.
Dibujaba bien, sabía manejar los colores y, sobre todo, lograba dar gran parecido a los retratos, género a que, principalmente, se dedicó en su juventud, pero su espíritu bohemio no le permitía consagrarse al arte con perseverancia, ni estudiar, ni meditar las obras que iba a producir, ni invertir mucho tiempo en ellas, ni siquiera utilizar modelos, pintaba a la carrera, sin preparación, de memoria, para salir del paso primero, para obtener el pan de cada día después y, por estas causas, no logró llegar a donde, con menos motivos que él, llegaron otros.
No obstante, quiso vivir exclusivamente de su paleta, y se puede decir que casi lo consiguió.
Siempre rehusó destinos y ocupaciones que implicaran obligaciones y deberes, pues, como todos los bohemios, quería gozar de libertad absoluta.
Sólo en los comienzos de su carrera ejerció un cargo: el de profesor de Geometría de dibujantes en la Escuela provincial de Bellas Artes de Córdoba.
Y allí, como en todas partes, reveló sus genialidades que le obligaron a abandonar el puesto.
Era la clase indicada como de preparación para el ingreso en las otras, la que más alumnos tenía y de menor edad; semejaba, más que clase, una colmena.
Alfredo Lovato, las noches en que se hallaba de buen humor, ofrecía a sus discípulos unas veladas deliciosas.
En vez de hablarles de líneas rectas y curvas, de ángulos y triángulos, de polígonos y de circunferencias, les pronunciaba discursos admirables.
Merced a su memoria excepcional se había aprendido las oraciones parlamentarias más notables de nuestros primeros políticos y tenia la habilidad de repetirlas con la entonación y la mímica de sus autores.
¿Quieren ustedes oir a Castelar, a Cánovas, a Moret, a Pi y Margall?, preguntaba a la turba de chiquillos.
¡Sí, sí!, contestaban todos a coro; produciendo una infernal algarabía.
Pues guarden silencio y pongan atención, agregaba Lovato, e inmediatamente levantábase de su sillón y comenzaba a pronunciar un discurso de cualquiera de los hombres insignes indicados o de otros de su época, sin equivocarse en una palabra, ni omitir un gesto ni un detalle de los característicos de cada orador.
¡Y había que presenciar los triunfos que obtenía! Mucho mayores que los de aquellos a quienes imitaba.
Su auditorio le aclamaba con verdadero entusiasmo, le interrumpía a cada momento con manifestaciones de júbilo y acababa por promover un alboroto mucho mayor que los que suelen originarse en el Congreso, el cual obligaba al Director de la Escuela a acudir precipitadamente al improvisado Parlamento y ordenar el despejo del salón de sesiones.
En cierta ocasión, Alfredo Lovato obtuvo una pequeña herencia; consideróse feliz y se propuso cambiar de vida por completo.
Preparó un buen estudio, hizo provisión de lienzos y colores y dispúsose a trabajar con fe, a producir verdaderas obras de arte.
También adquirió una jaquita para salir todas las tardes a pasear por los pintorescos alrededores de nuestra población, no sólo con el objeto de respirar los aires puros del campo, sino con el de tomar apuntes y elegir paisajes que luego utilizaría en sus cuadros.
El primer día que salió caballero en su jaca, detúvose en un establecimiento donde acostumbraba a reunirse con varios amigos, para beber unas copas y jugar una partida de dominó. La tertulia se prolongó demasiado y cuando nuestro hombre abandonó la reunión era ya de noche; tuvo, por tanto, que desistir de inaugurar los proyectados paseos y volver a su casa.
Al día siguiente le ocurrió lo mismo y en todos los sucesivos se repitió la escena. La jaca, cuando llegaba a la puerta del establecimiento, parábase sin indicación alguna del jinete [sic], y de allí no pasaba aunque la espoleasen sin compasión. Negábase en absoluto a recorrer otro trayecto que el comprendido entre la cuadra y aquel lugar.
Convencido el pintor bohemio de que para nada servíale la caballería, decidió venderla, y acaso igual resolución adoptara respecto a los caballetes, lienzos, pinceles, colores y demás efectos con que llenó su estudio.
Pronto se terminó el dinero de la herencia y entonces fué cuando Lovato ideó su último medio de buscarse la vida, la profesión de pintor de platos y tablas, a que se dedicó durante muchos años, hasta que una terrible enfermedad obligóle a abandonarla y a recluirse en el hogar de su familia para terminar en él la existencia.
Diariamente pintaba media docena de platos y de tablillas, trabajo en que escasamente invertiría una hora. Una vista de cualquier monumento, un lugar típico de Córdoba, un paisaje, una marina, el busto de una gitana, eran los asuntos de sus obras, hechas con cuatro pinceladas, tan a la ligera que, a veces, no se podían calificar ni de bocetos.
Envolvía un par de platos o de tablillas en un periódico, y con ellos debajo del brazo lanzábase a la calle, siempre dicharachero y jovial, dispuesto a venderlos y a volver por otros.
¡Y vaya si los vendía! Iba a las casas de los amigos para ofrecérselos, detenía a cuantas personas encontraba al paso con el mismo fin y merced a su persistencia en las ofertas y a la cháchara ingeniosa y chispeante de que la acompañaba, siempre conseguía su propósito.
Poquísimas serán las casas de Córdoba en una de cuyas habitaciones no aparezcan, adornando las paredes, algunas de las obras de Lovato.
Contribuía también a que siempre encontrara compradores la excesiva baratura del género; el pintor vendía un plato casi por el mismo precio a que se adquiere, sin decorar, en una cacharrería.
Y aún había ideado otro recurso para emplearlo con quienes se resistieran a darle un par de reales por una obra artística.
A esos les endosaba, por diez céntimos, una papeleta para la rifa de un cuadro magnífico, según aseguraba su propio autor.
En determinadas épocas del año el negocio de Alfredo Lovato era excelente y en ellas, en vez de pintar media docena de platos o tablas al día, veíase obligado a preparar varias docenas.
Eran las épocas aludidas las vísperas de las verbenas populares en que hay tómbolas con carácter más o menos benéfico.
El ochenta por ciento de las personas invitadas para donar-objetos con destino a tales rifas, recurría a las producciones del popular artista, porque era el modo de salir del compromiso, airosamente, por muy poco dinero.
Pero aún había otra época mejor para Lovato, en la que sin necesidad de trabajar tanto como en las referidas, conseguía ingresos mucho más considerables: los días que preceden a la Semana Santa.
Nuestra población en esos días, antes de que estallara la guerra mundial, inundábase de extranjeros que se dirigían a Sevilla para presenciar sus fiestas incomparables, y nuestro hombre no cesaba de visitar hoteles y fondas para ofrecer a los huéspedes vistas de Córdoba, paisajes de su Sierra y tipos de sus mujeres.
En estas obras se esmeraba más que en las destinadas a sus paisanos y solía venderlas a buenos precios.
Ni el agente de policía más sagaz le aventajaba en aptitudes para la investigación. Apenas llegaba un personaje, aunque viajase de riguroso incógnito, aunque se ocultara debajo de la tierra, se enteraba de quién era y averiguaba su paradero el pintor y acto seguido iba a ofrecerle una vista de la Mezquita, de la Puerta del puente, de la Virgen de los Faroles y el Caño gordo o de la Huerta de los Arcos.
Hace algunos años Alfredo Lovato desapareció; ya no volvimos a encontrarle por esas calles, siempre locuaz y risueño, decidido a vender un par de platos o de tablas a la misma doña María de Córdoba que se le presentara.
¿Murió el popular artista? No, pero arrastraba una vida que, tal vez, fuera peor que la muerte.
Sufrió un ataque de parálisis, quedando inútil por completo para el trabajo; él, tan amante de la libertad, de la independencia, tuvo que buscar el refugio de su familia y, en el hogar de uno de sus hijos, aguardó resignado el momento de concluir la jornada de la existencia.
Mas, apesar de su desgracia, siguió risueño, no perdió el buen humor y, cuando algunos días, a costa de grandes esfuerzos, salía a la puerta de su casa para distraerse viendo pasar a la gente, llamaba, como en sus mejores tiempos, a los amigos y conocidos, para decirles cuatro bromas y ofrecerles una papeleta de una rifa imaginaria: la de un cuadro que nunca pintó.
Hace pocos días el pobre artista ha terminado su odisea por el mundo.
Descanse en paz el popular pintor de los platos.
Diciembre, 1920.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
JUEGOS, BROMAS Y "PAVEOS" DE CARNAVAL
No siempre hemos de decir con el poeta que “cualquiera tiempo pasado fué mejor”, pues en lo que respecta a juegos, bromas y paveos de Carnaval hoy nuestra población demuestra más cultura que hace cincuenta años.
Antiguamente, muchas personas, en esta época, recurrían para divertirse a medios reprobables, pues todos se basaban en causar molestias al prójimo y mofarse de él despiadadamente.
Sólo había una costumbre, original y típica de Córdoba, que a nadie incomodaba pero que, no obstante, era peligrosa: la de aparar tiestos.
Cuando se aproximaban las Carnestolendas, los domingos y días festivos congregábanse las mozas de cada barrio en la calle o la plaza más extensa del mismo y se dedicaban al juego indicado, consistente en arrojar unas y coger otras, situadas a bastante distancia de las primeras, cántaros rotos y otros cachivaches de barro inservibles.
Con mucha frecuencia la vasija en vez de ir a parar a las manos de la moza que la aguardaba, caía al suelo, convirtiéndose en añicos, y entonces el coro que rodeaba a las deportistasprorrumpía en gritos y carcajadas ensordecedores.
Más de una vez la diversión tenia un final desagradable, pues un tiesto mal dirigido hacía blanco en la cabeza de una persona, lesionándola, en ocasiones, gravemente.
En muchas tiendas, durante los días de Carnaval, paveaban de un modo inocente, pero ingenioso, a los amigos de lo ajeno.
En las carpetas para la exhibición de objetos que había en los mostradores, cubiertas por un cristal, colocaban en un ángulo de este, pegada por la parte interior, una moneda de plata.
Y no faltaban parroquianos aprovechados que, en un descuido de los dependientes, pretendieran apoderarse de la moneda, suponiendo ¡oh candidez humana! que alguien la habla dejado olvidada sobre el cristal.
La decepción de los largos de manos al comprobar que se hallaba debajo de aquél era indescriptible.
Nunca faltaban mal intencionados que preparasen una broma de dolorosísirnos efectos para la gente menuda.
En el centro de una calle colocaban un sombrero inservible, con una piedra de gran tamaño dentro.
Raro era el chiquillo que, al pasar, no propinaba un puntapié, con todas sus fuerzas, a la chistera o la cartulina, quedando cojo durante algunas horas, especialmente si el infeliz iba descalzo.
Las vecinas de las calles poco céntricas también solían, más que embromar, molestar a los transeuntes por un sencillo procedimiento. Ataban una cuerda, muy delgada, para que resultase casi invisible, a dos ventanas de ambas aceras, procurando que estuviese a la altura de la cabeza de los hombres y, al pasar éstos, sin advertir el obstáculo, el sombrero tropezaba con la cuerda y caía al suelo, al par que las bromistas prorrumpían en una algazara infernal.
Cuando el transeunte era de elevada estatura la cuerda producía el efecto de dogal o le cruzaba la cara y entonces la impresión resultaba más desagradable.
Pero ninguna lo era tanto como la originada por otra broma, menos molesta, pero más alarmante que las anteriores.
Quienes, merced a ella, se disponían a reír de los incautos llenaban de piedras una caja de lata de las que se destinan a envase de petróleo, colocábanla cerca de un balcón atada a éste con un cordel y, al pasar por la calle un pacífico transeunte, lanzaban al espacio la lata, en la que las piedras producían un ruido terrible.
El transeunte, al oír aquel estrépito infernal, creía que el mundo se le caía encima, pero pronto convencíase de que se trataba de una broma, al ver oscilando, pendiente del balcón, a una considerable altura, la que pudiéramos denominar caja de los truenos.
También en los días de Carnaval y sin duda con el piadoso fin de recordarnos la terrible sentencia “polvo eres y en polvo te convertirás”, algunos muchachos y mozalbetes se proveían de un guante lleno de ceniza, aproximábanse, por la espalda, a los transeuntes, tocábanles, con el guante, en un hombro, y cuando aquellos volvían el rostro les propinaban una guantada, huyendo como alma que lleva el diablo.
No faltaban víctimas de esta distracción que persiguieran a los bromistas, obsequiándoles con algunos estacazos.
Finalmente, las máscaras solían pavear a las muchachas y a los chiquillos ofreciéndoles almendras de yeso y anises consistentes en yeros o arvejones envueltos en una capa de almidón y azúcar.
Pero casi todas aquellas y la mayoría de los jóvenes que frecuentaban los paseos iban provistos de grandes y pintarrajeados alcartaces llenos de exquisitas peladillas de las confiterías de Castillo, de Hoyito o de la Fuenseca, para obsequiar a sus amigas y conocidas.
Y las familias de buena posición social recibían en sus casas a las máscaras, agasajándolas con dulces, y en muchos hogares cordobeses improvisábanse reuniones que sustituían a los modernos bailes y eran la nota más simpática del Carnaval.
Las mozas del pueblo no sólo se entretenían aparando tiestos en calles y plazuelas; también se entregaban a otra diversión, la del columpio, en nuestros típicos huertos y en los grandes patios de las viejas casonas de vecinos.
Entre dos árboles formaban el columpio y en él pasaban horas y horas, entregadas a la broma y al holgorio, rebosantes de alegría, en un mundo feliz, el mundo de las ilusiones y las esperanzas que forja la juventud, separado por muros inaccesibles del mundo de la realidad.
Febrero, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS INCENDIOS
A pesar de ser Córdoba una población de casas antiguas, unidas muchas de ellas por sus armaduras de viejo maderamem, y de haber tenido siempre un pésimo servicio para la extinción de incendios, no se ha registrado aquí, por fortuna, grandes siniestros de esa índole, fuegos de los que destruyen manzanas enteras y originan desgracias personales muy sensibles.
Uno de los mayores ocurridos en el siglo XIX fué el que destruyó cuatro casas en el lado de la plaza de la Corredera contiguo a la calle de Odreros, del cual ya tratamos en una de estas crónicas restropectivas [sic].
En el mismo paraje hubo otro incendio formidable en un almacén de comestibles establecido en el Arco bajo, fuego que estuvo a punto de destruir las edificaciones de los soportales inmediatos, y en la vecina plaza de la Almagra ardió, asímismo, por completo, la casa en que instaló otra tienda análoga a la indicada el dueño de la primera.
Ambos fuegos tuvieron verdadera importancia y se tardó varios días en extinguirlos.
Un voraz incendio convirtió en cenizas la primitiva plaza de toros, que era de madera, construída en el mismo lugar en que hoy se levanta el circo de la carrera de los Tejares o avenida de Canalejas.
No menos violento que los anteriores fué el que redujo a escombros una fábrica de fósforos situada en la carrera de la Fuensanta, frente a la titulada de Santa Matilde y perteneciente a un hermano del propietario de esta.
El mismo día en que terminaron las obras de construcción y decorado de la suntuosa morada de doña Ana de Hoces, donde hoy tiene sus oficinas la Sociedad Carbonell y Compañía, al anochecer declaróse un espantoso incendio que destruyó gran parte de la finca, y muebles y efectos de mucho valor.
Las llamas se reflejaban en la torre de la Catedral que, vista desde lejos, parecía estar iluminada con multitud de luces de bengala rojas.
Otra noche, el viejo y típico Teatro Principal, situado en la calle de Ambrosio de Morales, también fué presa del voraz elemento que en unas cuan horas, nos privó para siempre de aquel bonito templo del arte.
Sólo se pudo salvar las dos o tres filas de butacas del patio que estaban más próximas a la puerta.
Visto el teatro desde las azoteas de la calle de la Feria presentaba un aspecto imponente; era una inmensa hoguera cuyas lenguas de fuego se perdían en el espacio, iluminando casi toda la ciudad.
La víspera de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, también poco después de haber anochecido, inicióse un fuego en una de las casetas instaladas eh el Campo de la Victoria, propagándose con extraordinaria rapidez a las contiguas, todas destinadas a la venta de efectos de quincalla y juguetes, de éstas a las barracas de los espectáculos y destruyendo unas y otras en pocos momentos.
Varios modestos industriales y algunos artistas, entre ellos el popular Manolo Cuevas, perdieron cuanto poseían, incluso sus ropas, quedando sumidos en la miseria.
Las Corporaciones oficiales socorriéronles con importantes donativos y el vecindario cooperó espléndidamente a la benéfica obra.
Algunos anos después, ya pasada la Feria, un siniestro análogo redujo a pavesas los lienzos y maderas conque, de modo artístico, había sido cerrada la extensa plaza de Colón o Campo de la Merced, para instalar en él la Exposición Regional Andaluza, organizada por la Cámara de Comercio, que ha sido, sin duda, una de las principales manifestaciones de la vida cordobesa.
Un Jueves Santo interrumpieron el silencio augusto propio de ese día, destinado al rezo y a la meditación, las vibrantes notas de las campanas de todas las iglesias. ¿Qué sucedía? Que acababa de declararse un incendio en un almacén de maderas situado en la Puerta Nueva.
Como el fuego encontró gran cantidad de combustible produjo daños de mucha importancia.
Lo mismo ocurrió en los fuegos que se desarrollaron en otras madererías del Campo de la Merced y del de San Antón.
Un año después, otro día de Semana Santa en que las campanas deben permanecer mudas, tuvieron que lanzar sus notas metálicas al espacio, avisando que se había declarado un incendio; este se inició en una casa del barrio de San Nicolás y tuvo muy poca importancia, por fortuna.
En el Campo Santo de los Mártires las llamas destruyeron, hace ya bastante tiempo, un local destinado a Hospital Militar.
Como aquél lindaba con los torreones de la Cárcel, en la población penal se produjo gran alarma, no obstante la imposibilidad de que el fuego se propagara a la prisión, por impedirlo sus recios muros de antigua fortaleza.
Un rayo originó un incendio que pudo producir una catástrofe nacional. El fuego se inició en la cúpula del altar mayor de nuestra incomparable Basílica y, merced a la prontitud conque innumerables personas acudieron a extinguirlo, no se propagó a las armaduras, destruyendo la Mezquita cordobesa, monumento, en su género, sin rival en el mundo.
Terminaremos esta ya larga relación de siniestros, que podríamos prolongar considerablemente con los de los últimos años, recordando el que sólo dejó los muros calcinados de una antigua y poética ermita, la del Santo Cristo de las Animas, situada en el Campo de la Verdad.
Gracias a la munificencia y piedad de los fieles pudo ser reconstruído el pequeño oratorio y restaurada la imagen del Cristo, objeto hoy, quizá, de mayor veneración que antes de que cayera entre los humeantes escombros, operando el milagro de no desaparecer en la enorme hoguera.
Enero, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS
En el último tercio del siglo XVIII sentíase en Córdoba hondo malestar, originado por la escasez de varias cosechas como consecuencia de largas sequías, por la supresión o paralización temporal de diversas industrias y por las epidemias que diezmaban la población.
Gran parte del vecindario sufría los horrores del hambre y por las calles circulaban legiones de hombres, mujeres y niños, famélicos y astrosos, implorando la caridad de los transeuntes.
En una tarde del mes de Febrero del año 1779 paseaban, juntos, por los alrededores de la Basílica, el presbítero don Gregorio Pérez Pavón y su amigo don Bartolomé Basabru, perteneciente a la aristocracia cordobesa, y como a cada momento se les acercaran infelices criaturas de corta edad, descalzas y cubiertas de harapos, para pedirles una limosna, concibieron la plausible idea de constituír una asociación protectora de los niños pobres.
Expusieron el pensamiento a las personas más significadas por su generosidad y su buena posición social, todas las cuales ofrecieron cooperar a la benéfica obra y el 10 de Marzo del año antedicho quedó constituída la sociedad, a la que se llamó de Amigos del País, denominación que ostentaban otras análogas establecidas en varias ciudades.
La nueva institución adquirió los bienes necesarios para asegurar una renta que pudiera sostener un establecimiento en el que fuesen recogidas doce niñas pobres y se atendiera a todas sus necesidades físicas, morales e intelectuales para que fuesen modelos de esposas y madres en el porvenir.
Este centro, al que se puso el nombre de Colegio de la Sociedad de Amigos del País, fué inaugurado el 6 de Junio de 1781.
En el edificio que ocupaba se destinó un departamento para la Sociedad mencionada y en él se reunían frecuentemente sus miembros para informarse de la situación del Colegio y cambiar impresiones acerca de planes y proyectos encaminados a ampliar la hermosa obra comenzada.
Uno de los elementos más valiosos de la institución, el canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral don Manuel María de Arjona, escribió los Estatutos porque se había de regir la Sociedad de Amigos del País, los cuales fueron aprobados por la Superioridad el 5 de Noviembre de 1803.
En el año 1833 córdoba sufrió, como toda España, los desastrosos efectos de las enconadas luchas políticas que tenían revuelta la nación y llenos de intranquilidad los espíritus.
Las persecuciones de que eran victimas no solamente los hombres públicos sino muchos que vivían recluidos en sus hogares, consagrados a cuidar de tu hacienda o a ejercer un oficio o una profesión, podugeron [sic] un verdadero pánico y originaron la desaparición o clausura voluntaria de multitud de centros y sociedades.
La de Amigos del País de córdoba fué una de las que desaparecieron, por los motivos indicados, y con ella el Golegio de niñas para cuya fundación se creara, pasando los bienes del mismo al de Nuestra Señora de la Asunción, anejo al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Córdoba.
Transcurrieron algunos años y, restablecida la tranquilidad, varios miembros de la antigua Asociación, con el concurso de otras personas, decidieron restablecerla, siendo nuevamente fundada el 2 de Marzo de 1841, con el titulo de Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País.
En esta nueva etapa de su vida no fué una institución benéfica; se dedicó a fomentar la cultura y el progreso de nuestra ciudad en todos los órdenes.
La Diputación provincial cedió un departamento del edificio en que estuvo instalado el Hospital de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, para que celebrasen sus reuniones, a la Sociedad Económica de Amigos del País y a la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Noble Artes, a la que puede considerarse como derivación de aquella, pues con este carácter la fundó el canónigo don Manuel María de Arjona.
La Económica Cordobesa, sola o con el concurso de otras corporaciones y entidades, organizó brillantes Juegos florales y lucidas Exposiciones de Bellas Artes; efectuó solemnes repartos de premios a los alumnos de los centros docentes, veladas literarias y conciertos y tomó parte muy activa en todos los actos y empresas que redundaran en beneficio de nuestra población.
Fundó un Boletín en que, al par que daba cuenta de su actuación, publicaba importantes trabajos de muy diversa índole, por lo cual constituía una enciclopedia de verdadero interés.
Colaboraban en él literatos, artistas, hombres de ciencia, industriales, labradores y toda clase de elementos, aportando sus ideas, sus iniciativas, el fruto, de sus estudios o de su practica.
Formaban parte de este Boletín pliegos encuadernables, en los que se recopilaban los trabajos leídos en la sesiones de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
La notable revista a que nos referimos tuvo corta vida y, al desaparecer, dejó un gran vacío en la Prensa de Córdoba.
Por la presidencia de la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País han desfilado las personas de más significación y prestigios de nuestra ciudad, entre ellas don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera.
Entre los proyectos relativos a dicha entidad que este ilustre prócer concibió y quiso realizar, figura uno que, por su originalidad, merece ser consignado.
El conde de Torres Cabrera pretendió que fuera cedida a la Sociedad Económica Cordobesa la Torre de la Malmuerta, después de restaurada, para establecer allí el domicilio social, una biblioteca y un museo.
Durante un largo período, en los últimos años, la Económica Cordobesa ha permanecido en un estado de decadencia verdaderamente lamentable; puede decirse que su actuación se limitaba a ejercer el derecho de elegir compromisarios para las votaciones de senadores.
Hoy, hombres de buena voluntad se proponen devolverle la importancia que tuvo en otros tiempos y en esta noble empresa debemos ayudarles todos los cordobeses, todos los amantes de la tradición, porque se trata de una verdadera obra de cultura local.
Marzo, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PELUZA
En la semana que hoy concluye ha rendido, en Madrid, el obligado tributo a la muerte uno de los actores predilectos del público de Córdoba y más popularesen España: Casimiro Ortas.
Seguramente la noticia de su muerte habrá producido disgusto a muchos lectores de estas notas retrospectivas que pasarían ratos de solaz viendo en la escena a aquel gracioso artista.
De todos los cómicos que han desfilado por nuestra ciudad se puede asegurar que sólo tres lograron captarse por completo las simpatías del público y obtener una popularidad envidiable: Espantaleón, Julio Nadal y Casimiro Ortas.
Los tres actuaron durante gran número de largas temporadas en los diversos teatros de Córdoba, realizando campanas excelentes, lo mismo en el orden artístico que en el mercantil.
Casimiro Ortas vino la primera vez formando parte de la compañía de Julián Romea, su maestro, en la que se destacaba por su gracia y naturalidad, condiciones merced a las cuales lograba sacar gran partido aún de los papeles menos importantes.
Que aficionado al teatro que recuerde aquellos tiempos no recordará también con regocijo ciertos tipos de los que Ortas hizo verdaderas creaciones, como el Compadre del protagonista deEl mundo comedia es o el baile de Luis Alonso y el Alguacil de la Audiencia en ¡Bonitas están las leyes!
En la primera de dichas obras, sólo con la frase: “Compadre, me puedo bajar ya del patíbulo” arrancaba la carcajada unánime de los espectadores, y en la segunda provocaba, asimismo la hilaridad general, con la ridícula genuflexión que hacía a la vez que exclamaba: “pasen los señores magistrados” recordándonos a un auténtico alguacil, no menos popular que él.
Algunos años después formó compañía y una de las poblaciones que más frecuentemente visitaba era la nuestra.
Casi todos los veranos venía a actuar en el Teatro Circo del Gran Capitán; con gran satisfacción de su público , tan heterogéneo y numeroso que lo formaba todo Córdoba.
Por regla general se rodeaba de buenos artistas, sobresaliendo siempre las tiples, pues contrataba a las de más renombre.
Estrenaba todas las obras que habían obtenido mayor éxito, presentándolas con tanto lujo de detalles como en el mejor teatro de Madrid.
Y así conseguía contar por llenos las funciones y hacer negocios inmejorables.
Dedicaba la última sección de cada noche a sus amigos y en ella echaba el resto, como se dice vulgarmente.
Derrochaba la gracia, sostenía diálogos con los espectadores, caricaturizaba a algunos, respondía con un chiste a las frases que le dirigía la gente de buen humor y hacía desternillar de risa a la persona más seria y grave.
Caracterizaba con admirable perfección los tipos populares; sobre todo los madrileños, y su especialidad eran los papeles de borracho aunque él apenas probaba la bebida.
Sabía dar a estos papeles gran variedad, así que resultaban completamente distintos, por ejemplo, el beodo que representaba en El Tirador de Palomas y el alguacil, también portador de una soberbia pitima, que hacia en El padrino del nene.
Ya en sus últimos años de empresario y director trabajaba poco; prefería que le sustituyera su hijo, Casimirito o el Niño de Ortas, como todo el mundo le llamaba y sigue llamándole.
El, entonces, se despojaba de su triple carácter de empresario, director y actor para convertirse únicamente en espectador; salíase al patio de butacas y allí, confundido con el público, pasaba las horas más felices de su vida, admirando el trabajo de su hijo, recreándose en él, sin perder el menor detalle, abstraído de cuanto le rodeaba.
Y cuando el público prorrumpía en una carcajada o en un aplauso, Ortas abandonaba su asiento y salía precipitadamente de la sala para que no le vieran llorar como un chiquillo.
Muchos de sus amigos y admiradores al ver en el reparto de una obra de las predilectas de Ortas que en vez de figurar él aparecía Casimirito, decían al popular actor: hombre, por que no la haces tú, nos diviertes tanto cuando trabajas...
Y él, siempre deseoso de complacer a los cordobeses, contestaba procurando disimular un gesto de desagrado: bueno, os daré gusto, aunque os advierto que mi hijo esta mucho mejor que yo en este papel.
Y algunos que con esas frases que implicaban un ruego creían complacer al viejo cómico, no sabían que le clavaban un dardo en el corazón.
Porque Casimiro Ortas, el cómico que ya alejado de la escena acaba de rendirse en la jornada de la vida, antes que empresario, antes que director y antes que artista era padre y entre todos los amores predominaba en su alma el amor inmenso que sentía por sus hijos.
14 Julio 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
COMERCIANTES E INDUSTRIALES CALLEJEROS
Hace cincuenta años había en Córdoba una porción de comerciantes e industriales en pequeña escala, muy humildes, que eran figuras típicas de nuestra ciudad y que ya han desaparecido casi por completo.
Entre ellos figuraba, en primer término, la piconera que instalaba su puesto en la la pública.
Antes de que amaneciera dirigíase a la plaza en que se establecía, acompañada de toda su prole; el hijo mayor llevaba el halda con el picón; otro le ayudaba a conducir, cogida de un asa, la espuerta de grandes dimensiones en que vaciaba el contenido del halda para despacharlo más fácilmente y los pequeñuelos porteaban las medidas de ladera y la silla en que la vendedora descansaba del ajetreo de su ocupación.
Muy temprano empezaban a acudir al puesto las mujeres del pueblo, provistas de canastos viejos y latas de petróleo inservibles, para comprar dos cuartos de picón, cantidad que distribuían entre el hogar de la cocina o el anafe y el brasero en el invierno, a fin de utilizarla en el condimento de la comida y en la calefacción del hogar.
La piconera, antes de medio día, levantaba su puesto, dejando el sello del mismo en el lugar donde lo tuviera, apesar de que lo barría cuidadosamente, y marchaba a su casa con el halda y la espuerta vacías y la faltriquera bien repleta de monedas de cara, de piezas de cuarto y de dos cuartos y hasta de ochavos morunos.
Como las familias de los piconeros eran sumamente trabajadoras, mientras la mujer permanecía al frente de su establecimiento, en plena vía pública, auxiliada por los chiquillos, el marido, con algunos de aquellos, marchaba a la Sierra para hacer la piconá y el abuelo recorría las calles, cargado con un halda, ofreciendo el combustible a domicilio por medio de un pregón largo, triste y monótono, del que sólo se entendía este monosílabo ¡con!.
Otro comerciante modestísimo y no exento de orinalidad era el que se dedicaba a la adquisición de trapos viejos.
Incesantemente recorría las calles de la población acompañado de un borriquillo con unos cofines y sobre ellos unos costales.
Todas las mujeres; lo mismo, las acomodadas que las pobres, ponían especial cuidado en reunir los trapos incervibles [sic] y cuando tenían gran cantidad de ellos cambiábanlos por efectos de loza o de vidrio.
Esta operación resultaba siempre bastante laboriosa, pues difícilmente se ponían de acuerdo el trapero y la mujer respecto al peso de los trapos y a los objetos conque serían pagados.
El modesto comerciante sólo ofrecía, aunque llenase un saco de recortes de tela, un par de platos pintarrajeados, bastísimos, o un vaso de vidrio recio y la mujer siempre quería una vajilla completa o poco menos, pero, al fin, tenía que conformarse con los platos o, cuando más, con una fuente para la ensalada.
Los chiquillos, cuando descubrían el depósito de los trapos inservibles, se apoderaban de ellos pera cambiarlos también, pero no por loza basta, sino por diminutas cazuelas y pucheritos de juguete o por un puñado de algarrobas.
Constantemente nos aturdía los oídos con largos pregones la quincallera o quinquillera, como ella se denominaba, mujer a la que se podía aplicar el calificativo de tienda ambulante de múltiples y variados efectos.
En dos grandes cestas, una enganchada a cada brazo, llevaba rollos de cinta, paquetes de encaje, ovillos de hilo y algodón, madejas de seda, cajas de perfumería, tijeras, dedales, espejos, alfileres, horquillas, agujas y una infinidad de baratijas de todas clases.
En aquellos tiempos en que no había más tienda en que se vendiera tales artículos que la Fábrica de Cristal, todas las mujeres aguardaban impacientes a que pasara ante sus casas laquinquillera, para comprarle ya la tira bordada conque habían de adornar las enagüitas del niño, ya la madeja de algodón para hacer calceta, ya las peinetas que luciría la moza entre el pelo en la velada del barrio o en la jira campestre.
La quincallera podía ser considerada como una derivación de la ditera, que recorría pueblos y cortijos surtiendo a sus habitantes de muchos indispensdbles objetos y que también se halla a punto de desaparecer.
A la entrada del Otoño y siempre que se iniciaba un periodo de lluvias, aparecía en nuestras calles el paragüero, que no se dedicaba a vender paraguas, sino a componerlos, y con su industria prestaba un excelente servicio.
En la época a que nos referimos los paraguas, como las capas y otras prendas, eran casi eternos; pasaban de padres a hijos y de una generación a otra, y cuando se rompían no se abandonaban en el rincón de los trastos viejos, sino se llamaba al paragüero para que los compusiera.
Y aquel modesto industrial les sustituía el casco deteriorado o la ballena tronchada; les arreglaba los cubillos de latón del varillaje; les reforzaba con una coronilla la unión de los cascos; afianzábales el puño de cuerno y dejaba como nuevo el viejísimo paraguas, aquel paraguas genuinamente. cordobés, de gran tamaño, con tela de riquísima seda encarnada, recio, pesado, que hoy sólo se conserva en las sacristías de algunos templos para resguardar de la lluvia al sacerdote cuando conduce a Su Divina Majestad.
En la época en que los objetos de porcelana y de zinc no habían sustituido a los de pedernal, entre la legión de modestos industriales figuraba otro que ya no existe en nuestra capital: el lañador.
Provisto de las herramientas de su oficio, que llevaba encerradas en un saco, daba vueltas diariamente a la ciudad y sus alrededores, aturdiendo los oídos del vecindario con un pregón inacabable.
Y aquí le llamaban para que pusiese unas lañas al lebrillo de lavar que se había partido; allí para que compusiese la tinaja de las aceitunas; en esta almona para que remendase el jarro del vinagre; en aquella taberna para que arreglase la vasera, ese pintarrajeado barreño de forma rara que hoy buscan con interés los aficionados a las antigüedades.
El lañador, a la vez que a la industria de componer cacharros, dedicábase a confeccionar multitud de objetos de alambre, como parrillas, guinderos, trampas para coger pájaros y ratoneras y con los productos de ambas industrias vivía y bebía modestamente, siempre conforme con su destino, siempre alegre y dicharachero.
Con frecuencia encontrábamos en las calles una mujer que, haciendo prodigios de equilibrio, llevaba sobre la cabeza una olla de gran tamaño o una orza de pequeñas dimensiones, coronada por un plato y una taza; esa mujer era la vendedora de caracoles guisados.
Por la mañana, a la hora del almuerzo, no había obra en que no la llamaran los albañiles para comprarle dos cuartos de caracoles, cantidad por la que llenaba dos veces la taza, que era su medida.
En los barrios populares la caracolera hacia un gran negocio y pronto apuraba las existencias de la caldera que había preparado durante la tarde anterior.
Los días de feria no nos despertaba el original pregón ¡caracul!; en esos días la vendedora instalaba su puesto en el mercado, donde se hallaba constantemente favorecido por unaparroquia tan numerosa como pintoresca y abigarrada, compuesta de chalanes, gitanas canasteras, campesinos y forasteros de la clase pobre.
Tan típico como los anteriores, era el vendedor ambulante de aceite y petróleo.
Cargado con dos enormes alcuzones de hojalata, uno en cada mano, llevando pendientes de las asas de aquellos las medidas y unos trapos mugrientos para limpiarlas, no cesaba de trotar por la población para ganarse con su comercio honradamente la vida.
Siempre era mayor la venta del petróleo que la del aceite, porque las mujeres preferían comprar este en las almonas, donde se lo despachaban mejor.
En cambio rara era la casa en la que, al atardecer, no llamaban al aceitero para adquirir el petróleo, o el gas como lo denominaba el vulgo, con destino al quinqué, a la lámpara o al reverbero, sistemas de alumbrado que sustituyeron a los velones y a los primitivos candiles.
Nuestra incomparable Sierra proporcionaba a muchos infelices, generalmente ancianos, los elementos para dedicarse a un comercio conque poder ayudar a sostener la casa de sus hijos.
Ahi está, como demostración, el recuerdo de los viejecitos que solíamos encontrar en nuestro camino con el haz de yerbas medicinales a la espalda o con el canastillo de vareta lleno de piñas, de moras o de madroños.
Y no terminaremos esta ya larga evocación de lo que pudiéramos llamar figuras típicas de las antiguas calles cordobesas, sin recordar una muy simpática que sólo aparecía en una época determinada del año, al aproximarse el Otoño: la vendedora de membrillos.
Con una cesta llena de su mercancía, cubierta con un blanco lienzo y apoyada en la cintura, formaba parte de la legión de comerciantes industriales ambulantes y con sus pregones mezclaba el de los membrillos cocíos.
Este era algo así como el anuncio de la estación melancólica y triste en que los árboles pierden sus vestiduras y el viento preludia una elegía entre las hojas secas.
Abril, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS MAÑANAS DE ABRIL
Aunque un refrán dice que “las mañanas de Abril son sabrosas de dormir”, este adagio no podía aplicarse a los cordobeses, y especialmente a las cordobesas, de los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX.
En aquellos tiempos, mucho mejores que los actuales, no se trasnochaba; la gente de buenas costumbres decía "a las diez dejad la calle para quien es”, y apenas escuchaba el toque de Animas se recluía en sus hogares, entregándose al descanso.
Por este motivo abandonaba el lecho al amanecer y, durante la Primavera, salía a respirar las auras matinales en los jardines y paseos.
En estas alegres mañanas de Abril, las madres despertaban a sus pequeñuelos mucho más temprano que de costumbre, obligándoles a levantarse, somnolientos y mal humorados, para lavarles y vestirles con la ropa de los días de fiesta; las muchachas colocábanse, con júbilo, las galas propias de la estación, encargadas de sustituir a la antipática indumentaria del Invierno, envolviéndose en faldas ligeras y de tonos claros, velando el busto con blusas llenas dé puntillas y encajes.
Cuando todos habían concluido su tocado marchaba la familia, en correcta formación, al paseo matutino.
Delante iba la turba infantil; las niñas provistas de los cordeles para saltar y los niños de los aros para correr rodándolos, tras ellos; a continuación las jóvenes, entregadas a interminable y amena charla y detrás los padres, muy satisfechos, muy ufanos, recreándose en su prole.
Por el recién construido paseo del Gran Capitán y la carrera de los Tejares dirigíanse al Campo de la Victoria, haciendo estación en las inmediaciones de la Puerta de Gallegos para beber un vaso de leche de vaca en el puesto de Lubián.
Este, que fué el primero de su clase establecido en nuestra capital, se puso de moda y eran muy escasas las personas que, yendo al citado paraje, no lo visitaban.
Allí, bajo el amplio toldo de lona, se improvisaban animadas tertulias y los jóvenes aprovechaban la charla de las personas mayores para decirse cuatro ternezas.
Entre tanto, las hijas del dueño del puesto, unas mozas guapas y arrogantes, iban de un lado para otro, para servir a los parroquianos, sin saber donde acudir, llevando en bandejas, grandes y limpios vasos llenos de leche recién ordeñada, pura y espumosa.
Después de haber descansado un rato en el típico puesto de Lubián, los madrugadores continuaban su paseo y mientras la gente menuda saltaba y corría en el salón de los jardines altos, las muchachas recorrían estos admirando la belleza de sus innumerables flores, de su poético cenador cubierto de enredaderas y campánulas con la fuente rumorosa en el centro, o sentadas en el poyo que limitaba tales jardines por su parte posterior, entreteníanse viendo a los quintos aprender la instrucción en la Hoyada.
El viejo y popular jardinero mayor, Corrales, solía obsequiar a las mozas con lindos capullos de rosas de olor, que aquellas se prendían cuidadosamente en el pecho o en la cabeza.
Los paseantes, desde los jardines altos, trasladábanse a los de la Agricultura y algunos, desde allí, a los pasos a nivel próximos, para ver circular los trenes, que entonces constituían una novedad.
Bastantes familias, antes de volver a sus casas cuando el sol picaba demasiado, según la frase corriente, iban a la plaza de San Salvador, llena de enormes cestas de mimbre con flores, frutas y hortalizas, para adquirir un manojo de capullos de rosas o unas varas de alelíes dobles que perfumasen la imagen del Cristo o de la Virgen colocada sobre la cómoda o en la urna de primorosos tallados.
Los domingos y días festivos, al regresar del paseo matinal, casi todas las personas entraban en las iglesias próximas para oir Misa.
Las mujeres cubrían su cabeza, cuidadosamente peinada y libre, en aquella época, del antiestético sombrero, con el velo o el pañuelo de seda que llevaban, a prevención, en el bolsillo, antes de traspasar los umbrales de la Casa de Dios.
Los fieles llenaban el templo de la Trinidad, donde el señor Jerez y Caballero celebraba muy temprano el Santo Sacrificio; el de San Nicolás de la Villa, en el que su rector señor Osuna solía pronunciar una plática recordando invariablemente en ella que los revolucionarios le pasearon, amarrado como a Jesucristo, por las calles de Córdoba, y la colegiata de San Hipólito, en la que su capellán, el viejo Padre Martos, fraile exclaustrado, también decía la Misa en las primeras horas de la mañana.
Las, familias que, desde el paseo de la Victoria y los jardines de la Agricultura iban a la plaza de San Salvador para comprar flores, cumplían el tercer precepto del Decálogo en la antigua iglesia del convento de San Pablo, en donde el simpático y popular Padre Cordobita efectuaba la ceremonia representativa del incruento sacrificio del Hijo de Dios, interrumpiéndola, de vez en cuando, para amonestar a las viejas charlatanas y a las madres que llevaban hijos pequeños, traviesos y llorones.
Tales eran las mañanas de Abril en nuestra ciudad durante los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX; cuando la gente no trasnochaba tanto como ahora y, en su consecuencia, podía levantarse temprano para aspirar las auras matutinas cargadas de perfumes en esos hermosos días primaverales.
Abril, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS TORMENTAS
Indudablemente Córdoba es una población privilegiada, pues casi siempre se libra de las grandes calamidades que azotan a los pueblos; de los terribles efectos de epidemias, de fenómenos atmosféricos y sísmicos, y si la peste la invade es en forma benigna; si el terremoto la extremece [sic] no hay que lamentar desgracias; si sobre ella se cierne la tempestad no causa víctimas el rayo.
Me gustan las tormentas por lo ligeras” es una frase corriente en nuestra ciudad, pues siempre duran aquellas poco tiempo; el vulgo dice que toman la canal del río y pasan con gran rapidez.
Aun las tempestades más terribles desencadenadas en Córdoba, aquellas que produgeron [sic] un verdadero pánico, no causaron daños de gran consideración y, dentro de la capital, jamás la chispa eléctrica desprendida de la nube dejó sin vida a una persona.
Una de las mayores tormentas de que aún conservan el recuerdo los ancianos, descargó un día de la Virgen de la Fuensanta, en el tiempo en que se le dedicaba una feria.
Formóse tan súbitamente y la acompañó una lluvia tan torrencial que el numerosísimo público reunido en el paseo de Madre de Dios y en sus alrededores tuvo que huir a la desvandada [sic] invadiendo las casas de la calle del Sol, hoy de Agustín Moreno, para ponerse a salvo del inesperado diluvio.
Las calles convirtiéronse en ríos y las aguas arrastraron en su corriente gran parte de las mercancías de los puestos de la feria.
Con este motivo muchos modestos industriales sufrieron pérdidas de consideración.
Un día de Santa Ana, entre nueve y diez de la noche, hubo otra tormenta memorable por su extraordinaria magnitud.
También se formó en pocos minutos y la gente que disfrutaba del fresco en el paseo del Gran Capitán asaltó los casinos para resguardarse de los efectos de la tempestad.
En el Teatro Circo se suspendió la representación y muchos espectadores y bastantes artistas sufrieron síncopes y ataques epilépticos.
En el escenario no había personas suficientes para sujetar a las pobres cómicas que se revolvían presas de horribles convulsiones.
Un día de la feria de Mayo, en que por primera vez se efectuaban en Córdoba ejercicios de aviación, precisamente a la hora de comenzar este interesante espectáculo, se desarrolló otra tormenta con gran aparato de relámpagos y truenos y acompañada de una lluvia torrencial.
El inmenso gentío que se había reunido para presenciar los vuelos de los aviadores, corrió a la desbandada en dirección a la ciudad, invadiendo el cuartel de la Victoria, que era el edificio mis inmediato al aerodromo.
Las chispas eléctricas han producido desperfectos de importancia en varios edificios de Córdoba.
En dos ocasiones los causaron en la torre de la iglesia parroquial de San Lorenzo.
Un día de San José, cuando la familia del conocido industrial señor Cruz, dueño de una sombrerería instalada en la calle del Ayuntamiento, celebraba la fiesta onomástica de aquel, un rayo originó destrozos de consideración en el edificio, principalmente en las habitaciones donde se hallaban los moradores de la casa, sin que estos sufrieran mas que el susto consiguiente.
En una de las callejas de la calle Pedregosa pudieron apreciarse, hará unos quince años, los raros efectos de la chispa que se produce en la nube cargada de electricidad.
Una de esas chispas perforó muros y entresuelos de una casa, fundió varios efectos de cobre que había en la cocina y derrumbó por completo la escalera, quedando ilesas las cuatro o cinco personas que se hallaban dentro del edificio.
Finalmente, otro rayo originó un incendio en la cúpula del altar mayor de nuestra incomparable Basílica.
Merced a la prontitud conque acudieron muchas personas y al trabajo y al esfuerzo de todas ellas, se logró dominar y extinguir el fuego antes de que destruyera ni deteriorara el inmenso tesoro artístico de la incomparable Mezquita.
Y seguramente a esa chispa eléctrica providencial debióse la magnífica instalación de pararrayos que hoy libra de los efectos de las tormentas ese grandioso monumento, sin par en el mundo.
En los alrededores de nuestra población han muerto algunos desgraciados a causa de estos fenómenos atmosféricos: en la estación férrea de Cercadilla una descarga eléctrica privó de la existencia a un empleado que manipulaba en en [sic] el telégrafo; en la fabrica de electricidad de Casillas, recientemente, uno de sus operarios tuvo el mismo fin.
Dentro de los muros de la ciudad las tempestades jamás han hecho víctimas, pues “el Arcángel dorado que corona de Córdoba las torres”, fiel a su juramento, nos libra del rayo, de la inundación, de la epidemia y del terremoto.
Por eso cuando la negra nube nos oculta el azul purísimo del cielo, y el relámpago nos ciega con su lumbre cárdena, y nos ensordece el trueno al retumbar en el espacio, y el espíritu se contrista, y el alma se acongoja, hay un momento en que llega hasta nosotros, muy débil, casi imperceptible, el sonido de una esquila y, súbitamente, desaparecen nuestras angustias y nuestros temores, vuelve la tranquilidad a nuestro ser, un destello de alegría inunda nuestro rostro; aquel sonido que se nos introduce en el alma es el del campanillo de San Rafael, colocado en la torre de la iglesia de San Pedro, el cual sirve de conjuro mágico para que se deshaga la nube tormentosa y vuelva a lucir el sol espléndido o el cielo azul tachonado de estrellas.
Abril, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ESPANTALEON Y NADAL
Hoy vamos a dedicar estos recuerdos a dos de los actores cómicos que obtuvieron más popularidad en Córdoba hace treinta años, con motivo de la reciente muerte de uno de ellos: a don Juan Espantaleón y don Julio Nadal.
¡Espantaleón! ¿Quién que sea aficionado al arte escénico no le recuerda con gusto?
En la época, ya lejana, en que el cinematógrafo y las variedades no se habían impuesto, sin razón, a la comedia y la zarzuela, en que no se conocían las cupletistas, canzonetistas, danzarinas y demás importaciones extranjeras, pero en cambio abundaban los actores y cantantes de mérito, ocupaban un lugar de preferencia entre los primeros, legítimamente adquirido.
Espantaleón poseía tanta gracia como naturalidad y una mímica tan expresiva que con ella le bastaba, sin pronunciar una palabra, para que el público se hiciera cargo de una situación escénica.
Pero estas dotes, a pesar de su excepcional importancia, no eran los principales elementos que le proporcionaban el triunfo; debía éste, en casi todas las obras, a las incomprensibles transformaciones de su rostro, a la asombrosa movilidad de sus facciones, sólo comparable a la de los cómicos italianos más eminentes
Su fisonomía reflejaba, de una manera prodigiosa, los sentimientos, las pasiones, el estado de ánimo del personaje caracterizado por el artista.
Don Juan Espantaleón actuó en todos los coliseos de Córdoba y obtuvo los mayores, triunfos en el Teatro Principal, donde trabajó durante largas temporadas, siempre ante un público numerosísimo en el que sabía mantener constante la hilaridad.
Y lograba que los espectadores rieran a mandíbula batiente sin apelar a recursos más propios de la pista de un circo que de la escena de un teatro, sin recurrir al morcilleo de que suelen abusar muchos cómicos, sino valiéndose únicamente de su gracia inagotable y de los medios que proporciona el arte a quien consigue dominarlo.
Las ingeniosas comedias de Vital Aza, Estremera, Ramos Carrión y otros chispeantes autores tenían en Espantaleón el mejor intérprete. ¡Cómo representaba Los dominós blancos, San Sebastián, mártir, El sombrero de copa y todas las del antiguo repertorio!
Aunque Espantaleón no era artista lírico, en el programa de todos sus beneficios figuraba una zarzuela, Toros de puntas, y esta obra le dió más fama que otras muchas en las que hizo creaciones admirables del papel de protagonista.
Cuando salía al proscenio con la chaqueta corta, el sombrero de anchas alas y la garrocha al hombro, marcando el paso y braceando como los toreros al efectuar el paseillo, el público prorrumpía en una estrepitosa carcajada y en un aplauso unánime y, después le obligaba a repetir infinidad de veces, la canción
El arte de los toros
vino del Cielo”.
La última vez que representó en Córdoba la citada zarzuela fueron tantas las repeticiones de la antedicha canción, que el viejo cómico, cansado ya, sudoroso, sin alientos, exclamó, dirigiéndose a los espectadores, con tono suplicante:
¡Señores, que he cumplido los sesenta años!
Al veterano artista que poseía el secreto de hacer reir, a su antojo, al público, veíasele, frecuentemente, en el teatro, llorar como un niño, pero su llanto no era producido por la tristeza; lloraba de gozo cuando oía batir palmas en honor de su primogénito, porque Espantaleón ha sido tan buen padre como artista.
Para concluir vamos a recordar un hecho que demuestra la envidiable popularidad de que, en tiempos ya remotos, gozó el notable actor en nuestra ciudad. Celebrábase una de las famosas corridas de toros de la Feria de la Salud; el circo de los Tejares se hallaba ocupado por un gentío inmenso. Súbitamente aquella muchedumbre, como movida por un resorte, se puso en pie y prorrumpió en una ovación atronadora.
¿Qué sucedía? Que en aquel momento acababa de presentarse en un palco el sin rival protagonista de Toros de puntas.
Don Juan Espantaleón ha muerto hace pocos días en Madrid a la edad de setenta y cinco años, rodeado de su familia a la que idolatraba, y gozando del afecto y consideración de sus compañeros y amigos.
** *
El primer actor de la compañía cómico-lírica de don Eduardo Ortiz, Julio Nadal, fuera de la escena resultaba un hombre serio, adusto, grave, hasta fúnebre si se quiere, pero en el palco escénico se transformaba y, sin poseer las excepcionales dotes artísticas de Espantaleón, lograba apoderarse del público por completo y captarse todas sus simpatías.
Nadal, y esto se diferenciaba del viejo actor a que antes nos referimos, jamás se ajustaba a su papel; siempre lo corregía y aumentaba a su antojo, con gran contento de los espectadores.
Las obras que representaba en la última sección de las funciones del Teatro Circo no las hubieran conocido sus propios autores, pues Julio Nadal las hacía completamete nuevas, intercalándoles ingeniosos diálogos con el público
Este llenaba por completo las localidades del popular coliseo en dicha sección, en la que el primer actor de la compañía de Eduardo Ortiz ponía en escena sus zarzuelas favoritas, El cabo primero, en la que hizo una verdadera creación del tipo de “Parejo”, y más generalmente Los trasnochadores o Los aparecidos.
En esta última, cuando acababa de declamar con tono enfático la tirada de versos que termina diciendo:
y aquí se presenta
el Comendador”
un terrible golpe de bombo y platillo, acompañado de un estrépito infernal entre bastidores, parecía anunciar algo así como el fin del mundo.
Todos los parlamentos eran interrumpidos por atronadoras salvas de aplausos y al final de las situaciones culminantes desde el telar del escenario caía una lluvia de sombreros, botas y prendas de guardarropía.
Los beneficios de Nadal revestían los caracteres de acontecimientos teatrales y el beneficiado recibía innumerables obsequios de sus amigos y admiradores.
En una de tales funciones un escritor cordobés y el autor de estas líneas regalaron al famélico maestro de escuela, protagonista de Los secuestradores, una fiambrera con una tortilla de patatas, dos onzas de queso, un panecillo y una botella de vino de doce.
Julio Nadal se dió gran prisa para cambiar el vino de envase, trasladándolo a una botella de Carta blanca, y cuando los remitentes de la merienda penetraron en el cuarto del artista, para felicitarle, el terrible secuestrador les obligó a apurar el exquisito néctar que aquellos le enviaron, al mismo tiempo que él regaba con el Carta blanca trasegado a la botella del de a doce la tortilla de patatas y la ración de queso.
Enero, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PREGONES
En tiempos ya lejanos, cuando era escaso el desarrollo del comercio y había muy pocas tiendas en Córdoba, abundaban más que hoy los vendedores ambulantes encargados de proporcionar al vecindario, en sus propios domicilios, todo lo que ahora tiene que ir a buscar a los establecimientos donde se expende cada articulo.
Esos vendedores interrumpían con sus pregones el silencio característico de nuestra vieja ciudad en la época en que, como dijo un poeta, córdoba hallábase dormida y no despertaba aunque llamase a su puerta, con la voz del vapor, la audaz y potente locomotora.
Nuestros pregones tenían un sello especial, propio, que los distinguía de los de todas las demás poblaciones y especialmente de los de Sevilla, donde el pregón es un canto, mientras aquí puede considerarse algo como un lamento, como un gemido.
La persona que por primera vez nos visitara en la segunda mitad del siglo XIX, cuando llegase hasta sus oídos el eco de un pregón lejano, ininteligible, triste y monótono, sin duda creería estar oyendo al almuédano que, desde el alto alminar, invitaba a los árabes a la oración.
Nadie negará que estaban impregnados de la melancolía de tales llamamientos a los descendientes de Mahoma, que se advertía en ellos un dejo de honda amargura, los viejos pregonescooon, del piconero, y caracul, de la caracolera, y los de los vendedores de mercancías tan humildes y prosáicas [sic] como escobas y escobones, sal, aliños para las aceitunas, alhucema fresca, paja para colchones y otros.
Entre todos estos modestísimos comerciantes sobresalía por la tristeza de su pregón uno a quien el pueblo denominaba el Tio miseria, vendedor de marcadores, alfileres y otras baratijas que, con su quejumbrosa relación, angustiaba el animo de la persona más alegre.
Los pregones, en Córdoba, eran, generalmente, breves, exceptuando algunos como el de la quincallera, que acostumbraba a enumerar los múltiples artículos que expendía; el del lañador que también citaba los infinitos cacharros susceptibles de compostura y los objetos de alambre que fabricaba y el del pescadero que no se cansaba de ponderar la bondad de su mercancía.
Como no hay regla sin excepción, algunos vendedores callejeros prescindían en sus pregones de la monotonía lastimera y procuraban convertirlos en canciones, más o menos armónicas y alegres.
Uno de estos era el popular vendedor de billetes de la Lotería, Dámaso, quien, cuando se hallaba de buen humor, hacía alarde de la resistencia de sus pulmones, dando hasta el do de pecho y sosteniendo calderones interminables para florear el pregón.
Había un lañador que se anunciaba gritando: ¡Compongo platos, tinajas y lebrillos!, y según un ingenioso artista, la entonación de esta frase era igual a la que daba un aspirante a tenor, muy conocido en Córdoba, a la “Siciliana” de la famosa ópera de Mascagni.
Ciertos vendedores, por sus voces atronadoras y destempladas, producían un verdadero escándalo al pregonar y, especialmente por las mañanas, originaban grandes molestias al vecindario, privándole del sueño.
De esos voceadores insoportables citaremos al famoso Matias el del queso y a un expendedor de tortas cuyos gritos se oían a un kilómetro de distancia.
No le quedaba a la zaga el diminuto pescadero el Pilill quien, a pesar de hallarse casi afónico, atolondraba al público remitiendo continuamente esta interminable relación: ¡Boqueronesvivitos; si sou [sic] como la pescá! ¡Qué buenos boquerones lleva el hombre hoy!
También era popular la arropiera conocida por Siete tonos, que empleaba una voz distinta en cada palabra de su pregón, desde la de tiple hasta la de bajo profundo, y prodigaba los gallos de una manera asombrosa.
No faltaban comerciantes callejeros que procuraban llamar la atención del vecindario recurriendo a pregones no exentos de originalidad o gracia.
Algunos vendedores utilizaban la forma poética, bastante adulterada, para anunciar sus artículos.
¡Hoya céntimo chico los doy, mañana a como me dé la gana! gritaba, sin cesar, un expendedor de caramelos que eran, entonces, una de las golosinas preferidas por la gente menuda.
Un pobre comerciante de pasteles, a quien la gente conocía por el Coquito, accediendo a requerimientos de personas de buen humor, solía detenerse en la calle y, en medio de un corro de público, que no cesaba de jalearle, entonaba una parodia de la canción del “Caballero de Gracia” de La gran vía, que algún bromista le enseñó.
Pastelero de gracia me llaman” decía el Coquito, acompañando a la palabra una mímica exageradamente cómica, con la cual provocaba la hilaridad de su auditorio.
¡Pollitos de la mar! oíamos pregonar frecuentemente a voz en grito a un hombre que llevaba pendientes de una caña, sugetos [sic] con una cuerda pasada por un agujero abierto en la concha, gran número de galápagos.
Los chiquillos los compraban para jugar con ellos y las mujeres para que limpiaran los patios de las orugas y otros animales que estropean las plantas.
Un vendedor, maestro en burlas y socarronerías, popularizó tanto su pregón: ¡A los corrucos! ¡Ay qué roscos!, que esta última frase la empleó durante mucho tiempo la gente de buen humor como estribillo de todas sus bromas.
Cada época, cada estación, cada festividad, tenía sus pregones especiales.
Heraldo del nuevo año era el del Almanaque del Obispado de Córdoba; anunciaba a la Primavera el de los ramos de violetas y capullos de olor; al Verano el de las jarras y los búcaros de la Rambla; al Otoño el de los membrillos cocíos, y al Invierno el de los paños y la pleita blanca y negra.
El pregón de los garbanzos tostaos y las avellanas cordobesas nos anunciaba la proximidad de las ferias y el de las coplitas de Noche Buena la llegada de la Pascua de Navidad.
Merced a los pregones también podíamos apreciar el curso del día. Por la mañana despertábanos el de la hortelana, largo, interminable, pues en él enumeraba todas las legumbres, frutas y flores que expendía; seguíale el de la quincallera, que recorría la población cuando terminaban las horas de venta en el mercado; por la siesta interrumpía nuestro sueño el de la arropiera que los chiquillos aguardaban impacientes; al declinar la tarde oíamos el quejumbroso y triste del vendedor de petróleo, indispensable entonces para el alumbrado de las casas, y al anochecer, en Verano, voces frescas y argentinas de lindas muchachas pregonando los ramos de jazmines.
Para terminar esta ya larga enumeración de pregones citaremos uno revelador del ingenio y la gracia de los hijos de nuestra tierra.
Había toreado en las corridas de la Feria de Mayo el diestro más en boga entonces, el fenómeno del día, sin demostrar el arte ni el valor que, según la Prensa y los aficionados, poseía en grado superlativo.
Poco después de terminar la última corrida una legión de hombres y muchachos voceaba los extraordinarios de los periódicos con la revista, y un vendedor ocurrente, un arrapieso de nueve o diez años, pregonábala de este modo: ¡La revista de los toros de esta tarde con lo bien que ha podido quedar Belmonte!
El público premió el ingenio del chico comprándole muchas manos de la hoja suelta.
Abril, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS CRUCES
Cuántos recuerdos evocan en nuestra mente, qué de poéticas tradiciones y leyendas traen a la memoria las cruces que vemos diseminadas en nuestra población, las que dieron nombre a calles y plazas y las de que nos habla la historia en relatos siempre interesantes!
La antigua costumbre de colocar una cruz en todos los lugares en que ocurría una desgracia o se cometía un crimen que costaba la vida a una persona, era causa de que los campos y la ciudad estuviesen llenos de cruces de hierro y de madera, ante las cuales se descubría el transeunte y elevaba al Cielo una oración fervorosa.
En lo más intrincado de Sierra Morena, en la fatídica Cuesta de la Traición, las cruces abundaban casi tanto como las amapolas y alrededor de todas aquellas, veíase un montón de piedrecitas, que podían ser consideradas como cuentas de rosario, pues cada una representaba un Padrenuestro rezado allí por un creyente.
Es fama que los audaces bandoleros que, a fines de la primera mitad del siglo XIX sembraban el terror entre los caminantes; no pasaban ante una de las indicadas cruces, sin detenerse a orar devotamente, tal vez por el alma de algún infeliz que murió a sus propias manos.
Casi todas las cruces que conmemoraban tristes sucesos, tanto en el campo como en la ciudad, desaparecieron en el último tercio del siglo mencionado, quedando solamente, como recuerdo de ellas, en el interior de la población, una en el muro lateral derecho del convento de Santa Ana, otra en la esquina de las calles Librería y Espartería y otra en el Arco alto de la plaza de la Corredera.
Entre las cruces que tienen su origen en un hecho histórico, en una tradición o en una leyenda, merece especial mención la Cruz del Rastro, de la que sólo se conserva el nombre en el lugar donde estuvo.
Como nadie ignora, fué colocada, en el año 1473, por la hermandad de la Santa Caridad, en la terminación de la calle de la Feria, con motivo de los sangrientos disturbios originados por un acto sacrílego, que se atribuyó a los judíos, cometido al pasar procesionalmente una imagen de la Virgen por la calle de la Pescadería, hoy del Cardenal González.
Fue la primitiva una cruz de hierro, de dos metros de altura; en el año 1814 se la sustituyó por otra más pequeña y en 1852 desapareció, al ser, reformado el paraje en que se encontraba.
Fuera de la capital había, y aún se conservan, otras cruces que pudiéramos llamar históricas, como la levantada en el sitio denominado el Marrubial, para conmemorar la aparición de los Santos Mártires al Padre Roelas, la de fray Luis de Granada, próxima al monasterio de Santo Domingo y la Cruz de Juárez.
Había, por último, otras cruces en lugares públicos, erigidas únicamente para rendir un tributo al símbolo de nuestra sacrosanta Religión.
Levantábase una de estas, que también desapareció hace ya muchos años, en la plazuela de Dona Engracia, conocida entonces por plaza de las Moreras, del Horno de Maqueda y también de la Cruz.
Había otra, que ha sido respetada por la piqueta demoledora de los tiempos modernos, en el típico barrio de la Merced, en la plaza llamada por unos de la Malmuerta, por otros de Moreno y por no pocos de la Cruz.
Y, por último, erguíase otra, que asimismo ha llegado hasta nosotros, en el Campo de la Verdad.
El vecindario de los barrios del antiguo Matadero y del Espíritu Santo celebraba con gran júbilo, el 3 de Mayo, la fiesta de la Cruz.
En ese día, las cruces que hay en la plaza de Moreno y delante de la iglesia de San José, aparecían cubiertas de flores y de yerbas olorosas; las fachadas de las casas próximas tapizadas de monte y el suelo alfombrado de mastranzos y juncias.
Balcones y ventanas lucían vistosas colgaduras, formadas con ricos mantones de Manila y colchas de vivos colores.
Los habitantes de dichos barrios poníanse los trapitos de cristianar; las carniceras y chindas del Matadero las faldas policromas llenas de volantes, los pañolones bordados y los enormes zarcillos que les descansaban en los hombros; los toreros y matarifes sus trajes cortos, las chaquetillas de terciopelo con caireles y las camisas de pecheras encañonadas; los labriegos del Campo de la Verdad sus ropas de burdo paño negro, las botas de color con casquillos charolados y el flamante sombrero cordobés.
Por la mañana y por la tarde se congregaban en los alrededores de la cruz de su barrio, entregándose allí a las espansiones [sic] populares, bailes y juegos, sin que jamás un suceso desagradable turbase la alegría de la fiesta.
La costumbre, antiguamente muy generalizada, de instalar altares en los portales de las casas, el 3 de Mayo, y de que las mozas asediasen a los transeuntes pidiéndoles un chavito para la cruz, nunca se implantó en nuestra ciudad, sin que, por esto, los cordobeses dejasen de festejar la Cruz de Mayo.
En casi todas las casas de vecinos y en las de muchas familias de buena posición, se improvisaban altares muy bellos, para cuyo adorno todas las mujeres aportaban lo mejor que tenían en sus habitaciones; esta los fanales con las imágenes de San Juan o del Niño Jesús; aquella los candelabros de bronce; estotra la colcha de Damasco y el finísimo mantel; esotra los largos zarcillos cuajados de esmeraldas que había de lucir la cruz pendientes de sus brazos.
En ese día el patio, siempre con honores de huerto, quedaba sin macetas, sin flores, sin su alfombra de manzanilla, porque todo esto constituía los elementos esenciales de la ornamentación del altar.
Por él desfilaban todos los mozos y las mozas del barrio que, después de deshacerse en elogios a los autores de la obra, quienes los oían con legítimo orgullo, despedíanse invariablemente con la frase: salud para ponerlo otro año.
En las calles, el 3 de Mayo, se encargaban de recordarnos la fiesta del día grupos de chiquillos portadores de cruces de caña; cubiertas de manzanilla y amapolas, que rodeaban a los transeuntes para pedirles dinero, y los hijos de Galicia dedicados a mozos de cuerda, quienes recorrían la población, llevando también en triunfo una cruz e interrumpiendo el silencio característico de la vieja ciudad moruna con el alegre repiqueteo de las castañuelas, el monótono son del tamboril y las notas melancólicas y tristes de la gaita.
Mayo, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
INDUSTRIAS DEL MOMENTO
Frecuentemente surgen en todas las poblaciones pequeñas industrias, fútiles comercios a los que se les puede aplicar el calificativo de flores de un día, pues suelen adquirir gran desarrollo y morir en muy poco tiempo.
Su efímera vida es semejante a la del cohete, que llena el espacio de luces y estelas de fuego, produce gran ruído y súbitamente se apaga y cae, pudiendo comprobarse que el fantástico meteoro se reduce a unas humildes cañas con un puñado de pólvora.
Tan sencillo como este artificio resulta casi siempre el de los comercios y las industrias que adquieren, un día, extraordinaria popularidad a fuerza de reclamos y pregones, y al siguiente desaparecen, sin dejar, como los voladores, rastro ni huella de su paso. Citaremos algunos de los que se implantaron en Córdoba durante el último tercio del siglo XIX.
Hace cuarenta años aparecieron en la Feria de Nuestra Señora de la Salud los primeros famosos baratos en que se expendía a real y medio la pieza.
Se puede afirmar, sin incurrir en exageraciones, que tales establecimientos originaron una verdadera revolución comercial.
Ante ellos constantemente formaba largas colas el público que acudía a adquirir, no sólo los objetos que necesitaba, sino muchos que para nada le servían, porque costaban poco dinero; más que por esto porque las tiendas de real y medio lograron ponerse de moda.
Y los incautos acudían a ellas, atraídos por el cebo de la baratura, sin comprender que, a cambio de la economía que consiguieran en la adquisición de algunos efectos, pagaban por muchas baratijas el duplo o más de su valor.
Fué tan grande el éxito de estos baratos que se estableció multitud de ellos, con carácter permanente, en nuestra ciudad, y en los cuatro o cinco años que duraron, segúramente el importe de sus ventas se elevó a mayores cifras que el de otras tiendas de comercio de más importancia.
Cuando pasó la moda de los baratos a real y medio la pieza, los propietarios de algunos convirtiéronlos en bazares de toda clase de artículos, sin precio fijo, y así continuaron su negocio.
Sin embargo, el público siguió llamando tiendas de real y medio a estos establecimientos, uno de los cuales, el último, situado en la calle de la Espartería, desapareció hace pocos años.
Un ingenioso industrial, merecedor del calificativo popular de buscavidas, que poseía una especie de bodegón en la calle del Mármol de Bañuelos, tuvo una idea feliz, la de ofrecer almuerzos a real y medio.
Por esta módica suma servía, según los pomposos anuncios que repartiera, un plato fuerte consistente en una tórtola en salsa, un postre de fruta, pan y vino.
Gran número de personas acudía en busca de los almuerzos económicos y se chupaba los dedos con la tórtola en salsa, la cual no era ni mas ni menos que uno de esos pájaros de vistoso plumaje, a los que el vulgo llama abejarucos, que los niños compran para jugar por unos cuantos céntimos.
Un día aparecieron en Córdoba cuatro o cinco moros, sucios y desarrapados, provistos de largas cañas, en las que estaba arrollada una especie de cinta, que parecía de cristal.
Aquello, aunque no lo pareciera, era un dulce, exquisito según los muchachos y muchas personas mayores.
Los moros, de vez en cuando, lanzaban al aire un pregón triste y monótono: Arropía María, Arropía Turquía, y a cada paso tenían que detenerse para cortar con unas tijeras un trozo de cinta y entregarlo, a cambio de una moneda de dos cuartos, al chiquillo o la moza que lo demandaba.
Si la permanencia de estos industriales no hubiera sido corta en nuestra ciudad, seguramente se habrían tenido que declarar en quiebra las típicas arropieras, porque el público, siempre novelero, dejó de comprarles su modesta mercancía, prefiriendo a ella la de los moros sucios y desarrapados.
Cuando el ilustre y desventurado nauta don Isaac Peral recorrió en triunfo las principales poblaciones de España, cayó sobre Córdoba una nube de vendedores de pasteles del submarino Peral.
Aquellos mosalbetes [sic] lucían una extraña indumentaria: marineras azules y gorras y mandiles de cocinero. Colgadas al cuello con cuerdas llevaban grandes cestas de mimbre llenas de los dulces indicados.
Eran éstos unos pasteles de crema semejantes a los que se expenden en cualquier confitería. Sin embargo, merced a su pomposo nombre y a la extraordinaria propaganda que hacían los vendedores, los cuales constantemente recorrían la ciudad, atolondrando al vecindario con ensordecedores y llamativos pregones, la venta diaria de pasteles del submarino Peral era casi tan considerable como la de panecillos.
Estos dulces pasaron también de moda muy pronto; su popularidad no duró más tiempo que la apoteoseis [sic] del insigne inventor del submarino.
En cierta temporada, también corta, todos los juguetes de los chiquillos fueron postergados por uno que tuvo tanto éxito como el ratón mecánico y era más sencillo que éste.
Se trataba de una pelota de papel de colores, llena de serrín, la cual pendía de una goma con una alazada en el extremo opuesto, por la que los muchachos introducían un dedo y, sujeta la pelota de este modo a la mano, jugaban con ella haciéndola subir y bajar a fuerza de golpes, sin temor de que se les escapara.
Muchas personas se dedicaron a fabricar el nuevo juguete, del que diariamente se vendían algunos centenares, no sólo por la buena acogida que obtuvo, sino por su corta duración, a causa de la poca consistencia de los materiales conque era confeccionado.
Por último, hace ya bastantes años, durante las noches de un crudo invierno, recorrían la población varios hombres portadores de unos grandes recipientes de hojalata, con una hoguera en el fondo, llenos de una especie de pastelillos.
Aquellos hombres no cesaban de pregonar: hojaldres calientes, y a cada momento los detenían, ya un trasnochador para adquirir un pastelillo que le sirviera de cena, ya la sirviente de una casa que compraba buen número de hojaldres con destino al desayuno de sus amos.
La gente de buen humor sacó partido del pregón de tales vendedores, sustituyéndolo por otros semejantes, poco morales pero no exentos de gracia.
Los industriales a que nos referimos perjudicaron bastante los intereses de pasteleros y fabricantes de tortas, mas el reinado del hojaldre fué tan efímero como el de los pasteles del submarino Peral; duró poco más que las flores que despertaron al albor de la mañana para morir en brazos de la noche fría, según dijo el poeta.
Mayo, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CURRILLO
La actitud de los obreros del campo de Córdoba que, apesar de su triste condición se habían abstenido, hasta ahora, de intervenir en las luchas del proletariado para obtener las mejoras a que es acreedor, y hoy se colocan a la cabeza del movimiento que, con tal fin, se inicia en todas partes, convierte en figura de actualidad la figura del campesino y hemos de aprovechar esta circunstancia para presentar a nuestros lectores uno de los tipos más originales de Córdoba: Currillo.
No habrá labrador, vecino de los barrios del Alcázar Viejo y el Espíritu Santo ni trabajador del campo que no le conozca y sepa el secreto de ese extraño ser, pero entre los demás habitantes de nuestra población muy pocos sabrán quien es Currillo y, seguramente, nuestra revelación ha de causarle sorpresa.
No se trata de un mozo imberbe, aunque lo parezca, se trata de una mujer que pasa por hombre, no porque oculte su sexo puesto que jamás lo niega, sino porque desde pequeña se acostumbró a vestir el traje masculino y con él puede dedicarse más fácilmente que con las faldas a las rudas faenas del campo.
Currillo ostenta un apellido ilustre: se llama Francisca Cánovas Guerrero.
Nació en La Carlota, no sabemos cuándo, pues, mujer al fin, aunque no lo parezca ni de serlo alardee, tiene buen cuidado de ocultar su edad.
Sus padres poseían una pequeña hacienda en el pueblo mencionado y con los productos de ella vivían modestísimamente.
Como en la casa del pobre nadie, chico ni grande, está relevado del trabajo, la muchacha, apenas pudo andar dedicóse, primero al cuidado de los pavos y gallinas, después al de los cerdos.
Las faldas y baberillos enredábansele en los matorrales que los convertían en girones. Por esta causa los padres de la pastorcilla decidieron vestirla con pantalones y blusa y desde aquel momento, y para siempre, Currilla quedó transformada en Currillo.
Andando el tiempo, cuando la niña se iba convirtiendo en mujer, pensó su familia que había necesidad de cambiarle nuevamente la indumentaria.
Ella protestó con todas sus energías; no obstante mandánronle hacer un vestido con muchos faralares, según frase de la propia campesina y un día, para ella de triste recordación, pusiéronsela a viva fuerza.
Currillo no sabía andar con los harapos, estaba hecho una facha y, aprovechando el primer momento oportuno, volvió a vestir sus calzones y su blusa y picoteó con unas tijeras el vestido de los faralares.
Cuando su padre supo la hazaña montó en cólera y estuvo a punto de ocurrir una tragedia. La muchacha se arrodilló ante el autor de sus días exclamando: máteme usted si quiere, pero yo no vuelvo a vestir de mujer.
Ante esta actitud hubo necesidad de ceder al capricho de la moza.
Poco después moría su padre Juan Cánovas y Canovas; su madre María Antonia Guerrero Rochel enfermaba gravemente; un hermano mayor que ella abandonaba el hogar; la pequeña hacienda, sin una persona que la cuidase debidamente desaparecía como la sal en el agua; el espectro de la miseria batía sus alas de cuervo en el hogar de aquellos infelices y entoncesCurrillo decidió trasladarse, con su madre, a Córdoba, para buscar aquí medios honrados de ganar la subsistencia.
Se colocó, primeramente, como criado en la posada del Sol; luego ayudó a una familia de piconeros en sus tareas; más tarde dedicóse a todas las faenas propias del hombre de campo.
Y Francisca Cánovas, aun en los trabajos más rudos, competía con los varones, sin demostrar cansancio nunca; satisfecha y alegre porque aquella dura labor les proporcionaba el sustento suyo y el de su madre, único objeto de sus amores.
La pobre anciana se agravó, tuvo que ser conducida al hospital, sufrió dolorosas operaciones y al fin murió, en el lecho que la caridad oficial proporciona a los desheredados de la fortuna, pero con el consuelo de tener al lado a su hija.
Currillo, solo ya en el mundo, continuó la lucha por la existencia, siguió siendo el campesino honrado y laborioso.
Para ninguno de sus camaradas de trabajo era un secreto el sexo de este sér [sic], tan raro como original, pero todos lo respetaban porque sabia hacerse respetar como la mujer más honesta y digna.
Sólo en una ocasión, cuando Currillo estaba entregado al descanso en la cocina de una cortijada, un mal hombre quiso abusar de la hembra; esta forcejeó con él denodadamente hasta dominarle, luego del bolsillo de la chaqueta que servíale de almohada sacó una navajilla y el sátiro lo hubiera pasado mal sin la intervención de los demás compañeros.
Esa incesante luchadora más de una vez perdió sus energías inconcebibles, cayó enferma y tuvo que refugiarse en el hospital; acaso el destino, que tiene caprichos sarcásticos, la conduciría al mismo lecho en que dejó de existir la madre de la campesina.
Y solo allí, en tales ocasiones, se despojó del traje masculino para entrar en las enfermerías destinadas a las mujeres.
Como la naturaleza de Currillo es fuerte y robusta pronto recobraba la salud y volvía a vérsele, ya arrojando la simiente en los surcos, ya limpiando los sembrandos [sic] de las malas yerbas, ora segando las doradas mieses, ora subido en una caballería, conduciendo los cántaros de la leche a la población.
En días de parada forzosa o en épocas dedicadas a holgar por la gente de campo, la mujer hombre reúnese con sus camaradas de oficio en la plaza del Salvador o en la taberna y entrechicuela y chicuela del fuerte y chupada y chupada del cigarro, pasa el rato en amena charla y deleita a sus contertulios con la narración de los episodios de que ha sido protagonista.
Si la viajada resultó buena también se permite el lujo de asistir algunas noches al cine, porque le divierten mucho las películs.
¿Qué hay de femenino en este sér [sic] excepcional? Sus facciones son duras, su cuerpo musculoso, su voz bronca; tiene la tez curtida por los rigores del sol y de los vientos. Unicamente sus manos pequeñas denuncian a la mujer.
Pero si Currillo, en un rato de expansión, habla de su odisea por el mundo y dice que vive feliz enmedio de su pobreza y su soledad, con la conciencia tranquila, sin que el porvenir le preocupe, porque lo hizo bien con su madre y tiene confianza en que Dios no le ha de abandonar, entonces en la imaginación de quien le escucha forzosamente ha de esfumarse la tosca figura del campesino, apegado al terruño, sin amores ni ideales, apareciendo, en su lugar, la bella imagen de la mujer, que encierra en su corazón un tesoro de sentimientos dulces y delicados.
Septiembre, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS MENDIGOS
Córdoba, en tiempos pasados, era una de las poblaciones de España en que había menos mendigos; solamente las personas que, por su edad avanzada, por enfermedades o defectos físicos no podían ocuparse en trabajo alguno, se dedicaban a implorar la caridad pública, procurando siempre causar las menores molestias al vecindario.
Sólo en determinadas épocas, durante las grandes crisis obreras motivadas por largas sequías o por recios y pertinaces temporales, aumentaba de modo extraordinario el número de pordioseros, así como en los días de las ferias de Nuestra Señora de la Salud y Nuestra Señora de la Fuensanta, en que invadía las calles de la ciudad una legión de pobres forasteros, entre los que abundaban los vividores y truhanes.
Los mendigos cordobeses podían dividirse en dos clases, unos que pedían de casa en casa y otros que se situaban en lugares determinados de la población.
La mayoría de los primeros sólo demandaba la limosna una vez a la semana, los sábados. En ese día veíase a muchos ancianos, ciegos y tullidos recorrer trabajosamente las calles, detenerse ante las puertas de los establecimientos de comercio y llamar a los portones de las viviendas para demandar un socorro.
Generalmente cada pobre contaba con un número de familias determinadas que le socorría todos los sábados, número muy considerable, pues con el importe de las limosnas, que no solían pasar de un cuarto, atendía el mendigo a sus necesidades más perentorias durante toda la semana.
Casi todas las familias, aún de posición más modesta, destinaban una cantidad semanal para limosnas, las cuales entregaban a sus pobres predilectos y los comerciantes eran pródigos en conceder socorros a los necesitados.
Entre los mendigos que pudiéramos calificar de ambulantes había tipos originales y popularísimos, como el famoso Torrezno, el idiota confidente del gobernador Zugasti, a quien auxilió en su campaña para extinguir el bandolerismo en Andalucía, por lo cual ha pasado a la historia, y de quien ya tratamos en una de nuestras crónicas restropectivas [sic].
Este individuo, cuando terminaba la venta de almanaques, dedicábase a implorar la caridad, penetrando en todas partes, importunando sin cesar al transeunte para pedir unos mendruguitos de pan o un chavito, con palabras casi ininteligibles.
Otro pordiosero casi tan popular como Torrezno era Cortijo al hombro, que también actuaba de mercader y animaba su extraño y poco lucrativo comercio con este original pregón: “un cubertoncillo viejo pa fregar el suelo, quién me merca”.
Tampoco dejaremos, de citar a la Cumplía, que nunca invirtió el producto de las limosnas en pan u otros alimentos, sino en aguardiente, hallándose en estado de embriaguez perpetuo, por lo cual siempre iba rodeada de una turba de chiquillos, que se mofaban despiadadamente de ella.
Finalmente, recordaremos a un pobre que, para obtener limosnas, empleaba un ingenioso procedimiento, el cual consistía en fingirse sordo.
El pordiosero aludido llamaba en la puerta de una casa y acto continuo empezaba esta o parecida relación: señora, una limosna al pobrecito baldado, Dios se lo pague y le dé salud y a toda su familia igualmente.
Si le contestaban: perdone usted por Dios, jamás lo oía, aunque se lo dijesen a gritos, y repetía una y cien veces su cantinela hasta que le daban un pedazo de pan o unos ochavos, más que por caridad, porque se fuera.
Si, hartos de la pesadez del pobre baldado en alguna parte le despedían con cajas [sic] destempladas exclamando: ¡Vaya usted al infierno o algo peor!, el respondía sin variar el tono de su relación: igualmente toda la familia, y continuaba impertérrito sus clamores, por aquello de que “pobre porfiado saca mendrugo”.
Como hemos dicho al comenzar estos recuerdos de otros días, muchos mendigos se situaban en puntos fijos y determinados de la población para implorar la caridad pública.
Sentado en la gradilla de una puerta de la calle del Reloj permaneció gran parte de su vida, durante más de veinte años, un pobre ciego y cojo a quien el vecindario socorría con largueza.
Y apoyado en el quicio de otra puerta de la calle del Conde de Gondomar, en pie, inmóvil; permanecía largas horas don Eugenio, el pobre de la levita y el sombrero de copa, al que reveses de fortuna y la pérdida de la vista redugeron [sic] a la triste condición de pordiosero.
Las iglesias preferidas por los mendigos para implorar la caridad de los fieles eran la Catedral, la parroquial de San Juan y el templo del hospital de San Jacinto.
En la primera situábanse varios pordioseros, y continúan estacionándose, a los lados del postigo inmediato a la puerta de Santa Catalina, y con el pretexto de levantar el pesado cortinón de doble lienzo azul relleno de paja cada vez que entraba una persona, reunían una buena cantidad de ochavos, cuartos y otras monedas.
La gradería de la iglesia de San Juan, que era parroquia hace cincuenta años, constantemente servía de asiento a varios pobres que, al par que el óbolo de los fieles, buscaban allí, en invierno, el sol que produjera la reacción en sus miembros ateridos y, en verano, la fresca sombra de los copudos árboles plantados delante del pórtigo de la iglesia.
En la del hospital de San Jacinto, desde que fué depositada allí la imagen de la Virgen de los Dolores, forman los mendigos diariamente, y sobre todo los viernes, un largo cordón que se extiende desde la escalinata del sagrado recinto hasta las inmediaciones de la casa del Bailío. Y, a pesar de ser muchos, todos reunen la suma necesaria para atender a sus más perentorias necesidades.
Algunas de esas personas que se atreven a mofarse hasta de la desgracia, cuando veían en la puerta de un templo a dos ciegos juntos, solían hacerles víctimas de una burla sangrienta. Tome usted para los dos, decían simulando depositar en la mano de uno de los pobres una moneda que no le entregaban; cada mendigo, suponiendo al otro poseedor de la limosna, reclamaba su parte y, con este motivo, promovíanse acaloradas reyertas las cuales, a veces, terminaban con una terrible serie de palos de ciego.
Como hemos dicho en los comienzos de estas notas retropectivas [sic], durante las épocas de las ferias caía sobre nuestra población una nube de mendigos forasteros, cojos, mancos, paralíticos, mudos, entre los cuales había muchos dignos de figurar en la Corte de Monipodio.
Algunos de estos vividores tenían arrendadas, durante todo el año, unas habitaciones en una casa de vecinos de la calle de los Judíos, en las que se albergaban el tiempo que permanecían en Córdoba.
Y allí, durante las noches, después de haber terminado su tarea y previa la liquidación de cuentas, entregábanse a desenfrenadas orgías, en que los cojos saltaban como acróbatas, los mudos aturdían con sus charlas y canciones a los demás concurrentes, los paralíticos bailaban más que un trompo y los mancos solían propinar un par de bofetadas de cuello vuelto al colega que se descuidaba.
Aquello era un trasunto fiel de la Corte de los milagros.
Marzo, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ROTULOS Y ANUNCIOS
Mucho se se ha escrito acerca de los rótulos disparatados que suelen aparecer en las tiendas y respecto a los anuncios en que la sintaxis, la ortografía y, a veces el sentido común brillan por su ausencia. El insigne literato don Francisco Rodríguez Marín perpetuó el famoso letrero Kalpankála que, según su autor, quería decir cal para encalar.
En Córdoba no han faltado rótulos graciosos, unos por su redacción, otros por su originalidad, no pocos por sus faltas de ortografía y algunos por carecer en absoluto de relación con la índole del establecimiento que los ostentaba.
El rótulo más notable fué el que hubo durante muchos años en los cristales de la puerta de un portalillo de la calle de la Feria, habitación y taller de un pobre hombre que se dedicaba a pintar tablillas, por encargo de los fieles, para colocarlas, como exvotos, en los templos, rótulo que decía con letras rojas: Se confeccionan milagros
Digno hermano de éste podemos considerar otro que apareció en un bodegón improvisado en el Campo de la Victoria durante los días de la feria de Nuestra Señora de la Salud, rótulo concebido y escrito en esta forma: Se gisa de comer.
Tampoco dejaba de tener gracia el de un almacén de la carrera del Pretorio, anunciando la venta de chocolate, café, azúcar, arroz, petróleo, bacalao, pólvora y otros comestibles.
Durante algún tiempo llamó la atención del transeunte curioso este letrero: Patatas de confianza, escrito con enormes caracteres sobre un portal de la calle de Carnicerías.
Asímismo resultaba curioso este anuncio de un industrial popularísimo, puesto sobre la puerta de su taller: Padillo sastre de militar y de paisano.
Cuando un edificio destinado a taberna estaba en la esquina de dos calles era muy frecuente ver su rótulo, Vinos de Montilla y Valdepeñas escrito de modo que en una fachada apareciese parte de la inscripción, Vinos de Montilla y Valde y en la otra fachada el resto de la palabra peñas.
Había títulos de tiendas que no tenían relación alguna con el comercio a que aquellas se dedicaban, como el de la Fábrica de Cristal, denominada así porque su primitivo dueño, antes de instalar el establecimiento a que nos referimos, se dedicó a hacer objetos de vidrio; otros tan poco apropiados como El Asunto, que era el titulo de una taberna y alguno que resultaba un verdadero sarcasmo, como el de La Fortuna, aplicado a una casa de prestamos, de las que son la Providencia de los necesitados.
Hace cuarenta años los rótulos de las tiendas, por regla general, estaban pintados en la pared; entonces no se conocían las lujosas muestras esmaltadas, de cristal, con letras de relieve y de otras mil clases que hoy lucen los establecimientos.
Por eso la del almacén de vinos y licores titulado La Fama Cordobesa, establecido en la calle de la Zapatería, llamaba extraordinariamente la atención del público.
En dicha muestra, merced a una ingeniosa combinación de listones, aparecían tres letreros distintos, según se mirase de frente, desde el extremo izquierdo o el derecho.
La gente sencilla de los pueblos, cuando nos visitaba en las épocas de feria, deteníase para admirar el indicado rótulo, pues le producía verdadera estupefacción.
Se salía también de lo ordinario el anuncio de los barberos sangradores que abundaban en los tiempos aludidos. Aquellos tenían en las fachadas de sus modestísimos establecimientos, además de la vacía de metal, el famoso yelmo de Mambrino, colgada sobre la puerta, un pequeño cuadro en el que aparecía, pintado, un pie con una lanceta clavada. En la cuesta de los Gabachos, hoy de Lujan, hubo, hasta hace poco, una barbería que conservaba uno de esos cuadros.
Nuestros comerciantes e industriales antiguos profesaban la teoría de que “el buen paño en el arca se vende” y sólo anunciaban sus artículos en los rótulos y en los escaparates de las tiendas.
Por esta causa los periódicos no estaban atiborrados de anuncios, como en la actualidad.
En la cuarta plana de aquellos únicamente se leía los de arrendamiento o venta de fincas y los de pérdidas de ganados y objetos, además del que casi constantemente publicaba una persona muy conocida, dueña de uno de los mejores jardines de Córdoba, en solicitud de una criada joven.
Un abogado de la Rambla, don José de Arribas y Castilla, concibió y realizó la idea de publicar en nuestra capital un periódico dedicado especialmente al anuncio.
Dicho periódico, titulado El Cosmos, era de mayor tamaño que los demás de la localidad y contenía informaciones, artículos científicos y literarios, poesías y otros trabajos, entre los cuales hallábanse intercalados numerosos anuncios, procedimiento de publicación de los mismos que, hasta entonces, no había sido utilizado por la Prensa cordobesa.
El Cosmos aparecía los domingos; ese día, al atardecer, cuando mayor era la afluencia de público en el paseo de la Victoria, presentábanse en el lugar mencionado varios hombres con grandes paquetes del periódico a que nos referimos, repartiendo gratuitamente sus ejemplares entre la concurrencia.
Aunque las personas aficionadas a la lectura dispensaron una excelente acogida a la nueva publicación ésta duró poco, pues, como ya hemos dicho, los comerciantes de Córdoba creían errónea la frase “quien no anuncia no vende”.
Un hombre popularísimo y de gran ingenio, al que hace tiempo, dedicamos una de estas crónicas retrospectivas, Ricardo Peré, fué aquí el iniciador de los periódicos y folletos ánunciadores que, todos los años aparecen, en gran número, durante los días de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Peré, al llegar esta época, se lanzaba a la conquista del anuncio, con bríos en él inusitados y valíase de todas las artes y de todas las mañas para convencer, aunque fuese a un guardacantón, de la conveniencia de la propaganda y el reclamo.
Los feriantes recurrían, para anunciarse, mucho más que ahora, al prospecto y los dueños de algunas tiendas, durantela Pascua de Pentecostés, echaban la casa por la ventana en materia de anuucios, instalando en las fachadas de sus establecimientos rótulos formados con luces de gas.
Estos rótulos causaban la admiración de la gente sencilla que se detenía, para cantemplarlos, con tanta curiosidad como la que predijo, un día, a los cordobeses la aparición en todas las calles de este letrero misterioso: Mis Zaeo, escrito con grandes caracteres negros en las baldosas.
Mayo, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EHIPNOTIZADORES Y ADIVINADORES DEL PENSAMIENTO
Hace ya muchos años, los periódicos locales anunciaron un espectáculo sensacional, un acontecimiento nunca visto en Córdoba: la presentación en el Teatro Principal del famoso adivinador Gúmberland [sic], que realizaba experimentos maraviilosos, con los cuales traía revuelto a medio mundo.
Todas las noches en que trabajaba aquel mago moderno numerosísimo público invadía el precioso coliseo de la calle de Ambrosio de Morales, ávido de admirar el inexplicable y novísimo trabajo del artista.
Cúmberland, según él decia, realizaba la autosugestión en la escena y, con los ojos vendados, ora reproducia en una pizarra los guarismos que hubiera escrito un espectador en un papel, ora sumaba la diversas cantidades también escritas por el público, ya leía el contenido de una carta encerrada en un sobre que le colocaban sobre la cabeza, ya decia el día de la semana que correspondió a una fecha determinada de cualquiera mes de los diez últimos años.
Dichas experiencias y otras por este orden causaban la estupefacción general y en las casas, en los paseos, en los casinos, donde quiera que se reunía media docena de personas sólo se hablaba de los milagros de Cúmberland, conviniendo todos, hombres ignorantes y de ciencia, en que era un ser extraordinario.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad; tratábase simplemente de un ingenioso artista que por medio de claves, de bien estudiadas combinaciones, de trucos desconocidos hasta entonces, lograba pasar por adivinador del pensamiento.
Su autosugestión era supuesta; la venda que le cubría los ojos servíale, no precisaminte para impedirle ver, sino para que los espectadores no vieran dónde dirigía el la mirada por los huecos que, debajo de los ojos, le quedaban entre dicha venda y la nariz.
Enestas condiciones y, merced a la intervención de algunos secretarios listos, podía efectuar verdaderas maravillas.
Explicaremos algunas:
¿Tratabase de adivinar las cifras o la suma de varias cantidades escritas en un papel por las personas que lo deseaban?. Pues bien; uno de los ayudantes de Cúmberland, enterado de aquellas, entregábale un pedazo de tiza y luego podase en comunicación mental con él, según afirmaba; transmitiéndole los guarismos o el resultado de la suma que Cúmberland transcribía, fielmente y sin vacilaciones, en la pizaira
Ahora bien; la comugicación entre ambos no era mental; en el trozo de tiza que entregaba al adivino su ayudante iba escrito con lápiz lo que aquél había de reproducir en el encerado y que veía perfectamente por los huecos formados entre la venda y la nariz.
Para leer el contenido de una carta que, en sobrre cerrado, le colocaban encima de la cabeza, la trampa resultaba todavia más ingeniosa.
Un secretario presentaba al espectador que quería comprobar la certeza del experimelito, una carpeta con un pliego de papel, un sobre y un lápiz bastante duro.
El espectador escribía lo que se le antojaba en el papel, con el lápiz y sobre la carpeta, encerraba el pliego en el sobre quedándose con él y el ayudante recogía la carpeta y el lápiz.
La cnbierta de aquella era un papel, de los llamados de pasar, y debajo había otro en el que quedaba calcado el contenido de la carta.
Entre bastidores, Cúmberland rompia dicha cubierta, se enteraba de lo escrito en el papel que tenía debajo e inmediatamente salía para efectuar la adivinación.
El propio autor de la carta colocábala sobre la cabeza del adivino y éste, a los pocos momentos, decía el texto del documento, sin omitir punto ni coma.
Para determinar el día de la semana a que conespondía cualquier fecha, entregaba al público varios almanaques de diversos años; entre bastidores tenia él otros análogos, pera no en forma de libro como los que daba, sino conteniendo en un cuadro los doce meses. Preguntaba cualquier persona de las que tenían en su poder los calendarios repartidos, por ejemplo, qué dia fué el 30 de Marzo de 1860; los auxitiares de Cúmberland lo veian rápidamente en el almana que enforma de cuadro correspondiente a aquel año y, por medio de una seña, se lo indicaban al artista, situado en el centro de la escena, quien contestaba a la pregunta con gran seguridad, produciendo el asombro de los concurrentes.
Cúmberland logró lo que muy pocos artistas consiguen; enriquecerse, y abandonó su profesión de adivinador para disfrutar tranquilamente del capital reunido.
Entonces escribió y publicó unas interesantes memorias de su vida pintoresca.
En ellas contaba cómo se dió a conocer al público; llegó a Roma para trabajar en un teatro y antes de presentarse en este, ánunció en toda la Prensa que realizaría un experimento sensacional. Un día determinado, a una hora tambien prefijada, entregaria en la fonda donde se hospedaba una sortija a la persona que quisiera hacerse caago de ella, con, el objeto de que la enterrara en cualquier calle o plaza de la ciudad y, después de esta operación, él saldría del hotel con los ojos vendados, y se dirigiría, sin vacilaciones, a pesar de no conocer la población, al lugar én que estaba la sortija, desenterrándola.
En su anuncio invitaba a las autoridades y a todo el vecindario de Roma para que le acompañase.
Llegó el día fijado y un inmenso gentío agolpóse en los alrededores de la residencia de Cúmberland; éste entregó la sortija a una autoridad que se brindó a ocultarla e innumerables personas siguieran al portador de la alhaja hasta el sitio, muy distante, en que se le antojó esconderla.
Y desde allí, hasta el hotel, el público formó un cordón que, según el adivinador declaraba en sus memorias, guióle inconscientemente hasta el mismo punto en que se hallaba la sortija debajo de unas piedras.
Los periódicos de todo el mundo comentaron el prodigio y Cúmberland, desde aquel momento, fué considerado un ser sobrenatural; algo asf como un semi-dios.
Muchos años después, en todas las esquinas de nuestras calles aparecieron unos enormes cartelones en los que un hombre de faz siniestra apuñalaba a una mujer. Eran los anuncios del hipnotizador y adivinador del pensamiento Enrique Onofroff, entre cuyas incomprensibles experiencias figuraba el descubrimiento de un crimen representado en la llarnativa lámina de los carteles.
Onofroff trabajó en el Gran Teatro y su trabajo, como antes el de Cúmberland, fue objeto de todas las conversaciones, de comentarios variadísimos, de discusiones sin cuento, algunas muy apasionadas, donde quiera que se reunían varias personas.
Aquel hombre hipnotizaba con facilidad pasmosa a cuantos espectadores subían al escenario; los sugestionaba, los sometía a su voluntad; convertíalos en autómatas que realizaban los actos y las escenas más grotescos para mantener en hilaridad constante a los espectadores.
Despuçes Enrique Onofroff invitaba a a los concurrentes para que simulasen un crimen y, consumado éste, él, previa la autosugestión, según decía, y con los ojos vendados, indicaba a las pasonas que habían actuado de criminal y de víctima y apoderábase del arma conque se realizó el asesinato por muy oculta que estuviese, entre la estupefacción de la concurrencia.
Pues bien: todos estos experimentos eran análogos a los de Cúmberland.
Onofroff no tenía ni las más ligeras nociones de la ciencia hipnótica; así ensus originales explicaciones confundía lastimosamente el hipnotismo con el magnetismo y hasta con el espiritismo. Los sujetos con quienes operaba, dos o tres muchachos que el traía y varios limpiabotas, pinches de cocina y gente aniloga buscada en laspoblaciones que visitaba, limitábanse a representar una farsa, una verdadera pantomima, ensayada con perfección, a cambío de mezquinas retribuciones.
Y el adivinador descubría el crimen por un procedimiento muy semejante al que empleó Cúmberland para hallar la sortija. Todo el público, sin darse cuenta, fijaba sus miradas en las personas que hablan actuado de asesino y de víctima y en el lugar en que estaba el arma y así, inconscientemente, guiaban al artista que, por debajo de la venda conque cubriera sus ojos, observaba dónde tenían puesta la vista los espectadores.
En una población de España el famoso hipnotizador sufrió un gran fracaso; uno de los muchachos que le acompañaban y servían para sus experimentos cometió una falta o un delito de poca importancia y lo encarcelaron; su amo no quiso hacer gestiones para que lo libertaran y el chico, en venganza, envió una carta al periódico el Heraldo de Madrid, en la que descubría toda la farsa de las escenas de hipnotismo, contando detalles muy curiosos, incluso los sueldos que percibían los auxiliares del fascinador, diferentes según los trabajos que habían de efectuar.
Los que masticaban los pedazos de vela, cómo si se tratase de exquisitos dulces, eran los que recibían mayor salario.
El Heraldo de Madrid publicó la carta a dos columnas con el sugestivo título de “Los milagros de Onofroff” y éste abandonó nuestro país para buscarse la vida en otras naciones.
Como los auxiliares del hipnotizador, limpiabotas y pinches de cocina, no eran la gente más apropósito para guardar secretos, propalaban las trampas de los milagros de aquel y pronto hubo una legión de adivinadores y sugestionadores de guardarropía.
En Córdoba algunos llegaron, no a igualarle sino a superarle en habilidad, produciendo la admiración de los concurrentes a reuniones y tertulias íntimas.
Muchos prestidigitadores y charlatanes dedicáronse a explotar la nueva profesión y algunos utilizaron nuevas claves y combinaciones en sus experimentos, para que tuvieran originalidad.
Durante una larga temporada trabajó en el cafe del Gran Capitán un francés que también se apellidaba Onofroff y, según decía, era hermano de Enrique.
El nuevo fascinador y sugestionador no utilizaba los servicios de golfos y truhanes; acompañábale solamente una mujer, a la que simulaba hipnotizar para que, con los ojos vendados y vuelta de espaldas al público, adivinase los objetos que éste mostraba al nuevo Onofroff.
¡Sonámbula! gritaba el hipnotizador al comenzar las experiencias; zi, zeñó respondía ella con un ceceo andaluz que producía un raro contraste con la jerga franco-española de su compañero, y acto seguido el sugestionador comenzaba a pedir objetos a los espestadores para que la sonámbula manifestase el nombre de cada uno de ellos.
¿Pregunta el lector cómo lo sabia sin verlos? Muy fácilmente: el modesto artista de café se los decía valiéndose de una clave de palabras, bastante imperfecta, a juzgar por la excesiva charla que precedia a la adivinación y por las vacilaciones y equivocaciones de la sonámbula.
Recordamos que una noche, un espectador mostró a Onofroff una pequeña imagen de una virgen y, como acaso fuera la primer vez que le presentaban para una de sus experiencias tal objeto, no pudo conseguir, a pesar de haber estado hablando cerca de media hora que la adivina compusiera la palabra Virgen, con los signos de la clave.
Estos trabajos, no obstante su inocencia y sencillez, producían la admiración de gran parte del público que los consideraba prodigios de la ciencia o verdaderos milagros.
Como pruéba de la credulidad de la gente recordaremos un caso curioso. Una pobre mujer, vecina de un pueblo de esta provincia que hacia varios meses ignoraba el paradero de su marido, efectuó un viaje a Córdoba con el exclusivo objeto de que se lo revelase la sonámbula.
Y una noche, en pleno Calé del Gran Capitán la adivinadora devolvió la tranquilidad a la esposa atribulada, asegurándole que su marido estaba en Sevilla, dedicado a negocios muy importantes.
Algunos meses después descubríase el cadáver del hombre aludido al efectuarse las escavaciones en el fatídico Huerto del Francés.
El primitivo, el auténtico Onofroff, volvió a España hace tiempo y, como recordarán los lectores, visitó nuevamente nuestra capital.
Ya no efectuaba las experiencias de autosugestión, ni el maravilloso descubrimiento del crimen que le dieran renombre; con la edad había perdido la vista de lince en que estribaba todo el secreto de tales trabajos.
Por esta causa tenia que limitarse a la presentación de las escenas grotescas con los muchachos a quienes simulaba hipnotizar.
Pero como este espectáculo está demasiado visto y casi todo el mundo sabe que se trata de una pantomima, el viejo hipnotizador sufrió más de un fracaso y nuevamente tuvo que emigrar a paises donde aun se conserve la inocencia y credulidad de nuestros abuelos.
Septiembre, 1920.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ANTOÑUELO PICARDIAS
Era un hombre terrible; profesaba doctrinas demoledoras. A su juicio se imponía la destrucción de todo lo existente para crear sobre sus ruinas un mundo nuevo en el que imperase la igualdad más perfecta.
No pronunciaba discursos de propaganda en reuniones públicas porque en sus tiempos no se abusaba de la verborrea como ahora, ni escribía en los periódicos porque sus manos, acostumbradas sólo al manejo de cubetas y palaustres, no sabía coger una pluma, pero en las tabernas, especialmente cuando tenía cuatro copas de más, había que oir las arengas revolucionarias que dirigía a sus amigos y compañeros.
En días de elecciones no descansaba un instante. Veíasele en todas partes repartiendo candidaturas, así decía él; haciendo la apología de los futuros diputados o concejales a quienes recomendaba, o amenazando, con comerse los hígados del elector que no le hiciera caso.
Pues bien: este Ravachol en miniatura era, en el fondo, un infeliz; ni le mascaba la nuez a los hombres ni se tragaba los niños crudos.
Amigo del jaleo, del alboroto, limitábase a lo ya indicado; a hablar mucho en las tabernas, a agitarse mucho en épocas electorales y a gritar hasta enronquecer apenas se promovía el más pequeño tumulto.
Esto bastaba para que se le considerase como un individuo peligroso y al primer anuncio de revueltas, algaradas o motines, Antoñuelo Picardías daba invariablemente con sus huesos en la cárcel.
Tal fama llegó a obtener de terrible revolucionario, que las autoridades decidieron hacerle desaparecer y, en efecto, anocheció y no amaneció, según la frase gráfica del pueblo. Le recogieron al efectuarse una leva de gente maleante; embarcáronle y allá fue, en compañía de vagabundos, bribones y gandules, a hacer propaganda de sus doctrinas disolventes en una isla de salvajes.
Nadie volvió a saber del agitador de guardarropía; a los dos o tres años de ausencia alguien dijo a la madre de Antoñuelo que su hijo había muerto y la pobre mujer lloró, vistió de luto y contó la desgracia a sus amigas.
Pero he aquí que, cuando menos se esperaba, Picardías volvió a aparecer en Córdoba. No había muerto, estaba vivo y sano, alegre como antes de su excursión recreativa, con el buen humor que nunca le había faltado; pero sin las ideas demoledoras que torturaron su cerebro en la juventud.
Ya no iba a las tabernas para pronunciar discursos revolucionarios, sino para contar las pintorescas aventuras de su destierro, abultadas por la fantasía meridional del narrador.
El pobre diablo, desengañado, convencido de la inutilidad de sus predicaciones, desistió de sus propósitos de regenerar al mundo y se agarró de nuevo a las cubetas y el palaustre, pero como el oficio de peón de albañil andaba mal ideó una empresa que seguramente no le convertiría en capitalista pero si le proporcionaría los recursos indispensables para ir viviendo, con poco capital y menos trabajo.
Picardías se transformó, de la noche a la mañana, en empresario artístico, formando una magnífica compañía de polichinelas.
Encargó a un carpintero que le hiciese las cabezas de la señá Rosita, el señó Cristobita, la tia Norica y demás personajes indispensables, vistió los muñecos del modo más grotesco que pudo y en la feria más próxima formó una barraca con cuatro palos y unas telas de costales viejos y empezó a celebrar funciones.
La tiendecilla estaba continuamente llena de niñeras, soldados y chiquillos que reían hasta destornillarse cada vez que el señó Cristobita descargaba su porra sobre la cabeza de la señá Rosita o decía cuatro palabras mal sonantes a la tia Norica.
Antoñuelo Picardías había resuelto el problema de los garbanzos y, si en su juventud adquirió popularidad por sus predicaciones anárquicas, en la edad madura la obtuvo mayor por sus polichinelas.
No se celebraba feria ni velada de barrio en que no estableciera su tinglado para solaz y deleite de maritornes y muchachos y llegó a constituir una nota tan característica de esas fiestas del pueblo y a adquirir tal renombre que actuó con sus muñecos en las típicas verbenas organizadas por el Circulo de la Amistad y más de una vez le llamaron en casas aristocráticas para ver el original espectáculo de los polichinelas.
En su barraca no eran siempre las más graciosas las escenas representadas por los figurones, sino las que se desarrollaban entre el público y Antoñuelo.
Frecuentemente cuando Picardias estaba más entusiasmado moviendo sus grotescas figuras y simulando un gracioso diálogo entre ellas, un rapaz travieso levantaba la colcha tras de la cual maniobraba el artista, quien, al ver puesta al descubierto toda la maquinaria, dirigía los epitetos [sic] más cariñosos no solo al autor del desaguisado sino a su familia.
En cierta ocasión uno de esos pequeñuelos, que son verdaderamente la piel del diablo, asomóse por un desgarrón de la colcha y arrojó un higo verde al hombre de los muñecos con tal tino que se lo estrelló en un ojo.
Antoñuelo hirguióse indignado, asomó la cabeza por encima de las cortinas y exclamó con rabia: respetable público: no quisiera más que saber quien me ha dado este jigazo pora... el final del discurso no se puede transcribir.
Baste al lector saber que los padres del chico quedaron bastante mal parados en boca del orador.
Bien supo lo que hizo quien puso a este sér [sic] original el sobrenombre de Picardías; para comprender cuan justificado estaba el apodo bastaba asistir a una función de sus polichinelas.
El lenguaje de éstos no podía ser más escogido; ni un carretero ni una verdulera, en el momento de mayor ofuscación, intercalarían en su diálogo tantos ternos, tantas intergenciones [sic] y tantas frases soeces como el señóCristobita y la señáRosita.
Asistía a uno de dichos espectáculos un conocido aristócrata, acompañado de sus hijas, y al oir aquel lenguaje envió con uno de sus sirvientes un recado al artista para que se expresara de otro modo porque se hallaban presentes las hijas del Marqués X.
Antoñuelo contestó al aviso: diga usted al señor Marqués que como mis puchinelas no son de la aristocracia sino del pueblo no saben hablar de otra manera.
Y el Marqués y sus niñas, ruborizadas, tuvieron que abandonar más que de prisa la barraca.
No siempre eran muchachos los que hacían víctima de sus travesuras a Picardías; a veces personas mayores y de buen humor le jugaron malísimas partidas.
Un día de feria, a las altas horas de la madrugada, hallábanse él y su mujer entregados al descanso en un mal petate extendido en la barraca, y una charpa de bromistas tuvo una idea diabólica y la puso en práctica inmediatamente: la de trasladar de sitio la tiendecilla de los polichinelas.
Los cuatro mozos más fornidos de la reunión tiraron a un mismo tiempo de los cuatro palos clavados en el suelo que servían de armazón al antilugio [sic] arrancándolos y llevándose entera la barraca, con sus esteras y pedazos de costales, a lugar bien distante del que habla ocupado has. , ta entonces.
El aire fresco de la noche despertó al matrimonio que, con estupor indescriptible, vióse tendido al raso, enmedio del llano de la Victoria
Los autores de la broma, que esperaban el efecto que ésta produjera a Antoñuelo y su costilla, les explicaron lo ocurrido y diéronles una cantidad en concepto de indemnización.
Picardías, viejo ya y torpe, falto de dentadura que facilitara el uso de los pitos para simular las diversas voces de los grostescos [sic] personajes de sus farsas tuvo que buscar otro medio de ganarse la vida con los toscos muñecos de madera y los utilizó en el primitivo deporte infantil que conocemos por la original denominación de ¡Pim, pam, puml
El señó Cristobita, la señá Rosita y la tia Norica, aparecen en las ferias y veladas, formados en hilera en el fondo de la humilde tiendecilla, sufriendo pacientemente los pelotazos de la gente menuda, quizá en justo castigo por mal hablados que fueron durante su actuación como polichinelas.
Si la deportación modificó las ideas de AntoñueloPicardías ni los años ni los padecimientos le han quitado el buen humor y el ingenio para cometer travesuras cuando se presenta la ocasión.
Relataremos una de las mayores como final de los recuerdos de este típico cordobés, original y popularísimo.
Una noche llegó nuestro hombre a su casa más tarde que de costumbre y con mayor número de copas en el estómago que de ordinario.
Su mujer le recibió dirigiéndole todos los improperios que figuraban en et repertorio de los polichinelas, corregido y aumentado, y no le arañó porque Antoñuelo puso pies en polvorosa.
La dignidad del marido rebelóse contra la humillación que acababa de sufrir y el esposo ofendido concibió una atroz una horrible venganza.
A la mañana siguiente, apenas clareó el día, dirigióse compungido y lloroso a la iglesia próxima en busca del sacristán.
¿Qué te sucede? preguntóle éste, al verle en tal estado.
Una desgracia inmensa, espantosa, contestó Picardías. Mi mujer, mi pobrecita mujer, ha muerto de repente hace dos horas.
Al llegar a este punto se detuvo para lanzar un sollozo capaz de mover las aspas de un molino de viento y continuó su relación: aunque tú sabes que yo soy pobre, estoy resuelto a hacer un sacrificio, el último, por ella, que todo se lo merecía. Quiero costearle un entierro de los más baratos, pero sin que le falte el doble.
Concertaron el acto fúnebre y Picardias se marchó con el corazón encogido, prometiendo volver poco después para pagar el funeral y encargando al sacristán repetidamente que no se olvidara del doble.
En efecto, al cabo de un rato, empezaron a doblar las campanas de la iglesia.
Las comadres del barrio enseguida hicieron indagaciones para averiguar quien había muerto y de boca en boca corrió la noticia de que la difunta era la mujer de Antoñuelo Picardías.
¡Que lastima! exclamaban muchas mujeres.
¡Quien había de pensarlo! decían algunas, cuando anoche estaba tan buena y tan sana como nosotras.
Cuando todo el barrio comentaba la desagradable e inesperada nueva, la esposa del inconsolable viudo se echó a la calle, tranquilamente, como todos los días, para ir al mercado.
Ni la fatídica inscripción que apareciera en el festín de Baltasar produjo un pánico, un asombro tan enorme como la presencia de la muerta resucitada.
La pobre mujer, ignorante de cuanto ocurría, estuvo a punto de volverse loca al ver que todo el mundo huía de ella, lanzando gritos de terror.
Al fin se enteró de las causas de aquellas manifestaciones y de quien era el autor de la broma fúnebre.
Y huelga decir que, el señó Cristobita era manco aporreando a la señá Rosita en comparación con la mujer de Antoñueloacariciándole con arañazos y bofetadas cuando le echó la vista encima.
Junio, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS TRAJES DE FERIA
Antiguamente, una de las notas más típicas de la renombrada feria de Nuestra Señora de la Salud era la diversidad de trajes que en ella se exhibían, vistosos unos, abigarrados otros, característicos muchos de la región andaluza.
La policromia de los vestidos avaloraba el cuadro de color, lleno de encantos indescriptibles, de luz y de alegría, que presentaba esta vieja ciudad durante los días de la Pascua de Pentecostés.
Por la mañana, en el mercado de ganados, confundían las calzonas y el chaquetóu [sic] de recio paño del conductor de reses bravas, con la zamarra y los zahones de cuero del pastor; el marsellés airoso y el sombrero cordobés, grande y reluciente del ganadero, con la original indumentaria del gitano antiguo, consistente en el pantalón de campana, la chaqueta corta, la faja puesta siempre con desaliño y el sombrero llamado de púa o de catite.
En el paseo de carruajes no faltaban lujosos trenes a la calesera, cuyos briosos alazanes, llenos de cascabeles y borlas de colores, eran guiados con una maestría imponderable por ricos aristócratas vestidos de majos, ni hábiles jinetes luciendo el verdadero y típico traje andaluz.
Las muchachas acudían por la mañana a la tienda del amor, sustituída hoy por la del Círculo de la amistad, y ostentaban faldas y corpiños sencillos, de telas ligeras y de tonos claros, y la cabeza libre del antiestético sombrero, peinada artísticamente y adornada con peinetas y flores.
Constituían la nota más saliente de este variadísimo conjunto los forasteros procedentes de los pueblos de nuestra provincia que sólo visitaban la capital de año en año, durante la temporada de Feria, y efectuaban el viaje en las primitivas diligencias, en caballerías y no pocos a pie, por economizar dinero o por miedo a otros sistemas de locomoción.
Al amanecer en la plaza de la Corredera, luego ante los escaparates de los establecimientos y por la tarde en las calles céntricas y los paseos, los veíamos en grupos, expresando con gestos y exclamaciones el profundo asombro que la cosa más fútil les producía.
Por regla general, formaban el atavío de las mujeres unas enaguas hules de lienzo basto o un refajo de bayeta grana, un zagalejo de paño o una blusa de coco, un llamativo pañuelo de sandía a guisa de mantón y otro de espumilla a la cabeza.
Los hombres vestían calzón corto, faja negra, chaleco azul con botones de muletilla, chaqueta de estesado, altos botines de cuero cordobés llenos de pespuntes y correillas y sombrero de felpa.
Ninguno de estos huéspedes abandonaba un momento las alforjas, bien repletas de viandas a la llegada de sus poseedores y de baratijas y otros efectos cuando aquellos regresaban a sus pueblos respectivos.
La diversión favorita de estos forasteros era los fuegos artificiales y había que oir los murmullos de estupor que les arracaban [sic] las transformaciones de una rueda o la lluvia de luces producida por un cohete de lagrimas.
Al mediodía, en las puertas de los cafés, deteníase el público para contemplar a los toreros con sus trajes cortos, el pantalón alto y ceñido, la faja de seda y la chaquetilla de terciopelo, con caireles y botones de oro, vestimenta que los diestros modernos han relegado injustamente al olvido, sustituyéndola por las últimas creaciones de la moda extranjera, por regla general extravagantes y ridículas.
Los hombres, para asistir a las famosas corridas de toros en que demostraban su arte y valentía Lagartijo y Frascuelo, usaban las polonesas de alpaca, ligeras y cómodas y no prescindían jamás de la corbata roja, que podía ser considerada como distintivo de la fiesta.
Entre la muchedumbre que se agolpaba en el circo de la carrera de los Tejares solían llamar la atención bellísimas muchachas luciendo falda corta de seda roja, con encajes negros, chaquetilla adornada con caireles y sombrero calañés, atavío que realzaba los encantos de sus poseedoras y las convertían en las figuras trazadas por Goya en sus lienzos inmortales.
Al atardecer y durante las primeras horas de la noche, todas esas personas, con su diversidad de trajes, reuníanse en los paseos de la Feria, convirtiéndolos en una original y pintoresca exposición.
Entre los concurrentes a nuestras renombradas fiestas de la Pascua de Pentecostés llamaban la atención por su belleza, por su garbo y por su típica indumentaria las gitanas que tenían de toda la región andaluza acompañando a la que pudiéramos llamar aristocracia de los tratantes de caballerías, a los chalanes de alto copete.
Ostentaban estas mujeres de tez morena y ojos grandes y negros, que tienen la atracción del abismo, falda de colores chillones, llena de arandelas y volantes; riquísimo mantón de Manila bordado, entre cuyos largos flecos admirábanse los torneados brazos de la gitana, esos brazos incomparables que, en la danza, se retuercen como sierpes apocalípticas, acariciando la garganta de terciopelo y descansando sobre los senos turgentes el collar de rojos corales; largos zarcillos de oro cuajados de esmeraldas y rubíes que rasgarían, con su peso, las diminutas orejas de que pendían, si no se apoyasen en los hombros, y en la cabeza, entre el pelo, cuidadosamente rizado, un sinnúmero de peinecillos de colores, de horquillas, de agujetas colocadas con verdadero arte y una suprema coquetería.
Estas gitanas discurrían entre la multitud alegres, bulliciosas, llevando siempre en los labios una sonrisa y una frase picaresca para contestar a los piropos que continuamente caían sobre ellas como lluvia de flores del jardín del amor y de la galantería.
No faltaban en esta interesante exposición de tipos y trajes las figuras exóticas, tales como los tratantes de ganados de cerda procedentes de Extremadura, con sus largas blusas de tonos oscuros y sus alpargatas; los campesinos alpujarreños con sus blancos zaragüelles y los judíos vendedores de turrones y dátiles con sus enormes bombachos, sus chaquetillas de vistosos colores, las típicas zapatillas morunas y el gorro griego de larga borla de seda.
Este era el cuadro, rico en color, pletórico de luz, rebosante de alegría, que en tiempos ya lejanos presentaba la Feria de Córdoba, la incomparable y renombrada Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Mayo, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS BANQUETES
Costumbre inmemorial es en España, y creo que en todos los países civilizados, la de celebrar con banquetes desde el acontecimiento más transcendental hasta el suceso más corriente y sencillo.
A esta costumbre nunca se sustrajo Córdoba y, por tanto, sería interminable sólo la enumeración de los banquetes ofrecidos a políticos, hombres de ciencia, literatos, artistas, autoridades, militares, funcionarios de todas clases y toreros, para festejar sus diversos triunfos, ya en unas elecciones, ya en el foro, en el libro, en el lienzo, en unas oposiciones, en la solución de un arduo problema, o en cualquiera de las múltiples manifestaciones del talento, de la inspiración, de la constancia, de la honradez, de la laboriosidad, del valor o de la suerte de los individuos.
Un escritor del agudo ingenio, de la sal ática y de la vastísima cultura del insigne Doctor Thebussen encontraría, de seguro, en los datos de muchos de los banquetes verificados en Córdoba, un arsenal riquísimo para confeccionar varios articulos interesantes como todos los del ilustre Cartero mayor honorario de España, tan competente en asuntos filatélicos y postales como culinarios.
Empezaré por tratar de las comidas que pudieran llamarse literarias, pues en otros tiempos eran las más frecuentes y simpáticas de cuantas verificábanse en nuestra ciudad.
Un poeta de agudo ingenio, don José Jover y Paroldo, marqués de Jover, imitando el ejemplo del conde de Cheste, obsequiaba todos los años con un banquete, la Nochebuena, a los literatos de Córdoba, que en aquellos tiempos, hace más de cincuenta años, eran muchos y muy notables.
Invitábales en un soneto y le habían de contestar, aceptando la invitación, en otro soneto escrito con pie forzado. Este consistía en las palabras finales de los catorce versos del del marqués de Jover.
Además del repetido soneto todos los comensales tenían la obligación de escribir, para leerla de sobremesa una composición alusiva al acto.
A la suntuosa morada de Pepe Jover, como cariñosamente le llamaban sus amigos, acudían el 24 de Diciembre Fernández Ruano, Pavón, Grilo, Ramírez de Arellano, Eguilaz, Martel, el barón de Fuente de Quinto, García Lovera, Jover y Sanz, Maraver y otros muchos escritores distinguidísimos, que pasaban unas cuantas horas envidiables, pues allí, a los más exquisitos manjares, se unían los frutos mejor sazonados de la inspiración.
Aquellas cenas fueron memorables entre los literatos cordobeses.
Un fecundo poeta comprovinciano nuestro, el que más premios obtuvo durante su época, en certámenes y juegos florales, don Antonio Alcalde Valladares, nos visitó después de una ausencia de muchos años, y sus amigos y compañeros obsequiáronle con un banquete en el jardín del restaurant de la Estación Central de los ferrocarriles.
Huelga decir que el acto resultó una velada literaria animadísima, la cual sirvió de despedida al poeta, pues no volvió a pisar nuestro suelo.
Hace treinta años los periodistas cordobeses, entonces mucho más numerosos que ahora, celebraban todos los meses un banquete, en el restaurant Suizo, que servía para estrechar los lazos que deben unir a quienes se consagran a una misma profesión y en algunos de esos actos surgieron ideas e iniciativas muy plausibles.
El más brillante fué el de despedida del gran maestro de periodistas don Juan Menéndez Pidal, cuando cesó en su cargo de director de La Lealtad.
De los concurrentes a tal acto sólo queda el autor de estas líneas.
Cuando el Ayuntamiento nombró cronista de Córdoba a don Francisco de Borja Pavón, literatos y periodistas celebraron este nombramiento justísimo obsequiando con un banquete al sabio polígrafo, quien deleitó a los comensales con la lectura de un romance de sabor clásico, lleno de gracia y donosura en el que, a la vez que consignaba su gratitud par el homenaje, hacía sabrosos comentarios sobre la monomanía del banqueteo.
Otra comida notable por la calidad de la persona festejada y de las que acudieron a rendirle este tributo fué la que el Ateneo organizó en honor del inmortal poeta Zorrilla cuando se detuvo en nuestra ciudad después de haber sido coronado en Granada. Celebróse en el Hotel Suizo.
Una de las últimas veces que estuvo en esta ciudad el inimitable cantor de las costumbres andaluzas, Salvador Rueda, el original Club Mahometano le obsequió con una gira a las Ermitas, en burro, aprovechando el fresco de una tarde del mes de Agosto y, al regreso, con un banquete en el jardín del restaurant de la Estación Central de los ferrocarriles.
En aquel memorable acta uno de los socios más significados del Club antedicho, Miguel Algaba, leyó un soberbio poema filosófico modernista, en sesenta y dos cantos, un prólogo y un epílogo, titulado El hemisferio, que produjo el asombro de Salvador Rueda y de todos los comensales.
Y un ingenioso y mordaz periodista, José Navarro Prieto, envió para que sirvieran de postre unas cuantas arropías de las llamadas de clavo que como saben nuestros lectores, constituyen una de las especialidades de la industria cordobesa.
Pudiera completarse esta relación de “banquetes literarios” con los dedicados a las ilustres personas que, en diversas ocasiones, vinieron a actuar de mantenedores en los juegos florales.
También más de una vez han sido objeto de estos agasajos distinguidos artistas para festejar sus triunfos o como protesta contra injusticias cometidas con ellos.
Citaré únicamente los ofrecidos al gran pintor Julio Romero de Torres, uno de los cuales, verificado en el Teatro Circo del Gran Capitán, por su carácter popular y el número de los concurrentes fué una hermosa manifestación de simpatía y de cariño.
Aquí, como en todas partes, se ha prodigado de tal modo los banquetes políticos que su enumeración escueta, omitiendo toda clase de detalles, ocuparía varias columnas de un periódico.
Citaré, pues, solamente, los que tuvieron más resonancia por la alta significación de las personas en cuyo honor se celebraron y por el extraordinario número de comensales.
En la huerta de Segoviá celebróse uno dedicado a don Antonio Cánovas del Castillo. Estaba reciente la disidencia de don Francisco Romero Robledo y el anuncio de que Cánovas haría en aquel acto importantes declaraciones relacionadas con tal incidente trajo a muchos políticos y periodistas de Madrid y de Andalucía y a casi todos los conservadores de la provincia de Córdoba. Con Cánovas del Castillo vino don Raimundo Fernández Villaverde.
El número de comensales pasó de mil setecientos.
Como consecuencia de este acto ocurrió un lance cómico, que ya describí en otra ocasión.
Los liberales de esta provincia obsequiaron al marqués de la Vega de Armijo con un suntuoso banquete en el Gran Teatro.
Dicho coliseo presentaba un golpe, de vista brillantísimo. En el patio de butacas se instaló un entarimado para que estuviese al mismo nivel del escenario y en éste y en aquél colocóse innumerables mesas.
La sala lucía una iluminación fantástica y el vestíbulo, los palcos y plateas estaban artísticamente exornados con plantas y guirnaldas de flores.
Los comensales pasaron de mil, figurando entre ellos gran número de forasteros.
Los correligionarios del malogrado hombre público don José Canalejas le dedicaron una banquete en la huerta de Hajá [sic] Maimón, que también fué uno de los más, concurridos e importantes verificados en nuestra capital.
Cuando vino don José Sánchez Guerra, siendo ministro de Fomento, a inaugurar las obras del pantano del Guadalmeltato, obsequiósele, en el Gran Teatro, con otro banquete, análogo, por la suntuosidad de que estuvo revestido, al que se celebró en el mismo coliseo en honor del marqués de la Vega de Armijo, mencionado anteriormente.
En estos actos, a los que por deberes políticos, asisten personas de pueblos humildes, que sólo están acostumbradas a comer en la modesta mesa de su hogar, sin atender a reglas de etiqueta ni cortesía, ocurren casos curiosos que provocan la hilaridad de quien los observa.
Celebrábase en el Hotel Suizo un banquete en honor de un cordobés ilustre, al que asistían bastantes forasteros.
Un comensal desconocido para la mayoría de los concurrentes situóse en un extremo de una de las mesas, próximo al torno por donde se entregaban los platos.
Se le acercó un camarero para ofrecerle la sopa y el forastero dijo con mucha gravedad: paso. Presentáronle después el frito y pronunció la misma palabra. Siguió el desfile de manjares y todos fueron rechazados por el desconocido.
¡Pobre hombre! pensaban algunos, debe estar enfermo, no puede comer y, sin embargo, los compromisos de la política le han obligado a gastar en un viaje y en un cubierto para ver cómo se atracan unos cuantos Heliogábalos, mientras él tiene que permanecer a dieta.
Llegaba a su final la comida; sólo faltaban un plato fuerte, la ensalada con el insustituible pollo petrificado y los postres.
Los camareros presentáronse con grandes fuentes en cada una de las cuales aparecía un hermoso y bien condimentado solomillo.
Un rayo de alegría iluminó el rostro, antes taciturno, del supuesto enfermo.
Al acercársele uno de los sirvientes, casi seguro de que también rechazaría aquel manjar, nuestro hombre le dijo en tono imperativo: deje usted aquí la bandeja que este solomillo es solo para mí.
El camarero hizo un gesto de extrañeza y al observarlo el comensal exclamó airado: ¿acaso no tengo yo derecho a consumir el contenido de esa fuente cuando no he probado los demás platos?
Y, en efecto, se lo comió, mejor dicho, lo devoró, en compañía de varios panecillos y una cantidad de vino proporcionada a aquella enorme ración de carne, enmedio del asombro de cuantas personas le observaban.
En el banquete celebrado en la Huerta de Segovia en honor de don Antonio Cánovas del Castillo figuraban entre los postres unos flanes que fueron servidos en unos diminutos platos de caucho.
Un comensal, hombre rústico por su aspecto, empuñó un cuchillo y a costa de no poco trabajo, partió en varios pedazos, a la vez que el flan, la pequeña bandejita, la que sin duda no había visto, y echóse en la boca los trozos de aquella, mezclados con los del dulce.
El hombre hizo esfuerzos inauditos para triturarlos y deglutirlos y al fin, no queriendo pasar por la vergüenza de arrojarlos, se los tuvo que tragar enteros, con grave peligro de su vida.
Famoso resultó el banquete con que el Ayuntamiento obsequió al ilustre marino don Isaac Peral, por un incidente originado por un periodista, suceso del que nada decimos pues lo tenemos consignado en una de estas crónicas retrospectivas.
Cuando el Rey don Alfonso XIII, a raíz de su coronación, visitó a nuestra capital, sirviósele un almuerzo en uno de los parajes más poéticos de las Ermitas, acto en el que le acompañaron, además del personal de su séquito, varias damas y las autoridades.
En otro delicioso lugar, la huerta de la Arruzafa, un hombre de grandes iniciativas, don Carlos Carbonell y Morand, reunió en íntimo banquete a las personas más significadas de la industria y del comercio de Córdoba y a los representantes de la prensa, para exponerles una idea cuya realización hubiera proporcionado grandes beneficios a esta capital: la construcción de casas y hoteles en la Sierra.
El pensamiento fué acogido con gran entusiasmo por todos los concurrentes; en el acto se suscribieron muchas acciones para acometer la empresa pero nuestra apatía característica no permitió que el proyecto se convirtiera en realidad.
Antiguamente los dueños del Hotel Suizo obsequiaban todos los años, el primero de Enero, con una espléndida comida, a las autoridades y los directores de los periódicos de la localidad.
También anualmente, una de las noches de la renombrada feria de Nuestra Señora de la Salud, celebrábase un banquete que constituía una nota característica de la citada feria.
Organizábalo el Club Guerrita y se verificaba en la tienda que aquel establecía en el paseo de la Victoria.
A tal acto, presidido por el famoso extorero Rafael Guerra, asistían autoridades, escritores, artistas, aristócratas, diestros, ganaderos y otras muchas personas de Córdoba y forasteras, formando un pintoresco y abigarrado conjunto.
Allí se derrochaba el ingenio, la gracia, y parecía flotar en el ambiente la alegría que constituye el sello característico de la tierra andaluza.
Para terminar esta ya larga relación de banquetes consignaremos el más original, sin duda, de todos los efectuados en nuestra población.
Un individuo condenado a muerte por varios terribles delitos fué puesto en capilla en la Cárcel de esta capital.
Cuando faltaban pocas horas para que se cumpliese la terrible sentencia, el telégrafo comunicó la noticia de que la Reina doña Victoria notaba los síntomas de un próximo alumbramiento.
Por iniciativa de un periodista, don Daniel Aguilera, las autoridades, las corporaciones y la prensa se apresuraron a solicitar el indulto, que repetidamente había sido negado, aprovechando aquellas circunstancias.
Ya de madrugada, la augusta dama dió a luz; en el acto el jefe del Gobierno, don Antonio Maura, transmitió al Rey la petición de los cordobeses y el ruego fué atendido.
Hora y media antes de la señalada para la ejecución el autor de estas líneas comunicaba a las autoridades, reunidas en la prisión, la grata nueva del indulto, que acababa de transmitir al Diario de Córdoba su corresponsal en la Corte.
La profunda tristeza que reinaba en la Cárcel convirtióse súbitamente en indescriptible alegría y el alcalde don Antonio Pineda de las Infantas festejó aquella misma mañana el grato acontecimiento obsequiando con un almuerzo, en el salón destinado a escuela, contiguo a la capilla, al reo indultado, a las autoridades, a algunos periodistas y a los empleados del establecimiento penitenciario.
El acto resultó interesante, conmovedor, y de seguro dejó en la memoria de todos los comensales un recuerdo más grato que la mayoría de los banquetes.
Junio, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ESTRENOS Y OBRAS TEATRALES
La historia del teatro en Córdoba correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX contiene noticias interesantes relativas al estreno de obras, más que por el éxito de éstas por el fracaso de muchas, que fué ruidoso y originó peripecias graciosísimas.
Recordaremos aquí algunos estrenos memorables.
Allá por el ano sesenta de la última centuria se registró un suceso curioso en esta capital.
Al anochecer de un día triste y lluvioso del mes de Enero, una mujer, llevando al brazo una cesta de mimbre, presentóse en una taberna del Campo de la Merced y rogó al dueño del establecimiento que le permitiera dejar allí la cesta mientras iba a cumplir un encargo a las afueras de la ciudad.
El tabernero accedió a la pretensión, mas como transcurriesen las horas y la mujer no regresara, aquél, impulsado por la curiosidad, abrió la cesta y, con gran asombro, encontró dentro de ella a una niña recién nacida.
Todas las investigaciones hechas para averiguar quienes fueran los padres de aquella infeliz criatura resultaron estériles y un matrimonio caritativo prohijó a la niña abandonada.
Este suceso sirvió de base a un hombre completamente lego en materia literaria para escribir un drama que no ha pasado a la posteridad por injusticias del destino.
Entregó la obra a una compañía que trabajaba en el teatro del Recreo y aquella se dispuso a representarla, sin presumir la suerte que había de correr.
Numerosísimo público acudió al popular café teatro para presenciar el estreno de La hija de la Providencia o los serenos de Córdoba, que así se denominaba la flamante producción del novel dramaturgo.
Levantóse el telón y fué reproducida fielmente la escena que se desarrollara en la taberna del Campo de la Merced cuando una mujer dejó la cesta misteriosa.
Después pasó un sereno, provisto de chuzo y farol que se detuvo para cantar la hora; siguiéronle otros que hicieron lo mismo y estuvieron pasando serenos durante un cuarto de hora.
Aunque aquellos decían invariablemente: Ave María Purísima, las nueve, las nueve y media, las diez, etc., y sereno, la atmósfera de la sala del teatro comenzó a encapotarse.
El tabernero abrió, al fin la cesta, y su contenido le arrancó estas exclamaciones: ¡Cielo santo, qué miro, una niña!
El telón cayó rápidamente y la tempestad empezó a cernerse en el espacio.
Comenzó el segundo cuadro; la escena representaba el patio de una casa de vecinos donde se celebraba el bautizo de la Hija de la Providencia. Varias parejas bailaban un chotis al compás de una guitarra y una bandurria.
Al llegar a este punto la tempestad se desencadenó furiosa, imponente. El público prorrumpió en la silva más espantosa que han oído los mortales, muchos espectadores, presa de gran indignación, se dispusieron a asaltar el escenario y el telón tuvo que caer de nuevo, rápidamente, antes de que concluyera el acto, para evitar un grave conflicto.
El autor que, vestido de rigurosa etiqueta, con prendas prestadas, aguardaba entre bastidores el feliz momento en que le llamaran al palco escénico para tributarle una ovación, se vió precisado a huir y refugiarse en una casa próxima, pues de lo contrario habría sido inevitable su lynchamiento [sic].
Un notable literato cordobés, gran poeta lírico, escribió un drama, género para el que no poseía aptitudes, titulado El espectro juez.
La obra fue estrenada en el Teatro Principal; la representación se efectuó sin tropiezo alguno hasta llegar a la escena culminante en que debía aparecer súbitamente un espectro.
Este surgió, de modo harto ridículo, de una especie de alacena y, como el escritor aludido fuese tan enjuto de carnes y demacrado que semejaba una momia, un espectador ocurrente, al ver el fantasma, gritó: ¡ahí está el autor! y esta frase produjo una carcajada general y el fracaso de la obra.
En el mismo teatro se verificó el estreno de un juguete cómico titulado ¡Mentira!
Este, que, según su autor, hallábase escrito en verso empezaba así:
¡Bendito el ferrocarril,
cómo acorta la distancia!
Ayer en París mi estancia
y hoy me encuentro en Puente Genil”.
Los concurrentes acogieron la anterior estrofa con ruidosas manifestaciones de protesta y el pateo adquirió tales proporciones que fué necesario suspender la representación del juguete.
También en el Teatro Principal un autor, novel presentó las primicias de su ingenio, bien menguado, en una comedia denominada Se afeita, cofia y riza el pelo.
Tenia ésta una escena interminable, en la que un barbero rasuraba a un parroquiano, hiriéndole a cada momento.
¡Qué hace usted, maestro! gritaba el parroquiano al sentirse herido y el rapabarbas contestábale: eso no es nada, con ponerle un papel de fumar está todo arreglado, e inmediatamente le aplicaba el papelito.
Al repetir el Fígaro por cuarta o quinta vez esta operación, un gracioso espectador del paraiso preguntó: ¿pero hemos venido aquí a presenciar una comedia o a ver empapelar una cara?
La oportuna interrogación produjo la hilaridad en todo el público y determinó el comienzo del fracaso de la obra.
En el Gran Teatro se registró un caso original y curioso. Una notable actriz, directora de una compañía dramática, asediada por las recomendaciones y los requerimientos de la amistad, contrajo el compromiso de estrenar una obra soporífera, en tres actos, titulada La corona del deber.
Apenas comenzada la representación el público empezó a demostrar su aburrimiento.
Terminó el primer acto y la actriz aludida, temerosa de que el drama fuera al foso, como se dice en términos teatrales, decidió suprimer [sic] el segundo acto, pasando del primero al tercero y poner en escena después otra obra que borrara el mal efecto producido en los espectadores por La corona del deber.
Cuando el autor de ésta, un modesto literato y periodista, notó con el natural asombro la modificación de que había sido objeto su obra, entró en el escenario como una tromba y furibundo preguntó a la actriz: pero, desgraciada, ¿qué ha hecho usted?, y ella le contestó después de sonreir burlonamente: pues salvar a usted de un cataclismo; como los tres actos sobran nada se pierde con suprimir uno y, en cambio, se abrevia el sufrimiento del respetable, obligándole, por gratitud, a reprimir sus iras.
La respuesta dejó frío al pobre dramaturgo.
En el mismo teatro verificóse el estreno de un juguete cómico titulado ¡Cásese usted con su abuela!, original de un inspirado poeta cordobés.
El público acogió bien la obrita y llamó a su autor a la escena, pero aquél, excesivamente modesto, rehusó presentarse. Entre los aplausos oyóse una voz que decía: déjenle ustedes, que ha ido a contraer matrimonio con su abuela.
Esta frase bastó para convertir en fracaso el éxito del juguete, pues a una carcajada general siguió una silva estrepitosa.
En el mencionado coliseo de la calle de la Alegría se verificó, asímismo, el estreno de una comedia denominada Autor y mártir.
La obra era rematadamente mala y un ingenioso y mordaz periodista formuló de ella este brevísimo y tremendo juicio crítico: La comedia estrenada anoche no tiene completo su título, le faltan dos palabras. Se debe titular Autor bárbaro y público mártir.
En el Teatro de Variedades el popular actor Ventura de la Vega estrenó un juguete cómico cuyas escenas eran de una pesadez abracadabrante y carecían, en absoluto, de gracia.
Entre los personajes de la obra figuraba un anarquista terrible, un tigre carnicero, que en una de las situaciones culminantes decía, dirigiéndose al hijo de una de sus futuras víctimas: Te voy a cortar la cabeza para escribir con tu sangre su sentencia de muerte.
Ventura de la Vega, contra quien se dirigía tal amenaza, sustituyó la contestación que figuraba en su papel por esta otra de su cosecha:
Hombre, para eso no necesita usted molestarse, yo le traeré un tintero.
Una ruidosa carcajada acogió la frase que sirvió de tabla salvadora del juguetito; sin embargo su autor, cegado por el amor propio, no se ocultaba para decir que aquella inoportuna morcilla había puesto en peligro el éxito de su comedia.
Para terminar, en el teatro últimamente citado, el cual se hallaba en el solar donde hoy está el Salón Ramírez, se anunció el estreno de una zarzuela que produjo bastante espectación por ser el autor de su libro un cómico que gozaba en Córdoba de grandes simpatías y el de la música un notable maestro compositor residente en nuestra capital.
La obra, que se titulaba ¡Cataplum!, era un plagio de Y comici tronati y su diálogo un verdadero tejido de procacidades e indecencias, capaz de ruborizar a un guardacantón.
Las protestas del público eran tan ruidosas como justas; muchas personas abandonaron el teatro antes de que terminara la representación para no oír aquella serie interminable de frases obscenas y el gobernador impuso una multa de consideración al autor de la letra del aludido engendro.
En resumen: un éxito sólo comparable con el de La hija de la Providencia o los serenos de Córdoba.
Junio, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL 24 DE JUNIO
La fiesta de San Juan, pródiga en tradiciones, en costumbres originales y típicas de cada región y de cada pueblo, tiene en Córdoba, desde tiempos muy remotos, dos notas características que la distinguen, pues son propias, exclusivas de nuestra ciudad.
Los cambios de domicilio, las mudanzas, constituyen una de esas notas, pintoresca en grado sumo.
La costumbre convirtió en ley, hace varios siglos, la determinación de la fecha del 24 de Junio para comenzar y finalizar los contratos de arrendamiento y esta disposición, por nadie decretada ni en parte alguna escrita, siempre se ha cumplido con una escrupulosidad admirable, aquí donde nos distinguimos por nuestra falta de respeto a las leyes y procuramos burlarlas a todo trance.
Hoy la transformación que se está operando en Córdoba, a impulso de las corrientes modernas, el extraordinario desarrollo de nuestra población, motivan la reforma de los contratos de arrendamiento que se conciertan por meses o por años, sin que hayan de terminar, precisamente, en la fatídica fecha del 24 de Junio.
Por este motivo el día de San Juan ha perdido algo su aspecto bullanguero; no obstante abundan en el las mudanzas, porque hay muchos propietarios apegados a la tradición que prefieren tener desalquiladas sus viviendas a modificar las cláusulas de los viejos contratos.
Antiguamente, apenas empezaba a clarear el día indicado, notábase un inusitado movimiento en nuestra ciudad, de ordinario tranquila, sosegada, como si estuviera sumida en un profundo sueño.
Los habitantes de la mayoría de las casas dedicábanse, con actividad febril, a embalar y disponer muebles y efectos en las mejores condiciones para que no se averiasen en la mudanza.
Desde las primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche, las calles hallábanse convertidas en exposiciones o más bien en baratillos ambulantes, de toda clase de muebles, trastos y efectos.
Todos los carros dedicados al servicio de transporte eran pocos para conducir, de una casa a otra, los antiguos estrados, los estantes, las cómodas, los arcones, las torneadas camas de cedro o de nogal; los mozos de cordel llevaban, a palanca, los efectos de mucho peso, la mesa de figura y el aparador con tablero de piedra, el piano de cola, la zafra del aceite y la tinaja de las aceitunas; las mujeres se encargaban de mudar los objetos delicados, los espejos, los fanales con las imágenes, los jarrones y las macetas de flores, o en grandes canastas la loza, la cristalería que adornaba los chineros y los libros, y los chiquillos los trastos sin valor y de poco peso.
Frecuentemente, por descuido de los carreros, de los mozos de cordel o de las criadas, caía al suelo uu [sic] mueble, haciéndose añicos y este accidente, imprevisto e iyvoluntario, motivaba, por regla general, un alboroto mayúsculo, en el que menudeaban los insultos, las amenazas, las imprecaciones y hasta los lloriqueos de las mujeres y los muchachos.
Cada casa en que había cambio de vecinos transformábase en nueva torre de Babel, si no por la confusión de lenguas, por la de trastos de todas clases.
Este maremagnum era mayor en los casonas de vecinos enque habitaban numerosas familias y lo mismo las que debían abandonar sus viviendas que las encargadas de sustituirlas en aquellas, aguardaban la última campanada de las doce del día para efectuar el cambio de albergue, porque esa era ora clausula indispensable e ineludible de los antiguos contratos de arrendamiento.
Su cumplimiento exacto originaba también violentas disputas y serios disgustos, en los que siempre intervenía, como amigable componedora, la casera, supremo juez en tal clase de litigios, pero no juez de paz, sino más bien de guerra, pues resolvía todas las cuestiones por la tremenda, según la frase gráfica del pueblo.
Cuando algún vecino intentaba abandonar su vivienda sin haber pagado la renta de la misma o la parte que le correspondiese del importe de la limpieza de las servidumbres o del valor de la nueva soga del pozo, la casera convertíase en un energúmeno y el inquilino moroso tenía que apresurarse a pagar la deuda para evitar el inmediato embargo de sus muebles sin sujeción a los trámites legales y, lo que era peor aún, una serie interminable de golpes y arañazos que le desfiguraban el rostro.
Otra nota característica de la fiesta de San Juan en Córdoba era su velada, llena de encantos y tradiciones en todas partes, más poética y original aquí que en cuantas regiones se celebra, desde tiempos muy antiguos.
La víspera de la fiesta de San Juan el vecindario, apenas sonaba el toque de ánimas, lanzábase a la calle dispuesto a pasar la noche alegremente
Una abigarrada multitud invadía el paseo de la Ribera, la Cruz del Rastro y la calle de la Feria, llenos de mesillas de arropieras y de puestos de chucherías, y mientras las personas mayores charlaban sentadas en los poyos que limitan el murallón o en la doble hilera de sillas colocada ante las fachadas de las casas, los jóvenes de uno y otro sexo paseaban en grupo y multitud de máscaras embromaban a amigos y conocidos, dirigiéndoles frases ingeniosas o picarescas.
El murmullo de las aguas del Guadalquivir confundíase con el del charloteo y las risas de la multitud; los pregones de los vendedores mezclábanse con los gritos de los enmascarados; la alegre música de las comparsas con la serenata dulce y melancólica, formando un conjunto armónico, de belleza insuperable; el poema sublime de Córdoba, el himno triunfal de Andalucía, inspirados en unos versos de Grilo y en un pasacalle de Eduardo Lucena.
Junio, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CORDOBA Y EL EJERCITO
Nuestra ciudad, no en balde llamada desde tiempos muy antiguos casa de guerrera gente, ha dado siempre gallarda prueba de su acendrado patriotismo, del gran amor que profesa al Ejercito y de la profunda admiración que le inspira.
Tales sentimientos se han exaltado con motivo de las múltiples guerras en que ha intervenido España y los ha demostrado de manera elocuente y hermosa al recibir, albergar o despedir a los heroicos soldados que iban a verter su sangre en los campos de batalla o regresaban de ellas, en muchas ocasiones cubiertos de laureles, siempre con honra, pues la historia demuestra que lo mismo fueron gloriosos los triunfos que las derrotas de nuestras armas.
Nuestros abuelos recordarán con satisfacción la cariñosa acogida de que eran objeto las tropas que pasaban por esta ciudad, en Diciembre y Enero del año 1859 y 1860, para intervenir en la primera guerra de Africa.
Las corporaciones oficiales, las autoridades y el vecindario agasajaban, sin cesar, a aquellos soldadas, envueltos en largos capotes con esclavinas, denominados “ponchos” y las mujeres cantaban, sin poder disimular su tristeza:
Ya se van los de los “ponchos”,
ya se van los buenos mozos
y nosotras nos quedamos
con los viejos achacosos”.
Aquella campaña memorable llenó de entusiasmo al pueblo español.
Cada vez que en Córdoba los periódicos publicaban un extraordinario comunicando la noticia de un triunfo de nuestras armas, la gente se lanzaba a la calle, ebria de gozo, prorrumpiendo en delirantes vítores y aclamaciones al Ejercito.
Estas aclamaciones llegaron a su máximo el día en que se supo la toma de Tetuán.
Fueron echadas a vuelo las campanas de todas la iglesias, se lanzó al espacio millares de cohetes, cerróse todos los establecimientos de comercio, los obreros abandonaron su trabajo y hombres, mujeres y chiquillos enronquecieron de lanzar estentóreos gritos de alegría.
La popular banda de Hilario recorrió la población tocando marciales pasodobles; en diversos lugares se instaló cucañas y celebráronse bailes públicos y otras diversiones.
Entre los soldados heridos en el primer combate librado en Marruecos figuró un hijo de Córdoba, de origen francés, avecindado en esta capital.
Apellidábase Fabre y ejercía el oficio de albañil.
Se le concedió una cruz pensionada, comoo los demás heridos en la misma acción.
Cuándo terminó la guerra de Africa, en Marzo de 1860, repitiéronse aquí las manifestaciones de entusiasmo y la exaltación del patriotismo. .
El vecindario en masa iba a recibir a las tropas que regresaban, triunfantes, del territorio marroquí, aplaudiéndolas y aclamándolas frenéticamente.
Desde los balcones las mujeres les arrojaban flores y en el espacio revoloteaban, al paso de los valientes soldados, como grandes mariposas de múltiples colores, millares de hojas de papel con inspiradas salutaciones de nuestros poetas.
El Ayuntamiento obsequió con una comida, la cual resultó muy pintoresca, a uno de los regimientos que se detuvieron aquí cuando regresaba a la ciudad a cuya guarnición pertenecía.
La comida, que se sirvió en el salón destinado a paseo en los jardines altos de la Agricultura, hace muchos años desaparecidos; consistió en conejo con arroz y frutas, vino y cigarros puros.
El Municipio envió a gran número de hombres al paraje de la Sierra llamado la Arruzafa, donde constituían una verdadera plaga los conejos, para que cazasen un millar de éstos, con destino a dicha comida, y pagó, por cada uno, dos reales.
A pesar de ser módica la suma, los cazadores obtuvieron un excelente jornal.
Admirable fue, asimismo, el comportamiento de Córdoba con motivo de la batalla de Alcolea, librada el 29 de Septiembre de 1868.
El vecindario alojó, en sus hogares, a las fuerzas que habían de combatir en los dos bandos, colmándolas de atenciones. Las mujeres regalaban a los soldados los lazos que servían de distintivo a los adversarios de la causa de Isabel II.
Después, cuando se efectuó el terrible encuentro; Córdoba dió uno de los más hermosos ejemplos de caridad que registra la historia.
Millares de personas de todas las clases sociales acudían a recoger los heridos, trasladándolos a, la ciudad en coches, en carros, en caballerías, en escaleras, en sillones, muchos en brazos, si no se disponía de otro medio de transporte.
Casi todos los edificios públicos y la mayoría de las casas particulares se convirtieron en hospitales y lo mismo el hombre de elevada posición que el humilde trabajador, la dama que la obrera, se disputaban el honor de asistir a las víctimas de la breve y terrible lucha.
Las mujeres trabajaban sin descanso, durante el día y la noche, en la confección de ropas y vendaje, en convertir piezas enteras de lienzo en hilas y al lado de la cabecera del lecho del soldado herido nunca faltaba una enfermera voluntaria que le asistiese con el celo y el cariño de una madre.
Tanto al empezar como al concluir la última guerra civil que ensangrentó los campos de las provincias del Norte desde el año 1869 hasta el 1876, nuestra capital cumplió de modo admirable los deberes que el patriotismo le imponía, con las tropas que tomaron parte en la contienda.
Jamás se ha verificado aquí una manifestación tan grandiosa, tan entusiástica, tan imponente como la que hubo el día en que regresó, al concluirse la citada guerra, el batallón provincial de Córdoba.
En la Estación Central de los ferrocarriles y en sus inmediaciones le aguardaba un inmenso gentío que le acompañó en su carrera triunfal por las principales calles de la población.
Todos los balcones lucían colgaduras y desde ellos mujeres y hombres, al paso de la tropa, le arrojaban una verdadera lluvia de flores, coronas de laurel, palomas con cintas de los colores nacionales y hojas de papel con inspiradas poesías.
Muchos soldados llevaban enganchadas en el fusil tantas coronas que cubrían por completo el cañón de aquel y la bayoneta.
Las calles quedaron materialmente alfombradas de yerbas aromáticas y flores.
Con el incesante repique de campanas y el continuo estallido de los cohetes, se mezclaban y confundían los estruendosos aplausos, los atronadores vítores al batallón provincial de Córdoba, formando un conjunto maravilloso, algo así como un himno jamás escuchado, grande, sublime, conmovedor.
Al iniciarse, en el año 1895, la guerra de Cuba surgió en nuestra ciudad un entusiasmo bélico, indescriptible, que se demostraba al paso de las tropas destinadas a combatir contra los insurrectos.
Un gentío inmenso acudía a saludarlas y las aclamaciones de la multitud ahogaban las vibrantes notas de la Marcha de Cádiz, que la gente no se cansaba de oir.
En los paseos, en los teatros, en todas partes el público pedía a bandas de música y a orquesta, la interpretación, una y cien veces, de dicha obra, que siempre era acogida con atronadores aplausos y vivas a España.
La primera sección de tiradores con Maüser enviada a Cuba se detuvo algunas horas en Córdoba, obteniendo una acogida tan cariñosa como entusiástica.
Los jefes, oficiales y soldados que constituían dicha sección fueron obsequiados con una espléndida comida en el Círculo de la Amistad, donde permanecieron hasta el momento de reanudar el viaje, siendo acompañados a la Estación de los ferrocarriles y despedidos por millares de personas, que no cesaban un momento de aclamarles.
De verdadero acontecimiento puede calificarse la despedida tributada al batallón de Cazadores de Cataluña, que formaba parte de la guarnición de esta capital.
El Ayuntamiento lo agasajó espléndidamente, en su honor celebróse un festival brillantísimo en el Gran Teatro y, al marchar, Córdoba entera ofrecióle un admirable testimonio del cariño que le profesaba.
Durante esta campaña, nuestro pueblo, impulsado por el patriotismo, efectuó varias manifestaciones para celebrar hechos gloriosos de las armas españolas.
Una noche circuló la noticia de que nuestra escuadra había logrado un gran triunfo. La grata nueva propagóse como reguero de pólvora. La gente que invadía los cafés y casinos se lanzó a la calle; con la barra de una cortina y unos pedazos de tela que le entregara un comerciante improvisó una bandera; fue en busca de la Banda municipal de música, que se hallaba en su academia y, con la citada banda a la cabeza, recorrió toda la ciudad en imponente manifestación, formada por millares de personas que fueron engrosando el grupo de los iniciadores del acto.
Al día siguiente se supo la triste realidad de lo sucedido; la perdida de nuestra flota en las aguas de Santiago de Cuba.
Concluída esta guerra en el año 1898, comenzó la repatriación de las tropas, de aquellos pobres soldados, enfermos en su mayoría, y esta ciudad volvió a demostrar sus nobles y caritativos sentimientos.
Las autoridades, las corporaciones y el vecindario socorrían con largueza a enfermos y heridos y les prodigaban toda clase de atenciones y consuelos.
La Comisión provincial de la Cruz Roja, entonces perfectamente constituida, bajo la presidencia de don José Ramón de Hoces y Losada, duque de Hornachuelos, estableció una guardia permanente en la Estación Central de los ferrocarriles para auxiliar a los repatriados que llegasen en todos los trenes e instaló en un departamento de la misma Estación un hospital, en el que varias señoritas actuaban de enfermeras, con destino a los infelices que, por su estado de gravedad, no podían ser trasladados a los establecimientos benéficos de la población.
En el año 1903, con motivo de la nueva guerra de Marruecos y en el 1909, al reproducirse ésta, volvió a demostrar Córdoba su patriotismo y se hizo acreedora a la más profunda gratitud del Ejército.
En la primera campaña, para obsequiar a los soldados durante las fiestas de la Pascua de Navidad, el periódico local La Monarquía solicitó del vecindario donativos en metálico y en efectos, logrando reunir una suma considerable de dinero, buen número de prendas de ropa y gran cantidad de vino, dulces y cigarros, todo lo cual fué remitido al Comandante general de Melilla.
Entre las tropas que tomaron parte en la segunda campaña figuró el regimiento de Infantería de la Reina, de guarnición en esta capital, que le despidió dignamente.
En 1909 las autoridades y personas más significadas de nuestra ciudad pidieron una recompensa para el alcalde don Rafael Jiménez Amigo por su comportamiento con las tropas expedicionarias al territorio africano y el Soberano le concedió, algunos años después, la gran cruz del Mérito Militar.
Y no hemos de concluir esta relación de actos patrióticos del pueblo cordobés sin recordar el cariño y el entusiasmo con que acogió a los alumnos de la Academia de Infantería de Toledo cuando nos visitaron el 8 de Mayo de 1911
Distinguidas familias les hospedaron en sus casas y las corporaciones oficiales, los centros de todas clases, las autoridades y el vecindario en general sostuvieron una verdadera competencia para atenderles y agasajarles.
En honor de nnestros [sic] jóvenes y simpáticos huéspedes se celebraron banquetes, recepciones, bailes y hasta un espectáculo taurino.
Como consecuencia de esta visita memorable y en virtud de una feliz iniciativa del capitán de la Guardia civil e ilustre escritor don José Osuna Pineda, el Ayuntamiento acordó agregar el calificativo de muy hospitalaria a los de muy noble y muy leal que ostenta en su leyenda nuestro escudo.
¡Con cuánta razón digeron [sic] los antiguos Corduba miliciae domus, frase traducida en el primer verso del dístico famoso
Córdoba casa de guerrera gente
y de sabiduría clara fuente”
en el que se hace el elogio mis cumplido y exacto de esta hidalga tierra, gala, prez y orgullo del solar hispano!
Agosto, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS FUENTES PUBLICAS
Tema de actualidad son las fuentes públicas en esta época de estío en que Córdoba padece los efectos de la escasez de agua, no obstante la fama que tiene nuestra Sierra de poseer abundantes y riquísimos manantiales.
Antiguamente nunca se carecía de agua en la ciudad porque a la vez que llegaba a ellas mayor cantidad que ahora, el consumo era bastante menor por no haber el gran número de habitantes que en la actualidad.
Las principales fuentes públicas fueron construídas en el año 1574 y en los sucesivos por disposición del corregidor don Francisco Zapata Cisneros.
Muchas de ellas estaban en el centro de las plazas más espaciosas y algunas en las afueras de la población. A casi todas se les podía aplicar el calificativo de monumentales; eran de piedra, con grandes pilares para que sirviesen de abrevadero a las caballerías.
A principios del siglo XVIII fueron destruídas varias de las fuentes que el corregidor Zapata Cisneros levantara y algunas sustituídas por otras antiestéticas en grado sumo.
A mediados de la centuria última, había veintiuna fuentes públicas dentro de la población y nueve en su ronda.
La más artística de todas y la de mayor renombre por su antigüedad y por el sitio en que se halla es la del Potro a la que, antiguamente, las mujeres tenían que ir a llenar los cántaros provistas de cañas que sirvieran de tuberías conductoras del precioso liquido, desde los caños de la taza, únicos que tenia entonces, a los cacharros.
También es obra de muy buen gusto la fuente de la Piedra Escrita, llamada así porque en su parte superior aparece, grabada en la piedra, una inscripción en que consta el corregidor que la mandó construir y el año en que fué levantada.
Se puede aplicar el calificativo de populares a las fuentes de las plazas de Santa Marina y San Lorenzo, las cuales casi constantemente se hallan rodeadas de mujeres que acuden a proveerse de agua, no siendo extraño que se susciten disputas y reyertas cuando alguna hembra impaciente se obstina en llenar el cántaro antes que le corresponda por riguroso turno.
Hay otra fuente popular que también merece el dictado de histórica, la de San Pedro.
Esta fué construida en la plaza de la Corredera, cerca del Arco bajo. Cuando el Rey don Pedro de Castilla visitó a Córdoba, después de haber sido derrotado en la memorable batalla del Campo de la Verdad, indignado porque las mujeres hubiesen tomado una parte activa en aquella, dijo deteniéndose ante el pilar de la citada fuente que había de llenarlo de senos de cordobesas.
Como la repetida fuente constituyera un obstáculo para la celebración de las corridas de toros en la Plaza Mayor, se la trasladó a la de San Pedro y desde esta, al crearse el jardín que hoy la embellece, a la del Vizconde de Miranda, en que se encuentra en la actualidad.
Por igual motivo, o sea la creación de jardines, se han trasladado también, durante los últimos años, la de la plaza de las Cañas a la de la Paja y la de la Magdalena del centro de aquel espacioso y alegre lugar, donde ha sido sustituída por otra circular, al sitio que hoy ocupa.
Hace cuarenta años la gente aseguraba que el agua de la fuente de la calle de la Feria servia para curar el dolor de estómago y otras enfermedades y, en su virtud, muchas personas la tomaban como verdadera medicina.
Andando el tiempo se comprobó que contenía gérmenes insalubres y desde entonces sólo se utiliza para usos domésticos y para que la beban las caballerías.
Fuente muy antigua y popular es también la Fuenseca, llamada así porque siempre ha tenido escasa dotación de agua. Está coronada por una imagen de San Rafael.
En época ya lejana contrastaba con dicha fuente la del
Caño gordo, que arrojaba siempre, en invierno como en verano, una cantidad extraordinaria del precioso líquido.
Es una de las mas típicas de nuestra ciudad, la preferida por los aguadores, que nunca faltaban en ella, cuando había gran número de hombres dedicado a este sencillo y modesto oficio que, según frase popular, se aprende al primer viaje.
Pintores y fotógrafos han reproducido innumerables veces el Caño gordo, juntamente con la preciosa capilla denominada de la Virgen de los Faroles.
Todo el vecindario de Córdoba ha demostrado siempre gran predilección por el agua de la artística fuente del Patio de los Naranjos de nuestra incomparable Basílica.
Mujeres de todos los barrios, aún de los más distantes, acuden continuamente a llenar los ventrudos y limpios cántaros en el cañito de la oliva porque, según una creencia muy generalizada, el agua de éste es distinta y mucho mejor que la de los otros caños.
Muchas personas de las que transitan por los alrededores de la Mezquita-Catedral también acostumbran a penetrar en el hermoso Patio de los Naranjos para beber sus exqusitas [sic] aguas, obligando a las mujeres, a cada momento, a interrumpir la faena de llenar los cántaros.
Hasta hace pocos años, en los días de las grandes festividades religiosas, adornaban esta fuente con caprichosos saltadores, en cuyo centro el agua tocaba, al moverlo, un sonoro cascabel, constituyendo la admiración y el encanto de los chiquillos.
Al mencionarse las fuentes principales, de amplios pilares para abrevadero de las caballerías, no se debe omitir las de las puertas Nueva y de Baeza y de la plaza de San Andrés.
Junto a cada una de estas fuentes jamás faltaba la típica arropiera con su mesilla repleta de golosinas, figura genuinamente cordobesa que ya ha empezado a perderse, como todo lo antiguo y tradicional.
Entre las fuentes con pilares de piedra, adosados a muros de edificios, que han desaparecido o han sido sustituidas por otras de grifo, llamadas hoy de vecindad, figuraban las de las plazas de San Miguel y la Trinidad y de las puertas de Gallegos, de Osario y del Puente.
Cerca de la parte exterior de esta última había una fuente, llamada del Piojo, que sólo tenía de fuente el nombre, pues se asemejaba a un registro de cañerías subterráneo y en ella únicamente se podía recoger el agua, que era exquisita, introduciendo un cacharro pequeño en la especie de boca de alcantarilla de que brotaba el liquido.
Por último, entre las desaparecidas, se hallaba una muy interesante, la fuente vieja de la Fuensanta, a la que, según la tradición iban a proveerse de agua los mártires cordobeses San Acisclo y Santa Victoria.
Tales eran las fuentes públicas de córdoba en los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX; ellas y la antigua alcubilla de la puerta de Almodóvar, construida por los árabes, surtían al vecindario en aquellos felices tiempos en que el sostenimiento de la vida no constituía un problema de tan difícil solución como ahora.
Agosto, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LUGARES DE REUNIONES VERANIEGAS
Antiguamente -lo hemos dicho en varias ocasiones- las familias tenían mis apego que hoy a la casa y encontraban en ella el solaz y el recreo que ahora buscan fuera del hogar.
Por esta causa no habla tantos lugares de reunión como en la actualidad, especialmente para pasar las noches de verano, pero no faltaban algunos que vamos a recordar en estas notas retrospectivas.
Los conocidos industriales señores Putzi instalaban en el paseo de la Victoria, en vísperas de la Feria de Nuestra
Señora de la Salud, una tienda destinada a confitería y café, la cual permanecía en aquel delicioso paraje durante casi todo el Estío.
Muchas personas se reunían allí para aspirar las brisas
embalsamadas por las flores de los preciosos Jardines Altos, a la vez que refrescaban las secas fauces con la horchata helada o con el azucarillo disuelto en agua y aguardiente.
Cuando el público empezó a conceder su preferencia, entre los paseos de Córdoba, al del Gran Capitán, los citados señores Putzi establecieron una nevería en el solar contiguo al Teatro Circo, a la cual se trasladaba la mayoría de los parroquianos de los dos cafés Suizos; allí formaban animadas tertulias los labradores y ganaderos que, durante las demás estaciones del año se reunían en el llamado Café Suizo nuevo y los cazadores y jugadores de dominó que se congregaban en el Suizo viejo.
El solar del antedicho paseo en que hoy se halla el Salón Ramírez fué convertido, un verano, en café, al que sus dueños pusieron el nombre de Buen Retiro.
Tenía aquel establecimiento un atractivo que contribuía poderosamente a que el público le concediera sus favores; una orquesta formada por Señoras y señoritas austriacas.
Allí acudían no sólo las personas que buscaban un lugar de agradable temperatura, sino los amantes de la música y los admiradores de la belleza femenina.
Alrededor de la plataforma destinada a la orquesta situábanse los galanteadores de las artistas, asediándolas con piropos y obsequios.
En un apartado rincón invariablemente se reunían todas las noches tres hombres de gran respetabilidad por sus méritos y por sus años; un insigne literato, un notable y artistaun [sic] inspirado poeta.
Pasaban horas y horas entretenidos en amena charla, rebosante de gracia y de ingenio, y, a veces, pedían auxilio a las musas para hilvanar un madrigal o una canción erótica dedicada a alguna de las austriacas que seguramente habrian preferido un bistec con patatas a la mejor poesía del mundo.
En resumen, el arte, la belleza femenina y la frescura del paraje eran tres grandes atractivos que llenaban todas las noches de público el café del Buen Retiro y de pesetas la bolsa de su dueño.
Otro industrial, animado por el éxito que obtuviera el establecimiento antedicho, instaló, el verano siguiente, en las inmediaciones de los jardines de la Agricultura, un café restaurant, donde unas noches amenizaba las veladas una orquesta de guitarras y bandurrias y otras una banda militar de música.
La amplia caseta de madera y lienzos que constituía este centro de reunión denominado el Gran Retiro, tenía una especie de azotea bastante elevada, desde la cual veíáase [sic] un hermoso panorama a la luz de la luna.
La gente trasnochadora y aficionada a divertirse dábase cita en el Gran Retiro, donde, generalmente, le sorprendían las primeras claridades del alba.
Otro verano el punto de reunión de muchas familias fué el Martillo Sevillano, tienda destinada a la venta, por medio de subasta, de toda clase de objetos, que también se hallaba en el solar donde hoy está el cinematógrafo del señor Ramírez de Aguilera.
La gente se disputaba las sillas colocadas en la tienda y pasaba horas y horas distraida, sin necesidad de gastar un cuarto, ya en amigable conversación, ya escuchando la charla ocurrente del encargado de subastar los efectos.
Bastantes personas permanecían en el Martillo Sevillano hasta las altas horas de la madrugada, no sólo para disfrutar del fresco sino para adquirir algún objeto a bajo precio pues, como es lógico suponer, a medida que disminuía el público eran también menores las pujas en la subasta.
En el sitio a que nos estamos refiriendo, muy favorecido por las muchachas, se arreglaron bastantes noviazgos, algunos de los cuales terminaron en casorio.
La Caleta titulábase un parque improvisado, durante las temporadas de baños, en la margen izquierda del Guadalquir [sic], frente al paseo de la Ribera.
Servíase en é bebidas y cenas y para atraer al público nunca faltaba un cuadro de cantaores, tocaores y bailaoras del genero flamenco, mucho más típico y agradable que los modernos espectáculos de variedades.
Los hermanos Montes, Juanico y otros populares barqueros no daban paz a la mano, durante la primera media noche, moviendo los remos para trasladar de una a otra orilla del caudaloso río cantado por los poetas más insignes, a las innumerables personas que concurrían a la Caleta o que iban a zambullirse en las ondas del Betis, no siempre cristalinas como asegurase Góngora.
Antes de que se efectuara la prolongación del paseo del Gran Capitán frente a él, en la carrera de los Tejares, había dos tabernas de las más típicas de Córdoba: las de los populares Angel Ordóñez y Francisco Gama.
Ambas tenían grandes patios llenos de plantas y flores, donde se formaban animadas tertulias durante las noches de verano.
Además ante las fachadas de dichos establecimientos, alrededor de mesitas y veladores, reuníanse numerosos parroquianos, que pasaban algunas horas contemplando, sin las molestias que la bulla origina, la pintoresca y animada perspectiva del paseo y apurando, a la vez, varios medios del oloroso Montilla o unas cuantas copas de aguardiente.
Las noches de luna bastantes familias iban a las huertas del pago de la Fuensanta y a los melonares próximos para comer higos-chumbos y melones y con este motivo se improvisaban fiestas de carácter genuinamente andaluz, en las que la guitarra lanzaba al viento sus alegres notas ya acompañando la copla sentida, ya el baile lleno de encantos y atractivos para la juventud.
Finalmente, en los últimos tiempos, el pueblo puso de moda las excursiones nocturnas a un bello paraje de la Sierra comido por la Palomera, con el pretexto de beber las riquísimas aguas de un manantial que allí brota.
Durante todo el Estío, especialmente los sábados, formábanse al anochecer verdaderas caravanas, en su mayoría de mozas y mozos, que se dirigían al lugar mencionado, alegres y bulliciosas.
Y entregados a honestas y agradables expansiones los expedicionarios pasaban la velada en la Palomera hasta que, al alboreal [sic] el nuevo día, emprendían el regreso a la ciudad, satisfechos, gozosos, libre de penas el alma y de preocupaciones el espíritu.
Las mujeres y los muchachos venían provistos de cantarillos y botellas de poroso barro llenos del agua cristalina y fresca que, si apagó la sed de muchos caminantes encendió, en cambio, el fuego del amor abrasando a multitud de corazones juveniles en las típicas y memorables veladas de la Palomera.
Julio, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN SALTO MORTAL
Hace unos cuarenta años fué presidente de la Diputación provincial uno de los políticos más populares que ha habido en Córdoba.
Cierto día se le ocurrió visitar el Departamento de Dementes del Hospital de Agudos. En unión de varios empleados del mismo empezó a recorrer las dependencias del establecimiento y, en una de ellas, se le incorporó un hombre corpulento, simpático, muy locuaz y muy cortés que empezó a explicar al visitante el regimen del manicomio, la clase de locura que padecía cada recluso, el tratamiento a que se hallaba sometido, la distribución de los servicios y otra multitud de detalles, expresándose como un consumado alienista.
¿Quién es este señor? Preguntó el presidente de la Diputación a uno de sus acompañantes.
Un demente, contestó el interrogado.
La repuesta causó gran sorpresa al popular político quien ordenó a los empleados que le dejasen solo con aquel loco extraño, pues quería observarle detenidamente.
Ambos continuaron recorriendo el triste caserón de San Pedro Alcántara y el alienado siguió sus explicaciones que constituían una verdadera disertación científica, llena de interés.
¿Cómo es posible, se preguntaba el visitante, que este hombre tenga perturbada la razón? Aquí hay un misterio; tal vez se trate de un error o de una gran injusticia.
Llegaron a una dependencia del piso alto y el loco incomprensible invitó al presidente de la corporación provincial para que se asomase a un balcón desde el cual se descubría un hermoso panorama.
Los dos se reclinaron sobre el antepecho de aquel y, tras unos instantes de silencio, el hombre locuaz lo interrumpió diciendo con júbilo: se me ha ocurrido una idea feliz, original; de un salto vamos a bajar de aquí al patio; será de mucho efecto.
El popular político sintió un calofrío de terror. Opino, contestó a su guía, que debemos dejar para una ocasión más oportuna la realización de ese pensamiento.
¡Quiá! Replicó el loco, vamos a dar el salto ahora mismo y asió de la cintura a su interlocutor, dispuesto a arrojarle por el balcón.
La presunta víctima de aquel desgraciado fué quien tuvo entonces una idea feliz. ¿No sería de mejor efecto, dijo con voz temblorosa, que bajásemos al patio y desde él, de un salto, nos encaramásemos aquí? ¡Bravo, bravo! Eso es sublime, exclamó el demente, presa de un verdadero entusiasmo: vamos, sin pedida de momento, a efectuar ese ejercicio sorprendente y, al mismo tiempo que se expresaba así, dirigíase a todo correr hacia la escalera.
Él presidente de la Diputación respiró; fué en busca de los empleados del establecimiento y contóles la aventura.
A los pocos momentos el alienado sufría una tremenda crisis.
Y algunos años más tarde el popular político, que estuvo a punto de ser víctima de un salto mortal, concluía su existencia trágicamente, destrozado por el tren.
Julio, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS PLAZAS DE LA CIUDAD
Tienen las viejas plazas de Córdoba un sello característico que las embellece; parece que en ellas observamos la pátina del tiempo, aunque la mal llamada piqueta del progreso haya intentado transformarlas y ostenten edificios de moderna construcción.
Todas nos recuerdan la ciudad de siglos pasados, grande por su historia, rica por sus tesoros artísticos, famosa por sus hombres insignes, poética por sus tradiciones.
Sirve de fondo a la mayoría de las principales plazas un templo de severo orden arquitectónico y en el centro de aquellas aparece la fuente para el vecindario, una fuente de piedra con amplio abrevadero, en la que el agua entona su eterna canturia.
No trataremos de las tres plazas principales consideradas por sus distintos aspectos, las de la Corredera, el Potro y Capuchinos, porque ya les hemos dedicado algunas de estas crónicas retrospectivas.
Entre las plazas que pudiéramos calificar de típicas, de populares, sobresalen las de San Lorenzo y Santa Marina.
Están limitadas por casas genuinamente cordobesas, de poca elevación, con patios llenos de flores, con fachadas blanquísimas y entre esas tacitas de plata descuellan, como cíclopes, las monumentales iglesias con sus recios y ennegrecidos muros y sus pórticos de belleza insuperable.
Cerca de las fuentes dormitan las arropieras sentadas detrás de sus mesillas; al pie de cada árbol hay, en verano, un puesto de higo-chumbos.
El silencio propio de las ciudades morunas reina en estos parajes, silencio que a veces es interrumpido por el insoportable griterío de varias mozas que se disputan la primacía para llenar sus cántaros de agua.
Contrasta la tranquilidad reinante de ordinario en estas plazas con el bullicio, con la animación peculiares, durante las mañanas, en las de San Agustín, las Cañas, la Almagra y el Salvador o San Salvador, como el vulgo la denomina.
La afluencia de público en dichos lugares obedece, como saben nuestros lectores, a las circunstancias de establecerse en la primera, desde tiempo inmemorial, un mercado y de ser las otras tres algo así como una prolongación del de la Corredera.
Notas típicas de la plaza de las Cañas, que ya han desaparecido, eran las enormes pilas da melones, alrededor de las cuales pasaban todo el verano los vendedores de dicha fruta y sus familias y los grupos de mozos y muchachos que se formaban para jugar a las cañas dulces.
El suelo de la plaza de la Almagra convertíase, con grave peligro para la salud del vecindario, en exposición permanente de ropas, libros y trastos viejos de los baratillos próximos.
Y la plaza del Salvador siempre ha ofrecido una nota muy agradable y poética, por estar dedicada, casi exclusivamente, a la venta de las frutas y flores de nuestros huertos incomparables.
Además, en determinadas épocas, cuando los trabajadores del campo vienen a holgar, se reunen allí, por las mañanas, aumentando de modo extraordinario la animación del antiguo mercado de las flores.
En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX la vida industrial de córdoba tenía sus principales manifestaciones eh dos plazas, las de San Pedro y Regina.
Había en la primera y en sus inmediaciones importantes talleres de platería y herrería y en la segunda una de las principales fabricas de paños de esta capital.
Perdidas entre el laberinto de las revueltas calles de la vieja ciudad, como si rehusaran ser holladas por la planta del transeunte, hállanse las plazas de San Juan y de las Bulas.
En la primera los mendigos buscan descanso en las graderías de la iglesia, a la vez que el sol vivificante en el invierno y la fresca sombra de los copudos arboles en el verano; el ambiente de la segunda parece impregnado de la tristeza que se desprende del hospital contiguo.
Rincones de la población no menos tristes, donde el silencio y la soledad invitaban al recogimiento y la meditación, eran otras plazas como la de Séneca y la de Aguayos; la yerba cubría el suelo de ambas; los dompedros adornaban con un zócalo verde las fachadas de los vetustos edificios. Parecía que allí jamás había tocado la mano del hombre.
Contrasta con la tristeza de estas plazas la alegría que se advierte en la de la Magdalena, una de las más amplias y bellas de córdoba.
Así como hay plazas populares, hay otras que merecen el calificativo de aristocráticas; tales son las de la Compañía y de las Tendillas o de la Encomienda, como se la llamaba en sus primitivos tiempos.
Asimismo tiene nuestra ciudad plazas verdaderamente monumentales por los edificios que en ellas se levantan, de las que podemos citar las de jerónimo Páez, el Indiano y el Vizconde de Miranda.
Sólo la enumeración de todas las plazas cordobesas, algunas de las cuales han desaparecido, haría demasiado larga esta crónica retrospectiva. Las principales, las que tienen un sello propio son las mencionadas; hay otras interesantes por sus nombres, como las del Escudo, los Abades, el Prior y las Dueñas, pero que carecen, en absoluto, de elementos o detalles que las caractericen.
Tres plazas, las de la Compañía, de Aguayos y del Angel ostentan en su centro sencillos monumentos erigidos a San Rafael y coronados por la imagen del ínclito Custodio de esta ciudad.
A mediados del siglo XIX el Ayuntamiento dispuso la plantación, en muchas plazas, de naranjos que las embellecían con su verdor perenne y las embalsamaban con aroma del azahar, pero en nuestros días casi todos esos árboles han sido sustituídos por otros que nada favorecen la estética de la población.
No podría decirse lo mismo de los jardines creados en algunos de esos parajes, si no estuvieran en completo abandono.
En las típicas plazas de Córdoba se verificaron festejos populares, como fuegos artificiales, bailes y cucañas, y se instaló fuentes de vino y de leche, para celebrar enlaces o natalicios de personas reales, la terminación de guerras u otros acontecimientos.
En los lugares a que nos referimos también se han efectuado siempre las clásicas verbenas, entre las que sobresalían en la antigüedad, por su extraordinaria animación, las de Santa Marina, San Lorenzo y la Magdalena.
Finalmente, las plazas eran, en otros tiempos, sitios de expansión y recreo para el vecindario. En invierno, los domingos y días festivos, las mujeres y los ancianos formaban en ellas corros, para tomar el sol y entretenerse con amena charla; cuando se aproximaba el Carnaval los jóvenes instalaban en ellas columpios, pendientes de los árboles, y las mozas se dedicaban al peligroso deporte de aparar cacharros, y en todos tiempos los muchachos las elegían para teatros de sus juegos, convirtiéndolas, ya en plazas de toros, ya en campos de batalla donde libraban terribles combates entre moros y cristianos.
Julio, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PAJAROS DE COLORES Y GUSANOS DE LUZ
Hace medio siglo los muchachos entretenían sus ocios con inocentes juegos y expansiones propios de su edad, no reproduciendo, como ahora, las escenas absurdas y poco edificantes de las películas cinematográficas o entregándose a vicios que originan la degeneración de la raza
En la época a que nos referimos, durante el verano, los chiquillos, entre todos sus juegos y distracciones concedían la preferencia a dos, no desprovistos de cierto encanto, no exentos de poesía.
Una de estas distracciones era hacer y echar cometas. La confección de las mismas no dejaba de resultar laboriosa.
Primeramente los niños, guardando el dinero que les daban sus padres los domingos, reunían la cantidad necesaria para comprar los principales componentes de la cometa.
Cuando tenían la hucha bien repleta de monedas de cuarto y de dos cuartos, rompíanla e invertían los ahorros en papel de colores y en ovillos de guita, bien torcida y resistente
Provistos de tales elementos, cualquier día festivo, en que no tuvieran que ir a la escuela, se levantaban muy temprano, antes de que molestara los rayos del sol, e iban a las huertas próximas a la ciudad para adquirir dos o tres cañas, largas y gruesas.
En el momento en que habían reunido todos los materiales se dedicaban a realizar la obra, que era poco menos que de romanos.
A ella consagraban todo el tiempo de que disponían; desde el colegio marchaban a sus casas, sin entretenerse un instante con los compañeros y enseguida entregábanse al trabajo con los entusiasmos propios de la infancia.
Con tres medias cañas cruzadas y sujetas en el centro por medio de un bramante formaban el armazón e inmediatamente comenzaba la operación más delicada, la que pudiéramos llamar obra de arte, consistente en forrarlo de papel
Los chiquillos se devanaban los sesos para combinar los colores, para idear los adornos que había de ostentar la cometa, consistentes en grecas y figurones recortados y pegados con engrudo.
Como complemento del adorno rodeábanla de un largo fleco, también de papeles de colores.
¿Qué le faltaba ya para que pudiera remontarse en el espacio? Algo indispensable, el aditamento a que denominan rabo los chiquillos.
Constituían aquel pequeños trozos de papel plegado o de trapo atados a una cuerda, con un grueso borlón en el extremo, bastante pesado a fin de que no cabeceara la cometa.
Inmediatamente verificábase la prueba de esta, que constituía, para su dueño, un gran acontecimiento.
El muchacho, acompañado de sus amigos íntimos, dirigíase al atardecer, al Campo de la Victoria, siendo portador del preciado juguete. Se detenían en el lugar que consideraban mas apropósito para la operación; uno de los chicuelos cogía la cometa, sosteniéndola en alto y soltándola en el momento en que el autor de la obra, después de haberse alejado algunos metros, con la cuerda sujeta en una mano, emprendía veloz carrera y la cometa empezaba a elevarse majestuosamente.
Entonces deteníase el rapaz y no cesaba de darle cuerda hasta que casi se perdía de vista, produciendo un regocijo indescriptible a la gente menuda.
Concluída la prueba, el muchacho regresaba, orgulloso, a su casa, para contar a sus padres, lleno de júbilo, el éxito que había obtenido.
Y desde entonces todas las tardes, después de merendar, y siempre en unión de varios camaradas, marchaba al campo para echar la cometa.
Innumerables chiquillos y mozos dedicábanse a este deporte en las afueras de la población y en las típicas azoteas cordobesas, macizas de tiestos con plantas y flores, que semejan los fantásticos pensiles colgantes de Nínive y Babilonia.
Y las cometas surcando el espacio, serenas, majestuosas, parecían enormes pájaros de alas multicolores que venían a reposar sobre el mullido césped de nuestros fértiles campos.
En algunas torres, durante la noche, también elevaban cometas con farolillos de papel, que producían el efecto de pequeños meteroides o estrellas fugaces.
Los niños que, por su corta edad, no podían remontar estas cometas, se conformaban con elevar un par de metros, cuando más, otras muy sencillas, denominadas capuchinas, consistentes en un pedazo de papel doblado en forma de triángulo, con una pequeña cola y una hebra de hilo para guiarlas.
Otros juguetes exclusivos del verano también predilectos de la infancia y ya casi relegados al olvido, eran los faroles de sandía.
Cuando llegaba la época de esta fruta, los muchachos, valiéndose, ya de las zalamerías, ya de los lloriqueos, lograban que sus madres les comprasen una sandía apropósito para el objeto a que había de ser destinada, sin defecto alguno en la cascara, muy redonda muy verde.
Cortábanle la parte superior, la coronilla, y por allí le extraían, cuidadosamente, la pulpa. Concluida esta operación con un cortaplumas le grababan en la cáscara figuras estrellas, arabescos y otra infinidad de caprichosas labores.
Algunas de estas sandías, por sus adornos, casi merecían el calificativo de obras de arte.
Para convertirlas en faroles, los chiquillos les colocaban un cabo de vela en el fondo y una cuerda, sujeta a los bordes de la parte superior, a manera de asa.
Apenas anochecía, los pequeñuelos encendían sus improvisadas farolas y con ellas se lanzaban a la calle, para recorrer los alrededores de sus casas, produciendo la admiración y la envidia de la gente menuda que no podía costear el sencillo y codiciado juguete.
Hace algunos años, durante las primeras horas de las noches de estío, al transitar por los barrios bajos, encontrábamos a cada instante niños luciendo sus faroles de sandía; luciérnagas diminutas, pequeños gusanos de luz que aumentaban el encanto insuperable de las tranquilas calles cordobesas.
Agosto, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EN HONOR DE UN POETA
El cantor de Andalucía, Salvador Rueda, que en la época de su apogeo literario no escribía sino bordaba los versos con hebras de sol en polícromos mantones de Manila, profesó, durante su juventud, gran afecto a Córdoba y vino varias veces a admirar sus tesoros artísticos y la belleza insuperable de sus campos.
Entre nuestros artistas y escritores tenia amigos íntimos, como los hermanos Romero de Torres y Valdelomar y Enrique Redel.
En una de sus visitas el Club Mahometano, Sociedad constituida por gente de buen humor, cuya única finalidad era divertirse con cualquier pretexto, acordó rendirle un tributo y, con este objeto, organizó diversos actos que regocijaron extraordinariamente al poeta.
El principal de todos ellos fue una excursión, en burros, a las Ermitas, con todo el fresco de las tres de la tarde de un día del mes de Agosto.
A esa hora los expedicionarios, después de haberse despedido de sus respectivas familias por si eran víctimas de un tabardillo y no volvían a verlas, se reunieron en el Campo de la Merced, montaron en los pollinos que el popular Pepillo el aguador proporcionara y emprendieron la marcha sin importarles un ardite el sol que les derretía los sesos.
La cabalgadura de Salvador Rueda iba vistosamente enjaezada y, por una excepción y un acto de galantería, al autor de El gusano de luz se le permitió que llevara una sombrilla para librarse de las caricias de Febo.
Detrás de la larga fila de aspirantes a una insolación marchaba un intrépido mozo, a caballo, provisto de un látigo de correr liebres para tener en continuo jaque a pacíficos jumentos.
No es necesario decir que algunos jinetes comprobaron, con las costillas, la dureza de casi todas las piedras del camino.
¡Cuántos chistes, qué de frases ingeniosas se le ocurrieron, en presencia de tales accidentes, al graciosísimo Miguel Algaba!
Al penetrar aquella turba en el Desierto de Belén su silencio augusto y su tristeza imponente fueron interrumpidos por un torrente de risas y charlas y por una oleada de alegría.
Los expedicionarios recorrieron todo el misterio y poético recinto en que viven, felices, los ermitaños, lejos del mundo y muy cerca del Cielo, sin que hiciera cruzar por su Cerebro una idea triste ni aún la terrible sentencia
"Como te ves yo me vi
como me ves te veras"
escrita al pie de la calavera.
Contemplando el panorama que se descubre desde el “Sillón del Obispo” Salvador Rueda improvisó un verdadero poema en prosa, en el que hizo gala de su soberana fantasía.
Al regresar a la ciudad jinetes y cabalgaduras, con raras excepciones, descendieron rodando la “Cuesta de Reventón”.
El dueño de una finca próxima a las Ermitas obsequiócon un gazpacho a los excursionistas, y uno de ellos, taningenioso como travieso, intentó prender fuego a un almiar para ofrecer un espectáculo al poeta.
Los jumentos llegaron en tan deplorable estado que algunos tuvieron que ser conducidos al desolladero y Pepillo el aguador estuvo a punto de matar a los socios del Club Mahometano.
Estos, después de la excursión relatada, obsequiaron a Salvador Rueda con un banquete en el restaurant de la Estación Central de los ferrocarriles.
El ingenioso periodista José Navarro Prieto envió, para postres, varias docenas de las clásicas arropías de clavo.
De sobremesa Miguel Algaba leyó un poema filosófico modernista en treinta y dos cantos titulado El caos, que fué el asombro de los comensales.
Aquel día sirvió de epílogo a los actos en obsequio del poeta una fiesta andaluza verificada en el patio de una de las tabernas más típicas de Córdoba; un patio lleno de plantas y de flores, mezcla de jardin y huerto.
Allí la guitarra lanzó sus notas más vibrantes y la copla popular llenó el espacio de tristezas y melancolías.
En el día siguiente la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes se reunió en sesión extraordinaria para dar la bienvenida a Salvador Rueda y escuchar algunas de sus admirables composiciones, que fueron leídas, por el autor de estos recuerdos.
Y aquella noche, en uno de los rincones más interesantes de nuestra ciudad, en la morada de una familia de artistas ilustres, se celebró una velada donde el poeta pudo admirar un precioso ramillete de muchachas encantadoras; la más genuina representación de la mujer cordobesa.
Una de aquellas muchachas, de ojos grandes y negros, con la atracción del abismo y el fuego de un volcán, le inspiró el cantar más delicado y bello que ha brotado de la pluma de salvador Rueda:
Cuando me esté retratando
en tus pupilas de fuego
cierra, de pronto, los ojos
a ver si me quedo dentro.
Septiembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UNA PROMESA Y UN MILAGRO
Hace próximamente veinticinco anos estuvo en Córdoba, durante largo tiempo, una compañía de acróbatas y gimnastas que celebraba funciones, en la Plaza de Toros, todos los jueves y domingos.
A tales espectáculos asistía numeroso público porque los llamados títeres agradaban y entretenían a la gente cuando no se conocía el cinematógrafo con su aditamento de tonadilleras y bailarinas.
Las personas mayores iban a admirar los difíciles y arriesgados ejercicios de atletas funámbulos y equilibristas; los chiquillos a deleitarse con las inocentes bufonadas de los payasos.
Entre las artistas de la compañía figuraba una inglesa de formas esculturales, blanca como el alabastro, en la que formaban un extraño pero bello contraste sus grandes ojos negros con su hermosa cabellera rubia.
Cuando esta mujer, interesante y sugestiva, disponíase a realizar, con sus pequeños hijos, trabajos atléticos y juegos icarios, se soltaba el abundante y sedoso pelo, que le cubría la espalda como un regio manto de oro.
Llegó la Feria de Nuestra Señora de la Fuensanta y la compañía a que nos referimos instaló un circo en un corralón próximo al paseo de Madre de Dios, donde continuó celebrando funciones con el mismo éxito que en la Plaza de Toros.
Una de las últimas noches de feria la concurrencia de espectadores en el improvisado circo era extraordinaria.
Hombres, mujeres y chiquillos ocupaban todas las gradas y localidades preferentes, formando una verdadera y compacta multitud.
Llegó el instante de efectuar uno de los trabajos más difíciles y peligrosos. Un artista se colocó sobre un hombro, y después en la barba, sosteniéndolo en equilibrio, un largo bambú que tenía en su extremo superior una escalera de madera colocada horizontalmente. Otro artista,el marido de la inglesa, trepó, ligero, por el bambú hasta llegar a la escalera y empezó a verificar en ella diversos ejercicios.
Al hacer una flexión con los brazos escurriéronsele las manos y, como consecuencia del brusco movimiento, el bambú perdió su centro de gravedad.
El público, aterrorizado, creyendo que aquel enorme aparato y el titiritero se le caían encima, lanzó un grito estentóreo y abandonó sus asientos para huir del peligro.
La artista inglesa, en un momento de suprema angustia, al ver en grave riesgo la vida de su esposo, recordó la profunda devoción de los cordobeses a Nuestra Señora de la Fuensanta y, olvidándose de su religión, mentalmente dirigió una súplica e hizo una promesa a la Virgen.
El gimnasta que sostenía el bambú, a costa de extraordinarios esfuerzos, de prodigios de habilidad, logró restablecer el equilibrio de aquél, evitando una catástrofe.
Los dos artistas siguieron su trabajo con admirable serenidad y, al concluirlo, le tributaron los espectadores la mayor y más entusiástica ovación que, sin duda, oyeron durante toda su vida.
La noche siguiente, la gentil acróbata, al presentarse a trabajar, no lucía, suelta, la cabellera de oro, cubriéndole la espalda como un regio manto.
Aquella había desaparecido y, en su lugar, ostentaba la artista una corta melena de rizados bucles que la embellecía y agraciaba en grado sumo.
¿A qué se debía tal variación? El público la comentaba, sin explicársela y algunas personas la atribuían a caprichos de mujeres.
A muchos fieles de los que iban a orar, en aquellos días, al santuario de la Fuensanta, les llamó la atención una hermosa cabellera rubia, pendiente de una gasa azul, colocada entre los exvotos que cubren los muros del atrio del templo. Semejaba un haz de rayos de sol prendidos en un trozo del purísimo cielo de Andalucía.
Septiembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PATIOS
Los antiguos patios de Córdoba, como las calles, como las plazas, tenían un sello especial, característico que los distinguía de los de todas las demás poblaciones.
Había dos clases de patios, unos que pudiéramos denominar aristocráticos y otros populares.
Los primeros tenían honores de jardín y los segundos se asemejaban mucho a nuestros huertos incomparables.
La mayoría de los patios jardines hallábase en los barrios de la Catedral, el Salvador, San Juan, San Miguel y San Nicolás de la Villa; los patios huertos abundaban en la parte baja de la ciudad.
Los patios aristocráticos, grandes, de forma regular, con pavimento de menudas piedras, tenían cubiertos sus muros por naranjos y limoneros cuidadosamente enjardinados; hermosos rosales de olor embalsamaban el ambiente con suaves perfumes; los poyos que limitaban los arriates estaban llenos de macetas de claveles y al pie de aquellos se extendía otra larga fila de macetas con frondosas varas de nardos.
En el centro, rodeada de plátanos, aparecía la fuente, cuyo surtidor entonaba, sin cesar, la canturia del sueño, lenta, monótona.
Limitaba al patio por su frente y casi siempre por uno de sus lados, una amplia galería con arcos severos que le daban el aspecto de claustro conventual.
De los arcos, sostenidos por esbeltas columnas, pendían caprichosas jardineras con plantas colgantes y jaulas polícromas en que los canarios hacían coro a la canción de la fuente.
Al pie de las columnas veíanse artísticos jarrones con pitas, cardos o palmas reales.
Recios cortinones azules o grandes persianas verdes cubrían los arcos, durante el verano, dejando la galería en una agradable penumbra que convidaba al reposo.
En las horas de la siesta, el transeunte, al pasar ante las casas que tenían estos patios, sentíase envuelto en una oleada de frescura impregnada de perfumes, que le mitigaba la fatiga producida por el calor.
Aquello era algo así como el oasis porque suspira caminante cuando cruza el desierto.
Las paredes de los patios populares, de los patios huertos, estaban cubiertas por jazmines, madreselvas, rosales de pasión, celestinas y aromos; el pozo se hallaba semioculto por la yedra; malvarrosas y enredaderas enroscábanse a los recios palos de castaño pintados de color azul que hacían las veces de columnas; alrededor de los muros, en los arriates, se mezclaban las celindas con las damas de noche, las varas de azucena con los juncos, las dalias con los tulipanes, las llagas de Cristo con los copetes, los pensamientos con las violetas, los lirios con las siemprevivas.
Delante de los arriates extendíanse los macetones con aureolas, boneteros, bojes y trompetas.
Siempre había un rincón destinado a las plantas medicinales, la yerbabuena, el torongil, la manzanilla y la uña de león, unidas con otras plantas olorosas como el sándalo y el almoraduz.
En el centro elevábase el macetero; esbelto y gallardo, semejando un artístico ramo de flores de colosales dimensiones, en el que parecía que estaban unidos todos los colores y todos los perfumes de la flora universal.
Servíanle de zócalo diminutas macetas de albahaca, primorosamente recortada en forma esférica y en los distintos cuerpos del armazón de madera de aquella primorosa pirámide se agrupaban los alelíes, las espuelas, los corales, la verbena, los agapantos, el heliotropo, los geráneos [sic], los miramelindos, la >flor de la sardina, los borlones, los jacintos y las marimoñas.
En el rincón menos cuidado crecían los típicos dompedros que entonces también se criaban espontáneamente en muchas plazas y callejas.
En los trozos de pared que no estaban cubiertos por el verde tapiz de pasionarias, jazmines y madreselvas veíanse, a guisa de jardineras, pendientes de un asa de alambre o cordelillo, viejas y desportilladas jarras llenas de plantas de claveles.
Parte de algunos de estos patios hallábase resguardadas de los ardientes rayos del sol, no por un toldo sino por un palio esmeraldino, el emparrado, del que colgaban, como lámparas de oro, grandes racimos de olorosas uvas.
Durante las horas de la siesta las mujeres trasladaban a las~habitaciones las macetas de albahaca para aspirar su fresco aroma.
Al atardecer las mozas dedicábanse a coger las cabezuelas del jazmín para hacer los ramos que habían de lucir entre el cabello y a regar las plantas, mustias a consecuencia del calor, para que volviesen a adquirir su lozanía.
Con la manzanilla de estos patios huertos se adornaba la poética Cruz de Mayo; con los lirios el clásico altar cordobés del Jueves Santo, con las rosas el blanco ataud de la niña muerta.
Para curar los desarreglos del aparato digestivo recurríase a la yerbaluísa en infusión; sobre las heridas se aplicaba la uña de león como remedio infalible.
El pueblo, celebraba en sus patios incomparables los acontecimientos de familia: el bautizo, el otorgo, el casamiento y en ellos se verificaban las caracoladas y las sangrías, fiestas genuinamente andaluzas, llenas de encantos, que van desapareciendo, como todo lo tradicional y típico.
Y en los tiempos, ya lejanos y felices, en que encontrábamos dentro del hogar los goces que hoy buscamos fuera de él, durante las noches del estío, en los patios bañados por la luna congregábanse las familias para descansar del trabajo del día y disfrutar de los encantos de esos pequeños e incomparables vergeles del suelo cordobés.
Septiembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA INDUMENTARIA FEMENINA
Si nuestras abuelas levantaran la cabeza, y valga la frase por lo apropiada y corriente, verían con asombro, con estupor, la moderna indumentaria femenina, pues entre esta y la que ellas usaron hay un verdadero abismo.
¡Qué diferencia entre los trajes de antaño que no permitían desnudeces y apenas dejaban adivinar la linea del cuerpo y los de hoy que se aproximan, a pasos agigantados, a la primitiva hoja de parra.
Antiguamente las faldas llegaban hasta el suelo, los corpiños cerrábanse en el cuello y la mangas cubrían por completo el brazo.
Lo mismo en invierno que en verano la mujer usaba numerosas prendas interiores; el refajo de bayeta o de ganchillo, la crujiente enagua blanca y el zagalejo o guardapies, sobre el cual iba la basquiña o falda exterior.
Un justillo de tela resistente sujetaba el busto, sin oprimirlo ni deformarlo como el corsé, y entre el justillo y el corpiño nunca faltaban otras prendas como la chambra y el jubón interior de franela o bombasí.
En las pasadas centurias las mujeres jamás se presentaban en público dejando ver la línea del busto tal como la moldea el traje, siempre ajustado en esta parte del cuerpo. Cubríanse honestamente con mantones y pañuelos de diversas clases, en armonía con la estación o con la posición social de sus poseedoras.
Las señoras usaban en invierno el mantón de alfombra, lo mismo para asistir a paseos y fiestas que para visitar a las amigas y en verano el de sarga, tan flexible, tan ligero como las gasas con que hoy se confecciona muchos vestidos.
Las hijas del pueblo se abrigaban con el recio mantón de lana, de largos flecos y reluciente pelo, o con la toquilla de estambre confeccionada durante las noches invernales al amor de la lumbre y, en verano, velaban el busto las mozas con el blanco pañuelo de seda, de cenefa policroma, y las viejas con el llamativo pañolón denominado de sandía.
A los mantones de alfombra y de sarga sucedieron las manteletas, semejantes a capas que apenas pasaban de la cintura, de paño o de merino, lisas unas y adornadas otras con flecos y abalorios.
Las mujeres de la clase popular nunca se despojaban de otra prenda, el delantal, que ahora únicamente se ponen para realizar las operaciones domésticas más prosaicas.
En sus casas usaban delantales de telas bastas, a veces hechos con trozos de fardos, pero en cambio para la calle, especialmente las muchachas, tenían otros de lienzos finos, blancos como el ampo de la nieve, algunos con petos y todos llenos de encajes, puntillas, entredoses o bordados.
En los tiempos a que nos referimos, en que no se conocía el antiestético sombrero, las señoras cubrían su cabeza, para ir al templo, con la mantilla de felpa, y para asistir a las grandes fiestas con el riquísimo velo de blondas y las muchachas colocábanse, al entrar en la iglesia, el pañuelo de seda que, con este objeto llevaban cuidadosamente doblado en el bolsillo.
En paseos, espectáculos y reuniones las mujeres jóvenes y no pocas de edad madura exhibían la cabeza descubierta, cuidadosamente peinada, llena de horquillas de ñzabache [sic], de peinetas, rosas o ramos de jazmines.
Casi todas las mujeres, aun las de modesta posición, guardaban en el fondo del arca un buen vestido de seda, negro, y una mantilla de blonda que ostentaron en la ceremonia de contraer matrimonio y que lucían en las grandes solemnidades, el Jueves y Viernes Santo y el día del Corpus Christi.
En los cuartos destinados a roperos de las casas principales había colgados en perchas cubiertas con rojas cortinillas o cuidadosamente doblados en arcones de madera tallada riquísimos vestidos de raso y terciopelo, lujosas faldas interiores, enaguas primorosamente bordadas, que pasaban, intactas, de madres a hijas o de abuelas a nietas y que sus poseedoras conservaban como si fueran reliquias, evitando, con sumo cuidado, que se arrugasen o se apolillaran.
Complemento de esta indumentaria eran el ridículo bolso de terciopelo bordado para guardar el dinero y el pañuelo; el abanico de ébano, sándalo, marfil o nacar con primorosos paisajes pintados sobre cabritilla, el collar de perlas o corales, el alfiler de pecho, el medallón o la cruz de oro y las sortijas y los largos zarcillos cuajados de pedrería, todo obra de la famosa platería cordobesa.
Antiguamente, aun las mayores extravagancias de la moda, como el miriñaque y el polisón, eran preferibles, por lo honestas, a las extravagancias de estos felices tiempos en que hasta ha sido sustituída por incómodos tirantes la poética liga, aquella liga de seda de vivos colores, con artísticos bordados, en que, según la tradición, las mujeres españolas llevaban oculta la navaja para defender su honra o disputarse el cariño de un mozo gallardo
Septiembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS ANDARINES
Hace cuarenta y tanto años dos aragoneses, Vargosi y Bielsa se dedicaron al deporte de la locomoción pedestre, asombrando, por su resistencia física, a las personas más andariegas.
Aquellos dos hombres menuditos, cenceños, recorrían enormes distancias en una sola jornada, permanecían horas y horas dando vueltas en una pista, rendían a los caballos más fogosos y, al final de sus interminables carreras, bailaban la jota sin mostrar el menor cansancio.
Los andarines mencionados lograban interesar al público que acudía a verles correr y apostaba por ellos importantes sumas lo mismo que si se tratara de unas carreras de caballos o de unas riñas de gallos ingleses.
En la Plaza de Toros de Córdoba se ejercitó en su deporte Bielsa, consiguiendo rendir a un brioso caballo.
Muchos individuos de esos que, a todo trance, quieren vivir sin trabajar y sin poseer bienes de fortuna, comprendieron que podían satisfacer sus aspiraciones imitando a Vargosi y se dedicaron a la nueva profesión de andarín, la más adecuada para un bohemio.
Estos hombres eran felices, no tenían preocupaciones, gozaban de la libertad omnímoda del pájaro.
Sin más indumentaria que unas mallas y una camiseta, descolorida, unas alpargatas y un pañuelo atado a la cabeza, a guisa de venda, con unas ajorcas llenas de cascabeles y una vara corta y delgada en la mano, iban de pueblo en pueblo, lo mismo visitaban la capital que la aldea, andando siempre, sin detenerse jamás, como el judío errante.
En cualquier lugar indicaban una pista de varios centenares de metros y en ella daban vueltas y vueltas, sin demostrar cansancio, produciendo la admiración de hombres, mujeres y chiquillos que se detenían para verles.
Cuando concluían el rudo ejercicio pasaban de nuevo ante los espectadores presentándoles un platillo para que echaran en él unas monedas y, de ordinario, reunían sumas no despreciables.
Los andarines repetían varias veces, diariamente, en sitios diversos las carreras y al anochecer, con la bolsa bien repleta, después de haber reparado las fuerzas en cualquier bodegón, se entregaban al descanso en el camastro de un mesón o en el pajar de una cortijada, para continuar el deporte al día siguiente.
Tantos atractivos debla tener la profesión indicada que no solamente se dedicaban a ella hombres jóvenes y robustos, capaces de realizar el más rudo trabajo, sino ancianos decrépitos y hasta mujeres, presentando un espectáculo desconsolador.
El abuso de este deporte fué causa de que llegara a aburrir a la gente en vez de llamarle la atención y comenzó la que podríamos llamar decadencia de los andarines.
¡Qué diferencia había entre el Hombre antílope y el Esparterito!
El primero, un joven de complexión atlélica, daba treinta vueltas en quince minutos al paseo del Gran Capitán, antes de que fuese prolongado, en presencia de numerosísimo público que le aplaudía y recompensaba el trabajo con largueza, y el segundo, un pobre viejo demacrado y con las huellas del hambre en el rostro, pasaba todo el día corriendo por calles y plazas, sin llamar la atención ni aún de los chiquillos y, muchas veces, al final de la penosa jornada no había reunido las monedas necesarias para reparar malamente las fuerzas con la bazofia de un bodegón.
El éxito de los primitivos andarines aguzó el ingenio de los amigos de vivir sin trabajar, surgiriéndoles la idea de dar la vuelta al mundo, a pie y sin dinero.
La curiosidad o la novelería de las gentes favoreció de modo extraordinario a los primeros individuos que acometieron tal empresa. En todas partes les atendían, les obsequiaban. Los dueños de las mejores fondas ofrecíanles hospedaje gratuíto, nunca faltaba en casinos y cafés quien les convidase y recibían donativos espléndidos a cambio de tarjetas postales con los retratos o un autógrafo de los nuevos andarines.
Huelga decir que, en virtud del extraordinario éxito conseguido por los globe troters, como se denominaban estos vividores, innumerables individuos de todas las naciones se lanzaron a dar el timo de recorrer el mundo a pie y sin dinero, porque, dicho sea en honor de la verdad, solamente se trataba de un timo bien tramado.
Todos estos aventureros, según ellos mismos afirmaban, habían emprendido su larga y penosa excursión para ganar una apuesta imaginaria o para obtener un premio consistente en una suma cuantiosa, ofrecido por una sociedad que nadie conocía.
Y no crea el lector que los inventores de tales fábulas recorrían el mundo ni mucho menos que viajaban a pie; limitábanse a elegir, para desarrollar su plan, dos o tres naciones contiguas y a esas si les daban, no una sino cien vueltas, todas las que podían mientras encontraban incautos que explotar.
El procedimiento a que recurrían para efectuar los viajes no dejaba de ser curioso. El globe troters, cuando le era imposible continuar en una población porque ya empezaban a conocerle, salía de ella, a pie, pero en la estación mis próxima subía al primer tren que pasaba, abandonándolo poco antes de llegar al punto en que había de detenerse, a fin de continuar la farsa.
Algunos de estos andarines iban acompañados de una mujer o de un enorme perro; muchos lucían exóticos uniformes militares y no pocos llevaban, a la espalda, grandes armatostes, camas de campaña, maletas y otros efectos, con los que le hubiera sido imposible recorrer a pie media docena de kilómetros.
El primero de estos individuos que visitó a Córdoba era francés y se apellidaba Arduin.
Permaneció entre nosotros varios días, hospedado gratuitamente en el Hotel Suizo, siendo muy atendido y agasajado en todas partes.
Una noche anunció que, en la mañana siguiente, reanudaría el viaje, a pie, en dirección a Sevilla y citó a sus amigos en la fonda para despedirse de ellos pero, a las pocas horas de haber hecho tales manifestaciones, emprendió la marcha en un tren mixto.
Por nuestra capital desolaron innumerables aventureros de esta clase pertenecientes a diversos países, entre ellos un portugués que venía cada cinco o seis meses y otro que se hacía pasar por oficial de Artillería del ejército boer y que, según pudo comprobarse, ignoraba hasta el funcionamiento del cañón más primitivo.
Entre esta serie de andarines se presentó otro extranjero que, según decía, estaba dando la vuelta al mundo a caballo para adquirir datos e impresiones con destino a una obra que se proponía publicar.
Vestía pantalón de punto y botas de montar y llevaba siempre, en la mano, una pequeña fusta a guisa de bastón.
Nuestro hombre también permaneció en Córdoba algunos días, pronunció una conferencia en el Casino de La Peña y cobró el valor de bastantes ejemplares de su proyectado libro, marchándose, como vino, en un tren, pues lo del viaje a caballo era una farsa.
Tanto abusaron los globe troters de la generosa hospitalidad de las autoridades, los casinos y el público, que todos acabaron por negarse a entregarles dinero, ya en concepto de donativo, de pago de disertaciones o por la adquisición de tarjetas postales con retratos y autógrafos.
En su virtud comenzó la decadencia de la nueva profesión, que desapareció por completo al iniciarse la guerra mundial y con ella la crítica situación en que aún se encuentran casi todas las naciones.
Hoy quedan muy pocos andarines que se dediquen a correr por las calles o a dar la vuelta al mundo a pie por que [sic] se han convencido de que cuesta mucho trabajo vivir sin trabajar y porque, a la vez, la gente muestra es poco propicia a proteger a la vagancia.
Septiembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
SOCIEDADES DRAMATICAS
Durante la segunda mitad del siglo XIX obtuvo gran desarrollo en Córdoba la afición al arte dramático; para dedicarse a su cultivo constituyéronse diversas sociedades y algunos individuos de ellas se revelaron como verdaderos actores.
La más antigua se tituló El Liceo y formábanla personas tan conocidas como don Fausto Garcia Lovera, don Rafael Arroyo y don Rafael Conde Souleret.
Esta sociedad adquirió, en arrendamiento, una parte del solar del antiguo convento de las Nieves y allí construyó un teatro en el que puso en escena, no sólo las comedias y zarzuelas entonces mas populares, sino hasta algunas óperas.
En las representaciones tomaban parte señoras y señoritas de la aristocracia cordobesa.
La expresada sociedad consiguió un incremento tan extraordinario que, a los pocos años de haber sido creada, compró el solar del convento de las Nieves y levantó el soberbio edificio denominado Circulo de la Amistad.
Posteriormente otra agrupación de aficionados celebró gran número de funciones en el teatro de Moratín, situado en la calle de Jesús Maria.
Entre aquellos amantes del arte escénico sobresalían don Gonzalo Lara, don Rafael Mesa y uno apellidado Cáceres, que era un excelente actor cómico.
Don Félix Maraver estableció en el piso alto del cafe-teatro del Recreo, situado en la calle de Maria Cristina, el salón Rizzi, donde la familia de su propietario y algunos amigos de la misma organizaban conciertos y representaciones teatrales.
Otro aficionado muy popular entonces, Campos, improvisó un teatro en la casa conocida por Horno del Camello, donde se verificaron muchas funciones a las que asistía numerosísimo público, merced a la baratura de la entrada, que sólo costaba dos cuartos.
Este teatro adquirió celebridad por tos múltiples incidentes cómicos que en él ocurrieron.
Frecuentemente actores y espectadores sostenían diálogos griaciosísimos, originados por una equivocación de los primeros o una broma de los segundos.
La Juventud Cordobesa se tituló una de las sociedades dramáticas más importantes que ha habido en nuestra capittal.
De ella formaban parte don Fernando Cabezas, un buen actor de carácter o barba como se decía entonces; don José López Herrera, excelente director de escena, y don Rafael Priego Borrego, actor cómico graciosísimo que caracterizaba con extraordinario acierto algunos tipos como el Tío Caracoles, personaje de una zarzuela popularísima hace tres cuartos de siglos.
Estos aficionados trabajaban en el Teatro Principal, destruido, como saben nuestros lectores, por un incendio.
Diferencias surgidas entre los individuos que formaban la Juventud Cordobesa fueron causa de que muchos de ellos abandonaran dicha sociedad y constituyeran otra denominada Talía, de la que puede asegurarse que fué el alma don Rafael Vivas, hombre de gran ingenio y de facultades artísticas nada comunes
Disueltas las dos sociedades últimamente citadas, sus elementos formaron otras dos con los títulos de El Duque de Rivas y Fernández Ruano.
Ambas representaban, con bastante acierto, comedias y dramas en el Teatro Principal y el Gran Teatro.
Ya casi desorganizadas, en los últimos días del mes de Octubre reconstituaínse para poner en escena la inmortal obra de Zorrilla Don Juan Tenorio, los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, rindiendo culto a la tradición.
No es necesario decir que, como casi siempre ocurre, abundaban las peripecias inesperadas y los incidentes cómicos en la representación del hermoso drama del más grande de los poetas contemporáneos.
Los marqueses de Ontiveros construyeron un bonito teatro en la antigua casa de los Condes de Priego, donde algunos aficionados de la buena sociedad representaron comedias y zarzuelas.
Finalmente, el inspirado poeta don Salvador Barasona también instaló, en su casa de la calle de Jose Rey, un primoroso teatro en el que, los hijos de dicho señor y otros jóvenes, pusieron en escena varias obras de autores clásicos, presentándolas con tanto lujo y propiedad como la mejor compañía dramática.
En aquellas funciones, a las que asistía selecto y numeroso público, acreditóse don Salvador Barasona de excelente director de escena.
Y vamos a terminar estos recuerdos con una nota cómica.
Hace unos veinticinco años se constituyó en Córdoba una sociedad cómico-dramática que, apesar de titularse la Unión Juvenil, estaba presidida por un respetable anciano de luengas patillas blancas.
Celebró su inauguración con una velada literaria en la que tomaron parte varios poetas.
Un representante del Club Mahometano, constituído por gente de buen humor con el único objeto de tomar la vida a broma, leyó en aquel solemne acto una oda de la que no se habrán olvidado quienes la oyeron.
Empezaba con una invocación grandilocuente, digna de Herrera o de Quintana.
Dirigiéndose a la juventud decía:
Hoy que esta ilustre sociedad naciente
le abre nuevos y hermosos derroteros,
el vino dejará y el aguardiente,
la amistad de rufianes y pecheros
y aquí donde la luz del genio brota
y brilla la verdad, desnuda, escueta,
vendrá a ilustrarse a cambio de la cuota
que señalado habéis de una peseta”.
Había estrofas tan originales como la siguiente:
Según dice Zorrilla,
el poeta eminente,
quien no tenga bigote ni perilla
no podrá, mayormente,
escribir ni siquiera una quintilla,
y no es grilla
porque a mí me ha ocurrido allá en Sevilla
y en otras importantes poblaciones
que si no tuve asiento en los sillones
de doctas Academias y Ateneos,
me senté en una silla
de las que suele haber en los paseos”.
Esta oda, portento de inspiración, produjo los efectos de una bomba Orsini. A causa de ella la Unión Juvenil murió la misma noche de su nacimiento.
Octubre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
VICENTE TOSCANO QUESADA
En la culta ciudad de Cabra nació este escritor, tan infortunado como la mayoría de los hombres que se dedican al cultivo de la Literatura.
Las lecciones de don Luis Herrera le convirtieron en un enamorado de los clásicos y la lectura de las obras de su paisano don Juan Valera le depuraron el gusto; por eso apenas comenzó a demostrar sus aficiones poéticas llamaron la atención los versos de Toscano por su galanura, por su atildamiento, por su corrección irreprochable.
En el periódico titulado El Semanario de Cabra publicó los primeros frutos de su inspiración y en las reuniones de la original sociedad egabrense denominada Lekanaklub leyó inspiradas composiciones poéticas, las cuales merecieron entusiastas elogios de los notables literatos que figuraban en dicha Asociación.
La imperiosa necesidad de buscar en el trabajo los medios de vida de que carecía obligóle a abandonar su tierra natal y marchó a Barcelona, dispuesto a dedicarse al periodismo.
¿Cuál fue su labor allí? La desconocemos. Muchas veces le preguntamos noticias de ella y siempre rehusó contestarnos.
Seguramente no logró satisfacer sus aspiraciones en la ciudad condal, pues bien pronto la abandonó, regresando a su pueblo y trasladándose poco después a Córdoba.
En nuestra capital formó parte de las redacciones del Diario y El Español, pero en ambas estuvo poco tiempo, pues, en honor a la verdad, Vicente Toscano no era periodista, sino únicamente poeta; sólo había nacido para hacer versos, unos versos correctísimos, de sabor ático, escritos con una letra española grande, clara, irreprochable.
Inútil, era preguntarle si se hallaban en el poder los liberales o los conservadores; quién presidía el Consejo de Ministros; quien tenía a su cargo esta o la otra cartera, porque lo ignoraba. En cambio bastaba recitarle un par de versos de cualquier clásico para que, acto seguido digera [sic] el nombre de su autor.
Hacia cualquier información literaria con una exactitud y un lujo de detalles prodigiosos, pero no podía confiársele las de otro género porque resultaban incompletas, deficientes en grado sumo.
En cierta ocasión se le encomendó la descripción de la apertura de curso en un centro docente y sólo recogió un dato de la ceremonia: el nombre de la persona que ocupó la presidencia.
En las redacciones de los periódicos a que pertenecía buscaba, para trabajar, un sitio dónde estuviese aislado de sus compañeros y allí pasaba hora tras hora escribiendo versos, sus notables Crónicas rimadas, que limaba y pulía infinidad de veces, leyéndolas, y releyéndolas en alta voz, con marcado acento catalán, único recuerdo que conservaba de su permanencia en Barcelona, hasta dejarlas sin el menor defecto, impecables.
Aunque no era tardo en la concepción una vez invirtió en escribir una de sus composiciones para la Prensa cinco o seis días y procuró, durante ese tiempo, que nadie viera las cuartillas, cuando acostumbraba a enseñárselas a sus compañeros apenas concluía cada estrofa.
¿A qué obedecía este secreto? Al deseo de Toscano de causar una sorpresa a sus camaradas.
Cuando terminó la obra mostróla muy satisfecho a los redactores del Diario de Córdoba; había escrito una primorosa poesía, con versos muy armónicos, empleando tan ingeniosa combinación métrica que la composición presentaba la forma de una copa perfectamente dibujada.
En unos juegos florales, los primeros celebrados en Córdoba en que hubo reina de la fiesta, obtuvo el premio de honor y el día en que se verificó la solemne fiesta literaria fué para Vicente Toscano el más feliz de su vida. ¡Como que en él gustó por primera, y quizá, única vez, las mieles del triunfo!
El clásico escritor egabrense también cultivó la literatura dramática, pero con poco éxito, porque solamente era poeta lírico.
Una buena compañía le estrenó en el Gran Teatro, una comedia titulada Los pergaminos de marras, obra escrita con extraordinaria corrección, en versos fáciles y sonoros, pero inocente, sin interés alguno.
El público, respetuoso con el autor, le aplaudió y llamó al palco escénico por cortesía y aquellos aplausos entusiasmaron a Vicente Toscano, haciéndole concebir la esperanza de que su porvenir estaba en el teatro.
Planeó innumerables obras, empezó a escribir varias al mismo tiempo y hasta pensó en instalar su cuarto de trabajo en un establecimiento donde acostumbraban a reunirse los cómicos para estar en contacto con ellos y poder consultarles frecuentemente.
Los actores llegaron a temerle y a huir de él; uno de los más castigados con la narración de argumentos y la lectura de escenas era el señor Rodrigo, quien acabó por dar orden en la fonda donde se hospedaba a fin de que siempre que Vicente Toscano fuese a buscarle dijéranle que estaba ausente.
Un amigo de ambos hombre de buen humor, enterado de la resolución de Rodrigo, se presentó en el domicilio de éste, en compañía del flamante autor dramático, a la hora del almuerzo.
Sin decir palabra entró en el comedor como en país conquistado y puso frente a frente al poeta y al cómico.
Rodrigo no sólo tuvo que invitar a Toscano para que le acompañase a almorzar sino que, de sobremesa, se vió obligado a sufrir la lectura de una comedia de corte clásico en cuatro jornadas.
El notable escritor que se diera a conocer en las originales reuniones de Lekanaklub, de Cabra, se convenció, al fin, de que la Literatura no había de proporcionarle medios de vida y decidióse a invertir el tiempo en algo más práctico que la composición de odas y dramas.
Un día se nos mostró más contento y locuaz que de ordinario; acababa de encontrar una colocación que le proporcionaría algunas pesetas.
Un imbécil de los que, a costa de dinero, logran convertirse en personajes y hasta pasar por eruditos, le había entregado una porción de notas incoherentes, también compradas, para que con ellas le escribiese un libro, merced al cual figuraría mañana entre los hombres de ciencia, con una legítima reputación.
Como es lógico suponer, este trabajo fué pagado espléndidamente: ¡a dos reales el pliego! de igual modo que los quintos pagaban sus cartas a los antiguos memorialistas. Mas tarde,Toscano Quesada abandonó por completo la pluma, como escritor y como escribiente, y se dedicó a más humildes ocupaciones, a la cobranza de contribuciones e impuestos, acaso para imitar a Cervantes.
En una ocasión, oyendo la charla ininteligible de su chicuelo, le preguntamos: ¿por qué no enseñas a hablar a tu hijo? y nos contestó con amargura: porque en este mundo el hombre que rebuzna tiene más suerte que el que habla.
Llegó un momento en que faltó al poeta toda clase de recursos en Córdoba y entonces marchó a su pueblo natal en busca de los auxilios y los consuelos de la familia.
Y en Cabra los dolores morales y físicos le rindieron, tras una interminable y desesperada lucha con el infortunio y cierto día, un buen día para él, entregó el alma a Dios, tal vez recordando aquellos versos que escribiera en horas de gran angustia y desaliento infinito:
Todo aquel que lengua tiene
dicen que hasta Roma va;
yo tengo lengua y, no obstante,
nunca he podido encontrar
el camino que conduce
al Amor y a la Amistad.
Octubre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS CAMPANAS DE CORDOBA
Pocas poblaciones tendrán campanas tan sonoras, tan vibrantes como las de Córdoba, a pesar de que muchas de las antiguas, que la acción del tiempo inutilizó, han sido sustituídas por otras de timbre menos agradable, a causa de no poseer la riqueza de metales que las primitivas.
El cordobés que, tras larga ausencia, regresaba a su tierra natal, en el momento de llegar a ella y oir las alegres notas de sus campanas, sentía un júbilo indescriptible, parecíale que se le ensanchaba el alma, que penetraba en sus pulmones una oleada de oxígeno cargada de perfumes.
Entre las campanas de nuestras iglesias sobresalen las de la Catedral, cuyo sonido hermoso no se confunde con el de las que ostentan en las torres los demás templos.
La Basílica tiene diez campanas, dos esquilas y el campanillo que corona la torre.
Ignórase la fecha en que fuera fundida la mayor, dos lo fueron en el siglo XVII, cuatro en el XVIII y las restantes en el XIX y en el actual.
Llámanse las campanas Santa María, Santa Bárbara, San Zoilo, Santísimo, San Pedro, San Rafael, la Purísima, San Antonio, Santa Victoria y Santa Maria de la Paz y las esquiles la Ascensión y la Asunción.
La campana mayor, la Santa María, cuyos ecos graves, majestuosos, repercuten en toda la ciudad, es seguramente la más antigua y ha sido necesario reforzarle con un aro el borde, gastado por el uso.
Se utiliza para llamar al Clero Catedral a coro, para hacer la señal de fuego, en el repique, en el doble solemne, y para anunciar todos los actos más importantes.
El pueblo la denomina la campana gorda y le aplica la siguiente leyenda, compuesta en malos versos:
Santa María me llamo,
cien quintales peso;
el que no lo crea
que me tome en peso,
me de una vuelta
por la ciudad
y aquí me vuelva
luego a dejar.
Los chiquillos, cuando al aproximarse la Noche Buena recorren las casas cantando villancicos al son de panderetas y zambombas, suelen entonar una copla en la que piden el aguinaldo y a la que ponen el estribillo siguiente:
La campana gorda
de la Catedral
se te caiga encima
si no me lo das.
La campana llamada el Santísimo sirve para el toque de Animas y para anunciar la salida del Viático y la que ostenta el nombre de Santa Bárbara para los toques del Alba y de la Oración, de la tarde y de la noche.
Hay una, Santa Victoria, que se dedica exclusivamente al repique de las fiestas de Minerva y al anuncio de la salida de Su Divina Majestad para administrar la Comunión a los hermanos de la Cofradía del Santísimo establecida en el Sagrario de la Catedral.
En las rogativas y en los repiques se tocan todas las campanas de la Basílica.
¡Qué concierto tan grandioso, tan solemne, forman en las fiestas del Corpus Christi y en la Hora Santa del día de la Ascensión del Señor; cómo llenan el alma de júbilo al romper el silencio de la noche para recordar el momento en que vino al mundo el Hijo de Dios!
En las rogativas semejan fervientes súplicas que brotan de corazones acongojados; en el doble ayes de dolor inmenso; oraciones fúnebres cuando tocan la cepa, instituida por un Prelado ilustre de esta Diócesis para los caballeros que murieron en la memorable batalla del Campo de la Verdad y para todos sus descendientes.
Y en las poéticas tardes primaverales de la Cuaresma preludian un himno dulce y poético al tocar la Salve.
Es verdaderamente sensible que hoy se utilicen para los repiques menos campanas que antiguamente y que se haya disminuido el número y la duración de esos agradables conciertos que inundaban el espacio de notas alegres y vibrantes..
Además de las campanas de la Basílica se distinguen por su buen timbre, por su sonoridad, las de la Colegiata de San Hipólito, de las iglesias parroquiales de San Nicolás de la Villa y de San Pedro y del templo en que se rinde culto al ínclito Arcángel Custodio de esta ciudad.
En el convento de la Merced había una campana de gran valor por su riqueza de metales que se inutilizó y ha sido sustituida recientemente por otra de sonido análogo al de aquella, pues está hecha con el metal de la primitiva.
No dejaremos de mencionar el campanillo de San Rafael, colocado en la torre de la iglesia de San Pedro y que solamente es tocado cuando se desencadena una furiosa tempestad, para ahuyentarla.
Tristes, plañideras, son las esquilas de los cementerios; parece que lanzan verdaderos ayes de dolor siempre que un cortejo fúnebre traspasa los dinteles del camposanto.
No menos tristes resuenan, en el silencio y la soledad augustos del campo, los campanillas que coronan las poéticas ermitas del Desierto de Belén.
Y lúgubre debe ser el eco de la campana fatídica que en el convento de Scala Coeli tañía sola cuando iba a entregar el alma a Dios algún religioso de aquel monasterio y que nadie se atreve a tocar porque, según la tradición, quien la tocaba moría a los pocos momentos.
Las campanas de nuestra ciudad han originado diversos accidentes, algunos muy sensibles.
Hace muchos años, la llamada la Purísima, de la Catedral, cayó dentro de la torre, causando la muerte a un campanero e hiriendo a otro.
Posteriormente se desprendió el badajo de la misma cayendo al Patio de los Naranjos, donde causó un profundo hoyo en el pavimento y algunos años antes también cayó, a la calle del Cardenal Herrero, el de la llamada San Rafael, sin que, milagrosamente, en uno ni en otro caso hubiera que lamentar desgracias personales.
Algunos jóvenes fueron despedidos por las campanas, al repicarlas, desde las torres de varias iglesias, sufriendo tan graves lesiones que a causa de ellas, dejaron de existir.
¡Las campanas de Córdoba! ¡Con qué inmenso júbilo las oímos cuando, después de prolongada ausencia, regresamos al suelo natal! Sus vibraciones repercuten en nuestra alma; sus ecos nos traen el recuerdo de una edad feliz, de los venturosos días de la juventud, alegres como el repique de las campanas de la Catedral.
Octubre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CUADROS Y ESTAMPAS
Qué cambio tan radical ha habido, durante los últimos cuarenta años, en este elemento de ornamentación de la casa! y, dicho sea en honor de la verdad, con la modificación ha ganado mucho el arte porque si antiguamente algunas moradas señoriales eran verdaderos museos de obras pictóricas de merito extraordinario, la mayoría de las viviendas, lo mismo de ricos que de pobres, tenían cubiertas las paredes con lienzos pésimamente pintados o con estampas dignas de figurar al lado de tales lienzos.
En los salones de las casas solariegas, constituyendo una excepción de la regla, admirábanse cuadros de artistas insignes, que generalmente representaban asuntos religiosos y retratos de familia, en los que aparecían señoras con extraña indumentaria y caballeros con raros y vistosos uniformes.
En las demás casas, por regla general, sólo se veía afeando más que embelleciendo los recios muros de habitaciones y galerías, cuadros al óleo cada uno de los cuales constituía un atentado contra el arte o estampas litografiadas en las que corría parejas, por su imperfección, el dibujo con el procedimiento de reproducirlo.
En la primera mitad del siglo XIX hubo en Córdoba un pintor de cuadros baratos que era un tipo no exento de originalidad. Apellidábase Monroy, pero no pertenecía a la familia de los artistas del mismo apellido don Diego y don Antonio, y habitaba en una casa de vecinos del barrio de la Magdalena. Considerábase un Velázquez o un Murillo, usaba larga melena, de su boca jamás se caía la negra y humeante pipa cargada de tabaco. y para trabajar envolvíase en una amplia bata que le daba aspecto respetable.
Se dedicaba únicamente a pintar imágenes de Jesús, de vírgenes y de santos. Tenia patrones para dibujar las figuras sobre el lienzo y, cuando estaban dibujadas, con cuatro brochazos de colores puros, sin emplear las medias tintas, dejaba terminada la obra, el Ecce Homo o la Dolorosa, el San Antonio o la Santa Rita que sólo podían inspirar devoción por un milagro de la Fe.
Este émulo de Apeles hacía diariamente dos o tres cuadros y los vendía a precios inverosímiles; por poco más que le costaban el lienzo, el marco y las pinturas.
Sin embargo, jamás logró competir con los pintores sevillanos de su escuela y su categoría, que tenían abarrotado de cuadros el popular establecimiento de don Saturio Morón.
Aquellos Cristos vertiendo torrentes de sangre, aquellos Nazarenos en que el color de la faz casi se confundía con el de la túnica, cautivaban al pueblo que los hubiese preferido a la Concepción de Murillo o al Cristo de Velázquez.
Las mozas, cuando estaba próximo su casamiento, a la vez que la cama de matrimonio adquirían algunos de estos cuadros, para adornar su sala y jamás faltaba en la habitación de la familia obrera, aunque fuese muy pobre, un cuadro al óleo con la imagen de la Virgen, del Crucificado o de San Antonio, adquirido en el establecimiento de don Saturio.
Estos cuadros, con grandes molduras doradas que pronto perdían su brillo y al fin resultaban negras, eran colocados en los sitios preferentes; en la sala del estrado de la clase media y sobre la cabecera de la cama en la habitación del pobre.
Las paredes de las demás dependencias de las casas ostentaban, como adorno, otros cuadros más modestos aún. En marcos, lisos, de madera, pintados de color de caoba, resguardadas por un cristal, aparecían las estampas conque, en aquella época, inundaban a toda España los talleres litográficos malagueños de Mitjana y Rafael Santamaría.
Tales estampas reproducían, en series, los principales episodios de la vida de grandes hombres como Cristóbal Colón y Hernán Cortes o de mártires de la Religión Católica, escenas bíblicas o aventuras entre moros y cristianos, y representaban imágenes de Vírgenes, Cristos e innumerables santos.
Había dos clases de estampas, unas litografiadas en negro y otras iluminadas a mano, con tanto desconocimiento del arte, con tan mal gusto, que resultaban adefesios. Sin embargo, a mucha gente agradaban los colorines y elegían, para decorar sus viviendas la Virgen de manto más azul o el Niño Jesús más coloradote.
Al perfeccionarse la litografía empezaron a sustituir a las estampas malagueñas otras mucho mejores, en su mayoría francesas, que, por regla general, representaban escenas pastoriles y de caza o tipos interesantes de belleza femeninas.
Por último, la aparición del cromo con sus brillantes colores, con sus caprichosos paisajes y bien trazadas figuras, dió el golpe de gracia a las estampas de Mitjana y Santamaria, de las que hoy sólo encontramos algunos ejemplares, amarillentos y rotos, en marcos casi destruidos por la carcoma, entre los trastos viejos amontonados en los desvanes de las casas antiguas.
Muchas de estas ostentaban sobre el portón una estampa con San Rafael y en todas había cuadros con láminas representando al ínclito Arcángel, su aparición al Padre Roelas, la de los mártires de Córdoba al mismo venerable sacerdote y las Vírgenes de la Fuensanta y de Linares.
Algunas de estas estampas fueron grabadas en nuestra ciudad, a principios del siglo XVIII, por Nicolás Carrasco, quien se revela en ellas como un buen dibujante.
Tampoco faltaban en las viviendas de nuestros abuelos un cuadro de San Roque abogado contra la peste, y otro de San Antonio que, cuando se extraviaba una alhaja, una prenda o un documento de interés, pendiente de una cuerda era echado al pozo, donde permanecía hasta que se encontraba el objeto perdido.
En las típicas tabernas cordobesas, que ya han desaparecido casi por completo estaban adornadas las habitaciones y galerías con estampas del Lidia, pegadas sobre tablas o cartones, con cuatro listones cruzados a guisa de marco.
Tales estampas policromadas reproducían los retratos de los toreros más famosos o las principales suertes del toreo, dibujados por el popular artista Perea, verdaderamente notable en este género.
Los aficionados a la fiesta nacional contemplaban con admiración, en dichas láminas, el arriesgado salto de Martincho teniendo los pies sugetos [sic] con grilletes y la muerte del toro cuando el matador, en vez de la muleta y el estoque, usaba un sombrero de anchas alas y un largo y afilado puñal.
En la famosa pastelería de la calle de la Plata había una buena colección de cuadros con los retratos, hechos por medio de la litografía, de todos los toreros celebres de la antigüedad.
Finalmente, las barberías de los barrios bajos y los portales de los zapateros, tenían cubiertas las paredes con láminas del periódico El Motín, en las que ingeniosos dibujantes comentaban con gracia e1 suceso de actualidad y ponían en solfa a los personajes políticos.
Esos caricaturistas popularizaron el tupe de Sagasta, las orejas enormes de Posada Herrera y el largo puntiagudo bigote de Moret.
Noviembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PICONEROS CORDOBESES HEROICOS Y CARITATIVOS
Era el mes de Abril del año 1810.
La noble ciudad de Córdoba se hallaba en situación muy crítica.
Sostenían entonces una tremenda lucha, enconada, sin cuartel, don Pedro I de Castilla y su hermano don Enrique, y como nuestra población se hubiese declarado en favor del segundo, el Rey más discutido por los historiadores, justiciero según unos, cruel según otros, auxiliado por los moros de Granada, disponíase a tomar la antigua Corte de los Califas y a hacer víctimas a sus moradores de una tremenda venganza.
Los ejércitos aliados de don Pedro y de Mahomed acampaban ya en la margen izquierda del Guadalquivir, cerca del puente romano y las banderas enemigas ondeaban en las murallas del casi destruido alcázar de los Abderramanes.
Los caballeros de córdoba se aprestaron a la defensa de su viejo solar, requiriendo el concurso de nobles y plebeyos, de señores y vasallos, de viejos y jóvenes, de todos los hombres que estaban en aptitud de manejar un arma, para hacer frente al enemigo.
Al atardecer de un día nublado y triste, aquel improvisado ejército reunióse en el Patio de los Naranjos de la Catedral para marchar desde allí en busca del adversario.
Entre los distintos grupos de guerrilleros, reunidos por barrios o collaciones, llamaba la atención uno, formado por un centenar de hombres, cuyo traje era completamente distinto de la indumentaria de todos los demás.
Vestían calzón corto de paño burdo, coleto de piel de jabalí, sombrero negro de revueltas alas y altos y recios botines de cordobán
Su armamento también era extraño; no consistía en espadas, picas ni ballestas. Sólo ostentaban gruesas varas de madroño en la mano y corvos y bien afilados hocinos en la cintura, sujetos con la faja.
Al frente de este puñado de decididos defensores de la ciudad hallábase un hombre de regular estatura, recio, fornido y de aspecto muy simpático.
En lugar de la vara de madroño empuñaba una espada de largos y retorcidos gavilanes.
El improvisado ejercito, fortalecido por la sacrosanta Fe, alentado por las mujeres cordobesas, partió, bien entrada la noche, al sitio en que acampaban las huestes de don Pedro I y sus aliados.
A la cabeza marchaba don Alonso de Córdoba, que había venido pocas horas antes para prestar auxilio a la ciudad.
Los partidarios de don Enrique pasaron el puente y el grupo que hemos descrito, separándose de los demás, fué a ocultarse en las ruinas del convento de San Julián, que estuvo situado en la margen del río.
A los pocos momentos una detonación formidable, espantosa, extremeció toda la población, aumentando la suprema angustia que oprimía los corazones.
¿Qué había sucedido?
En cumplimiento de órdenes de don Alonso de Córdoba acababa de ser cortado el puente para impedir la retirada del improvisado ejercito. En aquel supremo instante quedaba planteado un terrible y patriótico dilema: vencer o morir.
Al mismo tiempo los cordobeses lanzáronse sobre las huestes de don Pedro y comenzó una lucha espantosa, de titanes, homérica.
Los hombres que se hallaban escondidos entre las ruinas del convento de San Julián abandonaron su refugio y, cruzando un extenso pinar, dirigiéronse al sitio ocupado por la retaguardia de la caballería mora.
Cuando estuvieron cerca de ella arrojáronse al suelo y arrastrándose, como sierpes, silenciosos, mudos, se internaron entre las fuerzas enemigas.
Unos con los hocinos, cortaban los corvejones de los caballos que caían rápidamente al suelo, y otros, con las varas de madroño, daban tremendos golpes en la cabeza a los jinetes, haciéndoles perder el sentido.
Así, en pocos minutos, quedó fuera de combate la mayor parte de la caballería infiel.
La presencia de aquellos invencibles adversarios sembró el pánico entre los moros, que creían ver en ellos a fatídicos emisarios de Asrael, el ángel exterminador.
El cuadro que presentaba el extenso Campo de la Verdad, desde el cortijo de los Aguayos hasta el de Amargacena, semejaba una visión apocalíptica.
Al siniestro resplandor del incendio de los pinares próximos veíase a los defensores de Córdoba combatir denodadamente con las avanzadas del ejército de don Pedro de Castilla y, en las últimas líneas, caer como heridos por el rayo los briosos alazanes de la caballería mora.
Con el seco ruido del choque de las armas mezclábanse los gritos de Córdoba por don Enrique, Córdoba por don Pedro de los combatientes [sic] y muy confusa percibíase el triste doble de las campanas de la Catedral, que por primera vez tocaban la cepa, privilegio concedido por el Prelado de la Diócesis don Andrés Pérez Navarro a todos los caballeros que murieron en la batalla del Campo de la Verdad y a sus descendientes.
El tremendo empuje de los partidarios de don Enrique hizo vacilar varias veces a las huestes de su hermano, que estuvieron a punto de retroceder y, al fin, la huida de la caballería mora, impotente para vencer a su extraño enemigo, decidió la victoria más completa a favor de los defensores de la ciudad.
¿Quiénes eran aquellos hombres, de indumentaria tan extraña como su armamento, a cuyo ardid se debió el triunfo? Eran los típicos piconeros del barrio de Santa Marina, que capitaneaba el jurado de dicha collación Juan de Aguilar.
En la memorable batalla del Campo de la Verdad cubriéronse de gloria; la historia ha perpetuado su hazaña y el nombre del jurado Juan de Aguilar aparece en una calle con tanta justicia como los de nuestros sabios, nuestros mártires y nuestros poetas.
Algún tiempo después estos grandes patriotas, estos héroes anónimos del pueblo, revelaban también sus acendrados sentimientos religiosos, su profunda caridad creando la Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia y adquiriendo un local en el barrio donde habitaban para depositar en él los cadáveres de los caminantes que morían en el campo, ya víctimas de las epidemias, ya asesinados por los malhechores y que los piconeros recogían y trasladaban, en sus pacientes borriquillos, a la población.
Hoy los descendientes de Jurado de Aguilar, los sucesores de los cofrades del Santo Cristo de la Misericordia los nietos de aquellos giaciosísimos piconeros que popularizaron los apodos del Retor, Botines, el Pilindo, el Manano y otros muchos, impulsados por los mismos generosos y nobles sentimientos de sus antecesores apréstanse a realizar una obra de caridad y de patriotismo en favor de los valientes soldados españoles que riegan con su sangre generosa las tierras africanas.
Los piconeros cordobeses ban [sic] a escribir una nueva página brillante en su historia. Ofrezcámosles nuestra cooperación y nuestro aplauso y sintámonos orgullosos de que la patria del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba fuera también cuna del jurado de la collación de Santa Marina del famoso piconero Juan de Aguilar.
Noviembre, 1921.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
FIESTAS LITERARIAS
Cuando en Córdoba, según la feliz expresión de un ingenioso periodista, se podían segar las rosas y los poetas, celebrábanse frecuentemente, en varios centros y algunas casas particulares, reuniones literarias amenísimas en las que nuestros escritores hacían gala de su talento, de su inspiración o de su donosura.
De estas reuniones citaremos en primer termino, sugetandonos [sic] al orden cronológico, las que se verificaban en el domicilio de don Javier Valdelomar y Pineda, barón de Fuente de Quinto.
Entre los concurrentes a ellas figuraban el maestro de las quintillas don Rafael García Lovera y su hermano don Ignacio, poeta y orador grandilocuente.
Para leerlas allí escribió el primero sus bellas composiciones tituladas Las huertas de la Sierra y La mujer y el segundo su hermoso canto A Dios, que tiene estrofas dignas de la pluma de Herrera o de Quintana.
También asistía muy asiduamente don José Jover y Paroldo, marqués de Jover, que con su musa festiva, con su gracia inagotable, deleitaba a sus compañeros de letras.
El barón de Fuente de Quinto ofrecía a sus contertulios las primicias de los trabajos que preparaba para publicarlos enEl Cisne, preciosa revista literaria cordobesa por él fundada y dirigida.
Sucedieron a las reuniones de que acabamos de tratar las iniciadas por don Ricardo Martel v Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera.
En su señorial morada congregábanse su hermano don Teodoro, conde de Villaverde la Alta y el marqués de Cabriñana, cantores de los episodios gloriosos de nuestra historia; don Leopoldo Créstar, autor de versos delicados y sonoros; el gran poeta religioso don Manuel Fernández Ruano y otros muchos.
En una de las veladas a que nos referimos fué presentado un joven desconocido que causó general sorpresa al declamar con verdadero arte, con extraordinaria maestría, una vibrante composición dedicada Al mar. Aquel joven, modesto y simpático, era don Antonio Fernández Grilo.
La sorpresa que originara a los concurrentes el nuevo poeta subió de punto cuando supieron que, quien describía de aquel modo admirable la grandeza del mar no lo había visto, pues apenas traspasó las murallas de su pueblo natal.
En su virtud, uno de los asistentes a la reunión le costeó el viaje a Málaga para que admirase lo que, desconociéndolo, había cantado de manera maravillosa.
Desde entonces Grilo fue el alma de aquellas fiestas literarias; allí deleitó al auditorio resitando [sic] de modo insuperable las composiciones tituladas La monja, La chimenea campesina, Maria al pie de la Cruz, Las Ermitas y otras muchas, reunidas poco después en un volumen, cuya edición fue costeada por el conde de Torres Cabrera.
Finalmente, en estas reuniones, surgió la idea de implantar aquí los Juegos florales y, a los pocos meses, efectuáronse los primeros, con brillantez y solemnidad extraordinarias.
Interesantes y amenísimas eran las tertulias que, con frecuencia, especialmente en las noches de invierno, se improvisaban en el tranquilo y casi misterioso retiro del sabio cronista de Córdoba don Francisco de Borja Pavón, en su típica y popular botica de San Antonio.
Por allí desfilaban los maestros de la literatura y los jóvenes aficionados a cultivarla; el erudito historiador don Teodomiro Ramírez de Arellano; el concienzudo arqueólogo don Rafael Romero Barros; el sentimental poeta don Julio Eguílaz; el culto escritor don Enrique Redel.
Cuando venían a nuestra ciudad algunos literatos residentes en esta provincia no dejaban de asistir a las reuniones del señor Pavón, y eran elementos importantes de ellas el ingenioso y correctísimo prosista don Agustín González Ruano, que enviaba al Diario de Córdoba notables crónicas “desde el ventilado Montemayor”, según consignaba después de la firma, y el altisonante versificador montillano don Dámaso Delgado López.
Todos leían sus trabajos al venerable Don Francisco de Borja Pavón, le consultaban, le pedían consejos, y él, siempre afable, cariñoso, atendíales con solicitud y de sus labios brotaban lecciones altamente provechosas.
Cuando los rigores del mal tiempo o los achaques de la vejez le impedían salir de su simpático retiro, en él se celebraban las sesiones de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, las cuales resultaban allí más interesantes que en el domicilio de la docta Corporación, porque el eximio cronista las amenizaba con la lectura, ya de los curiosísimos documentos encerrados en el famoso armario negro, ya de composiciones poetícas festivas y satíricas, aderazadas con todas las sales del ingenio, ya de la correspondencia, llena de interés, que sostenía con los escritores más insignes de España y del extranjero.
Y cuando se cansaba de leer quitábase las gafas, guardábalas cuidadosamente en su funda de metal dorado y comenzaba una charla amenísima reveladora de su gran cultura, de su vasta erudición, recordando hechos y figuras que pasaron a la historia, emitiendo juicios serenos y acertados acerca de obras científicas y literarias o narrando viajes y aventuras con arte sumo y gracia insuperable.
Hace treinta años, la Sociedad de Plateros celebraba en su domicilio de la plaza de Séneca una velada literaria mensual e invitaba a distinguidos poetas para que tomaran parte en dichos actos, a los que asistía numeroso público.
En tales fiestas, que resultaban muy agradables, el ilustre periodista asturiano don Juan Menéndez Pidal, recién venido entonces a Córdoba para dirigir el diario conservador La Lealtad, recitó sus admirables composiciones El romance de la nieblas y Don Nuño de Rondaliegos; don Manuel Fernández Ruano deleitó a los concurrentes con los hermosos poemas Las doce de la noche y Las dos novias y con los primeros cantos del dedicado a Carlos V, que no pudo concluir por haberle sorprendido la muerte cuando lo estaba escribiendo, y otros afortunados cultivadores de la gaya ciencia como don Salvador Barasona y don Eurique [sic] y don Julio Valdelomar también leyeron muchas de sus delicadas producciones, sentimentales las de Barasona, llenas de luz y de color las de los hermanos Valdelomar.
En las reuniones a que nos referimos se dió a conocer como inspirado poeta don Filomeno Moreno García, un médico más amigo de las Musas que de Galeno, quien entonces ejercía el cargo de director bel periódico La Provincia, órgano del partido liberal.
Tales fiestas tenían un epílogo delicioso; cuando terminaban las veladas poéticas, la Sociedad de Plateros obsequiaba a los literatos que habían tomado parte en ellas y todos, sosteniendo un verdadero pugilato, hacían gala de su gracia y de su buen humor.
Huelga decír que se prodigaban las improvisaciones en verso, hechas siempre con facilidad extraordinaria por Fernández Ruano y Julio Valdelomar.
Finalmente, en el Círculo Católico de Obreros, creado por el inolvidable Obispo de esta Diócesis fray Ceferino González y establecido en el exconvento de San Francisco, se celebraron numerosas veladas literario-musicales, a las que asistían los socios de dicho centro y sus familias.
En tales reuniones pronunciaba conferencias el director del Circulo mencionado don Manuel de Torres y Torres, después Obispo de Plasencia y leían versos el presbítero don Enrique Llácer Gosálvez, don Rafael Vaquero Jiménez, don Rodolfo Gil Fernández y otros poetas.
En una de las agradábles fiestas en que nos ocupamos, celebrada en la Pascua de Navidad, se verificó la rifa de un pavo, el cual correspondió a don Rafael Vaquero Jiménez.
Este improvisó, en el acto, unas ingeniosas redondillas invitando a los poetas que habían leído composiciones en la velada a una opípara cena en la que engullirían el pavo que la suerte acababa de depararle.
Como sólo se trataba de una broma el banquete quedó en proyecto y en la siguiente reunión literaria del Círculo Católico de Obreros los escritores chasqueados se vengaron del señor Vaquero Jiménez dedicándole una serie de chispeantes versos en que le daban las gracias por su espléndidez [sic] y hasta describían la imaginaria comida, comparándola con las mas suntuosas de Lúculo.
En otra velada del Centro a quenos referimos, un joven que jamás había revelado aficiones literarias, se dió a conocer como poeta, leyendo un romance muy bien escrito, dedicado a la Virgen de la Fuensanta.
El desconocido vate presentaba, en su composición, el santuario donde se venera la imagen de dicha Virgen, sobre un alto y pintoresco monte, lleno de limoneros y naranjos.
¿Cómo había visto este muchacho el templo de la Fuensanta? preguntaban algunas personas del auditorio y otras de buena fe contestábanle: esas son creaciones de la fantasía.
Pero no, no había tales creaciones, lo que había era una frescura inconcebible, según se pudo comprobar poco tiempo después.
El romance aquel estaba dedicado a la Virgen de la Fuensanta que se venera en Murcia y el joven aludido, incapaz de escribir una aleluya, lo copió de un periódico para sentar plaza de poeta.
Marzo, 1922.