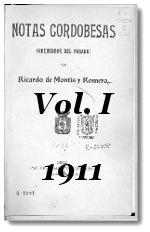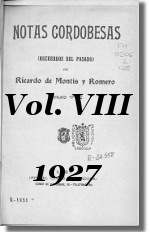ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS BARRIOS DE CORDOBA
Antiguamente, cada barrio de nuestra ciudad tenía un carácter propio que lo distinguía de los demás; hoy, ese carácter, como casi todo lo típico y tradicional, ha desaparecido al convertirse Córdoba en una ciudad moderna.
El barrio de la Catedral, hace medio siglo, distinguíase por su silencio, por su tranquilidad. En las calles inmediatas a la Mezquita habitaban canónigos y beneficiados, en casas viejas, pero muy bien cuidadas, con frescos patios, en los que siempre se sacrificaba la estética a la comodidad.
En las demás calles tenían sus domicilios las familias amantes del reposo y del sosiego.
Uno de los extremos de este barrio, la Pescadería, constituía la nota discordante del mismo. La mayor parte de su vecindario estaba formada por gitanos y gente de mal vivir, entre los cuales eran muy frecuentes los escándalos, las riñas y hasta los crímenes.
El barrio de San Juan podía considerarse como una prolongación del de la Catedral. Abundaban en él las casas solariegas, las viviendas señoriales, y su constante calma, la soledad de sus revueltas calles, producíannos la impresión de una ciudad dormida.
El de San Pedro era, en cambio, el barrio en que se concentraba toda la vida, todo el movimiento, toda la actividad de la población.
En él hallábanse establecidos numerosos talleres y fábricas de diversas industrias y las principales tiendas de comercio.
En la época a que nos referimos, en que no abundaban, como ahora, las fondas y casas de huéspedes, los forasteros se alojaban en los mesones de la plaza de la Corredera o de sus proximidades, contribuyendo a aumentar la animación de dicho barrio.
Tenía éste unas fiestas típicas llenas de encantos, la procesión de la Virgen del Socorro, que era presenciada en la Plaza Mayor por millares de personas, a las que inspiraba la poética imagen un eutusiasmo [sic] indescriptible.
El barrio de San Andrés era el de los labradores. En él tenían sus viejas casonas, con grandes portalones, con amplios graneros abarrotados de trigo, con extensos patios y cuadras llenas de ganado de labor y de hermosos caballos cordobeses.
Los barrios de San Lorenzo y Santa Marina, genuinamente populares, diferenciábanse de todos los demás por la amplitud de sus calles, por la familiaridad del trato entre sus habitantes, por sus usos y costumbres, hasta por su cielo, más alegre, al parecer, que en el resto de la población.
En el de San Lorenzo vivía la clase obrera, entonces feliz porque no albergaba en sus corazones la ambición ni el odio; cada casa de vecinos era un pueblo en miniatura, habitado por numerosas familias, que se entregaban, durante el día, al trabajo y al anochecer recluíanse en sus hogares, encontrando en ellos los goces y el solaz que hoy buscan, inútilmente, en otros lugares.
El de Santa Marina era el barrio de los piconeros, ese tipo simpático, exclusivamente cordobés, que ya casi ha desaparecido, noble por su comportamiento heroico en un memorable hecho de armas, la batalla del Campo de la Verdad, el cual se diferenciaba de todos los demás cordobeses por su vocabulario pintoresco, por su acento, por su traje, y se distinguía por su ingenio y por su gracia.
No menos típico que el de Santa Marina resultaba el barrio, contiguo a aquél, denominado de la Merced, el barrio del Matadero, cuna de los toreros más famosos, habitado casi exclusivamente por éstos y por los carniceros, matarifes y chindas.
En los días festivos, los hombres vestían el traje corto, las mujeres la falda de vivos colores llena de volantes y arandelas y el rico mantón de Manila e iban al baile, a la verbena o a cualquier otra fiesta popular, haciendo galas por todas partes, del rumbo, del donaire y de la majeza.
En los días de nuestra renombradas ferias, cuando en el circo de los Tejares lucían su arte y su valor Lagartijo, Bocanegra y los demás toreros cordobeses, mucho antes de empezar la corrida la concurrencia en el barrio de la Merced era extraordinaria; los amigos y admiradores de los diestros acudían para acompañarles hasta la Plaza; todos los vecinos salían a las puertas de sus casas para piropearles y despedirles con la consabida frase de: mucha suerte.
Puede decirse que los de San Nicolás de la Villa, San Miguel y la Compañía eran los barrios aristocráticos, residencia de familias acomodadas, de empleados de buena posición y también de algunos labradores.
No menos típico que el carácter de los barrios de Santa Marina y San Lorenzo era el de la Ajerquía o San Nicolás del Río.
En él se hallaban instalados los talleres y fábricas de las dos industrias mis importantes de nuestra ciudad, que le han dado fama: la platería y el adobado de pieles.
En los pequeños portales de sus casas trabajaban también torneros y cordoneros y en las calles de Armas y de la Sillería estaban los almacenes de muebles, construídos en Córdoba, las sillas y los sofás de anea, las camas de madera barnizada, las cómodas y las arcas, las mesas-estufas, las urnas torneadas para las imágenes y los silloncillos de gutapercha y los andadores para los pequeñuelos.
La calle principal de nuestra población, la de la Feria, única que aún conserva su carácter primitivo, pertenecía a este barrio y en ella se celebraba la poética velada de San Juan.
También en la collación de la Ajerquía hallábase el paseo favorito de los cordobeses, el de la Ribera, en el que durante las noches de verano, era extraordinaria la concurrencia de público.
Tan laborioso como el de San Pedro, pero mas tranquilo que este, era el pequeño barrio de Santiago. En él había algunas fabricas de paño y otras industrias y en sus alegres casas de vecinos habitaban molineros, barqueros y pescadores.
Dos veces al año advertíase inusitada animación en la amplia calle del Sol, hoy de Agustín Moreno; cuando se celebraba la feria de la Fuensanta y la verbena de Santiago.
Durante los días de la primera, Córdoba entera desfilaba por dicha calle para visitar el Santuario de la Virgen, beber las milagrosas aguas del Pocito y disfrutar de los festejos que se celebraban en el Campo de Madre de Dios.
La noche de la velada en honor del Patrón de España los obreros del campo, que vienen a la ciudad el 25 de Julio para descansar de sus rudas faenas, invadían la mencionada calle, la cual semejaba un hormiguero humano.
Las risas y la charla de la multitud confundíanse con los pregones de los vendedores, con la destemplada música del tío vivo, con el ruído ensordecedor de carracas de madera y campanas de barro y en el ambiente flotaba el perfume de las macetas de albahaca que decoraban ventanas y balcones y de los ramos de jazmines que las mozas lucían entre sus abundantes y bien peinadas cabelleras.
Lo más saliente del barrio de la Magdalena era su amplia y alegre plaza, contigua a la puerta de Andújar, limitada en uno de sus lados por los muros del templo, defendida por la histórica torre de los Donceles, que manos enemigas del arte y de la tradición demolieron en mal hora.
Muchos vecinos de esta collación se dedicaban a la cría de los gusanos de seda y en bastantes casas había telares para la fabricación de lienzos
Así como los de Santa Marina y San Lorenzo eran los barrios de los obreros de la ciudad, los del Espíritu Santo y San Basilio, más conocidos por los del Campo de la Verdad y Alcázar Viejo, eran los de los obreros del campo; de esos trabajadores que pasaban la mayor parte de la existencia lejos de su familia, entregados a una ruda labor, sufriendo las inclemencias del tiempo, sin lanzar una queja ni un reproche, porque malos consejeros aún no les hablan hecho paladear la levadura del odio.
En las épocas en que los campesinos abandonaban sus faenas para venir a holgar, animábanse extraordina-riamente dichos barrios.
En el de San Basilio era fiesta de gran solemnidad, día de verdadero júbilo el 15 de Agosto, dedicado por la Iglesia a conmemorar la Asunción de María Santísima.
Los campesinos, vestidos con sus trajes de paño negro, sus camisas de pechera encañonada y sus botas de color con casquillos charolados asistían a la procesión de la imagen de Nuestra Señora del Tránsito, a cuyo paso por las limpias y bien regadas calles del barrio una multitud de hombres, mujeres y chiquillos no cesaba de repetir, con entusiasmo delirante, la original y simpática frase: ¡Viva la Virgen de acá!
Los vecinos del Campo de la Verdad congregábanse, el 3 de Mayo, en la explanada contigua a la Iglesia para celebrar la fiesta de la Cruz con bailes, juegos y otras expansiones, y los mozos se disputaban el honor de llevar la Cruz guiona, que conservan como preciado tesoro, en la procesión del Santo Entierro.
A veces, de tarde en tarde por fortuna, el Guadalquivir turbaba la tranquilidad de los honrados vecinos de este barrio, penetrando en sus casas, soberbio, impetuoso, avasallador.
Las aguas arrastraban cuanto había en los modestos hogares de aquella pobre gente, dejándola sumida en la miseria más espantosa.
Entonces la ciudad hidalga y noble daba gallarda prueba de sus sentimientos generosos, de su caridad inagotable, acudiendo solícita a socorrer con mano pródiga a aquellos desheredados de la fortuna.
Tales eran los barrios de Córdoba en los tiempos en que esta población conservaba su carácter propio, que hoy va perdiendo al convertirse en una ciudad moderna.
Diciembre, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL BAUTIZO DE UN CUADRO
En el viejo caserón de la plaza del Potro que fué hospital de la Santa Caridad y donde está compendiada la historia de las Bellas Artes Cordobesas correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX, tenía su estudio, en un amplio salón del piso alto, el inolvidable artista, historiador y arqueólogo, don Rafael Romero Barros.
Allí pasaba horas y horas entregado al trabajo que nunca le rindió; ya pintando bellísimos paisajes, ya dirigiendo las obras de sus hijos y de sus alumnos predilectos, entre los que figuraban muchachas encantadoras.
Avanzaba el Otoño, un Otoño lleno de tristeza y melancolía, y durante, el atardecer, una legión de jóvenes, alegre y bulliciosa, invadía el vetusto caserón de la plaza del Potro y penetraba en el estudio del benemérito director de la Escuela provincial de Bellas Artes, interrumpiendo con interminable diálogo y sonoras carcajadas el silencio allí reinante, al que pudiéramos aplicar el calificativo de augusto.
Aquellos muchachos eran los amigos y camaradas del Benjamín de la dinastía artística de los Romero e iban a verle pintar el primer cuadro que había de presentar en una Exposición de Bellas Artes de Madrid.
Era un cuadro de grandes dimensiones en el que su autor desarrollaba un asunto delicadísimo, un verdadero poema de dolor, impregnado de las melancolía y las tristezas que flotan en el ambiente de la estación auntunnal [sic].
Una linda muchacha, rosa en capullo, crisálida, dispuesta a convertirse en mariposa, yacía exánime entre gasas y flores. La palidez de, su rostro y de sus manos exangües contrastaba con la blancura de sus vestidos, del velo que la envolvía como una ligera nube, de la corona de azahar que ostentaba su cabeza.
Alrededor del lecho mortuorio agrupábanse el novio de la linda muchacha reflejando en su rostro una angustia suprema; las viejas comadres de la vecindad que comentaban, en voz baja, el prematuro fin de la joven; el anciano que se descubría, con respeto, ante el cadáver; la amiga intima de la infeliz muchacha, que enjugaba el llanto de sus lágrimas con el delantal; en el fondo, asomándose por una ventana, un chiquillo que clavaba en la muerta una mirada de terror y curiosidad.
Los camaradas del pintor pasaban las tardes inadvertidamente, viendo surgir en el lienzo interesantes figuras, correctas de línea, justas de color, admirables de expresión.
Terminada la obra faltábale el titulo y no fué empresa sencilla encontrar uno adecuado.
El autor del cuadro y sus amigos se devanaban los sesos buscando inútilmente unas palabras, una frase que compendiaran el delicado poema del joven artista cordobés.
¡Cuánta ocurrencia peregrina, cuántos alardes de ingenio surgían de aquella reunión de muchachos, en la que el buen humor y la alegría eran las notas características e imperantes!
Al fin uno de los concurrentes al estudio del gran paisajista Romero Barros, en un momento de inspiración, exclamó: ya encontré el titulo, y a continuación dijo el primer verso de un cantar popular, sentimental y bello como todos, que muy bien podría haber sido inspirado por el cuadro de la niña muerta.
Un aplauso cerrado acogió la feliz ocurrencia, y, por aclamación, acordóse que el verso de la copla aludida fuese el titulo de la nueva obra.
Faltaba ya solamente bautizarla y, para efectuar esta ceremonia, hiciéronse los preparativos necesarios.
Una tarde pletórica de luz y de alegría, más propia de la Primavera que del Otoño, reunióse en el templo de las Artes del vetusto caserón de la plaza del Potro toda la legión de jóvenes amigos y admiradores del pintor; aquella tarde iba a celebrarse el bautizo del cuadro.
Allí estaban Enrique Redel, el inspirado poeta y erudito historiador; Emilito Flores, el intrépido gimnasta que subía a los aleros de los tejados, en las calles estrechas, sujetándose con los pies en una pared y con las manos en la que había enfrente; Miguel Algaba, compendio de gracia, ingenio y buen humor inagotables y otros que hace bastantes años rindieron su tributo a la muerte.
Allí estaba también, cautivando a todos con su conversación amena, con sus ocurrencias felices y oportunísimas, aquel malogrado artista, de méritos tan extraordinarias como su infortunio, que se llamó Rafael Romero de Torres.
Para que la ceremonia resultase más pintoresca, algunos de los concurrentes se disfrazaron con los diversos trajes que había en el estudio. Este despojó a un maniquí de una raída sotana, para ponérsela; aquel se colocó una casaca vieja y un sombrero de estudiante; uno aprisionó su cuerpo, muy poco gentil, en un estrecho calzón y una chaquetilla de torero, traje al que no se podía aplicar el calificativo de luces porque la acción del tiempo le había enmohecido los bordados y alamares; otro se envolvió en la tosca chilaba de un rifeño y no faltó quien se ataviase con prendas de mujer para actuar de madrina.
No es necesario decir, tratándose de una reunión de gente joven, que la alegría y la animación no decayeron un instante. El oloroso vino de Montilla caldeó los cerebros, exaltando la imaginación de los artistas, de los poetas, de los eternos soñadores.
Allí se concibieron y explanaron fantásticos proyectos para escalar el templo de la gloria que, desgraciadamente, jamás se hablan de convertir en realidad; improvisáronse versos, brindaron todos, con frases llenas de cariño y de entusiasmo, por el triunfo del joven pintor.
Rafael Romero de Torres arrancó a las cuerdas de la guitarra notas delicadísimas para acompañar las coplas populares que, más que de su garganta brotaban de su corazón, y en aquel ambiente, pletórico de goces inefables, flotó el alma sublime de Andalucía, al conjuro de un mago del arte y del sentimiento.
Tal fue el bautizo del hermoso cuadro titulado ¡Mira qué bonita era!, con el que obtuvo su primer triunfo, en una Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid, el insigne pintor cordobés Julio Romero de Torres.
Noviembre, 1921.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
TRAVESURAS INFANTILES
Invariablemente los padres, al reprender a sus hijos por cualquier travesura, les dicen muy graves, muy serios: en mis tiempos los niños se entretenían en juegos inocentes que a nadie molestaban; cuando yo tenia tu edad era modelo de formalidad y obediencia.
Pues bien, en toda esta catilinaria no hay una palabra de verdad, porque antiguamente los muchachos eran mucho más traviesos que ahora. Hoy, el afán de parecer hombres, les convierte en reflexivos y juiciosos, quitando a la infancia su principal encanto.
Hace un cuarto de siglo, la gente menuda realizaba infinidad de trastadas y diabluras, algunas originales y muchas no exentas de gracia, aunque maldita la que les hiciera a sus víctimas.
Con frecuencia, aprovechando los momentos en que un coche se acercaba a una fuente abrevadero para que los caballos bebieran, un rapaz mal intencionado ataba a una rueda del vehículo un extremo de un cordel y el otro a uno de los pies de la mesilla de la arropiera que se situaba cerca de la fuente.
No es necesario decir lo que ocurría al establecimiento de la pobre vieja cuando el coche reanudaba la marcha.
Súbitamente oíase un gran estrépito en cualquier calle y se adivinaba mas que se veía pasar un perro, corriendo a todo correr, como alma que lleva el diablo.
Uno de los chicos que tenían declarada la guerra a los animales habíale atado al rabo un cacharro viejo de lata y el can procuraba desasirse de aquel estorbo mediante una desenfrenada carrera.
Los peces multicolores de las fuentes de los jardines siempre se hallaban expuestos a ser víctimas de los pescadores y utilizaban, para cogerlos, un alfiler doblado a guisa de anzuelo pendiente de una cuerda.
En un portal de la calle de la Feria tenía su taller un popular zapatero remendón. En invierno lo cerraba con una puerta de cristales, a la que faltaba uno de estos que el zapatero había reemplazado por un papel.
Cada vez que salían los alumnos de una escuela próxima no faltaba un muchacho que asomase la cabeza al portal, rompiendo con ella el papel, para decir muy cortesmente: buenas tardes, maestro.
El saludo llenaba de indignación al maestro de obra prima, que no ganaba para comprar periódicos conque cubrir el hueco de la puerta falto de cristal.
Muy a menudo los chiquillos invertían sus ahorros en adquirir cohetes en una especería de la calle de Almonas; les cortaban la caña para que no pudieran elevarse y, cuando alrededor de una fuente pública se hallaban congregadas numerosas mujeres, desde alguna distancia arrojaban el cohete rastrero, que iba a estallar entre los pies de las mozas, causándoles un susto terrible.
Cuando los habares tenían su fruto en sazón muchos arrapiezos, en vez de ir a las escuelas, se marchaban al campo para hacer la doctrina y dejaban aquellos como si hubiese caído sobre los mismos una tremenda plaga de langosta.
Cuando trabajaban en Córdoba compañías acrobáticas los chicos sentíanse titiriteros y ya recorrían las calles subidos en zancos, ya daban saltos mortales, ya andaban con las manos, haciendo el pino.
Para imitar a los funánbulos se encaramaban en el pretil del barandal de los asientos qne [sic] hay en el paseo de la Ribera y por allí corrían, guardando el equilibrio, sin balancín ni paracaídas.
Los forasteros que visitaban nuestra población, al pasar por el Puente Romano, veíanse asediados por una legión de chiquillos, quienes les invitaban a que echasen unas monedas al río Rara arrojarse ellos a recogerlas.
Y producía admiración la intrepidez conque, desde el muro del Puente, se lanzaban al Guadalquivir, perdiéndose en su fondo para flotar a los pocos momentos sobre las aguas, con las monedas entre los dientes.
El Viernes Santo la gente menuda, provista de grandes piedras, esperaba en las calles el paso de la procesión para poner aquéllas sobre las colas de las túnicas de los nazarenos o mazarahuevos, como aquí se les llamaba, con la sana intención de que se hicieran jirones.
Cuando se aproximaba el Carnaval los niños distraían sus ocios poniendo lárgalos o dácalos a cuantas personas transitaban por la población.
Acercábanse a ellas, sigilosamente, por detrás y con un alfiler, les prendían de la ropa una tira de papel o un pedazo de trapo.
Cuando la víctima de la broma se había alejado de los autores de ella estos comenzaban a repetir a coro la frase “dácalo que se lo lleva”, prorrumpiendo en una infernal gritería.
No era menor el alboroto que promovían los chiquillos siempre que encontraban a un borracho en la calle.
Rodeábanle y no cesaban de repetir la consabida palabra sebo, con toda la fuerza de sus pulmones.
A veces el beodo montaba en cólera y arremetía contra la turba infantil, que se libraba, por pies, de algunos estacazos o pescozones.
El relato de las travesuras que los estudiantes cometían en los centros de enseñanza proporcionaría materia para escribir un libro.
Por este motivo sólo citaremos una hazaña de uno de los escolares más listos que han pisado nuestros establecimientos docentes.
Eran los tiempos en que la terrible banda de malhechores conocida por la Mano Negra cometía en Jerez de la Frontera los mayores crímenes y desmanes.
El joven aludido era alumno del Instituto provincial de Segunda Enseñanza y asistía a la cátedra de un profesor tan corto de vista que no distinguía a las personas a dos metros de distancia.
Sentábase el estudiante en uno de los últimos bancos del aula y, acto seguido, se calzaba en una mano un guante negro.
Apenas el catedrático empezaba sus explicaciones, el chico del guante levantaba el brazo gritando: ¡la mano negra!, y lo ocultaba súbitamente.
El profesor suspendía la explicación y comenzaba las indagaciones, siempre infructuosas, para averiguar quien se había atrevido a interrumpirle.
Malhumorado reanudaba la disertación y, a los pocos minutos, el autor de la broma levantaba el otro brazo y gritaba: ¡la mano blanca!, siempre ahuecando la voz para que el profesor no lo conociera.
Aquél emprendía nuevas investigaciones, sin éxito, encaminadas a saber quién fuera el gracioso y la escena continuaba reproduciéndose uno y otro día, con muy cortos intervalos.
La víctima de estas burlas ideó al fin, una estratagema, merced a la cual cayó en el garlito el travieso estudiante.
Ordenó a un bedel del establecimiento que permaneciese en la puerta del aula observando lo que ocurría en su interior por el ojo de la cerradura y así pudo cazar al mozo de la mano negra y la mano blanca.
No es necesario decir que aquel pasó una semana encerrado en el calabozo y además perdió el curso.
Diciembre, 1921.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
CUADROS MACABROS
En el día en que la Iglesia conmemora a los fieles difuntos, en que el lúgubre tañido de las campanas sume el espíritu en hondas melancolías y la vanidad humana más que el cariño a los seres que ya no existen llena las tumbas de luces, coronas y flores, se aviva en nosotros el recuerdo de la muerte, que no deberíamos olvidar ni un instante para que sirviera de freno a las pasiones, y la imaginación evoca cuadros terroríficos, escenas macabras que nos produgeron [sic] calofríos y turbaron nuestro sueño mas de una vez.
Hace ya muchos años, deberes de amistad condugéronnos al lado de una familia que acababa de perder para siempre a un ser querido, y después de prodigarla frases ,de consuelo nos dispusimos a realizar algunas de las innumerables gestiones precisas para obtener un estrecho albergue en la última morada.
Era una noche de Otoño, triste y oscura; densas nubes entoldaban la atmósfera y descendía una lluvia menuda, casi imperceptible, que apenas humedecía la tierra.
Nos perdimos en las revueltas calles de la parte baja de la población hasta llegar a una de las más antiguas, la de Peramato.
Subimos su empinada cuesta y, en su mediación, una débil luz que se veía a través de los cristales de una ventana y unos golpes siniestros, que interrumpían el silencio profundo de la noche, nos indicaron que habíamos llegado al lugar donde nos dirigiéramos.
Aquel era un taller dedicado a la construcción de ataudes. Por la ventana entreabierta, a la indecisa luz de un reverbero de petróleo pendiente de la pared, observamos a dos hombres de aspecto sombrío, silenciosos, mudos, que clavaban y cubrían con paños negros las tablas de un lecho mortuorio.
El cuadro, que tenía un marco muy apropiado en la siempre desierta y sombría cuesta de Peramato, producía uria impresión desagradable y llenaba de terror a las personas de poco ánimo.
Continuamos nuestra lúgubre odisea y volvimos a perdernos en el laberinto de innumerables callejuelas tortuosas; pasamos ante el hospital creado por un príncipe de la Iglesia de nombre imperecedero; edificio en el que se respira un ambiente que acongoja y penetramos en una humilde casa oculta en un rincón de la vieja calle de los Judíos. ¿Quien vive, preguntamos desde el patio, un patio sin plantas ni flores, impropio de Córdoba, y una voz ronca, antipática, gritó al punto: adelante quien sea.
Abrimos la entornada puerta de una habitación contigua y ante nuestros ojos apareció una escena verdaderamente macabra.
En el centro de la estancia, húmeda y pestilente, sentados en el suelo, tres hombres de faz siniestra jugaban a las cartas. Al lado tenían una botella con aguardiente que, a cada momento, pasaba de mano en mano para saborear su contenido los jugadores.
En un rincón, tendidas sobre una vieja manta, dormían dos mujeres, sucias y harapientas.
Pendientes de las paredes más se adivinaba que se veía, a la incierta luz de una parpadeante mariposa, aquí un vestido blanco, allí un velo de gasa, en este lado una corona de flores artificiales descoloridas, en el otro una hermosa cabellera negra como el azabache.
Un espantoso calofrío contrajo nuestros músculos. Todo aquello acusaba una terrible profanación un tremendo delito; eran las galas de la muerte puestas con exquisito cuidado por manos cariñosas, quizá por las santas manos de una madre y arrebatadas sin piedad, cruel, bárbaramente por manos criminales, por las manos de los hombres que jugaban a las cartas sentados en el suelo y de las mujeres que dormían sobre un montón de andrajos; los fatídicos sepultureros y las siniestras amortajadoras.
Tal escena quedó grabada en nuestra mente con tintas de tonos tan sombríos, tan fuertes que nunca han de borrarse.
***
No todos los individuos que se dedican a enterrar a los muertos ejercen una obra de misericordia. Algunos realizan esa operación en forma tal que repugna a las personas de sentimientos nobles y merecían los más severos castigos.
Hace ya bastante tiempo los sepultureros de una de las necrópolis de esta capital, cuando conducían un cadáver a la fosa común, para no molestarse en bajar la rampa a fin de depositar los inanimados restos sobre la tierra, volcaban el ataud desde el borde de la fatídica sima y el cuerpo rodaba al fondo de la enorme sepultura, donde duermen el sueño eterno los desheredados de la suerte.
Enteróse del proceder de aquellos hombres sin entrañas el capellán del cementerio, un sacerdote a quien los años no le habían hecho perder las energías ni el vigor físico y un día siguióles sin que notaran su presencia cuando llevaban un cadáver a la fosa.
Apenas vaciaron el ataud en la forma dicha, el sacerdote se abalanzó, enarbolando el mango de una azada, sobre los sepultureros y les propinó una tremenda paliza.
Alguno, por huir, cayó al fondo de la fosa, sobre los mismos restos que acababan de arrojar al único sitio en que se observa la verdadera igualdad entre los hombres.
***
Deberes de la profesión periodística nos obligaron, en cierta ocasión, a visitar detenidamente el Hospital de Agudos.
Al llegar al departamento destinado a depósito de cadáveres, llamó nuestra atención un hombre que, al parecer dormía, tendido sobre un felpudo, en un rincón de la estancia.
Va usted a conocer, nos dijo el médico que nos acompañaba, un ser extraño, verdaderamente excepcional, al mismo tiempo que golpeaba suavemente, con la punta del pie, al individuo indicado.
Este se levantó como un autómata, fijó en nosotros una mirada en la que no se advertía el destello más insignificante de inteligencia, sacó de uno de los bolsillos de su mugrienta ropa una larga aguja y, sin articular palabra, dirigióse a la mesa de autopsias.
Al ver que sobre ella no había cadáveres volvió a guardar la aguja y nuevamente enroscóse como un perro, nunca se podía aplicar esta frase mejor que en el caso a que nos referimos, sobre el felpudo que le servía de lecho.
Hondísima impresión nos produjo aquella figura extraña, digna de ser protagonista de un cuento de Edgardo Poe.
Era un hombre de edad incalculable, alto, cargado de espaldas, hundido de pecho, demacrado, de facciones duras y de barba y cabellos largos y enmarañados, que tenia impreso en el rostro el sello de la imbecilidad.
Le ha extrañado a usted el tipo, ¿verdad?, siguió diciéndonos nuestro acompañante. Pues ese es un enfermero a quien llaman sus camaradas el sastre porque se dedica a coser los cadáveres después de que se les efectúa la autopsia.
Hace más de treinta años que no ha salido del establecimiento; sólo habla para contestar cuando se le pregunta, apenas come y en cambio ingiere gran cantidad de bebidas alcohólicas.
Pasa la mayar parte de su vida tendido ahí, donde usted lo ve; algunos de mis compañeros dicen que es el can encargado de guardar la mesa de disección.
Confesamos ingenuamente que el recuerdo del macabro Sastre del Hospital de Agudos nos ha quitado el sueño más de una noche.
Noviembre, 1921.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
LAS INOCENTADAS
La antigua costumbre de dar la inocentada el 28 de Diciembre es una de las pocas que se conservan y pasan a través de los siglos, lo cual demuestra que si la inocencia resulta hoy un mito aún hay personas cándidas que se dejan engañar fácilmente.
Estas no abundan tanto como en otros tiempos y en su consecuencia, las inocentadas han disminuido considerablemente.
Sin embargo no faltan individuos de buen humor que pasan días y días devanándose los sesos para estudiar el mejor modo de embromar a los amigos.
Hace cuarenta años los periódicos locales aparecían el 28 de Diciembre completamente llenos de inocentadas que, en verdad sea dicho, no acusaban gran ingenio en sus autores.
Todos los años leíamos las mismas, con ligeras variantes; que había aparecido en el Tablazo de las Damas, en el Guadalquivir, un cetáceo enorme; que había sido robado el caimán de fa Fuensanta; que se había derrumbado la torre de la Malmuerta y otras por este orden.
Nunca faltaban personas que dieran crédito a tales noticias y fueran a comprobar su exactitud, sufriendo la decepción consiguiente.
Otro patrón habitual de las inocentadas de la Prensa era el anuncio dela próxima boda de un solterón recalcitrante con una señorita imaginaria y la noticia de que había correspondido un importante premio de la Lotería de Navidad a cualquier desgraciado que jamás tuvo una peseta.
Los periódicos que más abusaban de las inocentadas eran el Comercio de Córdoba y La Crónica y el público los esperaba con gran ansiedad para recrearse con la lectura de los innumerables desatinos que aquéllos contenían.
La gente joven, sobre todo las mujeres, cultivaban la inocentada con verdadero entusiasmo.
Unas simulaban un telegrama dirigido a una amiga, anunciándole la llegada de un pariente para que fuera a la Estación a esperarle; otras enviaban un recado a su víctima invitándola a comer en una casa, donde a nadie se le había ocurrido mostrarse tan espléndido; algunas obsequiaban a la inocente con una bandeja de dulces, hechos de serrín o de yeso.
Los jóvenes que formaban la original sociedad Las Turbas dieron a uno de sus colegas una inocentada pesadísima.
A la hora en que aquél acostumbraba a comer le mandaron una magnífica torta regada con la tarjeta de un cliente del obsequiado, que era médico.
La torta fué colocada en el centro de la mesa y, cuando más descuidados se hallaban los comensales, una terrible explosión les hizo levantarse de sus asientos como movidos por un resorte.
El plato de dulce había estallado, llenando de guirlache hasta el techo del comedor.
¿A qué obedecía aquéllo? Sencillamente a que la torta contenía en su interior un cohete y una mecha encendida.
Más pesada aún que ésta fué la inocentada que el ocurrentísimo don José González Correa dió al popular Santillana, falsete de la capilla de música de la Catedral.
Visitaba éste, con frecuencia, a una señora corcobada, tan vieja como él con la que le unía, desde la infancia, una estrecha amistad.
El señor González Correa envió a los amigos de ambos unas tarjetas impresas, invitándoles a la boda de los dos vejestorios, acto que se celebraría en el domicilio de la novia el 28 de Diciembre, a las ocho de la mañana.
Hubo no cándidos, sino pocos piadosos invitados qne [sic] acudieron para presenciar la ceremonia.
La señora aludida, a la que en cierta ocasión dedicaran unos versos en los que le decían:
“La que tiene una joroba
que puede servir de silla,
para llevar a Sevilla
por el precio de una escoba”
estuvo a punto de morir de ira y de vergüenza.
En los teatros también se daba, antiguamente, la misma inocentada.
Consistía en representar cualquier obra trocando los papeles; esto es, haciendo los hombres de mujeres y viceversa y en anunciar un artista excepcional, siempre extranjero, que era uno de los cómicos, el cual se presentaba grotescamente vestido a cantar una inarmónica romanza o a efectuar la parodia de incomprensibles equilibrios y juegos de manos.
En el domicilio social del primitivo Centro Filarmónico creado por aquel gran músico que se llamó Eduardo Lucena celebrábanse, la noche del 28 de Diciembre, veladas agradabilísimas.
En ellas se ejecutaban composiciones musicales y se leían versos adecuados al día de Inocentes.
En una de estas veladas, don José Jover recitó un admirable poema titulado El Diluvio, que había necesidad de oírlo con paraguas abierto.
Don Angel María Castiñeira dedicó un canto a las suegras que le valió el odio de todas las mamás políticas.
El número saliente del programa era el estreno de una grandiosa sinfonía, escrita expresamente para aquella tiesta por un insigne maestro ruso, que asistiría a la primera audición de su obra.
Llegó el momento culminante; enmedio de un silencio sepulcral la orquesta empezó a tocar la sinfonía.
Tratábase, en verdad, de una creación archicolosal, sublime. ¡Qué torrentes de armonía, qué efectos tan prodigiosos, cuanto golpe de bombo y platillo!
A aquella introducción, verdaderamente cómica, siguió una parte seria, de música inspirada, alegre, retozona, como toda la de Lucena, y la obra terminó con un clásico villancico.
Sus últimas notas fueron ahogadas por una tempestad de aplausos y, a petición del público, presentóse en la tribuna el famoso compositor ruso, envuelto en amplio gabán de pieles y casi oculto el rostro por una barba postiza y unas grandes gafas negras.
¿Quien era aquel extraño personaje? Uno de los elementos más ingeniosos y activos del Centro Filarmónico, el popular Máximo Estrada.
La original sinfonía de Eduardo Lucena no dejó de ser interpretada en nuestros teatros durante la Pascua de Navidad, con suma complacencia del público, hasta que orquestas y estudiantinas relegaron injustamente al olvido la música genuinamente cordobesa del malogrado autor de “La pavana” y el “Pasacalle del 84”.
Diciembre, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DESPENSEROS Y DESPENSERAS
Al forastero que hace cincuenta años, durante las primeras horas de la mañana, lo mismo en invierno que en verano, recorriera las calles de nuestra población, sin duda le causaría gran extrañeza encontrar a cada momento hombres ya jóvenes, ya de edad madura o ancianos cubiertos con largas capas y llevando al parecer, un envoltorio en el brazo derecho, todos los cuales se dirigían a la parte baja de la ciudad.
¿Quiénes eran estos hombres y a dónde iban? Eran los cordobeses de legítima cepa, pertenecientes a las clases acomodadas y a las mas modestas de la sociedad e iban a la típica plaza de la Corredera, provistos de canastos de vareta o cenachos de palma, para comprar los comestibles necesarios en el día, para hacer la despensa, según la frase gráfica y corriente.
En ninguna estación del año prescindían de la capa, de aquellas recias capas de paño azul que pasaban de unas generaciones a otras, con el fin de ocultar el cesto a las miradas de los curiosos y que nadie supiera la calidad ni la cantidad de las viandas que en cada casa se consumían.
En los días excesivamente calurosos muchos despenseros se echaban a la calle en mangas de camisa, confiados en el adagio de que una buena capa todo lo tapa.
Estos caballeros de capa y cenacho, como les llamaba la gente de buen humor, antes de comenzar la compra hacían estación en un aguaducho o una taberna de las inmediaciones del mercado para matar el gusanillo con la clásica chicuela de aguardiente.
Luego recorrían todos los puestos para ver dónde estaban los artículos mejores o que más le agradaran y, terminada esta visita de inspección, principiaban la compra.
Primeramente se detenían ante la amplia mesa del carnicero para adquirir el elemento esencial del indispensable cocido, el plato principal, entonces, de todas las mesas españolas; después se proveían de las hortalizas, de las verduras, expuestas a la venta en grandes banastas, cubiertas por enormes sombrajos para preservarlas del sol y de la lluvia; legumbres y fruta llenaban con colmo los canastos, por muy poco dinero, en aquellos tiempos felices, que ya no volverán, en que aún no había surgido el pavoroso problema de las subsistencias.
El despensero jamas se olvidaba del cuarto de cordilla para el gato, y en las grandes solemnidades, permitíase el lujo de comprar una perdiz, un conejo o mayor cantidad de ternera que d e costumbre para condimentar el plato extraordinario.
Los dueños de los obradores de platería, cuando organizaban sus famosas jiras campestres, iban a la Corredera, llevando como portadores de las cestas a los aprendices de los talleres para adquirir los componentes del perol, en el que nunca faltaban los pollos, el chivo o la gallina.
En la época a que nos referimos muchas señoras, acompañadas de sus sirvientes, también efectuaban la compra diaria en el mercado y en las vísperas de la Pascua de Navidad las familias enteras acudían a la Plaza Mayor con el objeto de aprovisionarse de los artículos propios de estos días.
Como las criadas no eran suficientes para transportar las mercancías recurríase a los numerosos hombres y muchachos legítimos descendientes de los famosos manteses de la Corredera que, provistos de canastos y sacos, brindábanse a prestar dicho servicio por una módica gratificación.
Unos se encargaban de llevar los peros y las batatas, otros las colleras de pavos.
Cada familia con sus acompañantes constituía una verdadera caravana delante de la cual marchaban los chiquillos, rebosantes de júbilo, cargados de zambombas, panderetas, figurillas para los nacimientos y cañas dulces.
Entre los tipos populares que están a punto de desaparecer figuraba, en la época a que nos referimos, la despensera de profesión.
De ordinario era ésta una viejecita muy ágil, muy lista, que se dedicaba exclusivamente a efectuar las compras diarias de víveres para muchas familias.
Prestaba este servicio por una cantidad muy módica, dos pesetas mensuales o diez reales cuando tenía, además, la obligación de llevar un cántaro de agua.
Al anochecer, esta viejecita visitaba las casas en que hacía la despensa para recibir los encargos y recoger los cenachos y talegas en que había de portear las viandas.
Era admirable la memoria de la mujer a que nos referimos, pues jamás se le olvidaba adquirir ni uno de los innumerables artículos que le encargaban sus diversos amos.
Apenas amanecía lanzábase a la calle en dirección a la plaza de la Corredera.
En uno de sus típicos aguaduchos bebía medio café con aguardiente para calentarse el estómago y, acto seguido, iba en busca de la cambiadora, otra figura de la que ya quedan muy pocos ejemplares.
Deteníase ante su diminuta mesilla cargada de monedas de cobre de todas clases y de algunas baratijas y entregaba los relucientes duros que llevaba cuidadosamente guardados en el pecho o en la faltriquera, recibiendo, a cambio, gran número de paquetes de piezas de calderilla.
También obtenía, como premio del cambio, y éste era uno de los beneficios que le proporcionaba su humilde profesión, ya unos cordones para los zapatos, ya una torcida para el candil; ya una tira de fósforos de cartón, unos cuantos alfileres, horquillas o agujas, un cadejo de algodón o una madejita de hilo.
Seguidamente empezaba a recorrer los puestos a fin de realizar las compras y eran dignas de oír las discusiones y polémicas que sostenían con los mercaderes.
A este le acusaba de pesar o medir mal la mercancía; a aquel de haberle vendido la carne o el pescado en malas condiciones. Con el de aquí reñia por negarse a escogerle las frutas; con el de allí porque no le bajaba un cuarto o dos de la cuenta para que le resultara de balde el medio café con aguardiente.
Cuando llenos los cenachos y talegas de provisiones, la despensera abandonaba el mercado, antes de comenzar la entrega de las compras, se detenía en una calle de poco tránsito, sentábase en la gradilla de una puerta y allí efectuaba una curiosa operación, la de trasladar de los canastos a la faltriquera una pequeña parte de casi todos los artículos comprados para que su propia despensa le resultase de balde.
La costumbre de cometer estos insignificantes hurtos, de sisar, como se dice en el lenguaje corriente, subsiste, apesar de haber desaparecido casi por completo la típica despensera y será, de seguro, una de las pocas tradiciones que se conservarán a través de los siglos, mientras exista la humanidad.
Diciembre, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CALEFACCION
¡Qué diferencia se nota entre los antiguos aparatos y sistemas de calefacción y los modernos!
Pero aunque éstos se hallan más perfeccionados que aquéllos y se ajustan mejor a los preceptos de la higiene, había en los primitivos cierto encanto, el encanto de la sencillez, y un atractivo especial de que carecen los actuales.
En las moradas aristocráticas y en las casas de las familias de buena posición social, en el centro del salón destinado a recibir las visitas, en la sala del estrado, como se le llamaba generalmente, aparecía la esbelta copa de reluciente metal dorado, cubierta con artística tapa y colocada sobre unos pies del mismo metal.
A través de los caprichosos calados de la tapa veíanse las rojas brasas que un criado se encargaba de remover frecuentemente con la badila de mango llena de labores y tan brillante como la copa.
En la estancia donde se congregaba la familia para pasar los días lluviosos y las interminables veladas del invierno construíase la chimenea en cuyo hogar no cesaban de arder recios troncos de encina desde la festividad de Todos los Santos hasta las Carnestolendas.
Nunca faltaban sobre la repisa de la chimenea el reloj y los candelabros de bronce ni la tabaquera de ricos metales, bien repleta de polvo rape.
Delante de la chimenea, semicubierta con una pantalla de hierro para que no molestase la flama de la hoguera, se reunían los moradores de la casa, arrellanándose los hombres en cómodos sillones de baqueta y las mujeres en sillas muy bajas o en grandes butaconas bien renchidas de lana y cubiertas con fundas blancas para que no se ensuciasen.
Allí resolvían las cuestiones de familia, comentaban asuntos de actualidad o mataban el tiempo ya jugando una partida de ajedrez, ya leyendo el último número de El periódico para todos, lleno de novelas, poesías y artículos literarios de los mejores escritores de la primera mitad del siglo XIX; el semanario festivo La Linterna mágica, rebosante de gracia y de ingenio, o el Boletín Oficial de la provincia, que en aquellos tiempos publicaba curiosas informaciones, noticias de interés y hasta composiciones poéticas, charadas y otros pasatiempos.
En las casas mis modestas sustituía a la chimenea el brasero de azófar colocado sobre una tarima y cubierto con una alambrera para evitar que los muchachos pudieran caerse sobre la candela y sufrir quemaduras.
En los comienzos de la segunda mitad de la última centuria se generalizó la mesa-estufa o camilla, tan útil, tan cómoda que pronto invadió todos los hogares, desde los más suntuosos hasta los más humildes
En los primeros estaba cubierta con finos paños y en los segundos con faldas de bayeta azul o roja y tapetes de hule o de los llamados de ganchillo, hechos por las mujeres.
En torno de la mesa-estufa las familias pasaban gratamente las primeras horas de las noches de invierno, ya en amena tertulia, ya dedicadas a múltiples y provechosas tareas.
Para que fuese más útil la camilla, alguien tuvo la buena idea de adicionarle, debajo del tablero, un cajón con el fondo de listones cruzados que lo mismo servía para calentar la cena que para secar las ropas de los chiquillos en los días lluviosos.
En las amplias casonas de los labradores se prefería a la copa y la mesa-estufa la chimenea de la cocina, una chimenea grande, con enorme campana, que hoy sólo se conserva en los cortijos.
Allí, en aquella cocina típica, no solamente se congregaban los moradores de la casa, estos recibían a sus amigos y ante el hogar, bien repleto de leña, se concertaba la viajada de los campesinos, se cambiaban impresiones respecto de la cosecha futura y celebraban la terminanación de la matanza y la fiesta de la Nochebuena, pletórica de encantos y recuerdos.
En el humilde albergue del pobre, falto de chimenea y de camilla, el modesto brasero de lata o de madera cubierta de yeso representaba un importante papel; en sus brasas condimentábase la comida; cubierto por las enjugaderas de mimbre servía para secar la ropa. Sentado cerca de él y rodeado de su compañera y de su prole, el obrero descansaba al anochecer, del rudo trabajo del día, y cuando llegaba el instante de abandonarlo para buscar el reposo completo en el lecho, la mujer esparcía sobre las ascuas un puñado de romero o de alhucema que, al arder, producían una columna de humo denso y oloroso y purificaban la enrarecida atmósfera de la habitación.
Entre todos los aparatos de calefacción, el preferido por nuestras abuelas era la estufilla.
Consistía éste en una pequeña caja de hierro o de madera forrada interiormente de latón y con tapas de metal, en las que ardía el combustible más usado en Córdoba y tal vez el mejor de todos, el picón hecho en el monte de Sierra Morena.
Las viejecitas profesaban la teoría de que todo el cuerpo disfrutaba de calor teniendo calientes los pies y jamás los retiraban de la estufilla durante el invierno.
Con esa amiga inseparable, sentadas ante el balcón de mejores vistas, según la frase usual y gráfica, pasaban horas y horas ya dedicadas a hilar los copos de blanco lino, ya a hacer calceta, ora rezando entre dientes, ora entreteniendo a sus nietecillos con la narración de cuentos o historietas.
Tampoco faltaba en la mayoría de las casas el calentador, otro artefacto tan útil como los anteriores.
Tenia la forma de un brasero pequeño, cerrado, con un largo mango de madera y servía para elevar la temperatura en el lecho de las personas faltas de calor. Tales eran los aparatos y sistemas de calefacción que se usaban en otros tiempos más felices que los actuales, en que nunca faltaba en los hogares el dulce calor de los puros afectos y el cariño de las familias.
Diciembre, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL AGUINALDO DEL SOLDADO
Un mago de la pluma, un narrador insuperable, Pedro Antonio de Alarcón, en su libro inmortal titulado Diario de un testigo de la guerra de Africa describió de manera prodigiosa la Nochebuena del soldado en el campo de batalla.
El relato del insigne autor de El Niño de la bola refiérese al año 1859. Fue aquella Nochebuena una noche triste, fría y lluviosa. Parecía que las nubes derramaban amargo llanto y el huracán lanzaba quejidos lastimeros.
España entera se hallaba sumida en hondo desconsuelo. ¡Cómo no, si la sangre generosa de sus hijos regaba pródigamente las áridas tierras marroquies!
Aquella noche no reinó la alegría en los hogares y en todos hubo lágrimas, y en todos se avivó el recuerdo del hijo, del hermano, del novio que, acaso en aquellos instantes, combatirla heroicamente contra las hordas agarenas.
En el campamento no fué menos triste la Nochebuena, a pesar de que nuestros soldados se esforzaran por aparecer alegres y decidores.
La visión del pueblo natal, de la casita donde se meciera su cuna, de los padres, de la mujer amada, fija en su imaginación, grabada con vivísimos colores, era un dique poderoso que impedía el desbordamiento del júbilo, un freno para las expansiones de la bulliciosa juventud.
Sin embargo no faltaron canciones, ni dejaron de escucharse poéticos villancicos, acompañados por una flauta y una pandereta, únicos instrumentos musicales de que en el campamento se disponía.
Los soldados sólo recibieron el aguinaldo que sus familias les enviasen. En grandes hogueras, Pedro Antonio de Alarcón lo dice, condimentaron la cena con los comestibles que la Administración militar les entregara, una cena modestísima, muy semejante al rancho diario, sin ninguno de los manjares que no faltan ni aún en la mesa más pobre cuando la cristiandad conmemora el nacimiento del Hijo de Dios.
Cerca de medio siglo después, en el año 1893, las armas españolas tuvieron que volver al territorio africano para vengar ofensas de los moros, y otra vez nuestros heroicos soldados pasaron la Nochebuena en aquel ingrato suelo, puesto el pensamiento en sus familias, en sus hogares, en su patria.
Tal noche no tuvo en el campamento un cronista que la perpetuara como Pedro Antonio de Alarcón perpetuó la del 24 de Diciembre de 1859, pero se sabe que los soldados disfrutaron de exquisitas cenas, y que, en unión del aguinaldo de sus deudos y amigos, recibieron otro muy esplendido enviado a casi todos los regimientos por las poblaciones a cuya guarnición pertenecían.
En Córdoba el periódico La Monarquia se encargó de recoger y enviar a su destino el aguinaldo del soldado y las fuerzas expedicionarias del regimiento de Infantería de la Reina tuvieron vino, dulces y tabaco en abundancia, prendas de abrigo y otros regalos.
Hoy de nuevo España tiene fija su mirada en Marruecos; desbórdase de todos los pechos el torrente de indignación producida por los actos de barbarie de las cábilas rifeñas; en todos los corazones se exalta el patriotismo y se intensifica el amor, la admiración al bizarro Ejército encargado de defender el honor de la Patria y de vengar nuevas y gravísimas ofensas.
Muy en breve llegará la fecha en que el mundo católico conmemora el acontecimiento más grande, más sublime que se registra en la historia de la humanidad.
Para celebrarlo dignamente, ya que este año también huirá la alegría de muchos hogares, la nación entera apréstase a obsequiar espléndidarnente a sus hijos que luchan con bizarría en el campo del Rif donde hace poco se desarrollara la más espantosa de las tragedias.
Córdoba en este noble concierto, mejor dicho, en este pugilato de generosidad, de cariño, de esplendidez, debe figurar en primer término, pues así lo exige su proverbial hidalguía, su tradicional amor al Ejército, el bien conquistado calificativo de casa de guerrera gente que, con orgullo, ostenta desde los tiempos más remotos.
Todos tenemos la obligación de contribuir al aguinaldo del soldado: hasta el niño debe aportar para este patriótico obsequio algunas de las monedas que guarde en la alcancía.
Procuremos que los soldados cordobeses, ya que les falte, en la próxima Nochebuena, el calor de la familia, del hogar, disfruten de las cenas que les prepararían en sus casas; tengan un expresivo recuerdo de la ciudad que les aguarda con impaciencia para estrecharles efusivamente, representado por un obsequio de tanto valor como el regalo de los padres o la carta de la novia.
Así la noche en que la humanidad celebra el nacimiento del Hijo de Dios, un rayo de alegría, nueva estrella de Belén, iluminará, para nuestros soldados, el cielo tenebroso de la región rifeña; la fe y el patriotismo se fortalecerán en sus almas y sentirán nuevos alientos, nuevas energías para proseguir y terminar brillantemente su empresa, que no es obra de odios ni de exterminio, sino obra de cultura y de pacificación, basada en los santos principios de la Religión Católica y a la que puede servir de lema la sublime frase que la Iglesia pronuncia en las solemnes fiestas de la Natividad de Jesús: Gloria a Dios en las alturas y paz en [a fierra a los hombres de buena voluntad.
Diciembre, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL ALUMBRADO EN CORDOBA
Hace poco tiempo, una huelga de obreros gasistas y electricistas fue causa de que, durante varias noches, quedara Córdoba sumida en las tinieblas más profundas, lo mismo que en el primer tercio del siglo XIX en que tenían los transeuntes noctámbulos que ir provistos de linternas para no estrellarse contra una esquina en las revueltas calles de la ciudad.
Este inesperado y pasajero retroceso a los albores de la última centuria, nos trae a la memoria recuerdos de otros días, que vamos a consignar en esta crónica, relativos al alumbrado público y particular de la población.
El primero fue establecido en el año 1831.
Se instaló 713 faroles y 221 reverberos alimentados con aceite que consumían, próximamente, ochocientas arrobas de dicho líquido al año.
Durante la estación veraniega aumentábase extraordinariamente el alumbrado público en los paseos de la Ribera y de San Martín y, en las temporadas de feria, en los campos de Madre de Dios y de la Victoria.
En la segunda mitad del siglo XIX los depósitos de aceite de los faroles y reverberos fueron sustituídos por otros de petróleo que producían luz más intensa, por lo cual el vecindario recibió la modificación con verdadero júbilo.
A éste se unió al asombro, la estupefacción, cuando, algunos años después, instalóse el alumbrado de gas.
El público prorrumpía en exclamaciones de entusiasmo al ver las nuevas luces brillantes, cuya intensidad nunca disminuía, que no se apagaban, encendidas en faroles más estéticos que los primitivos.
La gente de buen humor, en grupos, recorría las calles para contemplar la nueva iluminación, gritando, a coro, con todas las fuerzas de sus pulmones:
¿Has visto el gaaaas?
¿Has visto la luuuz?
Los antiguos faroles de petróleo, unos faroles grandes, de forma triangular, muy poco artísticos, han llegado hasta nuestros días en los típicos barrios del Campo de la Verdad y de la Merced o el Matadero.
Antiguamente, casi tanto como los faroles del alumbrado público alumbraban la ciudad los de las innumerables hornacinas con imágenes que había en casi todas las calles y que desaparecieron en la segunda mitad del siglo XIX.
Hace ochenta años los aparatos y sistemas del alumbrado particular eran variadísirnos.
En las casas de las familias de buena posición nunca faltaba en el portal una farola con cristales raspados provista de un gran depósito de aceite con varios mecheros; en el salón de recibir las visitas o en la sala del estrado, que era su denominación más corriente, pendía del techo, en el centro de la estancia, una lámpara de metal con largas cadenas, en la que también ardía una luz de aceite y sobre la mesa de caoba o el piano de cola destacábanse los candelabros de bronce con las amarillas velas fabricadas en la cerería de la calle de la Pierna o en la confitería del Realejo.
En la habitación donde se congregaba la familia para pasar las veladas colocábase sobre la mesa estufa el reluciente velón de Lucena, con sus leones toscamente labrados en los mecheros, con sus pantallas de latón, con sus cadenillas de las que pendían el apagador y las tijeras para despabilarlo, ese velón que hoy se ha convertido en objeto de lujo y en valioso elemento de ornamentación de las moradas aristocráticas.
Las demás habitaciones hallábanse débilmente iluminadas por las lamparillas que ardían ante los fanales y las urnas con imágenes de Cristos, Vírgenes y Santos, y en las galerías, colgados de las paredes, había reverberos de lata para disipar las sombras de la noche.
Como aparatos fáciles de transportar de un sitio a otro utilizábanse las capuchinas, que pudiéramos considerar como hermanas menores de los velones, y en los dormitorios, cerca del lecho, veíase, toda la noche, la débil luz de una mariposa encerrada en un nicho diminuto, con una puerta de cristal, porque nuestros abuelos no podían dormir a oscuras.
En las casas de los pobres la capuchina o el velón, un velón sin leones en los mecheros, pantallas ni cadenas, eran los únicos artefactos que se utilizaban para el alumbrado, salvo en donde se prefería el primitivo candil de barro o de hierro, que aún se usa en los cortijos y aldeas.
La aparición del quinqué de petróleo produjo una verdadera revolución en el alumbrado; el nuevo aparato sustituyó a los depósitos de aceite en lámparas; faroles y reverberos y anuló por completo al típico velón de Lucena.
La variedad de quinqués era extraordinaria; los había de todos los precios y para todos los gustos; desde el de bronce artístico, esbelto, con elegante bomba de cristal raspado que lucía en la mesa del salón de recibir las visitas, hasta el de cristal humilde, sencillo, con pantalla de cartón pintarrajeada, que era colocado en el centro de la mesa estufa sobre una rueda de gutapercha para que no se manchara el tapete.
A raíz de la batalla de Alcolea se veía en algunas casas unos originales quinqués; servíales de depósito una bala de cañón de las muchas encontradas en el campo donde se libró el terrible combate.
Ente los vendedores ambulantes que en la época a que nos referimos obtenían mayores ganancias quizá figurarían, en primer termino, los que, a todas las horas del día, nos atolondraban con su invariable pregón: ¡Pantallas, tubos y torcidas pa quinqueles!
El quinqué era un artefacto peligroso; pues se volcaba fácilmente, inflamándose el petróleo, que ya producía incendios, ya quemaduras y hasta la muerte a bastantes personas.
La luz de gas hirió mortalmente a la de petróleo y la lámpara eléctrica dió el golpe de gracia al quinqué, cuyo último refugio fué el modesto portal de zapatero, de donde también lo echaron, hace ya algún tiempo, los modernos sistemas de alumbrado.
Antiguamente en todas las casas de familias bien acomodadas había unos artísticos faroles con cristales de colores y depósitos de aceite, destinados a iluminar los balcones la víspera de las grandes solemnidades o cuando ocurría un acontecimiento extraordinario.
En algunos de estos casos, como el casamiento de reyes, el natalicio de príncipes e infantes o la terminación de una guerra, también eran iluminadas las torres de la Catedral y de otros templos con centenares de candilejas, que les daban un aspecto fantástico.
Parecían, destacándose en el espacio cubierto por sombras de la noche, cíclopes apocalípticos rodeados por millares de diminutas luciérnagas.
Diciembre, 1921.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DOS COCHES PARADOS DE CARNAVAL
Hace cincuenta años el Carnaval en Córdoba era muy distinto del moderno, hoy casi suprimido en virtud de plausibles disposiciones.
Las tiestas de Antruejo se desarrollaban en las calles más que en los paseos y en los salones de casinos y teatros.
Abundaban las máscaras ingeniosas y ocurrentes, escasísimas hoy, así como las comparsas bien organizadas y con música agradable.
Había personas que soñaban con disfrazarse y, apenas amanecía, lanzábanse a la calle, envueltas en una colcha a guisa de dominó o luciendo el traje mis antiguo o deteriorado que tuvieran.
El punto de reunión de casi todas las máscaras madrugadoras era la plaza de la Corredera; allí se congregaban, más que para embromar amigos y conocidos, para hartarse de aguardiente en las tabernas y los aguaduchos del Mercado.
Cuando éstos que pudiéramos llamar heraldos de las fiestas de Carnestolendas se retiraban a sus domicilios para que el sueño les disipara los vapores del alcohol, empezaban a recorrer la población hombres, mujeres y chiquillos, con abigarrados disfraces dispuestos a pasar unas horas entregados a la alegría y la diversión.
Nunca faltaban el típico gitano con el pantalón de campana, el sombrero de púa y las grandes tijeras entre la faja semicaída, ni el lugareño con los zahones, el enorme sombrero de felpa y las alforjas al hombro, tipos perfectamente caracterizados casi todos los años por un platero y un comisionista muy populares.
También eran indispensables el hombre del higuí, siempre rodeado de una turba de chiquillos, y el que os tentaba todo el traje cubierto de canutos de caña o de flecos de papel de colores.
Entre la heterogénea turbamulta de máscaras solía verse, ya un soldado de los Tercios de Flandes, ya un caballero con trusa y jubón, tabardo o casaca, de seda o terciopelo bordado, que parecían desafiar a los modestos disfraces de percalina.
Esos trajes procedían de las guardarropías de Matute y de la viuda de Lázaro, que los alquilaban durante el Carnaval, formando con ellos vistosas y originales exposiciones en cualquier portal de una calle céntrica.
Durante las primeras horas de la tarde aumentaba la animación en las calles al aparecer las comparsas, aquellas comparsas originales de las que aún se conserva el recuerdo, como la de los herreros, la titulada “El hambre en veinte tomos” y la de las niñas boleras.
El domingo de Piñata el primitivo Centro Filarmónico de Eduardo Lucena y La Raspa de Rafael Vivas formaban la nota más interesante del Carnaval cordobés, el primero con su inspirada y juguetona música interpretada por gran número de verdaderos profesores, y la segunda con sus picarescas y satíricas coplas que un excelente coro cantaba de modo irreprochable.
Al declinar la tarde, después de haber recorrido casi todas las calles de la ciudad, máscaras y comparsas dirigíanse al paseo de la Victoria, donde la fiesta carnavalesca no tenía semejanza alguna con la de los últimos años.
Apenas reuníase allí una docena de coches y no se libraban las modernas batallas en que se utilizan, como proyectiles, las serpentinas, los papelillos picados y los ramos de flores.
El público, sentado en las desvencijadas sillas del Asilo o en los poyos de piedra negra que rodeaban el llamado salón de paseo, veía discurrir por éste a las máscaras, que aturdían a la gente con el eterno adiós que no me conoces.
Alrededor del tablado para la banda de música y a los acordes de ésta, mozos y mozas improvisaban animados bailes, que sustituían, con ventaja para la moral, a algunos de los que se celebran hoy.
Había dos lunares [sic] en los que el Carnaval tenía una nota típica, original, genuinamente cordobesa; eran aquellos el Realejo y las Cinco Calles, a los que podía aplicarse, con mucha propiedad, la frase gráfica popular de coches parados.
En las entradas de las diversas vías que afluyen en dichos parajes y ante las fachadas de las casas formábanse verdaderas murallas de sillas, en las que todas las muchachas de la vecindad, acompañadas de sus novios, de sus amigas, pasaban las tardes en constante broma y holgorio.
Las personas amigas de “ver los toros desde el andamio” se situaban en balcones y ventanas y desde allí intervenían también en la broma carnavalesca, arrojando grandes borlones de papel pendientes de una cuerda sobre la cabeza de los transeuntes, algunos de los cuales, los cortos de espíritu, sufrían un tremendo susto.
El Realejo era punto de parada de todas las máscaras de los populares barrios de San Lorenzo y la Magdalena; allí se detenían para comprar vistosos alcartaces llenos de almendras en la antigua confitería a que dió nombre el sitio en que se halla o para beber unas copas de vino en las clásicas tabernas de aquellos alrededores.
En las Cinco Calles también hacían estación con iguales fines: el de proveerse de peladillas en los puestos establecidos por vendedores ambulantes y el de refrescar las fauces con unos tragos del dorado néctar.
En los parajes a que nos referimos, si no una lluvia de papelillos de colores, caía sobre las muchachas una verdadera lluvia de piropos, de frases galantes, de flores del ingenio, más preciadas que las flores de nuestros jardines.
Y los hombres, siguiendo una costumbre de origen árabe, obsequiaban a las mujeres con el rico alfil representado por sabrosas almendras y anises polícromos.
Al anochecer, cuando las bulliciosas fiestas de Antruejo llegaban a su fin, la animación, la bulla, el ruído eran extraordinarios en el Realejo y las Cinco Calles.
Se puede decir que el dios de la Locura elegía ambos parajes para despedirse en ellos dignamente de sus adoradores.
Allí daban sus últimos saltos y cabriolas, sus últimos gritos, ya roncos, los enmascarados, antes de recluírse en sus hogares, muchos para descansar hasta el día siguiente, no pocos para reparar las fuerzas con una cena abundante y seguir la diversión asistiendo a las funciones del Teatro Principal o del Gran Teatro y luego a los bailes del Circulo de la Amistad o del Casino Industrial, brillante epílogo de la jornada carnavalesca
Febrero, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UNA PIÑATA MEMORABLE
En un extremo de la parte baja de la población levantábase una casa solariega perteneciente a una de las familias más linajudas de Córdoba.
Aquel edificio era un verdadero palacio, magnífico, suntuoso. Poseía soberbios salones, dignos de un regio alcázar; hermosos patios con artísticas fuentes; un jardín que semejaba un trozo de nuestra Sierra incomparable.
Dicha casa más de una vez sirvió de albergue a personas augustas y en ella celebráronse festines y saraos brillantísimos, fastuosos.
En los tiempos a que nos referimos el dueño de la mansión indicada, un aristócrata de la más elevada alcurnia, contrajo matrimonio y, para efectuar la presentación de su esposa a la alta sociedad, invitóla a un baile que se había de verificar el Domingo de Piñata.
Entre la nobleza de Córdoba figuraba entonces un joven apuesto, galante, decidido, ocurrente, tan hábil en el manejo de un caballo como en el deporte de la caza; elemento indispensable en toda fiesta, pues deleitaba con su ingenio a los hombres y encantaba con sus madrigales a las mujeres.
El prócer recién casado confió al joven a quien aludimos la organización del baile, seguro de que así resultaría mucho más lucido, y el noble mancebo dió rienda suelta a su fantasía, desplegó su actividad prodigiosa para cumplir dignamente el encargo.
Una legión de artífices de todas clases y de criados, puestos a sus órdenes, convirtió el palacio en un trasunto del Paraíso.
Alfombras y tapices de valor extraordinario mezclábanse con otros hechos de flores y como por arte de magia, se habían transformado los patios y jardines en salones y los salones en jardines, presentando un conjunto indescriptible, fantástico.
Para que nada faltase en el sarao habría una piñata que sería digno coronamiento de las fiestas. En el centro del artesonado de la estancia principal del palacio colocóse un globo de papel de colores, lleno de cascabeles y campanillas del que pendían multitud de cintas polícromas.
¿Que encerraba aquel globo? He aquí un misterio. El organizador del fastuoso acto que había de constituir un acontecimiento en la vida cordobesa guardaba una reserva impenetrable respecto al contenido de la piñata. Quería que produgera [sic] una sorpresa a todos los concurrentes.
La noche del baile advertíase inusitado movimiento en todas las casas aristocráticas de la ciudad. Damas y caballeros vestían los trajes de rigurosa etiqueta, cuidando escrupulosamente de su tocado, y muchas encantadoras señoritas se engalanaban con disfraces tan originales como caprichosos.
Las curiosas vecinas de las calles próximas al palacio ocupaban posiciones estratégicas en puertas y ventanas para presenciar el paso de los invitados a la fiesta.
En el pórtico de la casa solariega donde aquélla había de efectuarse dos lacayos con rojas casacas galoneadas de oro aguardaban la llegada de los carruajes para abrir sus portezuelas y saludar a las personas que de ellos descendían, inclinando la cerviz casi automáticamente.
Una riquísima alfombra se extendía desde la puerta hasta el final de la escalera, transformada, como todo el edificio, en un poético vergel.
El salón de actos presentaba un golpe de vista verdaderamente fantástico, deslumbrador. Iluminábanlo grandes y artísticas lámparas de bronce e innumerables reverberos cuyas luces arrancaban vivos destellos a las alhajas, a los áureos bordados, a los vistosos uniformes, una y mil veces reproducidos en las magníficas lunas de los espejos y las cornucopias.
Una orquesta, oculta entre un macizo de flores, ameninizaba [sic] el sarao y a los ceremoniosos rigodones sucedían los ligeros valses, la danza predilecta de la juventud.
Llegó el momento culminante de la fiesta; el elemento femenino se dispuso a abrir la piñata, pero todos sus intentos resultaron inútiles; nadie acertaba con la cinta que le servía de broche.
En su consecuencia, el autor de la diversión propuso que se celebrara un sorteo entre todas las damas y señoritas para que el asaz designase a la que hubiera de romper la piñata y él le indicaría el modo de conseguirlo.
Aceptada la fórmula se puso en práctica inmediatamente y la suerte eligió a la señora en cuyo honor se celebraba el baile, a la esposa del prócer dueño de la señorial morada.
La dama, orgullosa de su triunfo, dirigióse al centro del salón, asió la cinta que le señalara el joven aristócrata organizador del festín y, al tirar de ella, cayó envuelta en una lluvia de confites multicolores una rama de oliva, artificial, llena de aceitunas de dulce.
La dama palideció súbitamente, al mismo tiempo que su esposo enrojecía de ira.
En todos los rostros dibujóse una sonrisa maliciosa que las señoras procuraban ocultar con el abanico; todos los concurrentes se decían al oído frases casi imperceptibles. Había llegado el terrible instante de la murmuración.
Ni a la doncella más cándida se le ocultaba que todo aquello no era obra de la casualidad, sino que había sido preparado hábilmente, con un fin poco piadoso, por un consumado maestro de la sátira y de la ironía.
Aquella rama de oliva no constituía el símbolo de la paz, más bien representaba el emblema de la discordia.
Con ella se quiso indicar el origen humildísimo de la mujer a quien el dueño de la señorial morada, impulsado por una vehemente pasión, había llevado a los altares para hacerla su esposa.
El prócer desafió al autor de la broma, concertándose un duelo en condiciones muy graves que amigos de ambos consiguieron evitar, a costa de grandes esfuerzos.
Y esta piñata memorable fue, durante mucho tiempo, el tema de todas las conversaciones y de muy sabrosos comentarios, lo mismo en las reuniones aristocráticas que en las tertulias de los cafés y en los corrillos de las plazuelas.
Marzo, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CUARESMA
Antiguamente la Cuaresma tenia en Córdoba un sello característico, especial, por el que se distinguía de las demás épocas del año.
El silencio y la tranquilidad peculiares de nuestra población aumentaban en estos días dedicados al recogimiento, a prepararse para conmemorar dignamente el sublime poema del Gólgota.
En todas las casas agregábase a los rezos cotidianos de la plegaria de las doce, el Rosario, la Oración de la tarde y las Animas, el poético de la Salve, que invitan, con su especial y alegre repique, las sonoras campanas de la Catedral.
Al anochecer hombres mujeres, modestamente vestidos, ellas ostentando la mantilla que realza los encantos femeninos, acudían a los templos para efectuar los ejercicios de la Cuaresma.
Las iglesias, sin adornos, solamente iluminadas por las lámparas de aceite y las velas de cera, tenían un aspecto severo que imponía; hallábanse en una semioscuridad que invitaba a la meditación.
En ellas los fieles entregábanse a las prácticas religiosas con verdadera fe, puesto el espíritu en Dios, abstraídos por completo del mundo.
Las personas a quienes su avanzada edad o sus padecimientos les impedían salir a la calle practicaban en sus hogares el ejercicio del Via Crucis ante los cuadros que lo representaban en láminas toscas procedentes de las litografías malagueñas de Santamaría o de Mitjana.
Los viernes el vecindario en masa iba a la iglesia del Hospital de San Jacinto donde se venera la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, para elevarle sentidas plegarias, y el día en que se celebra la fiesta de la Santísima Virgen, bajo dicha advocación, los cordobeses realizaban una verdadera e imponente manifestación de sus sentimientos religiosos y de su acendrado, de su profundo amor a la Reina de los Cielos.
También los viernes de Cuaresma verificábase la típica y pintoresca romería al Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli para asistir al quinario que, en honor del Santo Cristo, en forma de mendigo, se apareciera a San Alvaro en las inmediaciones de su monasterio.
Al amanecer multitud de familias, formando bulliciosas caravanas, encaminábanse a aquel poético paraje de la Sierra y, después de presenciar los cultos, con edificante fervor, y de recorrer el Via Crucis, esfablecido en un lugar análogo al que fué teatro de la pasión y muerte de Jesús, entregábanse a las sencillas expansiones propias de las jiras campestres, sin que jamás se registrara el menor desorden, ni ocurriera suceso alguno vituperable.
Hombres y mujeres cumplían escrupulosamente el precepto del ayuno, incluso muchas personas exceptuadas de él, que no querían prescindir de estas prácticas, aunque la realizaran a costa de un verdadero sacrificio.
Las mujeres aficionadas al arte culinario demostraban sus habilidades los viernes de Cuaresma confeccionando manjares apetitosos y variados, sin que figurara entre sus componentes el elemento esencial de nuestra alimentación, la carne.
En las casas donde había cocineras invadían sus dominios, en esos días, las señoras ya para condimentar un guiso con arreglo a una receta que les proporcionara una amiga, ya para hacer los sabrosos pestiños, las natillas o el arroz con leche.
En ocasiones del ensayo de una receta, muy distinta de las que don Juan Valera consigna en su novela primorosa Juanita la Larga, no resultaba un manjar de los dioses sino un plato de bodegón, lo cual producía a su autora la contrariedad consiguiente.
En las comidas de las familias modestas nunca faltaba el potaje y se procuraba que fuera distinto cada viernes, recorriendo toda la escala, desde el de habas con hinojos, que puede considerarse el más humilde, hasta el de judías o habichuelas que constituye la aristocracia de los potajes.
Siempre acompañaba a éstos, condimentado de mil modos distintos, el bacalao, comida de pobres en otros tiempos, hoy reservado exclusivamente para las mesas ricas, pues cuesta casi tanto como el jamón.
No había casa en que, durante toda la Cuaresma, dejara de arder la débil luz de la mariposa ante la urna de caoba tallada y torneada, en que aparecía entre flores la imagen del Crucificado, del Nazareno o de la Dolorosa.
Al aproximarse la Semana Santa eran sacados del fondo de las viejas arcas, para que se desarrugasen y perdieran el penetrante olor del alcanfor que los preservaba de los estragos de la polilla, los vestidos de seda y de terciopelo, las mantillas de blonda, los correctos fracs, las severas levitas.
Enviábanse a los sombrereros, para que las planchasen, !as relucientes chisteras y se procedía a limpiar, con gran escrupulosidad, los galones y entorchados de los uniformes que lucirían los caballeros en la visita a los monumentos y en la procesión del Viernes Santo.
La gente del pueblo también preparaba tos trapitos de cristianar, entre los que ocupaba lugar preferente el vistoso pañolón de Manila.
Las mozas pasaban horas y hoyas ocupadas en la tarea de planchar y encañonar las bordadas pecheras de las camisas que sus padres o hermanos ostentarían en la popular procesión del Jueves Santo o en la del Viernes, acompañando a la Cruz guiona. Y las muchachas hacendosas aprovechaban estos días de permanencia en el hogar para arreglar los trajes de tonos claros, ligeros, vaporosos, pero siempre honestos, propios de la estación primaveral, que exhibirían en las excursiones matutinas a los Jardines de la Agricultura y en el salón del paseo o en las funciones del circo ecuestre de don Eduardo Díaz, durante la Pascua de Resurrección.
Una verdadera legión de blanqueadores dedicábase a encalar las fachadas de los edificios situados en las calles por donde habían de pasar las procesiones y, a la vez, las mujeres del pueblo daban bajeras a las paredes exteriores de sus casas o les ponían zócalos pintados con ocre, almagra o humo de pez, que constituían un atentado contra el buen gusto.
Finalmente, muchas familias unían a las ocupaciones indicadas la de buscar y preparar todos los elementos necesarios para poner el altar; los fanales con las imágenes, los candelabros, los jarrones, los floreros, las macetas, proporcionadas por vecinas y amigas que se congregaban durante la noche del Jueves Santo en esos improvisados y poéticos Sagrarios, para velar al Señor e interrumpir, de vez en cuando, el augusto silencio propio del día con las vibrantes notas de la saeta.
Tal era la Cuaresma en Córdoba antiguamente, en los tiempos felices en que estaban más arraigadas que hoy las creencias religiosas y no surgían los graves conflictos de la vida moderna.
Marzo, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS DOMINGOS DE ANTAÑO
¡Qué diferencia hay entre los domingos de antaño y los de nuestros días! Antiguamente los hombres no trasnochaban el sábado más que de costumbre, como acontece ahora; retirábanse temprano a sus casas, para entregarse al descanso, con el objeto de madrugar el domingo.
En cambio las mujeres del pueblo pasaban gran parte de la noche indicada en vela, porque después de haber terminado las cotidianas tareas domésticas tenían que dedicarse a planchar la camisa y repasar el traje de gala de sus maridos, hijos o hermanos.
El domingo la clase obrera levantábase al alba; hombres y mujeres se vestían con los trapitos de cristianar e iban a oír misa a la iglesia más próxima a sus hogares.
Después marchaban a la plaza de la Corredera, ellas a comprar las viandas, ellos a matar el gusanillo con unas chicuelas de aguardiente en las típicas tabernas y aguaduchos del mercado y a pasar un rato de charla con los amigos.
Las mozas, desde la Corredera, dirigíanse invariablemente a la plaza del Salvador, con el objeto de adquirir el ramo de violetas o de rosas que lucirían, por la tarde, entre la bien peinada cabellera.
Las viejas que se dedicaban a la profesión de despenseras, congregábanse al apuntar el día, en la iglesia de San Pablo, para asistir a la misa que el popular Padre Cordobita celebraba al amanecer, sin que las retrajeran las terribles catilinarias que el anciano sacerdote solía dirigirles, interrumpiendo el Santo Sacrificio, cuando las sorprendía en animada charla.
Todo el vecindario cumplía con los preceptos de la Iglesia y los templos llenábanse de fieles, ofreciendo un espectáculo hermoso, consolador.
Terminado el almuerzo muchas familias marchaban al campo, especialmente en los días de sol del invierno, para oxigenar los pulmones y a fin de que los chiquillos pudieran jugar y correr a sus anchas.
Como las excursiones campestres abren el apetito, siempre los expedicionarios iban provistos de una merendilla, compuesta de sabrosas aceitunas, encerradas en una esportilla bien cosida con un bramante para que no se salieran y mancharan los bolsillos; de queso, pan y algunas chucherías, sin que faltara la típica bota de vino, hoy sustituida por la poco manejable damajuana.
Los hombres aficionados a la caza iban armados de sus escopetas para matar cuatro pajarillos y mientras se dedicaban a este deporte las mujeres y los muchachos se entretenían buscando hinojos y espárragos o cogiendo bellotas.
Otras familias, poco partidarias de los paseos largos, se dirigían a los pasos a nivel próximos a la ciudad para pasar el rato viendo las maniobras de los trenes que entonces llamaban la atención de las gentes sencillas, las cuales no podían explicarse c6mo andaba una interminable serie de coches sin caballos, mulas o bueyes que tiraran de ellos.
La llamada buena sociedad se reunía en el salón de los jardines altos, donde las muchachas, con trajes sencillos, honestos, libres del antiestético sombrero, luciendo la bien peinada cabellera, discurrían en grupos ligeras, alegres, entregadas a una incesante charla como parleras golondrinas.
Al anochecer todos regresaban a sus hogares, satisfechos de la jornada, y ni aún en la mesa más pobre faltaba un plato extraordinario para festejar el domingo.
Concluída la cena, las familias que no preferían a los espectáculos y diversiones pasar la velada alrededor de la mesa estufa, iban al Teatro Principal o del Recreo para solazarse con las representaciones de dramas y zarzuelas de mucho mayor mérito artístico que las modernas obras.
Los hombres aficionados al juego del dominó pasaban el rato en el café de la viuda de Lazaro o en el Suizo viejo entregados a esa distracción mientras apuraban el vaso de café y la copa de rom [sic] con marrasquino, endulzándose después la boca con el terrón de azúcar que convertían en caramelo al quemarlo con unas gotas de rom.
La gente alegre buscaba recreo en los cafés cantantes, instalados, ya en el antiguo teatro de Moratín, ya en el derruido mercado de la plaza de Abades, donde tocaores, cantaores y bailaoras representaban un espectáculo mucho más artísticos [sic] y mucho más moral que las modernas funciones de cinematógrafo y variedades.
En verano, al atardecer, las mozas iban a los huertos para bañarse en sus albercas y comprar los olorosos ramos de jazmines.
Por la noche la aristocracia se reunía en el paseo de San Martín y la clase media y el pueblo en el de la Ribera.
Muchas personas efectuaban excursiones por el Guadalquivir en las casi prehistóricas barcas de Juanico y los hermanos Montes, iluminadas con los primitivos faroles de aceite, que, vista desde lejos, semejaban enormes luciérnagas.
Los hombres se detenían en los aguaduchos establecidos en diversos puntos de la población, para beber un exquisito refresco de pastilla de almendra o un vaso de agua fresca con un bolado y un chorreón de aguardiente, y los jóvenes obsequiaban a las muchachas con las famosas merengas de las confiterías del Realejo, de Castillo y de Hoyito, cuando no preferían las clásicas arropías de clavo, dulces, melosas como las palabras de un amante.
La gente abandonaba temprano los paseos y demás lugares de reunión, entregándose al descanso, para el lunes reanudar el trabajo interrumpido el sábado, con energías, con actividad todos alegres y satisfechos, sereno el espíritu y la conciencia tranquila, con la inefable tranquilidad que proporciona el cumplimiento del deber.
Marzo, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL CRIMEN DE UN LOCO
Hace ya muchos años habitaba en Córdoba una señora, que había pasado de la juventud, en compañía de un hijo suyo adolescente.
Reveses de fortunas, desgracias o disgustos de familia, teníanla aislada por completo de la sociedad.
Unicamente se trataba con las personas cuyos servicios tenia que utilizar y sólo se la veía en la calle cuando los deberes religiosos la llevaban al templo.
El hijo de la señora aludida era un verdadero misántropo. Grave, serio, adusto, de carácter sombrío, veíasele constantemente vagar por los parajes más solitarios, triste, con la mirada vaga, abstraído por completo del mundo.
La gente aseguraba que aquel joven tenía perturbadas las facultades mentales.
Madre e hijo, merced a este sistema de vida, pasaban casi inadvertidos entre el vecindario, librándose de sus hablillas y murmuraciones.
Un día circuló la noticia de que la señora a quien nos referimos había aparecido exánime en su lecho. La muerte fué repentina; no la procedió [sic] enfermedad alguna
El médico forense efectuó un minucioso reconocimiento del cadáver y como consecuencia de él certificó que la defunción habla sido originada por un derrame seroso.
La Prensa dió cuenta del suceso, al que el público no concedió importancia y, a las pocas horas de haber ocurrido, nadie se acordaba de la pobre señora, que pasó por el mundo entre la general indiferencia.
El joven de carácter sombrío, serio y adusto, perturbado según la opinión general, continuó vagando sin cesar, como el judío errante, cada vez más triste, cada vez mas ensimismado, con la vista incierta, con el terrible sello de la locura en la faz.
Ya no podía dudarse de que se trataba de un demente.
Transcurrieron algunos años y una mañana el infeliz perturbado presentóse en el despacho del juez de instrucción pretendiendo ver a éste, pues tenía que hacerle importante revelaciones.
La citada autoridad rehusó, en un principio, recibirle, pero en virtud de la persistencia del demente en sus deseos, ordenó al fin, que pasara.
El joven, que se hallaba presa de una extraordinaria excitación, exclamó con voz temblorosa: señor juez, vengo para que disponga usted mi detención y procesamiento porque yo maté a mi madre.
El funcionario judicial, sabiendo que tenía en su presencia a un loco, no dió crédito a sus palabras y le dijo: esta bien; váyase usted tranquilo, que ya se haré lo que proceda.
El autor de la terrible confesión marchóse visiblemente contrariado.
Pocos días después volvió a presentarse ante la autoridad judicial insistiendo en sus manifestaciones.
Quiero, agregó, espiar mi horrible delito y no saldré de aquí hasta que usted disponga mi encarcelamiento.
¿Y cómo mató a su madre? preguntóle el juez, intrigadoya por las declaraciones de aquel hombre.
Aproveché la ocasión, contestó el interrogado, de que mi presunta víctima se hallaba en el lecho, entregada al descanso; me acerqué a ella sigilosamente y le clavé una aguja de hacer media en el cerebro.
Mi pobre madre pasó de esta vida a otra mejor sin extremecerse siquiera.
Cuando me convencí de que estaba muerta procuré introducirle toda la aguja en la cabeza, ocultando el orificio de entrada con el cabello para que no pudiera ser descubierto el crimen.
Había una firmeza, una seguridad tan grande en las palabras del loco, se expresaba éste con tal acento de convicción, que el juez mandó exhumar los restos de la señora aludida para que fueran reconocidos minuciosamente.
Y, en efecto, al verificarse tal diligencia, se encontró entre las vértebras cervicales una larga aguja de acero enmohecida.
El parricida, inconsciente, fue recluido en un manicomio.
El médico forense que certificó la defunción de la señora, atribuyéndola a un derrame seroso, abandonó el ejercicio de su carrera y trasladóse a Madrid para dedicar sus talentos y actividades a otras tareas.
Allí consagróse de lleno al periodismo, en el que hizo sus primeros ensayos en Córdoba, y al lado de aquel veterano periodista a quien sus camaradas denominaban el moro Ferreras, trabajó durante muchos años en “El Correo”, logrando dar a su firma autoridad y prestigio.
Al mismo tiempo realizó importantes estudios literarios, que le proporcionaron una vasta cultura, y fruto de ellos fueron algunos trabajos de extraordinario interés, merced a los cuales obtuvo, con justicia, el dictado de escritor cervantino.
También figuró entre los funcionarios del Estado más dignos y competentes.
Hace algunos meses rindióse en la jornada de la vida, al peso de los años, el antiguo medico a quien un error convirtió en excelente periodista y literato notable.
Abril, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL PRECEPTO PASCUAL
Hace cincuenta años, en una vetusta casona del barrio de la Catedral habitaba una familia inglesa. El jefe de ella era un hombre de edad avanzada, alto, enjuto de carnes, de barba blanca, de aspecto simpático, inteligente, activo, emprendedor.
Hallábase al frente de una importantísima industria establecida en Córdoba por una sociedad extranjera, que, al desaparecer, como consecuencia de las modernas y funestísimas luchas entre patronos y obreros, privó a nuestra ciudad de una gran fuente de riquezas y sumió en la miseria a muchos hogares.
La personalidad a que nos referimos, cortés y bondadosa en grado sumo, trataba con cariño verdaderamente paternal a sus operarios y servidores, que le correspondian profesándole un gran afecto.
Uno de los dependientes de su casa más estimado, tanto por él como por su familia, era el portero, hombre de sanas costumbres, de acendrados sentimientos religiosos, honrado a carta cabal, según la frase gráfica del pueblo.
Este fiel servidor sufrió una grave enfermedad, una paralisis [sic] que le tuvo postrado en el lecho durante largo tiempo, originándole, al fin, la muerte.
Los dueños de la casa prodigáronle toda clase de cuidados y procuraron, por todos los medios, hacer lo menos aflictiva que era posible la situación del paciente.
En los tiempos a que nos referimos constituía un verdadero acontecimiento en todos los barrios de Córdoba la salida de Su Divina Majestad para que cumplieran con el Precepto Pascual los feligreses enfermos e impedidos.
El vecindario de las calles por donde había de pasar el Santísimo revocaba y blanqueaba las fachadas de sus casas lo mismo que al aproximarse la Semana Santa o la fiesta del Corpus Christi.
El día de la importante ceremonia, en la carrera de la procesión, balcones y ventanas lucían colgaduras, ya de rico terciopelo o damasco, ya formadas con mantones de Manila o modestas colchas y algunas fachadas aparecían decoradas vistosa y artísticamente con arcos y guirnaldas de follaje, plantas y flores.
En las casas que debían ser visitadas por Jesús Sacramentado levantábanse preciosos altares, con un severo Crucifijo, rodeado de luces, materialmente cubierto de rosas y violetas.
Innumerables personas de todas las clases sociales acompañaban al Rey de los Cielos y Tierra y sobre el palio caía, sin cesar, una lluvia de pétalos de flores.
Al llegar la época en que los buenos cristianos cumplen el Precepto Pascual, mostró deseos el hombre paratítico de recibir el Pan de los Angeles.
El rector de la parroquia, al serle comunicados tales deseos, expresó su temor de que no fuese recibido el Augusto Sacramento con toda pompa y solemnidad en la morada del enfermo a causa de profesar sus dueños, como ingleses, la religión protestante.
Enterada la personalidad a que venimos refiriéndonos de los recelos del sacerdote, le envió un emisario para manifestarle que en su morada se dispensarían al Santísimo tantos honores como en la del católico más ferviente.
Llegó el día designado para administrar la Sagrada Comunión a los impedidos del barrio de la Catedral.
A acompañar al Santísimo acudieron innumerables personas; muchas más que en los años anteriores. Entre ellas figuraban todos los empleados de las oficinas y la mayoría de los operarios de los talleres de la importante sociedad industrial a que hemos aludido.
Todas las calles que debía recorrer la procesión ostentaban una alfombra de juncias y mastranzos.
Tapices de flores verdaderamente artísticos adornaban la fachada de la vetusta casona donde moraba la familia inglesa; el suelo hallábase cubierto de plantas aromáticas y rosas.
En el patio elevábase un suntuoso altar de varios cuerpos con valiosa candelería de plata y soberbios jarrones de mérito extraordinario.
El paralítico había sido trasladado desde la portería a una amplia habitación interior, transformada en un precioso oratorio.
Su Divina Majestad penetró en la casa pasando entre una doble fila de obreros con hachones encendidos y enmedio de una incesante lluvia de flores, al mismo tiempo que una multitnd [sic] de voladores estallaban en el espacio.
El enfermo cumplió el Precepto Pascual con un fervor edificante y aquel espectáculo, imponente, grandioso, produjo honda impresión a cuantas personas lo presenciaron y arrancó lagrimas a muchos ojos.
Para coronar dignamente el acto el respetable anciano que, por ser de nacionalidad inglesa no profesaba la religión católica, obsequió espléndidamente a sus operarios y socorrió a los pobres con una abudante [sic] limosna de pan.
Al día siguiente el rector de la parroquial del Sagrario fue a dar las gracias al dueño de la vetusta casona por el acto que ligeramente hemos descrito.
A las palabras de gratitud del sacerdote respondió el anciano con esta frase: así recibo yo en mi casa a quienes vienen a honrarla con su visita.
Aquel hombre de edad avanzada, alto, enjuto de carnes, de barba blanca y aspecto simpático, era don Dúncan Shaw, jefe de la importante fábrica de fundición de plomo establecida en el Arroyo de las Piedras.
Abril, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL POETA DEL DOS DE MAYO
Córdoba, la ciudad pacifica, la ciudad callada, que por su tranquilidad y silencio parecía, de ordinario, dormida o desierta era entonces presa de una agitación extraordinaria, advertíase en ella un inusitado movimiento.
Significadas personalidades políticas bullían sin cesar. Encontrábaselas en todas partes y no era precisa mucha perspicacia para observar en ellas signos evidentes de honda preocupación.
Ya se veí>a a las personas aludidas ir a los domicilios de otras de menos significación; ya visitar a las autoridades; ya acudir a las oficinas de Correos o Telégrafos para recoger una carta esperada con impaciencia o para expedir un telegrama enigmático; ya reunirse, formando animados corros, en el Casino Industrial o en el café de Cervantes.
Cuando tres o cuatro personas de estas se encontraban en la calle y deteníanse para hablar producían la espectación del público que comentaba la entrevista de mil modos.
La gente, poco aficionada en aquellos tiempos a la lectura de periódicos, arrebataba de las manos de los vendedores “La Correspondencia de España” y “La Iberia”, ávida de saber las últimas noticias, anhelante de conocer el resultado de lo que se tramaba.
¿Que hay? era la frase que sustituía al saludo siempre que se encontraban dos amigos. Y las familias en el hogar, y los contertulios en los pocos centros de reunión que entonces había, y los ancianos en el Patio de los Naranjos o en El Triunfo, sus casinos predilectos, charlaban de lo mismo, cada cual exponía su opinión, más o menos acaloradamennte [sic], y todos coincidían en que se avecinaban extraordinarios y transcendentales acontecimientos.
En efecto, España tenía en gestación un movimiento revolucionario, el cual había de producir un cambio de régimen tan efímero que podríasele aplicar la comparación del poeta:
¿que es más que el heno a la mañana verde”
seco a la tarde?
Entre los hombres que con mas entusiasmo, con mayor actividad cooperaban a este movimiento, sobresalía en Córdoba don Angel de Torres y Gómez, político prestigioso, abogado notable, orador de elocuencia extraordinaria que, si se hubiera consolidado la República, indudablemente habría sido una de sus figuras más culminantes.
También se destacaba por sus entusiasmos, por sus energías y sobre todo por su verborrea, don Francisco Leiva Muñoz,el incansable propagandista de sus ideales, que en cualquier sitio y a cualquier hora improvisaba una tribuna para arengar a las masas y, de paso, dedicarse un autobombo.
Con las personas de nuestra ciudad que laboraban en pro del cambio de régimen siempre hallábase mezclado y confundido un joven forastero, alto, enjuto de carnes, de mirada viva y penetrante, reveladora de una gran inteligencia, de aspecto simpático.
Vestía muy modestamente, siendo elemento imprescindible de su indumentaria un largo y raido gabán, que parecía formar parte integrante de su persona, como dijo muy oportunamente el ingenioso y festivo escritor don Emilio López Dominguez.
Este joven inquieto, nervioso, rivalizaba en entusiasmo con los partidarios más acérrimos de la República, en pro de la cual daba rienda suelta frecuentemente, a su verbo cálido y fogoso, siempre al servicio de una inteligencia superior y de una imaginación volcánica.
Famoso en aquellos tiempos fue el discurso que pronunció aquí abogando por la Federación republicana andaluza.
Mostrábase enemigo de los temperamentos de templanza que se avenía mal con su carácter; él prefería la lucha en las barricadas a las negociaciones en que la diplomacia, interpusiera sus buenos oficios.
Pero no sólo encontrábase al mozo aludido en las reuniones de los revolucionarios; También se le veía frecuentemente en el paseo de San Martín, que después, ampliado y reformado fué del Gran Capitán, departiendo con las muchachas; formando parte de sus alegres corrillos.
Y si entre los políticos su voz resonaba enérgica y de su boca salían apóstrofes violentos, con las lindas cordobesas su acento era dulce, como una balada de amor, y de sus labios solo brotaban madrigales bellísimos que sonaban en los oídos de las jóvenes como una música divina.
Por eso las muchachas que acudían al Paseo de San Martín, animándolo con su incesante charla de parleras golondrinas, rifábanse, nunca mejor que ahora se puede aplicar esta palabra, al mozo de la mirada viva y penetrante, que tenía para cada una un piropo tan oportuno como delicado.
'También el forastero de quien tratamos constituía un elemento esencial, valiosísimo, de las reuniones literarias que en aquella época celebraban el barón de Fuente de Quinto, el marques de Jover y otros amantes de la gaya ciencia.
En ellas deleitaba a los concurrentes recitando de modo admirable hermosas composiciones poéticas fruto de su lozana inspiración.
Y siempre el auditorio solicitaba que repitiera, una y cien veces, pues no se cansaba de oírlo, un canto patriótico que hacía hervir la sangre provocaba el entusiasmo de las multitudes; que todo buen español sabía de memoria.
¿Quien era este hombre excepcional? Era Bernardo López García, el gran poeta jienense; el autor de las inmortales décimas al Dos de Mayo, que parecen inspiradas por los manes de Daoiz y Velarde y en las que palpitan todo el patriotismo de nuestro pueblo y toda la fiereza indomable de nuestra raza.
Por cierto que en una de las reuniones literarias aludidas un escritor festivo que no desperdiciaba la ocasión de hacer un epigrama, aunque fuese contra el mismo, improvisó los siguientes versos:
Que se oiga nacer la grama
ya resulta una camama,
frase propia de un guasón,
pues el gran López García
ha oido ¡quien lo creería!
de la Patria la aflicción.
Aunque el poeta celebró la ocurrencia asegurábase que no le agradó aquella ligera crítica del primer verso de sus sonoras décimas, la única quizá de que haya sido objeto el admirable poema del Dos de Mayo.
Mayo, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PERFUMES DE CORDOBA
Córdoba, antes de que perdiera el sello de las viejas ciudades y con él sus mayores encantos, para convertirse en una urbe moderna, tenía sus perfumes propios, característicos, que embalsamaban el ambiente haciéndonos creer que nos hallábamos en un inmenso jardín, en perpetua Primavera.
Eran los perfumes de su Sierra, entonces lindante con la población; los aromas del romero, de los mastranzos, del tomillo, que se mezclaban con los del azahar de los naranjos de sus huertas, de sus jardines, de sus paseos y de sus plazas; con los de las varas de nardos y los rosales de sus típicos huertos; con los de las celindas y los jazmines de sus patios incomparables.
Al cordobés que, tras larga ausencia, regresaba a su tierra natal, parecíale que se le ensanchaban los pulmones al respirar estos aires purísimos, al hallarse envuelto por esta atmósfera, la cual le sumía en un profundo y delicioso éxtasis.
Y el forastero que visitaba la vieja ciudad dormida, llena de gloriosos recuerdos, al sentir en su frente la caricia suave de la brisa perfumada, entregábase, como el fumador de opio, a inefables deliquios y sentíase transportado a mundos ideales donde imperan el amor, el arte, la belleza y la poesía.
Durante todas las épocas del año Córdoba era un rico pebetero, un delicado pomo de esencias, pero además cada estación, cada mes, cada fiesta tenía sus olores peculiares, característicos.
En el Invierno percibíanse en la población los múltiples y sanos armas de la Sierra; el del monte conque se adornaba el nacimiento, el del tomillo y otras yerbas que servían para adobar las aceitunas, el del romero que el día de la Candelaria bendecíase en las iglesias para repartirlo entre los fieles, todos ellos confundidos con el de las violetas que las mozas ostentaban en la cabeza o en el seno, como el más preciado adorno.
En la Primavera, en que en huertos, jardines y patios había un verdadero desbordamiento de flores y de perfumes, ya embalsamaban el ambiente de los hogares, los ramos de capullos, las varas de alelíes y los lirios que el Jueves Santos exornaban el poético altar, ya la manzanilla que cubría la cruz de Mayo.
El pueblo creyente extendía sobre las calles un tapiz oloroso, formado con pétalos de rosas, cuando salía en procesión el Santísimo para que los fieles cumplieran con el Precepto Pascual y otra alfombra de juncias y mastranzos ocultaba, asimismo, el pavimento de las principales vías de la población cuando convértíalas en Sagrarios la presencia de la Custodia en la solemne festividad del Corpus.
Durante todo el mes de Mayo transformábanse en vergeles las iglesias a las que iban las niñas, envueltas en níveos y vaporosos trajes para ofrendar las flores de su inocencia, juntas con las de nuestras campos, a la santísima Virgen.
Y en los días de la renombrada Feria de la Salud, las mujeres; radiantes de hermosura, porque se exhibían con la indumentaria genuinamente española, dejaban por todas partes una estela de penetrante y rico perfume, el de los claveles que, en apretado haz, ostentaban a guisa de broche de la clásica mantilla o entre la sedosa cabellera peinada con arte supremo.
En el Verano aspirábase en todas partes el perfume de los jardines. La venta de ramos hechos con estas flores clavadas en un alambre, constituía un pequeño comercio que ayudaba a vivir a muchas familias de modesta posición.
Al atardecer numerosas mujeres recorrían. la población ofreciendo de casa en casa los ramos de jazmines que llevaban sobre una salvilla de vareta.
En las puertas de algunos conventos de monjas también eran expuestos a la venta, clavados en el asiento de una silla.
Nunca faltaban en las mesillas de las arropieras, al lado de las limpias y porosas jarras.
Y no había moza, aunque fuera muy pobre, que dejara de ahorrar diariamente un cuarto para adquirir lo que constituía su adorno favorito, algo así como una valiosa alhaja, el ramo cuya nívea blancura se destacaría sobre la negra cabellera, entre una multitud de horquillas y peinecillos polícromos.
En las verbenas populares el olor de los jazmines mezclábase con el de la albahaca, indispensable en todos los patios cordobeses y en el templo de Santiago, al celebrarse la tradicional velada en honor del patrón de España, y en los de San Agustín y San Basilio el día de la Virgen de Agosto, constituían el principal elemento de su ornato las diminutas macetas de albahaca, muy verde, muy bien cortada, semejando grandes esmeraldas esféricas.
En las plazuelas y en las calles de los barrios bajos también se percibía el suave olor de los dompedros que expontáneamente brotaban entre las piedras, junto a los muros de los edificios, formándoles un verdadero zócalo.
Heraldos del Otoño eran los gratos olores de las frutas que, en grandes banastas, apilábanse en el llano de la Fuensanta durante los días de la famosa feria de que hoy, por desgracia, sólo nos queda el recuerdo.
Después, al aproximarse las festividades de los Santos y los Difuntos, en la plaza del Salvador sustituían a los claveles y rosas, de vivos colores y penetrantes aromas, las pálidas flores de cementerio cuyos matices y olores parece que llenan el espíritu de honda tristeza y profunda melancolía.
Tales eran los perfumes de Córdoba en aquellos tiempos en que la Sierra casi estaba unida a la ciudad; en que en paseos y plazas erguían los naranjos sus copas de verdor perenne, cargados de azahar; en que había en todas las calles huertos pletóricos de flores; en que todos los patios tenían el aspecto de jardines. Tales eran los aromas que embalsamaban el ambiente de la vieja Corte de los Califas, compitiendo con los más ricos y delicados de las regiones orientales, traidos para regalo y deleite de Sobeya y Sara.
Mayo, 1922.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA PIÑONA
¿Quién no la recuerda? Era una mujer de regular estatura, metida en carnes, de constitución varonil; simpática apesar de la dureza de sus facciones, con la faz siempre roja como si la sangre estuviera a punto de brotarle por el rostro.
No había quien al verla pudiese dudar, por el gran parecido de ambos, que era hermana del Piñón, el popularísimo sacristán de la iglesia de San Pablo, cuyas travesuras sacaban de quicio al padre Cordobita, obligándole a montar en cólera y a dirigir terribles catilinarias a su antiguo subordinado, apesar de profesarle verdadero cariño.
A José Santos, desde pequeñuelo, conocíale todo el mundo por el remoquete del Piñón, el cual la gente convirtió en femenino para aplicarlo a la hermana del sacristán famoso.
Los hermanos a quienes nos referimos nada tenían que envidiarse respecto a popularidad y podía considerárseles como dos de las figuras más originales y típicas de la Córdoba pintoresca.
Dolores Santos, la Piñona, que pudiera ser presentada como ejemplo de laboriosidad femenina, se dedicó, en su niñez, a la venta de periódicos.
Ningún compañero de profesión recorría en menos tiempo que ella la ciudad ni voceaba más y mejor el El Cencerro o La Cotorra, excitando, con sus pregones, la curiosidad del público para que le arrebatase de las manos los ejemplares de aquellos famosos semanarios satíricos.
Por este motivo los camaradas de la Piñona no la miraban con buenos ojos, le tenían envidia, que suscitaba frecuentemente discusiones y, reyertas, en las que ella salía siempre vencedora, después de descalabrar a un colega, de una pedrada, o de propinar tremenda cachetina a todos sus adversarios.
Los fundadores de El Cencerro y La Cotorra, don Luis Maraver Alfaro y don José Navarro Prieto, solían recompensarle el celo que demostraba en la venta de los periódicos dándole algunas propinas, que la varonil muchacha no gastaba en dulces ni flores, sino en trompos, trabucos o almezas para hacer disparos contra los cristales de los faroles.
Cuando fué mujer; una verdadera moza de pelo en pecho, cambió de oficio, dedicándose a expender flores, hortalizas y frutas en el mercado del Salvador.
Allí, cerca de la puerta del templo de San Pablo, veíasela constantemente, a todas horas, detrás de las grandes banastas repletas de verduras.
Armonizaba con el arrebatado color de su rostro el de las rosas o los claveles que coronaban su cabeza y el del pañuelo de sandía que invariablemente cubría su seno.
La Piñona constituía una de las notas características de la plaza del Salvador; era allí una figura interesante; quien cobraba el barato en el típico mercado de las flores, hoy desprovisto de muchos de los encantos que tuvo en la antigüedad.
Nadie daba más voces que ella pregonando su mercancía; por un quítame allá esas pajas ponía como no digan dueñas a una compradora; por cualquier minucia descargaba un diluvio de frases escogidas y un chaparrón de bofetadas sobre una compañera.
Si dos hortelanas o dos despenseras reñían, recurriendo a las uñas, como arma, para agredirse o arrancándose despiadadamente, el moño, ella era la primera en acudir para separarlas y calmar las iras de las contendientes.
Si dos hombres sostenían acalorada pendencia, en la que llegaban a lucir las navajas, ella también auxiliaba a los agentes de las autoridades, sin temor al riesgo que corriera, con el fin de evitar un drama sangriento. Y si un guardia municipal o un guindilla conducía con grandes trabajos un beodo impertinente al depósito de las monas, entonces conocido por el Galápago y situado en dicha plaza, Dolores Santos ayudábale en la ardua tarea, que causaba general regocijo a los espectadores.
Siempre estaba dispuesta a apurar unas chicuelas de aguardiente en una de las tabernas próximas a su puesto con la primer comadre que se presentaba o con cualquier campesino de los que elegían el lugar mencionado para centro de reunión cuando tornaban a sus hogares al terminar la viajada.
La Piñona consideraba algo así como los aledaños de su casa a la iglesia de San Pablo, a juzgar por la libertad y confianza con que entraba en. ella a cualquier hora.
Si era preciso ayudaba a su hermano, en vísperas de las grandes fiestas, a adornar el templo y siempre destinaba las mejores flores de su puesto al altar del beato Francisco, de Posadas, a cuya familia. pertenecían los Piñones, según afirmaban ellos mismos.
Dolores Santos jamás faltaba los domingos a la primera Misa que el padre Cordobita celebraba al amanecer; el día de la Candelaria abandonaba el puesto muy temprano para ocupar un buen sitio en la solemne fiesta costeada por el Comercio y en la novena a la Virgen del Rosario siempre se la veía en primer término, entre los fieles.
Cuando eran sacadas procesionalmente las imágenes de dicha Virgen y del beato Posadas, desgarrábase los pulmones vitoreándolas con un entusiasmo rayano en la locura.
La Piñona, que no perdonaba medio de ganar honradamente una peseta para sacar adelante a su prole ejercía también el oficio de aguadora, en la plaza de toros, las tardes de corridas y, merced a su popularidad, siempre se llevaba la faltriquera repleta de cuartos.
En una corrida de la feria de la Salud, después de apagar la sed de gran número de espectadores de la grada cubierta saltó al tendido por la barandilla que separa ambas partes del circo y, al efectuar esta operación, con la misma destreza que un muchacho, levantáronsele un poco las faldas.
El público empezó a dirigirle bromas, algunas muy subidas de color, y Dolores Santos, indignada porque hubiera quien pudiese creer que ella faltaba a la moral, soltó el cántaro y, al mismo tiempo que gritaba con toda la fuerza de sus pulmones: ¿qué habéis visto, embusteros? remangóse las enaguas hasta la cintura, mostrando unos recios pantalones de su marido.
Tal era la Piñona, la mujer del aspecto varonil, de rostro encarnado como la amapola, vendedora de periódicos en su niñez, hortelana y aguadora luego, que se destacaba entre las personas más populares de Córdoba en los últimos años del siglo xix y constituía una figura típica de la interesante plaza del Salvador.
Junio, 1922.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
SANGRIAS Y CARACOLADAS
Antiguamente, cuando las costumbres eran más sanas que en la actualidad y había mayor apego al hogar que hoy, el pueblo celebraba, con típicas fiestas, los acontecimientos de familia como el otorgo, la boda, el bautizo o la vuelta del mozo que fué a la guerra y además organizaba frecuentemente, durante el verano, veladas muy agradables en las casas que tenían patios grandes donde se pudiera congregar mucha gente.
Dichas veladas verificábanse los sábados y se prorrogaban hasta el amanecer del día siguiente en que, como festivo, podían entregarse al descanso los trasnochadores.
Por regla general servía de pretexto a tales fiestas una caracolada o una sangría.
El día designado para ella las vecinas de la casa en que se había de verificar abandonaban el lecho más temprano que de costumbre porque era preciso limpiar escrupulosamente toda la vivienda, desde la puerta de la calle hasta el corral, dar bajeras a la fachada, a las galerías y las habitaciones y poner en orden muebles y trastos.
Dedicaban la mayor parte del tiempo al arreglo del patio; a enjardinar sus rosales y jazmineros, a trasladar a un rincón el macetero con el fin de que se dispusiera de más espacio para el baile, a quitar las ramas y hojas secas a plantas y flores.
Al atardecer regaban el pavimento de menudas piedras y disponían la iluminación del patio, consistente en farolillos y velones de aceite colgados, a guisa de lámparas, en las galerías, y en reverberos de petróleo colocados sobre el verde tapiz que cubría los muros.
Terminadas estas faenas procedíase a condimentar los caracoles o a preparar la sangría.
Aquellos, después de bien ayunados y lavados pasaban de los barreños que los contenían a la caldera de colar donde hervían a fuego lento en unión de una buena cantidad de cornetillas picantes, que constituían su principal, su indispensable aliño.
La sangría se preparaba en los pintarrajeados lebrillos que ya están a punto de desaparecer, mezclando en ellos vino de Valdepeñas y agua con azúcar, astillas de canela y ruedas de limón.
Cuando, se aproximaba la hora de la fiesta todas las mozas del barrio peinábanse cuidadosamente; adornando la cabeza con nardos y ramos de jazmines, y se ponían los trapitos de cristianar; la falda almidonada y planchada, el blanco delantal lleno de entredoses y puntillas y el pañuelo de seda, de tonos vivos, al talle.
Los mozos también recurrían al fondo del arca, vistiendo el traje de paño negro reservado para las grandes solemnidades, la camisa de pechera bordada, las botas con casquillos de charol y el sombrero cordobés, airoso, reluciente.
Poco después del toque de la oración de la tarde empezaban a congregarse invitados y no invitados, porque en estas veladas populares tenía entrada todo el mundo; solamente no se le permitía a los patosos que iban con el propósito de aguar la fiesta, los cuales, en muchas ocasiones, recibían de los concurrentes un duro escarmiento.
Cuando estaban reunidas todas las personas que se tenía interés en que participaran del obsequio eran colocadas, sobre las menudas piedras del patio, grandes fuentes llenas de caracoles y alrededor de ellas sentábanse en el suelo hombres y mujeres formando pintorescos y animadísimos grupos.
A cada persona se la proveía de una cuchara y de una púa de espino para que sacara la carne de los caracoles y principiaba el banquete que, apesar de su modestia, muchos comensales habrían preferido a los más famosos de Lúculo.
De vez en cuando los organizadores de la caracolada abandonaban su puesto en el festín para ofrecer a quienes participaban de él sendas copas de aguardiente, servidas en bandejas polícromas.
Cuando se trataba de una sangría instalábase enmedio del patio la mesa mayor que había en la casa y, sobre ella, los lebrillos con la agradable bebida y gran número de vasos, de aquellos vasos de cristal recios, pesados, con el fondo muy grueso, de los que ya sólo se conservan algunos ejemplares en los chineros de las antiguas casas cordobesas.
Los mozos más activos, más inquietos, provistos de grandes cucharones, encargábanse de llenar los vasos y repartirlos entre los concurrentes, una y cien veces, hasta que los lebrillos quedaban vacíos y los cerebros caldeados por los vapores del alcohol.
Durante el ágape se desbordaban la alegría y el buen humor entre mozos y mozas y todos hacían alarde de su gracia y de su ingenio y elogiaban, con entusiasmo, la exquisita condimentación de los caracoles o la excelente preparación de la sangría, felicitando a sus autores.
Terminado lo que pudiéramos llamar pretexto de la fiesta comenzaba la parte más interesante y típica.
Varios mozos templaban guitarras y bandurrias y, al compás de sus notas y del sonoro repiqueteo de las castañuelas encantadoras muchachas bailaban con verdadero arte, derrochando la gracia y donosura, las sevillanas, el vito, los panaderos, toda la serie de danzas andaluzas que, con los sentidos cantares de esta región, forman el poema admirable de la tierra de María Santísima.
Al terminar cada baile caía a los pies de las danzarinas una lluvia de sombreros; de todos los labios brotaban piropos y todas las manos se unían para aplaudir ruidosamente.
Las guitarras y bandurrias preludiaban luego un vals, un chotis o una polka y los hombres, como impulsados por un resorte, levantábanse de los asientos, sombrero en mano se aproximaban a las jóvenes para invitarles a bailar y, momentos después, el patio estaba lleno de parejas, que daban vueltas, al compás de la música, con movimientos candenciosos, rítmicos.
Muchos mozuelos que, durante la noche del sábado, recorrían la población en busca de bailes, al oir el rasgueo de las vihuelas, penetraban en el lugar de la fiesta, como Pedro por su casa, y pronto encontraban una pareja con quien pasar el resto de la velada agradablemente.
¡Cuántos noviazgos salían de estas reuniones populares! ¡Cuántas reconciliaciones se lograban en ellas!
Y frecuentemente ocurría, a la vez, la ruptura de una boda, a causa de una sonrisa, una mirada o una frase indiscreta que hacía surgir entre dos amantes el terrible fantasma de los celos.
Ya muy avanzada la noche terminaba la fiesta y los mozos en grupos, recorrían los barrios bajos de la población para obsequiar a las mozas con esas incomparables serenatas llenas de poesía, en que las guitarras y las bandurrias parece que riman el idilio eterno del amor.
Junio, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EXCURSIONES VERANIEGAS
Antiguamente las veladas veraniegas tenían un encanto de que carecen hoy porque el pueblo efectuaba en ellas fiestas y excursiones muy típicas, dando rienda suelta a la alegría que parece flotar en el ambiente de la incomparable región andaluza.
A las reuniones íntimas en las casas de vecinos para celebrar una sangría o una caracolada, a las verbenas de los barrios bajos, a las serenatas llenas de poesía, uníanse las excursiones a los pintorescos alrededores de la población, tan llenas de atractivos como casi todas las expansiones populares
Para efectuarlas elegíase los sábados, a fin de poder dedicar el día siguiente al descanso, que buena falta hacía a todos los cuerpos después de una noche de continuo ajetreo y holgorio.
Muchas de estas giras efectuábanse a las huertas próximas, para comer higo-chumbos.
Cuando mozas y mozos terminaban sus quehaceres poníanse los trapitos de cristianar; ellas las faldas almidonadas y los blancos delantales llenos de puntillas y encajes; ellos el traje negro y el reluciente sombrero cordobés y, en animados grupos, se dirigían, generalmente, a las huertas del pago de la Fuensanta, o a las chozas construídas en sus inmediaciones para la venta de los higochumbos.
Los expedicionarios invadían el lugar elegido para pasar la velada como bandada de pájaros y mientras se les preparaban varios cientos del sabroso fruto del nopal, recorrían la finca para deleitearse en la contemplación de los encantos de la Naturaleza y aspirar los delicados perfumes de las flores.
Luego formaban corro, sentándose en el suelo, alrededor de las enormes fuentes llenas de higos, más dulces que las palabras de un enamorado.
Los mozos ofrecíanlos a las muchachas, entre piropos y frases galantes, y las risas y las bromas no cesaban un momento, al par que circulaba de mano en mano la botella del aguardiente, que había de facilitar la digestión.
Cuando el modesto banquete concluía comenzaba el rasgeo de la guitarra e interrumpían el silencio de la noche las notas sentidas de esos cantares con que el pueblo expresa sus penas y sus alegrías, sus celos y sus dudas, sus odios y sus amores.
Entre tanto las ruedas de la noria, con sus monótonos y soñolientos gemidos, impregnaban el cuadro de una honda, de una profunda melancolía.
La gente joven, aficionada a divertirse, también efectuaba excursiones nocturnas a las eras próximas a la ciudad, especialmente a las inmediatas a la puerta de Sevilla y a las del Campo de la Verdad.
Los mozos invitaban a las mozas a pasearlas en los trillos y aquellas prorrumpían en un griterío ensordecedor cuando las caballerías, al sentir restallar los látigos, volaban más que corrían sobre las doradas mieses.
La clásica bota, que ya ha desaparecido, bien repleta del oloroso vino de Montilla, caldeaba los cerebros y llenaba de alegría los corazones, constituyendo el principal elemento de la fiesta.
Nunca faltaba quien, a causa de haberse excedido en las libaciones, tuviera que convertir en lecho los haces de gavillas y pasar en él una gran parte de la velada, hasta que el sueño disipaba los efectos del alcohol.
Los melonares de la ribera del Guadalquivir, con sus típicas chozas, eran, así mismo, lugares de expansión para muchas familias durante las noches de verano.
Allí iban a comer los melones, dulces como la miel, y a pasar la velada alegremente.
Los jóvenes entregábanse a su recreo favorito, al baile, y al compás de guitarras y bandurrias deslizábanse las parejas sobre la mullida alfombra de césped, rimando el eterno idilio del amor.
Ninguna familia abandonaba estos lugares sin haber comprado, para llevárselos a sus casas, en sacos o talegas que los hombres echábanse al hombro, varios melones o andrehuelas, denominación casi exclusiva de Córdoba, procurando elegir los llamados escritos porque, según creencia general, son los mejores.
También era indispensable adquirir algunas sandías, muy redondas, de cáscara muy tersa, para que los muchachos las convirtieran en faroles, llenos de figurones y arabescos, con los cuales, al anochecer, recorrían muy ufanos y contentos las calles de sus barrios, semejando grandes luciérnagas.
En los tiempos, ya lejanos, en que uno de los sitios de recreo predilectos del público era el paseo de la Ribera, muchas personas gustaban de efectuar excursiones por el Guadalquivir, especialmente en las noches de luna.
Las prehistóricas barcas de Juanico y los hermanos Montes, con sus faroles de lata que producían débil y poética luz, no cesaban de recorrer, llenas de gente, el espacio comprendido entre el embarcadero y el Puente romano.
Hombres y mujeres entonaban a coro alegres o sentidas canciones hasta agotar todo su repertorio, en el que nunca faltaban el Wals de las olas ni los números mas populares de la zarzuela Marina.
Frecuentemente inundaban el espacio las notas de una música inspirada, bella, original, retozona y llena de melancolía al mismo tiempo, que parecía compendiar el alma de Córdoba; era la Barcarola del malogrado, del inolvidable maestro Eduardo Lucena.
A veces un grito de terror lanzado por las mujeres interrumpía el coro. ¿Que ocurría? Sencillamente que algún gracioso había empezado a dar bomba a la barca, para volcarla, sin conseguir su propósito porque las personas formales se lo impedían y, en ocasiones, estaban a punto de arrojarlo al agua.
¡Que cuadro tan bello presentaba el paraje a que nos referimos! El traía a nuestra memoria los inspirados versos del cantor de la Ermitas en que, describió de modo inimitable:
“El Betis lleno de luna
y la Ribera de gente”.
Por último, hace algunos años, se puso de moda para las giras nocturnas la Fuente de la Palomera, un pintoresco lugar de la Sierra donde brota un manantial de exquisitas aguas.
Con el pretexto de beberlas pero, en realidad para divertirse, iba allí la gente del pueblo, y, especialmente los sábados, resultaba la romería casi tan animada como la de otros tiempos al Santuario de Santo Domingo y al Arroyo de las Piedras.
Numerosos vendedores de higo-chumbos y chucherías instalaban sus puestos en el mencionado paraje, que presentaba el aspecto de una alegre verbena.
Casi todas las mozas iban provistas de un cántaro pequeño o un botijo para traerlo lleno de agua de la Palomera que, según una creencia muy generalizada, tiene excelentes condiciones medicinales y acaso cure hasta el mal de amores.
Las excursiones al paraje antedicho pronto pasaron de moda porque los gustos modernos retienen hoy en la ciudad al vecindario, el cual encuentra mayores atractivos en el cinematógrafo y los espectáculos de variedades que en las giras a nuestros campos fértiles y hermosos, llenos siempre de encantos y de poesía.
Agosto, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS PUERTAS DE LA CIUDAD
Caprichos del mal llamado progreso mas que necesidades de las modernas poblaciones, hicieron desaparecer casi todas las puertas de Córdoba, algunas de gran valor histórico, a la vez que derrumbaron la vieja muralla coronada de almenas que, como cinturón ciclópeo, rodeaba la ciudad.
De nuestras antiguas puertas sólo se conservan dos y restos de otra construida por los árabes.
Tales restos pertenecen a la de Sevilla y consisten en tres torreones que se hallan ocultos por los muros de edificios construidos en los tiempos actuales. Dos arcos ultracirculares unían dichas torres.
La puerta de Sevilla era fatídica y triste, no sólo por estar frente aun cementerio, sino porque en ella se ejecutaba a los reos de muerte, lo mismo a los que eran pasados por las armas que a los condenados a garrote.
La puerta de Almodóvar, una de las dos que han sido respetadas por la piqueta demoledora, también pertenece a la época árabe y se llamó de los Judíos, por corresponder al barrio de estos.
Consta de dos torres con almenas unidas por un arco de herradura.
En el año 1802, a consecuencia de hallarse en estado ruinoso, fué objeto de importantes obras de reparación que le hicieron perder algo de su carácter primitivo.
Desde tiempos muy remotos las personas que, en mayor número, salían y entraban por la citada puerta, eran las mujeres del pueblo, domiciliadas en el barrio de la Judería y en tos inmediatos, que iban a la alcubilla próxima para proveerse de agua.
Hace cincuenta o sesenta años, muchos días antes de que comenzara la Feria de Nuestra Señora de la Salud, era extraordinaria la animación en los alrededores de la puerta de Almodóvar, donde sentaban sus reales numerosas caravanas de gitanos, y modestos industriales establecían multitud de bodegones y ventorrillos.
Antiguamente, entre las terribles pedreas de los chiquillos de Córdoba, tenían fama las de los bandos de las puertas de Almodóvar y Sevilla; eran verdaderas batallas campales, que a veces duraban muchas horas y en las que casi siempre resultaban vencedores los chiquillos de la puerta de Almodóvar, ante los cuales sus adversarios pedían perdón insistentemente, repitiendo la copla:
“Guerra guerrilla
guerra, guerrón...”
Las puertas de Sevilla y Almodóvar conservan estos nombres a causa de haber entrado por ellas las tropas de la ciudad hispalense y de Almodóvar del Campo que intervinieron en la conquista de Córdoba por San Fernando.
En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, al ser urbanizado el muladar de la Trinidad, hoy calle de Lope de Hoces, se abrió la puerta de aquel nombre, generalmente llamada de Hierro, porque tenía cancelas de dicho metal, sujetas en unos postes poco artísticos.
Un día, cuando se verificaban los preparativos para la batalla de Alcolea, un inmenso gentío aglomeróse en la plaza de la Trinidad, se oyó un disparo y varios hombres a caballo, abriéndose paso entre la multitud, huyeron por la puerta mencionada.
Eran el hermano del famoso bandido Pacheco y varios de sus amigos y camaradas que emprendían la fuga al verle caer delante del palacio de los Condes de Hornachuelos, muerto, cuando iba a pedir el indulto, de un certero disparo que un soldado le hiciera, en virtud de órdenes del general Caballero de Rodas.
La puerta de la Trinidad o de Hierro desapareció hace treinta años próximamente.
Una de las puertas más antiguas de Córdoba era la de Gallegos, que ponía en comunicación la plaza denominada hoy de Antonio Grilo con el campo de la Victoria.
La abrieron los romanos y la reconstruyeron los árabes, formando un arco de herradura sostenido en dos esbeltas columnas, que ostentaban capiteles de la primitiva puerta romana.
Al efectuar el Rey D. Fernando III la conquista de nuestra ciudad, se adicionó a la puerta en que nos ocupamos, como elementos de ornamentación, el escudo de Castilla en el centro del arco y el de Córdoba en ambas columnas.
El terremoto que hubo en el año 1755 convirtió en un montón de escombros la puerta de Gallegos, que fué reedificada poco después, cerrándose con un muro los huecos en que se hallaban las columnas y dejando en el centro un claro rectangular, semejante a la puerta de cualquier caserón antiguo.
En el año 1864 se procedió, con muy buen acuerdo, a demolerla, pues resultaba una de las mas antiestéticas de nuestra ciudad.
En su exterior había, en el muro izquierdo, una pequeña capilla con una imagen de Jesús en el Pretorio, que fué costeada por los hortelanos del pago de la Victoria y desapareció, hace un cuarto de siglo, al levantarse los edificios que hoy aparecen en aquel lugar.
Respecto a la denominación de dicha puerta los historiadores han acogido varias versiones. La más provista de fundamento es la de que se le impuso el nombre por el que aun en la actualidad conocemos el lugar en que estuviera a causa de haber entrado por ella en la población las tropas gallegas que formaban parte del ejército de San Fernando cuando libró a Córdoba del dominio de los árabes.
Antes de que se prolongase el paseo del Gran Capitán, durante las mañanas de Primavera y las tardes de Invierno desfilaban por la puerta de Gallegos innumerables personas que iban a aspirar los aires puros cargados de perfumes o a tomar el sol en los preciosos Jardines altos o en los de la Agricultura, llenos de exhuberante vegetación.
Y en los días de la Feria de Nuestra Señora de la Salud era extraordinaria la animación en el citado paraje y en sus inmediaciones, donde formaban un conjunto muy pintoresco los puestos de dátiles, cocos y babuchas establecidos por comerciantes judíos en los pequeños portales de la puerta de Gallegos y de la calle de la Concepción, que semejaban algo así como zocos marroquíes.
La puerta de Osario, que comunicaba la calle del mismo nombre con el Campo de la Merced, fui construida por los árabes y reedificada a mediados del siglo XIV.
Formábanla dos torres rectangulares unidas por un arco apuntado.
Dicha puerta perdió gran parte de su belleza artística a consecuencia de haberse elevado unas paredes sobre el arco, cubriendo el espacio comprendido entre ambas torres, para habilitar una habitación con destino a hospedería de los ermitaños del Desierto de Belén.
En la pared de la parte interior había un Cristo pintado al fresco.
La mencionada puerta, en la época del Califato, se llamó de los cristianos y después se la denominó del Osario por hallarse en la calle de este nombre, a la que, seguramente se le impuso porque conducía al cementerio situado en la actual plaza de Colón.
Esta puerta era una de las preferidas por los enemigos del impuesto de consumos para introducir fraudulentamente toda clase de artículos y por ella penetraba, a media noche, hace sesenta años, la famosa ternerilla descabezada, peregrina invención de los contrabandistas, merced a la cual el vecindario se encerraba en sus hogares, presa de un pánico indescriptible, dejándoles completamente libre el campo de sus operaciones.
La puerta del Osario fue la última demolida en Córdoba, a principios de la centuria que transcurre, con el fin de regularizar y mejorar el sitio en que se hallaba y sus inmediaciones.
La puerta del Rincón, llamada así por encontrarse en un ángulo de la muralla, a la terminación de la calle de Carnicerías o Alfaros, probablemente construida a fines del siglo XVII o principios del XVIII, tenía muy escaso valor artístico.
Formábala un arco cuya parte superior estaba cubierta por un tabique en el que aparecían, pintadas, las armas de Córdoba.
Desapareció el año 1852.
Por esta puerta penetraban en la población, al regresar de animadas excursiones cinegéticas, las caravanas de los antiguos cazadores, a los que precedían recios mulos cargados de ciervos y jabalíes o de perdices y conejos.
Los conductores de las caballerías iban provistos de sonoras trompas y cuernas de caza, con las que anunciaban la vuelta de los expedicionarios y, al oirlas, mujeres y chiquillos asomábanse a puertas y ventanas para ver las piezas cobradas y recibir, con muestras de júbilo, a los cazadores.
En el año 1240 abrióse la puerta que pone en comunicación la calle Mayor de Santa Marina con el llano de San Cayetano; en el lugar por donde asaltó la muralla, penetrando en la población, uno de los heroicos soldados del ejercito del Santo Rey que conquistó a Córdoba, el almogabar Alvar Colodro, cuyo nombre se impuso a dicha puerta.
Esta fue reconstruída en el año 1837; era de forma rectangular y carecía de mérito artístico.
En diversas ocasiones estuvo cerrada durante largo tiempo, a causa de haberse desarrollado epidemias y desapareció, como otras, en los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX.
Hace sesenta años, antes de que amaneciera, salía por la puerta de Colodro, diariamente, la pintoresca y original caravana de los piconeros del barrio de Santa Marina, con sus pacientes borriquillos, para jacé la piconá, según su frase, en la Sierra y, al anochecer, regresaban a sus hogares, por el mismo lugar, con los pollinos cargados de haldas llenas de buen picón de encina, satisfechos de la jornada, contentos, alegres, siempre con una copla o un piropo para las mozas entre los labios.
Cerca del lugar donde se hallaba la antedicha puerta, en la carrera de la Fuensantilla, hubo otra abierta por los árabes en un ángulo de la muralla.
Correspondía a un arrabal de la población, por lo que se la denominaba Escusada, y utilizábase, principalmente, para introducir en la ciudad el ganado con destino al abastecimiento de carnes del vecindario.
A consecuencia de haberla destruido un incendio, el pueblo le sustituyó el nombre de puerta Escusada por el de puerta Quemada, no variándoselo después de haber sido reconstruida a mediados del siglo XIII.
En el año 1729 se verificó su demolición, necesaria para edificar la parte posterior del hospital de !a Misericordia.
Entre las dos puertas últimamente citadas hubo otra que se llamó del Santo Cristo de la Misericordia, por hallarse en el muro posterior del hospital de este nombre.
Fue construída cuando se demolió la puerta Escusada o Quemada, a la que los árabes denominaban de Alquerque, y formábala un arco semicircular.
Desapareció hace unos cuarenta años.
La puerta de Plasencia, por la que desembocaba la calle Mayor de San Lorenzo en el campo del Marrubial, en el horrible quemadero de la Inquisición, también pertenecía a la época árabe, era de forma rectangular y carecía de mérito arquitectónico.
En cambio ¡qué de recuerdos memorables evocaba!
¡Cuántas páginas de nuestra historia comenzaron a escribirse allí!
Por ella penetró San Fernando la primera vez que vino a Córdoba después de haberla librado del dominio de los moros; por ella entraron triunfalmente los reyes don Alfonso el Sabio, don Sancho el Bravo, don Alfonso XI, don Enrique II, don Enrique IV, don Fernando V y doña Isabel la Católica y por ella entró también el cortejo fúnebre que acompañara el cadáver de don Fernando IV el Emplazado, conducido a nuestra ciudad para enterrarlo en la colegiata de San Hipólito.
Siempre que el pueblo cordobés trajo en procesión de rogativa, desde su santuario de la Sierra, la imagen de la Virgen de Linares, penetró, asimismo, por la puerta indicada, enmedio de una inmensa multitud, que no cesaba de dirigirle fervientes súplicas y de vitorearla con entusiasmo delirante.
La puerta de Plasencia fué una de las demolidas en la segunda mitad del último siglo.
En la plaza de la Magdalena hubo una puerta, donde hoy se halla la fuente pública, que fué construida antes de la conquista de Córdoba por don Fernando III, pues, según algunos historiadores, se la llamó de Andújar con motivo, de haber entrado por ella los soldados de dicha población que figuraban en el ejército del Santo Rey.
Fue reconstruida en el siglo XVII y se asemejaba a la de Plasencia.
Desapareció en el último tercio del siglo XIX.
Al lado izquierdo de esta puerta elevábase una esbelta torre, denominada de los Donceles, porque en la antigüedad formaban su guardia los soldados más jóvenes de nuestro ejército.
Dicha torre, en tiempos remotos, estuvo unida a otra igual por un arco, constituyendo seguramente una de las puertas de la ciudad.
Como la de la Malmuerta y otra muy parecida a esta que se elevaba a la derecha de la puerta de Gallegos, se utilizó para prisión de los nobles que cometían algún delito.
La torre de los Donceles fué demolida hace unos cuarenta años, por hallarse en completo estado de ruina, a causa del abandono en que aquí se acostumbra a tener los monumentos históricos y artísticos.
La puerta Nueva, por la que se comunicaba la calle del mismo nombre, hoy de Alfonso XII, con el campo de San Antón, construyóse en el año 1518 y la formaba un arco parecido al que constituía la parte superior de la primitiva del Rincón y de la del Osario.
En el año 1723 modificósela, al efectuarse en ella obras de consolidación y reparación y desapareció el arco, quedando en forma rectangular. Desde entonces llamósela Nueva.
Dicha puerta, como la de Plasencia, encerraba un verdadero tesoro de recuerdos históricos. Por ella entraron en la ciudad los reyes don Felipe II, don Felipe IV, don Carlos IV, don Fernando VII y doña Isabel II y otros muchos personajes.
En el año 1808 sustituyósele el nombre de puerta Nueva por el de puerta de Alcolea para conmemorar la batalla librada en dicho lugar contra las huestes invasoras de Napoleón Bonaparte.
Eu [sic] el mismo año las tropas del general Dupont penetraron en Córdoba por la citada puerta, abriéndola a cañonazos.
Cuando el Municipio acordó, muy desacertadamente, hace unos treinta años, demoler la puerta Nueva, llamada últimamente de Isabel II, sus hojas de madera, hechas pedazos por las balas, fueron depositadas en el Museo provincial, como recuerdo de la invasión francesa.
A fines del siglo XVI o principios del XVII debió ser construida la puerta de Baeza, que comunicaba la calle del Sol, hoy de Agustín Moreno, con el campo de Madre de Dios.
Era una de las más bellas y artísticas de nuestra población. Formibanla dos torres redondas unidas por un arco semicircular.
Durante los primeros días del mes de Septiembre advertíase una animación extraordinaria en dicha puerta. Por ella desfilaban casi todos las cordobeses e innumerables forasteros, para visitar la famosa feria de Nuestra Señora de la Fuensanta y el poético santuario de la Virgen, semioculto entre fértiles huertas de verdor perenne.
También en virtud de un censurable acuerdo de la Corporación municipal, la interesante puerta de Baeza fue demolida en el año 1863.
En la ribera del Guadalquivir, en el espacio comprendido entre el molino de Martos y la ermita de los Santos Mártires, hubo una puerta, construida en época anterior a la conquista de Córdoba, pues se la llamó de Martos, nombre que de ella tomó el molino próximo, a causa de haber penetrado por la misma las tropas de dicha población mandadas por Alvar Pérez de Castro que acompañaban al Rey don Fernando III.
Su forma era rectangular y tenia a la izquierda una torre cuadrada, coronada de almenas.
En los alrededores de la puerta a que nos referimos había numerosos asientos de piedra, pues el paraje aquel constituía, hace sesenta años, el paseo favorito de los cordobeses.
Allí concurrían innumerables personas, en invierno, por las tardes, para tomar el sol, y en el verano, por las noches, para disfrutar de una agradable temperatura.
La puerta de Martos, que fue demolida hace más de cuarenta años, se llamó también de las Siete Almenas, por ser éste el número de las que tenía su torre; del Sol por hallarse en dirección Este y de los Mártires.
Como decimos al comenzar estas notas, de las numerosas puertas que tuvo nuestra ciudad, solo quedan dos: la de Almodóvar, ya citada, y la del Puente.
Esta, más moderna que casi todas, si no en valor histórico, les superó en merito artístico.
Fue construida en el año 1571, por mandato del Rey don Felipe II.
Forma un arco triunfal, de estilo grecoromano y está decorada con magníficos relieves en piedra, obra de Torrigiano, entre los que sobresale uno que representa a Dalila cortando la cabeza a Goliat.
A cada lado tiene, sobre altos pedestales, dos columnas estriadas, con capiteles primorosos.
Esta coronada por un ático muy elegante.
El fondo y los pedestales son almohadillados.
El proyecto y la dirección de las obras de este valioso monumento estuvieron a cargo del arquitecto Hernán Ruiz.
Ruinosa la puerta de que tratamos, a consecuencia de la acción destructora del tiempo, hace pocos años, por iniciativa del alcalde de esta capital don Salvador Muñoz Pérez, comenzaron a realizarse en ella importantes trabajos de restauración, aún no terminados, y, con muy buen acuerdo, se demolieron los muros que tenia a derecha e izquierda, dejándola aislada para que luzcan más su elegancia y su belleza y se pueda apreciar mejor su extraordinario merito arquitectónico.
Los días triste en que el Guadalquivir, manso y tranquilo de ordinario, se transforma en mar impetuoso e inunda el Campo de la Verdad, arrastrando cuanto encuentra al paso, los vecinos de aquel barrio, tan humilde como honrado, tan pobre como laborioso, abandonan sus hogares, con el alma transida de dolor, y macilentos, abatidos, en lúgubre caravana, desfilan por la puerta del Puente para buscar en el interior de la ciudad el refugio y el socorro que sus habitantes, nobles, hidalgos y caritativos, jamás les niegan.
En la antigüedad hubo una puerta, de la que no hemos podido adquirir noticias, en el sitio denominado Bajada de la Cárcel, entre el edificio en que se halla el Seminario Conciliar de San Pelagio y las torres que fueron del Alcázar de los Califas.
Llamóse del Hierro porque los árabes martirizaban en ella a los cristianos.
Finalmente, al ser reformado y ampliado el paseo de San Martin, convirtiéndolo en el de Gran Capitán, se dió el calificativo de puerta de este nombre a la unión de dicho paseo con la carretera de los Tejares, hoy avenida de Canalejas.
Tales fueron las antiguas puertas de Córdoba; ellas nos hablaban de la colonia patricia, de la Corte de los Califas, de la ciudad de los mártires conquistada por San Fernando.
Ellas nos recordaban otras razas y otras épocas; nos ponían de relieve sus gustos arquitectónicos; traían a nuestra memoria hechos gloriosos, episodios interesantes, grandes figuras perpetuadas por la historia.
Hoy casi todos esos monumentos han desaparecido, más no se hundieron a su gran pesadumbre, como dijo el poeta refiriéndose a las torres de Itálica, sino al golpe de la piqueta destructora de los hombres modernos, que pretenden borrar las huellas y los caracteres primitivos de las viejas poblaciones, para imprimirles un sello de igualdad que las despoja de todo su interés, para convertir el mundo en una sola ciudad, precisamente cuando son mayores las diferencias, más hondas las divisiones, más grandes los odios que separan, no sólo a las razas y a los pueblos, sino a la sociedad y a la familia.
Julio, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
GRANDES CRIMENES Y CRIMENES MISTERIOSOS
Córdoba no ocupa, afortunadamente, uno de los primeros lugares en la estadística de la criminalidad; aquí no ocurren con frecuencia sucesos sangrientos pero, en cambio, se suelen escribir terribles páginas en la historia del crimen.
Recordaremos algunos hechos de esta clase acaecidos durante el siglo XIX que, por su magnitud o por el misterio que los envolvía, impresionaron hondamente al vecindario.
En los comienzos de la mencionada centuria un doble y espantoso asesinato llenó de terror a la ciudad y de indignación a todas las personas honradas. Un pastelero, domiciliado en la plaza del Potro, a impulsos de unos celos infundados, mató a su esposa y a su hija, acribillándolas a puñaladas.
El feroz criminal expió su delito en el patíbulo.
Algunos años después fué el tema de todas las conversaciones, durante varios meses, la desaparición misteriosa de un vecino de esta capital, apellidado Barrena, persona muy conocida y que gozaba de general estimación.
Cuantas gestiones se efectuaron para averiguar su paradero resultaron infructuosas.
Andando el tiempo y cuando ya nadie se acordaba del suceso referido, en una cuadra de la posada de San Rafael unas caballerías hundieron parte de un tabique, dejando al descubierto un hueco, especie de alacena, en el que había el esqueleto de un hombre. Por varios trozos de ropa que conservaba se pudo comprobar que aquellos restos eran los del señor Barrena.
Ni las autoridades ni sus agentes, poco afortunados en Córdoba para descorrer el velo del misterio tras el cual se hallan ocultos muchos crímenes, lograron descubrir a los autores del emparedamiento de la persona citada.
Hace más de cuarenta años, en las primeras horas de una noche del estío, dos hombres penetraron en una taberna del Realejo, pidieron unas copas, apuraron su contenido de un trago y, después de pagar, marcháronse, sin que entre ambos se hubiera cruzado palabra alguna.
Apenas habían pisado la calle uno de los individuos a que nos referimos caía al suelo como herido por un rayo.
El personal de una barbería próxima acudió a auxiliarle y vió, con asombro, que estaba muerto, a causa de una tremenda puñalada que le había partido el corazón.
El autor del crimen fue el sujeto que acompañaba a la víctima y que huyó apenas hubo realizado el hecho, perdiéndose en el laberinto de calles de la parte baja de la población.
El cadáver no pudo ser identificado ni se logró detener al agresor.
Una mañana, junto a un depósito de aguas o alcubilla conocido por el Sombrero del Rey que había en el campo de la Victoria, cerca de la puerta de la Trinidad, apareció el cadáver de un hombre al que le faltaba la cabeza.
¿Quién era aquel desgraciado? Un obrero francés que prestaba sus servicios a una empresa de ferrocarriles.
Supúsose que le asesinaron, para robarle, en una modesta hospedería de la carrera de los Tejares en que se albergaba y se propaló el rumor de que la cabeza había sido arrojada a un pozo.
Con este motivo se procedió a registrar los de muchas casas, sin resultado alguno, y, al fin, la cabeza fue encontrada en un haza muy distante de la ciudad.
Tampoco se logró esclarecer este hecho que, durante algún tiempo, tuvo pendiente la atención del vecindario.
No le interesó menos otro crimen misterioso ocurrido varios años después. Al llegar a la Estación férrea de Córdoba un tren procedente de Sevilla, en un departamento reservado para señoras, se encontró, degollada, a una modista, francesa, apellidada Harrisson, que había emprendido el viaje desde la antedicha capital andaluza.
Infructuosas resultaron todas las investigaciones efectuadas para averiguar el móvil del crimen que no fue el robo, pues a la víctima se le encontró el dinero y las alhajas que llevaba al salir de Sevilla y tampoco se consiguió descubrir al asesino.
Un día de feria de Nuestra Señora de la Salud fue turbada la alegría propia de tal fiesta por el crimen más horrendo que registra la crónica negra en Córdoba.
Un vecino de esta capital que afortunadamente no era cordobés y cuyo nombre omitimos por creer que no se debe perpetuar el de los criminales, marchó a una huerta de la Sierra con el objeto de pedir a la encargada de la finca dinero para asistir a ta corrida de toros que se había de celebrar aquella tarde. Negóselo la mujer y el sujeto aludido le asestó gran número de puñaladas hasta dejarla, al parecer, exánime.
Seguidamente degolló a dos niñas de corta edad, hijas de la mujer aludida, y mató de un tiro a un hombre que se dedicaba a las faenas campestres.
Realizadas tales hazañas regresó a la ciudad y fué tranquilamente a ver la corrida de toros.
Gracias a que la mujer herida no murió y al celo de un benemérito capitán de la Guardia Civil, don Vicente Paredes, estos espantosos delitos no quedaron impúnes.
Finalmente, en un paraje solitario extramuros de la ciudad, conocido por la Esquina de Parada, se encontró, muerto violentamente, a un conocido platero llamado Manuel Cruz,
El juez realizó innumerables diligencias para descubrir al autor o autores del hecho, la policía trabajó sin descanso con el mismo fin, pero también en esta ocasión todas las gestiones resultaron infructuosas y el crimen quedó en el misterio como quedaron los de que fueron víctima el señor Barrena y la señora Harrisson y otros cometidos ya en nuestros días.
Julio, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS SERENATAS
Una de las notas populares, mas delicadas y poéticas de Andalucía, son las serenatas que, si no han desaparecido, como casi todo lo tradicional, van perdiendo su primitivo encanto.
El pueblo, con sus serenatas, evoca el recuerdo de los poetas árabes que, al compás de la guzla, entonaban dulces kásidas bajo los calados ajimeces tras cuyas espesas celosías suspiraba de amor una hermosa agarena; trae a nuestra memoria a los trovadores de la Edad Media que, al pie de los castillos feudales, pulsaban el laud para hacer la delicada ofrenda de una canción, mezcla de madrigal e idilio, a la dama de sus pensamientos.
Hace cincuenta anos, las serenatas constituían el principal incentivo para que todos los jóvenes aprendieran a tocar la guitarra y la bandurria. No había obrero que, al terminar su cotidiana, tarea, dejara de dedicar una o dos horas a tañer, cualquiera de esos instrumentos para adiestrarse en su manejo o para perfeccionar la ejecución de pasodobles, jotas, habaneras, polkas y valses.
En los grandes patios o en las extensas galerías de las casas de vecinos, según ta estación, los mozos pasaban gran parte de las veladas dedicados a ese culto recreo, que les solía apartar de los vicios.
Todas las barberías eran centros de reunión de los aficionados a la música en las que, a veces, improvisábanse verdaderos conciertos que no solían agradar a los parroquianos, pues el Fígaro les obligaba a esperar, para rasurarles, a que terminara la interpretación de una pieza.
No solamente los aficionados a la música, sino los profesionales de la misma, constituían innumerables grupos, especie de sociedades, algunas provistas de su reglamento, para obsequiar con serenatas a las muchachas y a los amigos.
Estas agrupaciones reuníanse para ensayar, generalmente, en una antigua taberna, en una de aquellas tabernas típicas de Córdoba, con alegres patios llenos de flores y grandes habitaciones tapizadas de carteles anunciadores de corridas de toros.
Allí se formaba el repertorio, compuesto siempre de obras populares, alegres, entre las que se concedía preferencia a las basadas en los aires andaluces.
Al terminarse cada reunión se hacía una colecta entre los músicos para constituir un fondo que se destinaba a la reposición de las cuerdas de los instrumentos y al aguardiente que se había de consumir durante las serenatas.
Un violín o una flauta y varias guitarras y bandurrias formaban, generalmente, el instrumental de estas agrupaciones; no obstante había muchas a las que se les podían conceder honores de orquesta, como las integradas por los elementos del primitivo Centro Filarmónico y de la popular comparsa La Raspa.
Algunas constaban, no sólo de músicos, sino también de cantantes, entre los que nunca faltaba un tenor o un barítono de extensa y bien timbrada voz que entonara danzas, jotas y habaneras, sin prescindir de las compuestas para la última excursión carnavalesca de La Raspa por el ingenioso Rafael Vivas.
Aunque los mozos amigos de divertirse y trasnochar hasta en las noches más crudas del Invierno, salían a dar serenatas, las épocas propias de estas eran la Primavera y el Verano y los días en que se efectuaban los sábados, amén de la víspera de las grandes festividades.
Cada agrupación congregábase en el que pudiéramos llamar su domicilio social; repasaban las obras preparadas para la excursión artística; procedía a formar el itinerario de esta, lo cual resultaba harto difícil, porque todos querían que se concediese la preferencia a sus novias o a sus amigas y, provistos los concertistas de un par de botellas de aguardiente; a media noche lanzábanse a la calle, dispuestos a divertirse.
Formaban corro ante la puerta de las casas de las personas a quienes se proponían obsequiar y momentos después violines, flautas, guitarras y bandurrias inundaban el espacio de notas alegres o sentidas.
Muchos de los agasajados invitaban a entrar en su domicilio a los músicos para ofrecerles unas copas de amílico o de dorado Montilla y unas tortas o unos pestiños; no pocos les acompañaban a la taberna más próxima para convidarles.
Frecuentemente era interrumpida la serenata por la presencia de un sereno antifilarmónico que exigía a los concertistas la licencia necesaria para tales expansiones y, si aquellos no la llevaban, entre los músicos y el agente de la autoridad surgía un altercado que, a veces, estaba a punto de tener un mal desenlace.
En determinadas noches, como la víspera de las fiestas de San Juan y San Pedro, el Centro Filarmónico, en pleno, provisto de atriles y faroles, salía a deleitar al vecindario con admirables conciertos, que tales eran sus serenatas, dirigidas por el gran maestro Eduardo Lucena.
Este, todos los sábados, invariablemente, en unión de dos músicos notables, Angel Villoslada y Nazario Hidalgo, recorría la población, a las altas horas de la noche, animándola con serenatas de imperecedera memoria.
Donde quiera que se detenían les rodeaba numeroso público, ansioso de escuchar la Pavana, la Barcarola, el Potpourrit de aires populares o cualquiera de las composiciones del autor del Pasodoble del 84, en las que parece que flota el alma cordobesa.
Los primeros rayos del Sol, inevitablemente, sorprendían a Lucena y sus camaradas, sentados en las amplias aceras de la calle de la Feria, ejecutando, de modo irreprochable, desde la obra de concierto más difícil hasta la tonadilla popular de moda, abstraídos de cuanto les rodeaba.
¡Las serenatas! ¡Qué dulces recuerdos traen a la memoria! Sus notas llegan hasta nosotros envueltas en auras de juventud, evocadoras de días felices que pasaron para no volver.
Súbitamente, interrumpiendo el silencio augusto de la noche, un torrente de armonías inunda el espacio. Percíbense, aún a gran distancia, los ecos de músicas alegres, retozonas, como la risa de las mujeres de quince abriles y el repiqueteo de las castañuelas, o melancólicas, sentimentales, como una tarde de Otoño y una rima de Bécqner [sic]. ¡Cuántas almas palpitan de emoción al escuchar esos acordes!
Ya la serenata se aleja; la música se pierde. Sus últimas notas se confunden con las de un cantar que lanza al viento un campesino y que no brota de los labios, sino de lo más hondo del corazón. Entre tanto las ruedas de la noria de la vecina huerta gimen sin cesar con monotonía adormecedora.
Y música, y cantares, y ruidos, forman un conjunto grandioso, un concierto verdaderamente sublime. Son las mágicas estrofas del divino poema de Andalucía.
Junio, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN ATENEO IMPROVISADO
Hace treinta años, en la calle de la Morería, entonces más estrecha ir tortuosa que en la actualidad, había una taberna, poco frecuentada por el público, a causa, sin duda, de no permitirse en ella ciertas expansiones propias de los devotos de Baco.
Tenia el establecimiento a que aludimos, frente al paseo del Gran Capitán, una ventana convertida en ridículo escaparate, en el que, invariablemente, exhibíanse media docena de botellas de vino, un par de prehistóricos chorizos, colgados en el centro y un plato lleno de pájaros fritos en estado de fósiles.
Los vecinos de la citada calle veían de vez en cuando, durante las primeras horas de la noche, penetrar, juntos, en la casa del establecimiento, una casa honda, de vieja construcción, a seis hombres de muy diversas edades; uno en los linderos de la vejez, dos en la plenitud de la vida y tres muy jóvenes.
Aquellos hombres, graves, serios al parecer, cruzaban el zaguán y el patio e internábanse en las revueltas de la casona hasta llegar a una de las habitaciones más interiores, bastante espaciosa, en la que, después de despojarse de capas, abrigos y sombreros, se sentaban alrededor de “una mesa de pintado pino”, análoga a la que Espronceda describe en El Diablo Mundo.
Momentos después presentábase el dueño de la taberna, les saludaba afablemente como a antiguos parroquianos, servíales unas copas de vino especial de Puente Genil y se marchaba, no sin antes haber cerrado las puertas de la habitación.
Los seis amigos permanecían allí dos o tres horas entregados a una charla interminable que alternaba con la lectura de libros y cuartillas.
¿Quienes eran aquellos hombres? ¿Tratábase de una reunión de conspiradores? No; eran literatos, periodistas y habían improvisado allí una especie de Ateneo para darse a conocer, mutuamente, sus proyectos y sus obras y cambiar impresiones.
Aunque dos de los contertulios tenían gran significación en política jamás se hablaba de ella en las deliciosas veladas a que nos referimos.
Tales reuniones sólo se celebraban cuando venia a Córdoba la personalidad mas saliente que figuraba en las mismas, a quien todos llamaban maestro y oían con religiosa atención.
Aquel hombre de aspecto venerable, en los dinteles de la vejez, deleiteaba [sic] a los concurrentes ya emitiendo juicios, que eran verdaderas lecciones, acerca de las principales obras de todas las Literaturas, ya recitando, con viril entonación, sus admirables estrofas de sabor clásico, llenas de hermosos pensamientos y de imágenes deslumbradoras.
De los dos camaradas que se hallaban en la plenitud de la vida, uno comentaba, con gracejo extraordinario, incidentes y peripecias relativos a su profesión periodística, de la que ya estaba alejado casi por completo, o hacía gala de su ingenio y de su inagotable vena satírica comentando el suceso de actualidad. El otro secundábale con fortuna en esta difícil tarea cuando no leía un artículo correcto, pulcro, delicado, describiendo o narrando, con un exquisito espíritu de observación, las costumbres populares de Andalucía.
Estos dos literatos también solían rendir culto a las Musas, con el beneplácito de su auditorio.
Pero quien verdaderamente amenizaba las veladas era uno de los jóvenes, con los pintorescos relatos de los innumerables incidentes cómicos y peripecias de su vida de bohemio incorregible.
Tan graciosas como estas narraciones eran sus parodias de El Idilio, de Núñez de Arce, y de otras composiciones de insignes literatos y sus humoradas, algunas de las cuales no habría tenido inconveniente en firmarlas Campoamor.
Otro de los jóvenes, de pequeña estatura, menudito, nervioso, inquieto, locuaz, ya recitaba un poema, sentimental e inspirado, que había escrito momentos antes, ya leía un cuento o una crónica interesantes, delicadísimos.
De la actuación del otro joven nada diremos, por razones que ya comprenderá el lector.
Allí se concebían planes y se desarrollaban proyectos muy halagüeños que pocas veces convertíanse en realidades; allí se improvisaban muchos artículos y muchos versos de los que aparecían en los periódicos locales El Comercio de Córdoba y La Unión y en la preciosa revista de Puente Genil Pepita Jiménez.
En una de aquellas reuniones se festejó con un ágape extraodinario, en el que se hizo buen consumo del vino de las bodegas de Campo Real, la publicación del primer libro de poesías del joven menudito, inquieto, locuaz, verdadero manojo de nervios según la frase popular, muy adecuada en este caso.
Al mediar la noche se levantaba la sesión; los contertulios, envueltos en sus gabanes o embozados en sus capas, abandonaban la vieja casa de la calle de la Morería, demolida hace muchos años, y en el paseo del Gran Capitán despedíanse del maestro, rogándole que volviera pronto para reunirse de nuevo.
De aquellos seis camaradas, unidos por los vínculos de la amistad y del amor a las Letras, murieron el poeta clásico que esmaltaba sus versos vibrantes con hermosos pensamientos e imágenes deslumbradoras; el joven bohemio de las notables parodias y las humoradas graciosísimas y el autor de los cuadros de costumbres andaluzas, que abandonó la pluma para consagrarse exclusivamente a la política, realizando una brillante carrera.
De los tres que viven, uno, el antiguo periodista, ha llegado a ocupar, recientemente, el mis alto puesto en el gobierno de la nación; otro, el joven inquieto, goza de una envidiable reputación como poeta y ejerce el cargo de redactor jefe de uno de los más importantes diarios de Madrid; el otro joven, de cuya actuación en las misteriosas veladas nada hemos dicho, por razones que comprenderá el lector, era el firmante de estos recuerdos de otros días.
Junio, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL CAMPO DE LA VERDAD
Este paraje de la ciudad es uno de los que evocan recuerdos históricos más interesantes.
Cuando Córdoba fué Colonia Patricia destinósele a cementerio de la nobleza, por lo cual a una de las puertas que ponían en comunicación la urbe con el sitio a que nos referimos, se la llamaba del Osario, denominación que conservó hasta nuestros días.
El hallazgo, al efectuar diversas excavaciones, de varios sepulcros de piedra, de la época romana, comprobó plenamente que allí estuvo la necrópolis indicada.
Durante la dominación árabe el paraje en que nos venimos ocupando fué un arrabal de la población.
En el año 1252, por orden del santo rey don Fernando III procedióse a construir un convento de religiosos mercenarios en aquellas inmediaciones, donde estuvo la basílica de Santa Eulalia y desde entonces denominóse Campo de la Merced al repetido lugar.
En él la comunidad de dicho convento plantó un olivar, cuya aceituna recogía, y al que muchos aficionados a la caza que por su avanzada edad o sus dolencias no podían alejarse de la población, iban a matar los pájaros que poblaban las ramas de los árboles.
Andando el tiempo desapareció el olivar, convirtiéndose nuevamente el sitio que aquel ocupara en un egido lleno de barrancos y montones de escombros e inmundicias.
Cuando los franceses invadieron a Córdoba el Campo de la Merced sirvió de teatro a espantosas tragedias: los fusilamientos de muchos exaltados patriotas por las huestes invasoras de Napoleón Bonaparte.
En el año 1820 comenzó la urbanización de aquel paraje, procediéndose a nivelar el terreno y a construir las primeras casas del típico barrio de la Merced o del Matadero, como generalmente se le denomina.
En 1835 don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera, alcalde de la ciudad, concibió el proyecto, que no pudo realizar, de convertir en jardines y paseos el Campo de la Merced.
Dicho ilustre prócer ordenó la plantación de árboles en el mencionado sitio, como preliminar de la importante reforma que no llevó a feliz término.
En 1892 el alcalde don Juan Tejón y Marín trató de erigir un monumento a Cristóbal Colón en el Campo de la Merced, no sólo por ser uno de los lugares más espaciosos de la ciudad, sino por haber estado allí el convento de religiosos mercenarios en que se hospedó, durante una de sus no breves permanencias en Córdoba el inmortal navegante.
Entre los numerosos actos organizados por el señor Tejón y Marín en Octubre del citado año para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América figuró la colocación de la primera piedra del monumento proyectado, en el centro del Campo de la Merced, al que se le sustituyó este nombre por el de plaza de Colón.
Antes de la ceremonia de colocar la piedra efectuóse una procesión cívica que fue al sitio en que nos ocupamos desde las Casas Consistoriales.
Figuraban en la procesión, la cual resultó muy lucida, todas las autoridades y corporaciones, las bandas de música, los niños de las escuelas, la prensa local y la mayoría de los gremios con vistosos estandartes y banderas.
El monumento a Colón quedó en proyecto, como todos los que aquí se ha pensado en erigir; ahí está demostrándolo la primera piedra puesta en los jardines del Duque de Rivas para elevar otro al inmortal autor de “Don Alvaro”.
En el año 1905 el Ayuntamiento acordó, con el beneplácito del vecindario, formar en la plaza de Colón los jardines que hay en la actualidad, que si no careciesen de riego y estuviesen bien cuidados constituirían uno de los lugares de recreo más agradables de nuestra ciudad.
Pocos años después el alcalde don Salvador Muñoz Pérez, al proceder al ensanche de la calle central del paseo de la Victoria, destinada al transito de coches, dispuso el traslado de la gran fuente que había en un extremo de dicha calle, frente a la carrera de los Tejares, hoy avenida de Canalejas, al centro de la plaza de Colón, donde se levanta, en vez del monumento al insigne genovés que hizo a España la ofrenda inapreciable de un nuevo mundo.
De las edificaciones mas antiguas y principales del Campo de la Merced citaremos, en primer término, el convento de religiosos mercenarios que, como ya hemos dicho, fue construido en el año 1252 por orden del Rey San Fernando.
Asistió a su fundación San Pedro Nolasco y la primer comunidad que hubo en él vino de Barcelona.
Levantóse en el lugar en que estuvo la basílica de Santa Eulalia, en la que recibieron sepultura los restos de Santa Columba y Santa Pomposa, mártires cordobesas.
En 1262 efectuáronse en el citado monasterio importantes obras para ampliarlo, por disposición del Rey don Alfonso el Sabio.
La acción demoledora del tiempo lo puso en inminente peligro de ruina, y en 1757 lo reconstruyó, a sus expensas, el comendador del mismo fray Lorenzo García Ramirez.
El edificio era muy amplio; tenía un hermoso patio rodeado por sesenta y cuatro columnas pareadas, de marmol blanco, y en el centro de aquel había una fuente.
La escalera, de jaspe negro, resultaba verdaderamente suntuosa.
La iglesia carecía de merito artístico y tanto su portada como el retablo del altar mayor eran de mal gusto.
En el citado templo había, y aún se conservan, algunas buenas imágenes y un Señor de las Mercedes sin importancia como escultura, pero de valor histórico, pues fué rescatado de los moros de Antequera por el comendador del convento de que venimos tratando fray Juan de Granada, nieto del Rey de Granada Ismael I.
Ruinosa la iglesia, fué reedificada a principios del siglo XVIII, siendo Obispo de esta diócesis don Marcelino Siurí [sic], que dió de su peculio particular, para las obras, dos mil ducados.
A mediados del siglo XIX, designóse la iglesia de la Merced auxiliar de la parroquial de San Miguel, y en 1835 se destinó a Casa de Socorro-Hospicio, dependiente de la Beneficencia provincial, el hermoso edificio levantado para convento de los religiosos mercenarios.
En este convento, como ya hemos manifestado, se hospedó algunos meses, durante la permanencia en Córdoba de la Corte, el inmortal navegante Cristóbal Colón, que vino aquí para tratar con los Reyes de la colosal empresa del descubrimiento de América, considerada por muchos un sueño irrealizable.
En 1406, por mandato del Rey don Enrique III, se comenzó a construir la Torre de la Malmuerta, que ha sido objeto de importantes obras de reparación en distintas ocasiones.
Antiguamente sirvió de prisión para la nobleza y después hubo en ella un observatorio astronómico.
Hace unos sesenta años se la utilizó para polvorín, lo cual produjo gran alarma entre el vecindario de aquellas inmediaciones por el peligro en que lo ponía.
Así lo comprendieron las autoridades y ordenaron el traslado del depósito de explosivos a otro lugar distante de la población.
No ocasionó menores sustos que el polvorín a las personas supersticiosas o de poco espíritu un extraño suceso que, poco después, se observó en la Torre de la Malmuerta.
A media noche veíase a través de sus almenas una débil luz que sólo duraba algunos minutos y luego se oían ruidos que no faltaba quien considerase de ultratumba.
¿Qué ocurría en la vieja torre? Esto se preguntaba todo el mundo sin que nadie diera una contestación categórica y las gentes sencillas hablaban de la aparición de fantasmas, duendes y almas en pena.
Al fin se logró descifrar el enigma: un mendigo conocido por Cortijo al hombro, a causa de gran número de trapos viejos que llevaba encima, falto de albergue, eligió para vivienda la referida torre. A las altas horas de la noche, para no ser visto, encaramábase en ella; encendía un cabo de vela mientras cenaba con los mendrugos y sobras que había recogido; apagábalo al terminar el opíparo banquete y se tendía sobre un montón de paja y trapos comenzando a roncar de manera tan desaforada, que su ronquidos corrían parejas con los imponentes rugidos del mar y del viento.
En 1491 doña Isabel la Católica ordenó, por Real Cédula, el establecimiento en Córdoba de un matadero y carnicerías en las afueras de la Puerta del Rincón.
El matadero estuvo en varios sitios del Campo de la Merced y últimamente delante del barrio a que dió nombre.
Su instalación en dicho lugar aumentó la serier de anacronismos que se consignan en los populares versos:
Lo que en Córdoba sucede
no tiene en el mundo ejemplo;
la Verdad está en el Campo,
la Mercé en el Matadero,
la Caridad en el Potro,
la Salud en el Cementerio
y para colmo de gracia
el Punto se halla en un Cuerno.
El barrio del Matadero estaba habitado, casi exclusivamente, por matarifes, carniceros y chindas, nombre por el que aquí son conocidas las mujeres que se dedican a la venta de los despojos de las reses.
Pertenecientes a las familias de estos industriales eran los famosos toreros Panchón, Pepete, Camará, Lagartijo, Bocanegra y otros muchos, todos nacidos en el típico barrio de la Merced.
El local destinado a matadero, al que se le unió una casa contigua para el degüello de cerdos, conocida por el mataderillo, no reunía las condiciones necesarias y el Ayuntamiento acordó, por iniciativa del alcalde don Bartolomé Belmonte Cárdenas, construir un edificio destinado a este objeto, en el Campo de San Antón, donde fue instalado dicho establecimiento.
El matadero actual tampoco se ajusta a las prescripciones de la higiene pues, como el primitivo, se halla dentro de la población y, además, muy próximo a un cementerio.
Cuando fue edificado la gente decía que se le instaló en dicho lugar por cuestiones políticas más que por beneficiar a la ciudad y murmuraba una historia relativa a una venganza por haberse negado los vecinos del barrio de la Merced a votar en favor de cierto candidato en unas elecciones.
¿Tenían fundamento tales murmuraciones? ¡Quien es capaz de averiguarlo!
Antiguamente celebróse gran número de fiestas, espectáculos y otros actos distintos en el Campo de la Merced.
En el año 1759 fue construida en dicho lugar una plaza de toros, de madera, la cual se inauguró en el mes de Noviembre con una gran corrida, en la que tomaron parte los diestros de más fama en aquella época, organizada para celebrar la proclamación del rey Carlos III.
En esta plaza, desarmada, reconstruida y ampliada varias veces, efectuáronse muchos espectáculos taurinos, en los que actuaron toreros de renombre, como Panchón, a pesar de que casi todas las corridas reales se verificaban en la plaza de la Corredera.
En el circo del Campo de la Merced demostró más de una vez sus excepcionales aptitudes para la lidia de reses bravas el vizconde de Miranda, perteneciente a una familia de la aristocracia cordobesa.
Otro aristócrata cordobés, don Rafael Pérez de Guzmán, que se dedicó al toreo con gran éxito, no como aficionado sino como profesional, escribió y publicó un folleto en el que consigna detalladamente muchas de las corridas efectuadas en la plaza a que nos referimos.
Cuando se trató de crear una escuela taurina patrocinada por el rey Fernando VII los aficionados de Córdoba procuraron que se estableciera en esta ciudad, utilizando para ella el circo mencionado, pero los sevillanos tuvieron más influencia que los cordobeses y la escuela taurina se implantó en la ciudad de la Giralda.
La plaza del Campo de la Merced desapareció en el año 1831.
En el paraje a que nos venimos refiriendo, para festejar natalicios y bodas de personas de estirpe regia, proclamación de Soberanos y otros acontecimientos, se han celebrado funciones de fuegos artificiales y más de una vez instaláronse fuentes de vino, con extraordinario regocijo del pueblo.
También ha habido en el Campo de la Merced brillantes paradas y revistas militares.
En en el año 1886 fue instalado allí un Museo anatómico y de figuras de cera verdaderamente notable. Llamaban la atención en el una numerosa colección de fetos de fenómenos, niños con cuatro piernas, con dos cabezas, unidos por el abdómen [sic], etc., y dos momias egipcias muy bien conservadas.
Dicho Museo, a poco de haber estado expuesto aquí, fue destruido por un incendio.
Algunos años después hubo en el lugar a que dedicamos esta crónica retrospectiva un circo en el que trabajaban gimnastas y acróbatas y un domador de fieras, el coronel Boone, presentaba una colección de hermosos leones, perfectamente amaestrados.
Una noche en que el circo estaba lleno de público el domador invitó a la persona que quisiera a entrar con él en la jaula de los leones, garantizándole que no correría peligro alguno.
Un joven muy conocido en esta capital expuso su deseo de efectuar la arriesgada visita a las fieras y momentos después entraba en su encierro, precedido del titulado coronel Boone.
Los feroces animales, apenas notaron la presencia del intruso, dispusiéronse a abalanzarse sobre él lanzando terribles rugidos.
Un pánico indescriptible se apoderó de los espectadores.
El domador, a costa de grandes esfuerzos, restallando su fusta al mismo tiempo que hacia disparos de revólver al aire, consiguió dominar a los leones y acorralarlos, esta es la palabra apropiada, en un extremo de la jaula, mientras el joven se salia de ella, con una tranquilidad asombrosa.
Cuando empezó a desarrollarse en Córdoba la afición al deporte del ciclismo celebráronse carreras de velocípedos, varios años, durante la feria de Nuestra Señora de la Salud, en un velodromo que se establecía en el Campo de la Merced.
Como se trataba de un espectáculo nuevo en esta ciudad, numeroso público acudía a presenciarlo, figurando en las tribunas muchas señoras y señoritas.
En el año 1904 la Cámara de Comercio de Córdoba, por iniciativa de su presidente don Carlos Carbonell y Morand, organizó una Exposición regional de industria y arte, la cual se celebró en la plaza de Colón durante los días de la feria de Nuestra Señora de la Salud.
Para instalar dicha Exposición fueron construidas en la citada plaza cuatro amplias naves, de madera y lienzo, unidas formando un paralelógramo, que cerraban una especie de patio de grandes dimensiones, en cuyo centro se instaló una cascada luminosa.
El pórtico de entrada era de estilo árabe.
Tal Exposición constituyó una de las manifestaciones más interesantes de la vida industrial de Córdoba y su provincia, a la vez que de otras poblaciones andaluzas, por lo cual tuvo excepcional importancia.
Cuando terminó la Exposición no fueron desarmados sus pabellones y, una noche, los destruyó un incendio.
Con bastantes años de intervalo otros dos siniestros análogos ocasionaron desperfectos y pérdidas muy considerables en un almacén de maderas y una fábrica de dulces establecidos en aquel lugar.
Hace algún tiempo, los vecinos de la plaza de Colón concibieron el propósito de celebrar una verbena en los jardines de aquel paraje, que entonces eran unos de los mejores de Córdoba, obteniendo, para realizar la idea, el concurso del Municipio.
Como el día de Nuestra Señora de las Mercedes, que parecía el mas adecuado para la velada popular es el 24 de Septiembre, víspera de la Feria de Otoño, la verbena se efectuó el 31 de Agosto, fiesta de San Ramón Nonnato, cuya imagen se venera en la iglesia del antiguo convento de religiosos mercenarios, hoy Casa de Socorro Hospicio.
Resultó una de las más lucidas de nuestra ciudad, por la extensión y la belleza del lugar; sin embargo no arraigó, como otras, y dejó de celebrarse a los dos o tres años de haber sido organizada por primera vez.
Corrió la misma suerte que las del barrio de las Margaritas, el patio de San Francisco, la plaza del Salvador y otras, que fueron solo flor de un día.
En uno de los amplios edificios de la parte del Campo de la Merced comprendida entre la desembocadura de la calle de Torres Cabrera y la Puerta del Rincón estuvo el único establecimiento de baños que hubo en Córdoba durante el siglo XIX, amén de los que se instalaban, en verano, en ambas márgenes del Guadalquivir, que contribuían a aumentar la animación del pintoresco paseo de la Ribera.
El balneario a que primeramente nos referimos fué trasladado del Campo de la Merced a la calle de San Alvaro, donde hubo necesidad de cerrarlo porque transcurrían semanas y meses sin que acudiera a utilizarlo persona alguna.
Su dueño, don Enrique Hernández, un hombre tan activo y emprendedor como locuaz, decía lamentándose del fracaso: cómo había de creer yo que una población que en tiempo de los árabes tuvo cuatrocientas casas de baños, no podría sostener hoy una, apesar de contar con más de cincuenta mil habitantes.
De igual manera podría haberse lamentado el popular Mendoza, más generalmente conocido por Ballesteros, que instalaba los baños del Guadalquivir, pues corrió análoga suerte que don Enrique Hernández.
En la actual plaza de Colón también hubo diversas e importantes industrias, algunas características de nuestra ciudad, como las de curtir pieles y adobar aceitunas; fábricas de tonelería, de fundición de hierro, de aserrar maderas y la de cencerros, llamada del Maestro Pepe, hombre popularísimo en el barrio.
La Casa de Socorro Hospicio tuvo telares para la confección de lienzos, un taller de zapatería y una imprenta.
***
En las postrimerías del siglo XV frecuentemente veíase, paseando en el olivar del Campo de la Merced, a tres personas que formaban un interesante grupo: dos frailes y un seglar. Era éste hombre de mirada viva y penetrante, reveladora de una superior inteligencia; de fácil palabra, a la que siempre acompañaba un gesto expresivo y una acción elegante.
Hablaba mucho y su conversación debía tener excepcional importancia, grandes atractivos, porque los religiosos le escuchaban con profunda atención.
Los tres amigos caminaban muy despacio, deteniéndose a cada instante, abstraídos por completo de todo cuanto les rodeaba.
¿Quiénes eran aquellos hombres?
Cristóbal Colón y dos religiosos del Convento de la Merced; fray Jorge de Sevilla, que ofreció hospedaje en su celda al inmortal genovés y fray Juan Infante, que le acompañó en la empresa de descubrir el Nuevo Mundo, siendo el primer sacerdote que celebró el santo sacrificio de la Misa en la tierra americana.
Ambos oían con singular deleite el relato de los proyectos del navegante insigne y le alentaban para realizarlos, seguros de que no se trataba de una quimera forjada en el cerebro de un demente.
Por el Campo de la Merced pasaron, acompañados de brillantes séquitos, los reyes doña Isabel II, don Alfonso XII y don Alfonso XIII cuando fueron a visitar el Desierto de Belén.
Don Alfonso XII mandó detener su carruaje en dicho lugar para estrechar la mano del famoso torero Rafael Molina Sánchez (Lagartijo).
El Monarca vestía el uniforme de un regimiento alemán, de ulanos, del que era coronel honorario, indumentaria de la que formaba parte un casco muy antiestético.
Lagartijo se fijó en él y, el Soberano, al observarlo, dijo con el gracejo que le caracterizaba: te ha extrañado el morrión, ¿eh? Con esto ha ocurrido en Alemania lo que en España con las monedas de bronce: allí quisieron hacer un casco y resultó un mortero y aquí trataron de grabar un león y salió un perro.
Cuando visitaron a Córdoba los orfeones catalanes titulados Coro Clavé, celebraron un concierto público en el centro de la extensa plaza de que tratamos, la cual hallábase ocupada por un gentío inmenso.
Pocas veces se ha congregado allí tan considerable número de personas como acudió para oír a los Coros citados.
Antiguamente la procesión de la Virgen del Carmen, que el 16 de Julio salía de la iglesia del convento de San Cayetano, procesión suprimida a mediados del siglo XIX y restablecida hace pocos años, pasaba por el Campo de la Merced, donde se la recibía con fuegos artificiales y se congregaba, para verla, numerosísimo público.
Asímismo recorría parte de dicho lugar, cuando era sacada procesionalmente en otros tiempos, el Domingo de Ramos, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores que se venera en la iglesia del hospital de San Jacinto.
En nuestros días, al verificarse de nuevo esta procesión, también ha pasado alguna vez por el paraje a que nos referimos.
***
Hace más de cuarenta años, al anochecer de un día de invierno, presentóse en una taberna del Campo de la Merced una mujer que llevaba un canasto de grandes dimensiones.
Pidió permiso al tabernero para dejar en un rincón de su establecimiento la cesta que, según dijo pesaba mucho, la cual recogería cuando volviese de dar un recado poco más allá de la Torre de la Malmuerta.
El comerciante accedió a la pretensión y la mujer marchóse después de haber colocado el canasto en un extremo del mostrador de la taberna.
Avanzó la noche sin que volviera la desconocida; llegó la hora de cerrar el establecimiento y su dueño, cuando hubo efectuado esta operación, aguijoneado por la curiosidad abrió la cesta y, con el natural asombro, encontró dentro de ella una niña recién nacida, envuelta en pobres pañales.
Infructuosas resultaron todas las indagaciones realizadas para descubrir a los padres de la niña que fué prohijada por un modesto funcionario del Municipio.
Este suceso misterioso constituyó el tema de las conversaciones durante mucho tiempo, en todo Córdoba, y las comadres se hartaron de chismorrear a costa del mismo, inventando toda clase de leyendas y fábulas.
Un pobre hombre, perteneciente a una familia muy conocida en esta capital, falto en absoluto de conocimientos literarios, concibió el proyecto de escribir un drama basado en el hecho referido.
Llevó la ardua empresa no diremos que a término feliz sino desgraciado, y un día apareció en los carteles del Teatro del Recreo el anuncio del estreno de una obra original de un autor novel, titulada La Hija de la Providencia o los serenos de Córdoba.
Numerosísimo público asistió a la representación y desde los comienzos de esta se advirtió la hostilidad de los ánimos contra el flamante dramaturgo.
Al llegar el segundo acto, que se desarrollaba en el patio de una casa de vecinos durante la celebración de bautizo de la protagonista, estalló la tormenta que se cernía en el espacio.
El pateo fue espantoso y muchos espectadores intentaron asaltar el escenario para agredir a los actores y al autor, si le encontraban.
Este que, vestido de rigurosa etiqueta, con traje prestado, aguardaba el feliz momento de presentarse en el palco escénico para recoger los laureles, tuvo que marcharse por una puerta muy distante de la principal, temeroso de que lo lyncharan [sic].
La fantasía popular ha urdido varias leyendas relacionadas con el Campo de la Merced.
Dos de ellas se refieren a la Torre de la Malmuerta. Según una, la construcción de dicha torre fue el castigo que el Rey impuso a un antecesor de los marqueses de Villaseca, por haber matado a su esposa en un rapto de celos injustificados y de aquí que se la denominara de la Malmuerta.
Agrega la tradición que el Soberano condenó, además, al parricida a pasar el resto de su existencia encerrado en la torre que él mismo levantara, por lo cual retardó todo lo posible la terminación de aquélla.
Tal especie carece en absoluto de fundamento, pues consta que en construir la torre se tardó solamente dos años.
Hay quien supone protagonista de esta fábula, no a un ascendiente del marqués de Villaseca, sino a Fernán Alfonso de Córdoba, antecesor de los condes de Priego que, según otra novela, mató a su esposa, al amante de esta, a toda la servidumbre que tenía en su casa y hasta a un papagayo que había en la misma porque, sabiendo hablar, no le contó la traición de que era víctima.
La otra leyenda aludida es la de que quien, al pasar, corriendo a caballo, por debajo del arco de la torre pudiera leer la inscripción que hay en él, vería abrirse la tierra allí mismo y aparecer un gran tesoro que le haría feliz.
La inscripción que tal milagro puede operar, y que nada tiene de enigmática ni misteriosa, es la siguiente:
“EN EL NOMBRE DE DIOS: POR QUE LOS BUENOS
PECHOS DE LOS REYES NO SE OLVIDEN, ESTA
TORRE MANDÓ FACER EL MUY PODEROSO
REY DON HENRIQUE, É COMENZÓ EL CIMIENTO
EL DOCTOR PEDRO SANCHEZ, CORREGIDOR
DE ESTA CIVDAD, É COMENZÓSE A SENTAR
EN EL AÑO DE NUESTRO SEROR JESV CRHISTO
DE M.CCCCVI AÑOS, É SIENDO OBISPO DON
FERNANDO DEZA, É OFICIALES POR EL REY
DIEGO FERNÁNDEZ MARISCAL, ALGUACIL
MAYOR, EL DOCTOR LUIS SANCHEZ,
COREEGIDOR É REGIDORES FERNANDO
DIAZ DE CABRERA, É RUY GUTIERREZ...
É RUY FERNANDEZ DE CASTILLEJO,
É ALFONSO.... DE ALBOLAFIA, É FERNAN GOMEZ, É, ACABÓSE
EN EL AÑO M.CCCCVIII AÑOS”
Por último, hace poco más de medio siglo, el vecindario del Campo de la Merced y sus inmediaciones hallábase bajo el influjo de un pánico indescriptible; apenas anochecía recluíase en sus hogares, cerrando a piedra y lodo las puertas de las casas; ni la comadre más curiosa sentíase con valor para permanecer tras la espesa reja de una ventana esperando los acontecimientos y muchas personas ni siquiera lograban dormir porque el miedo se lo impedía.
¿Qué motivaba este indescriptible terror? La aparición, a media noche, de la ternerilla descabezada, un monstruo del Averno, con forma de becerra sin cabeza, que rugía como un condenado, a la vez que hacia sonar un cencerro y arrojaba fuego, no sabemos por dónde.
Haremos constar que la ternerilla descabezada era un ingenioso ardid de los contrabandistas para introducir en la población bombonas de alcohol y corambres de aceite, sin que les molestaran los empleados de consumos, puesto que se escondían en el centro de la tierra al oir el fatídico cencerro.
Mucho tiempo después de establecido el alumbrado público de gas siguieron iluminando la actual plaza de Colón los típicos faroles triangulares, de gran tamaño, con quinqués de petróleo, cuya débil luz aumentaba el encanto y el misterio del paraje, muy apropósito para inspirar leyendas y narraciones fantásticas.
Tal es el resumen de la historia del Campo de la Merced, uno de los interesantes parajes de nuestra ciudad que más recuerdos evocan de épocas pasadas.
Septiembre, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA TERTULIA DE UN ENFERMO
En el Teatro-Circo del Gran Capitán actuaba una compañía de zarzuela, en la que figuraba una tiple muy joven que se habla captado las simpatías del público de Córdoba.
Era una muchacha que a sus excelentes dotes artísticas unía una bondad y una modestia dignas de los mayores elogios.
Huérfana de madre, acompañábala un hermano suyo, menor que ella, casi un niño, y así recorría los teatros de España sosteniendo prematuramente la lucha por la existencia, mientras su padre percibía un modesto sueldo como profesor de la orquesta de un popular coliseo de Madrid.
La compañía de que formaba parte la tiple aludida estaba ensayando una obra en la que tenía cifradas todas sns [sic] esperanzas el empresario. A su juicio había de obtener el mayor éxito de la temporada.
La joven artista tenía a su cargo uno de los papeles principales y en él distinguíase, de modo extraordinario, lo mismo como cantante que como actriz.
Llegó el día del estreno; por la tarde verificóse el ensayo general que hubiera dejado satisfecho al director más exigente.
Cuando los artistas abandonaban el teatro deseosos de que llegara la noche, pues seguramente conseguirían un triunfo, el avisador acercóse a la tiple y le entregó un telegrama.
La muchacha leyólo rápidamente, lanzando un grito desgarrador y se desplomó, perdido el conocimiento, en brazos de sus compañeras que le rodeaban.
En aquel despacho se comunicaba a la artista la terrible noticia de la muerte de su padre.
El empresario, hombre sin entrañas, quiso obligar a la tiple a que trabajara aquella noche, no consiguiéndolo merced a la intervención de la autoridad
El estreno de la obra anunciada fué aplazado, verificándose tres noches después, con el buen éxito que se esperaba.
La tiple huérfana, al presentarse en la escena, enlutada y sin poder contener el llanto, oyó una de las mayores ovaciones que, seguramente, habrá escuchado en su ya larga carrera.
Pocos días después, el hermano de la muchacha caía enfermo con una grave afección en la garganta. Solos en una casa de huéspedes los dos hermanos, teniendo ella que permanecer gran parte del día y de la noche en el teatro; ¿quién se encargaría de cuidar al pobre enfermo?
Pronto contestó a esta pregunta la Caridad cristiana. Uno de esos ángeles de la tierra, envueltos en níveas tocas, que se imponen la santa misión de consolar a quien sufre y enjugar las lágrimas a quien llora, situóse a la cabecera del lecho del paciente, cuidándole con el cariño, con el esmero, con la solicitud de una madre y una hermana.
Aquella religiosa, en cuyo rostro estaba impreso el sello de la bondad y la virtud, era también muy joven. Pasó su niñez en un colegio de monjas e ingresó luego en la benemérita institución a que pertenecía; ignoraba, pues, del mundo todo lo que no fueran dolores ni sufrimientos.
En las interminables horas de la noche, cuando las dolencias se agudizan y el sueño y la tranquilidad huyen del enfermo, ¡cómo procuraba aquella bendita mujer ahuyentar las tristezas del hermano de la artista, distraerle, endulzar sus sinsabores! ¡Y que conversaciones sostenían tan ingenuas, tan sencillas, tan interesantes!
Muchas veces el joven hablaba a la religiosa del teatro, que ella desconocía en absoluto, pues sólo había visto las funciones infantiles que se representaban en su colegio y la Hija de la Caridad escuchaba con profunda atención los relatos y dirigía al narrador multitud de preguntas para satisfacer la curiosidad que en aquellos instantes le aguijoneaba.
Cuando concluía la función y la artista regresaba a la casa de huéspedes, anhelante de ver a su hermano, animábase de manera extraordinaria aquel cuadro lleno de poesía.
Casi a coro enfermo y enfermera preguntaban a la tiple si la habla aplaudido el público, si gustaron las obras puestas en escena, si hubo buenas entradas.
La muchacha, después de satisfacer la curiosidad de ambos, contaba los incidentes de las representaciones, con el mayor lujo de detalles, explicaba el argumento de las zarzuelas y hasta cantaba en voz baja los números de música más salientes de aquéllas para que los conociese la monjita.
Luego revolvía sus baules, con el objeto de enseñarle los trajes más caprichosos de su guardarropa; desde el de charra, lleno de brillantes lentejuelas hasta el de soldado de La Guardia amarilla.
Testigos nosotros, en muchas ocasiones, de tales escenas, nos atrevemos a asegurar que aquellos instantes eran los finitos en que el ángel de la nívea toca vivía la vida de la tierra.
Pasaban las horas lentamente; las primeras claridades del día bailaban la habitación del enfermo; este, al fin, entregábase al descanso, rendido por las fatigas de una noche de insomnio.
La religiosa y la artista, sentadas junto al lecho, casi inmóviles, silenciosas, abismábanse en hondas meditaciones.
¡Quién sabe si, por un momento, la mujer alejada de las farsas mundanales sentiría envidia de la mujer que vivía en perpetua farsa! ¡Quien sabe si la tiple, en aquellos instantes, hubiera sustituido, con gusto, sus galas por el severo hábito de la Hija de la Caridad y la música alegre y retozona del teatro por la grave y solemne del coro del convento.
Noviembre, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS BODEGONES
Antaño, entre las notas típicas de la plaza de la Corredera, y sus alrededores figuraban los bodegones establecidos allí por ser el punto de reunión de la clase popular y el sitio en que se hallaba la mayoría de los mesones y demás albergues de la gente humilde.
Los bodegones, cuyo número ha disminuido hoy considerablemente, estaban instalados en espaciosos portales que servían, a la vez, de comedor y de cocina.
En un extremo aparecían las hornillas y el fogón y, a lo largo de la estancia, una o varias mesas cubiertas con manteles no muy limpios y rodeadas de toscas sillas o de bancos de madera.
De diez a doce de la mañana y durante las últimas horas de la tarde gran número de personas invadía las modestas casas de comidas formando un pintoresco y abigarrado conjunto.
Allí se congregaban los laboriosos hijos de Galicia dedicados a mozos de cordel y faroleros, los vendedores de relaciones y almanaques, los arrieros y otros huéspedes de los mesones, que preferían la comida del bodegón a la de la posada y algunos representantes de la gente del hampa, legítimos sucesores de los famosos manteses de Corredera.
A veces entre los comensales figuraban uno o dos que se distinguían por su grotesca indumentaria; eran los titiriteros ambulantes, los saltimbanquis vestidos con trajes de malla descoloridos o con el ridículo disfraz del payaso.
Los bodegones solían tener una parroquia distinta según el lugar en que se hallaban, en los de la Corredera predominaba el elemento característico de la Corte de Monipodio; los de la plaza del Salvador eran los preferidos por los gallegos y a los de la plaza de las Cañas acudían arrieros, traginantes y cosarios.
En estas casas por muy poco dinero se llenaba el estómago, no de manjares exquisitos, pero sí de comida abundante, y quien disponía de un par de reales disfrutaba de un banquete tan opíparo como los más famosos de Lúculo.
No había gran variedad de platos en estas humildes hosterías; en el almuerzo servíase invariablemente guisos de asadura con arroz, de callos, de guifa o de morcilla de lustre con tomate y en la comida sopa con tan poca sustancia que, segün [sic] los maliciosos, estaba hecha con pan mojado en agua caliente y un cocido en el que sólo valiéndose de la linterna de Diógenes, se podía encontrar media docena de garbanzos, duros como balines, entre un informe montón de verduras mal olientes.
El feliz parroquiano que disponía de recursos para permitirse el lujo de pedir un principio mezclaba en su abdomen, con la bazofia ya indicada, un guisote de carne de la que expenden las chindas o un poco de pescado, ya frito ya en salsa, vivamente coloreada de amarillo, en fuerza de echarle azafrán.
Generalmente actuaba de cocinera una mujer recia, fornida, copia exacta de la Marttornes [sic] descrita por Cervantes en su obra inmortal y servían de camareros hombres que, por su tipo y por su ropa, más parecían jayanes de cortijo que mozos de comedor.
Los bodegones, por regla general, ostentaban nombres bonitos y hasta poéticos, tales como “La Paloma”, que ciertamente no estaba en relación con la limpieza del establecimiento y “La Esmeralda”, éste bien aplicado, pues en la casa así denominada la base de la alimentación erau [sic] las verduras, apesar de que entonces no habían comenzado aún las propagandas de los vegetarianos
Cuando se pusieron en boga los baratos a real y medio la pieza, el dueño de una casa de comidas situada en la calle de Diego de León anunció almuerzos al módico precio a que se expendían todos los artículos de los baratos a que nos hemos referido anteriormente.
Muchas personas, no sólo pobres sino también de la clase media, acudían a disfrutar de la ganga, porque una verdadera ganga eran tales almuerzos; ¡cono que en ellos servíase, por cuarenta céntimos, una tórtola en salsa, una naranja, un bollo de pan y un vaso de vino de Valdepeñas!
No obstante el precio inverosímil de estos almuerzos, cada uno proporcionaba al amo del bodegón una ganancia de medio real.
¿Cómo podía ser esto? Muy sencillo; porque en vez de una tórtola daba un pájaro de los llamados vulgarmente abejarucos, que sólo le costaba cinco céntimos, y el vaso de vino contenía mucha mayor cantidad de agua que de mosto.
Como nada queda oculto, al fin se descubrió la farsa, que originó la quiebra del establecimiento.
Sucursales de estas casas de comidas eran los que pudiéramos llamar bodegones al aire libre y que en la época de la concentración en la capital de los quintos de la provincia veíamos en la plaza Mayor y en las inmediaciones de algunos cuarteles.
Consistían en amplias mesas, cubiertas con sucios manteles y llenas de grandes y pintarrajeadas fuentes de pedernal, repletas de tajadas de bacalao, de trozos de atún, de manojos de sardinas, todo muy pajizo por efecto del azafrán, especia que, como ya hemos dicho, se prodigaba extraordinariamente en las comidas de los bodegones, todo casi petrificado a juzgar por su dureza.
Los quintos agolpábanse como bandadas de pájaros alrededor de tales mesas para devorar estas pobres viandas o hacer provisión de ellas en el morral, y luego se diseminaban por la población, luciendo sus gorrillas azules con borla y ribetes encarnados, lanzando al aire coplas sentidas, tañendo la guitarra, sin duda para olvidar la pena que les producía el alejamiento del hogar, el recuerdo de los padres y de la novia.
Diciembre, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL PASEO DE LOS TRISTES
Córdoba tiene un paseo, olvidado casi por completo en la actualidad, al que antiguamente se le denominaba de los tristes, cómo otros de diversas poblaciones, no sólo porque en él se congregaban las personas enemigas del bullicio y la alegría, sino porque entre sus edificios figuraba un hospital y en sus inmediaciones había un cementerio; nos referimos al Campo de San Antón.
Este es el paseo más antiguo de nuestra ciudad, pues ya lo utilizaba el vecindario como lugar de reunión en el siglo XVIII. En los años 1772 y 1773 efectuáronse en él plantaciones de álamos que lo embellecieron y se construyó asientos de mampostería, utilizando la procedente de la demolición de varias torres de la muralla.
En 1746 dotóse este paraje de una hermosa fuente de piedra con cuatro caños y en 1777 se erigió en el centro de dicho lugar un sencillo monumento a San Rafael, costeado por el vecindario.
En 1290 edificóse allí, por orden del Rey Don Sancho IV, un hospital de San Lázaro, del cual se hizo cargo en 1570 la orden de San Juan de Dios, a la que lo cedió en propiedad el Rey Don Felipe II en 1580.
Este hospital tuvo gran renombre en Andalucía por haber figurado entre los religiosos que en él prestaban sus servicios varones de talento tan extraordinario como sus virtudes.
Al desaparecer el hospital utilizóse el edificio para viviendas; a mediados del siglo XIX se establecieron en el mismo los almacenes y oficinas de la Administración militar, dependencia conocida entonces por la Provisión, y un voraz incendio, intencionado según la maledicencia popular, convirtió en un montón de ruinas aquella histórica y bendita casa, destinada durante varios siglos a albergue de enfermos pobres que en cierta ocasión, fue asaltada y saqueada por una horda de moros.
El pórtico quedó en pie y, durante la época revolucionaria, un pelotón de hombres que se adiestraba en las prácticas militares iba a efectuar ejercicios de tiro al lugar en que nos ocupamos, sirviéndole de blanco el panecillo que tenía en la mano la imagen de San Juan de Dios colocada sobre dicho pórtico.
En el solar del primitivo hospital de San Lázaro se construyó el Matadero público que nuestra población tiene actualmente.
Cerca del repetido hospital levantábase la ermita de San Sebastián, en la que también se rendía culto a la Virgen de las Eras.
Ruinosa la ermita, al edificarse la iglesia del cementerio de San Rafael fue trasladada a ella la imagen de San Sebastián y la de Nuestra Señora de las Eras a la ermita de la Aurora.
El sitio en que se hallaba el pequeño templo ruinoso y otros terrenos inmediatos utilizáronse para construir una fábrica de jabón.
También cerca del hospital de San Juan de Dios fué construido, poco después que éste, otro establecimiento benéfico análogo, titulado de San Antonio Abad, denominación de la que tomó su nombre el paraje en que nos ocupamos.
Unos monjes eran los encargados de la asistencia en este hospital, que desapareció en el siglo XVIII.
A mediados del siglo XVI la comunidad de religiosos Carmelitas Calzados que tenia su convento en el Arroyo de las Piedras decidió trasladarse a la ciudad y edificó el hermoso monasterio del Carmen, en el lugar en que estuvo la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza.
La iglesia de dicho convento, en la que, así como en la magnífica biblioteca del mismo, causaron muchos destrozos los franceses al invadir nuestra población, guarda un tesoro artístico de gran valía, el retablo de Valdés Leal, cuyos once hermosos cuadros acaban de ser perfectamente restaurados, merced a las gestiones del director del Museo provincial de Bellas Artes don Enrique Romero de Torres.
Donde estuvo la ermita de San Sebastián aparecía, en un muro, una pequeña hornacina con una imagen del Cristo de los Caminantes. Delante levantábase una cruz de madera, por haber sido ajusticiado allí el autor de un robo sacrílego cometido en la iglesia de San Sebastián.
A propósito de este hecho se conserva una curiosa tradición. Según ella fueron detenidos como presuntos autores del robo unos gitanos, que no habían tenido participación alguna en el delito; una gitana presentóse a la justicia proclamando la inocencia de sus compañeros y ofreciendo, si se les ponía en libertad, descubrir al verdadero ladrón.
La desventurada mujer hablaba con tal sinceridad que se accedió a sus pretensiones y, a los pocos días, merced a una confidencia de la gitana, ingresaba en la cárcel, convicto y confeso, el malhechor.
En el lugar que es objeto de esta crónica restrospectiva estuvieron también dos de las hospederías más antiguas e importantes de Córdoba, el Mesón Pintado y la Posada de San Antón, que aún subsiste, ambas construidas en el siglo XV.
Allí se establecieron importantes industrias: la fábrica de jabón ya mencionada y gran número de las de cordelería que hasta la segunda mitad del siglo XIX abundaron en nuestra población.
Los operarios de estas constituían la Hermandad de los Casilleros, que anualmente costeaba una solemne función religiosa en la iglesia del hospital de San Antonio Abad.
El vecindario de la ciudad aglomerábase en el Campo de San Antón para recibir a los Reyes, prelados y otras personalidades cuando, antes de que se establecieran los trenes, venían por la carretera de Madrid y entraban en Córdoba por la Puerta Nueva. La última personalidad que peoetró por ella fue la Reina Doña Isabel II.
También concurría numeroso público al paraje mencionado para ver salir del convento del Carmen y regresar a él la procesión de la Virgen, suprimida al efectuarse la exclaustración de las órdenes religiosas y restablecida hace dos años.
Cuando se formó este paseo, construyendo en él asientos y plantando árboles fué el lugar predilecto de muchas familias, lo mismo en invierno que en verano, pero, como todo, pasó de moda y la gente acabó por abandonarlo para congregarse en los paseos de la Victoria y de San Martín.
A mediados del último siglo sólo iban allí unos cuantos viejos, torpes y achacosos, que pasaban el tiempo en animadas tertulias, ya recordando la entrada de los franceses por la Puerta Nueva, en la que se veían las huellas de los cañonazos del invasor, ya narrando aventuras de la juventud, cuya evocación parecía remozarles.
Frecuentemente el paso de un cortejo fúnebre interrumpía la amena charla de los ancianos, sumiéndolos en hondas meditaciones y sus rostros, iluminados unos instantes por los destellos de la alegría, volvían a aparecer graves y meditabundos, sin duda para justificar el calificativo de paseo de los tristes que la gente aplicaba en aquella época al Campo de San Antón.
Sólo dos días al año animábase extraordinariamente dicho paraje; el día de Todos los Santos y el de los fieles difuntos. Ea ambos desfilaba por allí un inmenso gentío para visitar el cementerio de San Rafael, para depositar en sus tumbas luces, coronas y flores.
Y mientras algunas personas acudían a postrarse y rezar ante los sepulcros de los seres queridos, la mayoría sólo iba a rendir culto a la tradición, convirtiendo en paraje de recreo el sitio donde concluyen todas las vanidades humanas.
Para terminar consignaremos un suceso ocurrido en el Campo de San Antón, que tuvo tanto de macabro como de cómico. Dirigíase al cementerio citado un cortejo fúnebre y en el camino le salió al encuentro una res desmandada que, en unión de otras, era conducida al Matadero público.
La presencia del animal sembró un pánico indescriptible entre los acompañantes del cadáver; cuantas personas figuraban en el duelo huyeron para ponerse a salvo y los sepultureros arrojaron al suelo el ataud y treparon por los árboles de la carretera, demostrando así que quien esta habituado a la muerte le teme tanto como el resto de la humanidad.
Noviembre, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL TEARO PRINCIPAL
Las personas que peinan canas recordarán, sin duda, con satisfacción, aquel teatro pequeñito, elegante, en el que nuestros abuelos y nuestros padres pasaron horas de solaz, ya escuchando conciertos, óperas y zarzuelas, ya viendo comedias y dramas, ya presenciando otros espectáculos más agradables y recreativos que las modernas funciones de cinematógrafo y de las mal llamadas variedades, puesto que resultan de una insoportable monotonía.
Puede decirse que el Teatro Principal fue el primero de Córdoba, pues antes que el sólo hubo un corralón destinado a las representaciones teatrales en la calle que, por este motivo, llamóse hasta hace poco tiempo de las Comedias, corralón en el que luego se construyó la Cárcel y donde actualmente se halla la fábrica de cera de la Catedral.
Autorizadas por el Rey en el año 1799 las representaciones teatrales en Córdoba, que habían sido suspendidas como consecuencia de las predicaciones del Beato Francisco de Posadas, en 1810 don Casimiro Cabo Montero levantó el Teatro Principal en los solares correspondientes a cinco casas de vecinos situadas en la calle de Ambrosio de Morales, las cuales fueron demolidas por hallarse ruinosas.
El nuevo teatro, llamado Cómico en sus primeros tiempos, era de madera y lienzo y de dimensiones tan pequeñas, que sólo unas trescientas personas se podían instalar en él con desahogo.
Los palcos, en número muy reducido, ostentaban en lugar de columnas y para hacer sus veces, robustos palos de castaño, envueltos en una especie de funda o caja de madera, como las que hoy se hacen para preservar el tronco de los árboles pequeños de golpes y heridas.
Sus antepechos de lienzo pintado tenían una altura descomunal, así es que sentada una persona en el interior, sólo la cabeza sobresalía por encima de aquella molesta barrera.
No había butacas, sino bancos más incómodos aún que los asientos de paraíso.
Lo único bueno en aquel modesto local era el telón llamado de boca, verdadera obra de arte, que se conservó hasta la destrucción del teatro por un incendio.
Fué obra del pintor Contreras y simulaba dos grandes pabellones de terciopelo rojo, graciosamente recogidos con abrazaderas y cordones dorados.
En el fondo destacábase una cortina de raso blanco, rematada en la parle inferior por seis medallones azules, en cuyo centro se leían los nombres de otros tantos escritores clásicos.
Hacia el año 1850 dícese que se incendió una parte del escenario, pero nosotros no hemos podido comprobar tal noticia.
En 1814 fui clausurado el teatro a que nos referimos por orden del Gobierno; en 1819 autorizó su reapertura el Supremo Consejo de Castilla; en 1821 se volvió a cerrar por cuestiones políticas y en 1831 abrióse otra vez sólo para celebrar conciertos y funciones de ópera primeramente y después para representar comedias.
En 1874 don Manuel García Lovera compró el Teatro Cómico a su propietario don Juan Bonel, con el propósito, al poco tiempo realizado, no ya de reformarlo, sino de aprovechar aquel terreno para edificar en él un teatro mis sólido y en mejores condiciones que el antiguo.
Inmediatamente principiaron las obras dirigidas por los arquitectos don Amadeo Rodríguez v don Angel María Castiñeira.
Aumentáronse considerablemente las dimensiones del Coliseo. y se levantó un escenario que en pequeño reunía los departamentos precisos, tales como local para almacenes de decorado de mobiliario, archivo y cuartos de vestir.
Dióse una respetable elevación a la sala para que los
tres pisos de que constaba estuviesen ventilados y ofrecieran buen aspecto.
Se construyeron cuarenta y seis palcos y plateas, más dos de luto en el interior del proscenio, decorados convenientemente con papel granate y oro y cerrados con artísticas barandillas de hierro.
En el tercer piso hallábanse en primer término las butacas de anfiteatro, en número de sesenta y a los lados de ellas ochenta delanteras de paraíso.
Exceptuando la gradería de éste, hecha de madera, en todo lo restante se empleó sólo el hierro y la obra de fábrica.
Las butacas del patio, cuyo número ascendía a doscientas ochenta y seis, más que tales eran sillas de rejuela con brazos.
El área total del teatro tenía ciento treinta metros y en él podían acomodarse mil quinientas personas.
Iluminaban todo el edificio doscientos veintidós focos de gas.
De los trabajos pictóricos se encargó don José Serrano Bermúdez, que salió de su empresa airosamente, recibiendo muchos elogios por el decorado del techo, obra de exquisito gusto.
El mismo retocó el telón de boca, si bien, en honor de la verdad sea dicho, con poco acierto.
Las decoraciones hízolas don José Rodríguez Losada Santisteban. El número de las pintadas entonces lo aumentó en el año 1891 el señor García Lovera con veintiocho compradas a la compañía cómico-lírica de los señores Vega y Berros.
Después de la fecha de su reconstrucción el Teatro Cómico, al que se sustituyó su primitivo título por el de Principal, fué objeto de algunas reformas, siendo la más importante la efectuada en 1887 para que en él pudieran celebrarse funciones por horas.
Entonces se ampliaron las puertas de salida, abriendo una a la calle de la Feria, hoy de San Fernando, y se proveyó de bombas y depósitos de agua para casos de incendio.
Además convirtióse el vestíbulo en salón de espera para el público, rodeándolo de asientos iguales a las butacas.
Lo único que permanecía en el mismo estado que el año 1810 era la fachada, pobre y raquítica, con sus escuetos muros sólo horadados por pequeñas claraboyas y por las dos puertas a la calle de Ambrosio de Morales, más propias de un mesón que de un teatro.
¡Quien había de decir que ellas servían de entrada al templo del Arte!
Por el escenario del Teatro Principal desfiló la mayoría de los actores y cantantes más notables de su época y en él se efectuaron espectáculos muy diversos.
En sus tiempos primitivos, cuando se llamaba Teatro Cómico, a causa de la campaña emprendida contra las representaciones de comedias por el Beato Francisco de Posadas y varios Prelados de esta Diócesis, más que dichas representaciones celebrábanse conciertos en los que tomaban parte artistas y aficionados cordobeses y funciones de ópera y de volatines o de títeres, como generalmente se las llama, espectáculo al que entonces era muy aficionado el público.
Realizadas en el Teatro Principal por su propietario don Manuel García Lovera las importantes reformas que ya hemos consignado, en 1879 lo inauguró una compañía de zarzuela dirigida por don Isidoro Pastor, la cual actuó una larga temporada, resarciéndose de las pérdidas que sufriera, por haber tenido que aguardar bastante tiempo en Córdoba a que concluyesen los trabajos mencionados.
Posteriormente fueron innumerables las de todos los géneros, buenas y malas que en él celebraron funciones, algunas con gran aplauso del público.
Los insignes actores dramáticos don José Valero, don Rafael Calvo, don Antonio Vico, don Pedro Delgado, don José Mata y don Victorino Tamayo y Baus, en más de una ocasión presentáronse en aquel escenario y el último especialmente muchos años pasaba el invierno en el Teatro Principal con un modesto cuadro cómico-dramático.
También recordamos varias compañías de ópera italiana y opereta, que allí oímos, y no hemos de pasar sin especial mención una de las primeras, en que figuraban notabilidades artísticas como el renombrado tenor Fachi.
En 1887, después de ponerlo en condiciones para ello, inauguró en este teatro los espectáculos por horas, ya en boga en Madrid, el conocido actor don Pedro Ruiz de Arana, que por espacio de tres meses consecutivos hizo las delicias del público de Córdoba dándole a conocer todo el repertorio moderno y cuantas zarzuelas chicas se estrenaban con éxito en la Corte.
El estrenó en nuestra capital la popular revista titulada La Gran Vía, poniéndola en escena cincuenta y cuatro noches.
En vista del satisfactorio resultado de esta clase de funciones, el señor García Lovera se decidió a contratar compañías de zarzuela ligera, que casi sin interrupción actuaron, con beneplácito general.
De ellas recordamos las de Barrilaro, Espantaleón, Ventura de la Vega, Vega y Berros, Cerbón y Ruiloa.
Hasta el mismo Tamayo, la última vez que estuvo entre nosotros, dividía en secciones sus interminables espectáculos, y es seguro que de ello no se arrepintió.
Alternando con las compañías cómicas, líricas y dramáticas, vimos las gimnásticas y ecuestres de don Eduardo Díaz, Rizzarelli, excéntricos chinos y otras. La hermosa velocipedista madame Filomena hizo en el proscenio de este teatro arriesgados ejercicios y miss Zahara démostró su inconcebible agilidad en los trabajos del trapecio.
Los ilusionistas y prestidigitadores Limiñana, Foc, Vergara y algunos más, efectuaron sesiones de magia muy entretenidas. También escuchamos en ese coliseo a celebres músicos, tales como las señoras Ferni, la Sociedad, de conciertos de Madrid dirigida por Arche, la estudiantina El Fígaro y los excéntricos que se titulaban Negros Bemoles.
La sociedad lírico-dramática Duque de Rivas, constituida por algunos aficionados de Córdoba, nos ofreció en él deliciosas veladas y, por último, la de Fernández Ruano, análoga a la anterior, celebró otras, una dedicada a honrar la memoria del insigne poeta cuyo nombre ostentaba, en la que se representaron dos comedias y leyeron versos, ante el retrato del eximio vate, don Rafael Vaquero Jiménez, don Julio Valdelomar y el autor de estas líneas.
La relación de las obras estrenadas en el Teatro Principal es muy breve, pues por desgracia aquí tiene pocos cultivadores la literatura dramática.
Figura, en primer término, el drama en tres actos y en verso, original de don Antonio Alcalde Valladares, Los hermanos Bañuelos, y le siguen la comedia en uno Por un pañuelo, de don Miguel José Ruiz; Piel de loba, de don Ventura Reyes Conradi; A 2, de don Ramón Alfonso Candelas, y ¡Mentira!, de don Miguel Gómez Quintero, amén de otras dos del actor cómico señor Carbacho, cuyos títulos no recordamos, todas las cuales obtuvieron buen éxito.
En el año 1887 ocurrió un incidente que pudo tener consecuencias desagradables.
Representaba Ruiz de Arana el drama Deuda de sangre y en una de las escenas más interesantes se desprendió de los bastidores la campana de una chimenea, que era de madera y lienzo, yendo a caer sobre la señora Mavillar, esposa de dicho actor, sin que por fortuna sufriera más que un gran susto al verse inesperadamente cubierta por aquel enorme cubilete.
Otro suceso, de distinta índole, fué el error padecido por la primera autoridad de la provincia, don Antonio Castañón y Faes, que, juzgando cierta la riña simulada entre los cómicos que se sitúan en un palco y los de la escena, en la zarzuela A tí suspiramos, mandó detener a aquéllos al notar que se disponían a hacer uso de las navajas.
Esta inocente equivocación fué muy comentada entonces, como es de suponer, y de ella sacaron gran partido los periódicos locales.
Este teatro representó importante papel en la historia literaria de Córdoba. En él se celebraron varios Juegos Florales, cuando los inició don Javier Valdelomar y Pineda, varón de Fuente de Quinto.
Para aquellos solemnes festivales, imitados hoy con poco acierto, se trasformaba el antiguo coliseo en delicioso jardín, en improvisado paraíso, del que eran reinas la hermosura y la poesía.
Adornábase el escenario con guirnaldas de flores y en el centro se alzaba la tribuna, rodeada de flores también, que había de ocupar la presidencia, compuesta de una distinguida señora y dos bellas señoritas.
A sus lados situábanse las autoridades, representantes de corporaciones y los individuos que constituían el jurado.
En tales actos no se utilizaban más localidades que los palcos, plateas y butacas del patio, anulándose las de anfiteatro y paraíso.
A la derecha del proscenio destinábase lugar preferente para los poetas laureados, que subían a aquel por la escalinata puesta en el sitio donde se hallaba la concha del apuntador.
En el Teatro Principal ofrecieron por aquella época, 1869, las primicias de su ingenio, vates insignes como Fernández Ruano, Alcalde Valladares y otros, que más tarde habían de ser legitimas glorias del Parnaso.
Don Manuel García Lovera, complaciente siempre con quienes solicitaban algo de él, puso en muchas ocasiones este coliseo a disposición de sociedades, gremios y políticos, para que en él celebraran banquetes, elecciones y reuniones públicas.
De ellos los más importantes fueron una comida con que el partido liberal obsequió a don Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo y una velada en que el elocuente filósofo y tribuno don Nicolás Salmerón expuso sus doctrinas.
En los primitivos tiempos de este teatro toda la buena sociedad cordobesa reuníase allí, dispensando excelente acogida a cuantos espectáculos se anunciaban.
Sobresalió por su brillantez la función de gala celebrada en honor de Muley-el-Abbas, hermano del Sultán de Marruecos, cuando visitó a Córdoba a raiz de la terminación de la guerra de Africa del ano 1859.
En dicha fiesta toda la aristocracia se dió cita en el mencionado coliseo, que presentaba un golpe de vista deslumbrador.
Al ser construido el Gran Teatro empezaron a mostrar su predilección por él las clases más elevadas de la Sociedad, retrayéndose de asistir al Principal, al que continuaron otorgando sus favores la clase media y el pueblo.
En el año 1887, con motivo de la implantación de las funciones por horas, acabó de democratizarse el coliseo a que nos referimos.
Sin embargo no renunciaron a las fiestas del Teatro Principal determinadas personas; al lado del modesto obrero veíase al hombre de ciencia, al rico propietario, realizando así la igualdad de clases sociales.
Había familias abonadas constantemente a ciertas localidades; una que tenía comunicación directa con un palco desde su casa y varias a las que interesaban de tal modo las artistas que dieron lugar a bromas y epigramas y a que se aplicasen graciosos calificativos a sus proscenios.
La platea de don Manuel, como los amigos llamábamos a la del señor García Lovera, convertíase en refugio de periodistas y admiradores de las actrices, a todos los cuales colmaba de atenciones el propietario del coliseo, haciendo los honores de la casa con exquisita finura.
¡Cómo echamos de menos durante mucho tiempo sus agradables tertulias en las noches de invierno, en que íbamos allí para matar el hastío, ya aplaudiendo espectáculos dignos de este honor, ya sosteniendo animadas conversaciones, ya evocando, en fin, recuerdos de la niñez, de aquella edad venturosa, en que celebrábamos con gozo infantil frases, gestos y escenas que por regla general no entendíamos!
En los primitivos tiempos del Teatro Principal ocurrió en él un incidente curioso, muy distinto de los que ya hemos consignado.
En aquélla época en todos los teatros se imponía la separación de sexos en el piso conocido entonces por cazuela y hoy denominado paraíso; generalmente el lado derecho se destinaba a las mujeres y el izquierdo a los hombres.
Una noche se presentó en el teatro a que nos referimos, para presenciar una fnnción [sic], el jurado don Francisco de Vilches, acompañado de una hija suya.
Pretendió aquél, para no separarse de su hija, ocupar un asiento en el departamento de las mujeres; impidióselo la acomodadora, obligándole a marcharse a otra localidad pero a los pocos instantes, volvió Vilches y, so pretexto de que formaba parte de la Junta de Teatros, se situó en el lugar que no le correspondía, enmedio de las generales protestas.
El hecho fué denunciado al Concejo municipal, que instruyó expediente al jurado, condenándole a algunos meses de reclusión y, en el caso de que la quebrantara, al pago de quinientos ducados de multa.
Don Francisco Vilches, para vengarse de la acomodadora que se opuso a que aquél penetrara donde no debía estar, acusó a aquélla de ciertas faltas, consistentes en exigir a las mujeres que asistían al teatro, por guardarles sus sillas, no sólo dinero, sino objetos como agujetas y mitones y hasta comestibles.
Demostrada la falsedad de tal acusación, el señor Vilches fué expulsado de la Junta de Teatros.
Varias veces las religiosas del convento del Corpus Christi formularon quejas contra la autorización de representaciones teatrales en un lugar muy próximo a aquel santo retiro de las siervas de Dios.
En una ocasión el marqués de la Puebla presentó al Concejo municipal un extenso y bien escrito documento firmado por la superiora del monasterio antedicho, en solicitud de que se ordenara la clausura del teatro.
Muchos eran los motivos que aducían para justificar la petición y entre ellos figuraban los siguientes: que a veces oíase desde el claustro las relaciones de los comediantes y el taconeo de las bailarinas que distraían a las religiosas de sus oraciones; que muchos hombres de los que iban a las representaciones aguardaban a que se abriese el teatro en la puerta del convento, molestando con frases incorrectas y hasta ofensivas a las mujeres que visitaban el templo; que en las inmediaciones de éste se promovían, con frecuencia, escándalos, al salir el público de los espectáculos, profiriéndose frases obscenas y blasfemias horribles y que muchas mujeres de vida licenciosa aguardaban en el patio del monasterio y hasta en el interior del templo a los hombres con quienes estaban citadas para que las convidasen a las funciones del teatro.
La solicitud aludida fue objeto de una larga discusión en el Cabildo municipal que, accediendo a los deseos de las religiosas, acordó prohibir las representaciones teatrales.
Esta prohibición apenas duró un año, transcurrido el cual reanudáronse los espectáculos con gran disgusto de las monjas.
Antes de la fecha de la construcción de este teatro, en los solares donde fué levantado representáronse comedias, durante el último tercio del siglo XVIII y los primeros años del XIX.
Tales representaciones suspendiéronse varias veces, ya en virtud de prohibición de la superioridad, ya con motivo de epidemias.
En la noche del 17 de Julio de 1892 un terrible incendio destruyó el Teatro Principal.
El siniestro debió ser ocasionado por un descuido de los artistas que trabajaban en el Teatro de Variedades, instalado en el solar del paseo del Gran Capitán en que hoy se halla el Salón Ramírez y ensayaban, durante el día, en el viejo coliseo de la calle de Ambrosio de Morales.
El pábilo de una vela o una punta de cigarro arrojada al suelo sin apagar comenzó a requemar las maderas del escenario, el fuego prendió a los telones levantando llamas y, en pocos momentos, el edificio quedó convertido en una enorme hoguera.
Terribles lenguas de fuego lamían los muros del convento de Corpus Christi, impidiendo aproximarse al teatro y el resplandor de las llamas iluminaba gran parte de la población.
Las personas que acudieron a prestar auxilio en los primeros instantes lograron sacar varias filas de butacas del patio, las más próximas a la puerta, que fue lo único que se salvó del siniestro.
Esas butacas aún se conservan en el Teatro Circo del Gran Capitán.
Don Manuel García Lovera en unión del autor de estas líneas, presenció la destrucción del teatro, objeto de todas sus predilecciones, desde la azotea de una casa de la calle de San Fernando. Visto desde allí semejaba el cráter de un volcán en ignición.
La desaparición del popular coliseo produjo general disgustos a los cordobeses que perdieron, con él, uno de los lugares de reunión y de recreo más agradables de nuestra ciudad.
El señor García Lovera no lo pudo reconstruir por impedírselo las modernas disposiciones en virtud de las cuales los teatros deben estar aislados de toda clase de edificios.
Por este motivo en el solar que aquel ocupaba levantó una hermosa casa con un amplio local para almacenes, que es la número 9 de la calle de Ambrosio de Morales.
Tales son los datos que hemos podido adquirir relativos a la historia de aquel teatrito pequeño, elegante, coquetón, en el que nuestros abuelos y nuestros padres pasaron horas de solaz y esparcimiento presenciando espectáculos tan agradables como cultos.
Diciembre, 1922
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DE ARTE CULINARIO
Antiguamente, cuando había más apego que hoy al hogar y las familias celebraban en él toda clase de fiestas, ¡que inusitado movimiento advertíase en las casas, al aproximarse la Pascua de Navidad y la Semana Santa y en vísperas de los días del padre, de la madre o de cualquiera otra persona de respetabilidad!
Las señoras que, entonces, como los árabes, gustaban de vivir de espaldas a la calle y eran poco amigas de paseos y diversiones, al llegar las épocas indicadas no se daban punto de reposo y pasaban horas y horas, auxiliadas por sus sirvientes, en la cocina condimentando manjares y dulces exquisitos para las comidas extraordinarias conque se celebraban las grandes solemnidades y los acontecimientos íntimos.
Al acercarse la Nochebnena [sic] todas las mujeres, hasta las de clase social más elevada, convertíanse en cocineras y unas se dedicaban a confeccionar las frutas de sartén, otras a preparar las batatas en almíbar y otras a hacer los roscos de aguardiente y los mantecados que luego llevaban al horno del amigo o del conocido para que los cocieran, en unión de las remolachas con destino a la ensalada indispensable en la cena del 24 de Diciembre.
En los primeros días de la Semana Santa la familia, sentada alrededor de la mesa estufa, acordaba la composición de las variadas comidas de vigilia y el martes y miércoles confeccionábase las tortas de aceite y los hornazos llenos de huevos duros que, luego de cocidos en la tahona, servían de desayuno y para obsequiar a los amigos y a los muchachos.
Para las fiestas onomásticas, además de preparar algún plato extraordinario, hecho con arreglo a las instrucciones del libro de cocina y que no siempre resultaba tan exquisito como asegurase el autor, en unas casas hacían sabrosos pestiños y en otras preparaban grandes fuentes de arroz con leche, gachas o natillas.
No pocas familias también fabricaban ciertos licores, como los llamados de café y rosolí, predilectos de las mujeres.
En época de persistentes lluvias y de avenidas del Guadalquivir pescábase en Córdoba gran cantidad de sábalos y éstos constituían un manjar indispensable en todas las mesas; las familias que los compraban enviábanlos, para que los despojaran de las espinas, a las pastelerías, donde, utilizando el horno, se las quitaban por un sencillo procedimiento.
En la mayoría de los huertos, jardines y patios de nuestra ciudad había toronjas ingertadas [sic] en naranjos y abundantes cidras que utilizábanse para hacer exquisitos almíbares.
Cuando llegaba la época de coger las cidras eran colocadas en los balcones, tanto del interior como del exterior de las casas, con el objeto de que se curasen al sol y al aire libre.
Muchos labradores poseían colmenas, donde las abejas elaboraban rica miel, que aquellos destinaban a postre de sus comidas y a regalos para deudos y amigos.
En los tiempos a que nos referimos, en todas las casas, tanto de personas de elevada posición social como de la clase media, para el desayuno o el almuerzo era imprescindible el chocolate y muchas familias preferían que lo elaborasen en su domicilio a comprarlo en las confiterías o almacenes de comestibles, para tener la seguridad de que no estaba adulterado.
Cuando terminaban las operaciones de la matanza y de la preparación de las aceitunas y la despensa estaba bien repleta de orzas atiborradas de carne de cerdo y la enorme campana de la chimenea de la cocina llena de morcillas y chorizos colgados en cañas, llamaban a uno de los chocolateros que trabajaban a domicilio para que elaborase algunas tareas del exquisito preparado, al que no faltaba quien aplicara el calificativo de manjar de los dioses.
En una de las dependencias mis amplias del piso bajo de la casa el chocolatero establecía su fábrica y comenzaba la labor siempre rodeado de chiquillos yen presencia de alguna persona mayor encargada de inspeccionar el trabajo.
Después de bien machacado el cacao en el enorme mortero de madera comenzaba la interminable operación de elaborar, a brazo, la pasta, siguiendo otras manipulaciones que concluían con la colocación de aquélla en los moldes de hoja de lata, de donde salía con las porciones correspondientes a cada jícara marcadas, en disposición de pasar a la reluciente chocolatera de cobre y de allí a la taza frailuna en que era servido, con su acompañamiento de tortillas de pastelería, bollos de manteca o tortas de Mallorca.
Las familias que, para evitarse molestias, no mandaban hacer el chocolate en sus casas, adquirían, con preferencia al de las fábricas de más renombre, el elaborado en Córdoba, en casa de Orive, en la cerería de la Catedral o en la confitería Suiza.
En nuestra capital había dos o tres familias que se dedicaban a fabricar piñonate para venderlo al público y esta industria pasaba de padres a hijos, habiendo llegado hasta nuestros días.
El piñonate, dulce que puede competir con el turrón, sólo se suele expender en dos épocas del año; en la Pascua de Navidad y en la feria de Nuestra Señora de la Salud; durante la primera en algún portal de la calle de la Espartería y en la feria de Mayo en una de las casetas próximas a la Puerta de Gallegos.
Allí, encima de una mesa o sobre las tablas de la anaquelería, vése, en pilas, gran número de envoltorios de papel blanco, cada uno de los cuales contiene media libra de piñonate.
Y aunque la mercancía se halla oculta a la vista del publico y nadie la anuncia ni nadie la pregona, los cordobeses amantes de la tradición acuden a comprarla y estos antiguos industriales ven desaparecer rápidamente los montones de envoltorios de papel, sin recurrir al reclamo porque, como asegura muy acertadamente una vieja frase popular “el buen paño en el arca se vende”.
Antiguamente, así como había familias cordobesas en las que estaba vinculada la industria de fabricar piñonate, también existían otras, en mayor número que aquellas, dedicadas a hacer otro dulce no menos exquisito y más popular que el mencionado, los pestiños.
Tampoco elaborábanse estos durante todo el año, sino en determinadas épocas; en Pascua de Navidad, en Semana Santa y en las vísperas de las fiestas de Todos los Santos, de San José, San Rafael y otras.
En esos días las personas que ejercían tal industria no se daban punto de reposo, pasaban toda la noche en vela, para poder cumplir los numerosos encargos que recibieran y poner a la venta gran cantidad de dicho artículo, que puede considerarse intermedio entre el dulce y la fruta de sartén.
Apenas amanecía, en los portales de las casas donde habitaban las familias dedicadas a tal industria y en algunos de los mercados y de las calles contiguas a la plaza de la Corredera, aparecía, sobre toscas mesas, grandes y pintarrajeados lebrillos de Talavera, llenos de sabrosos pestiños bañados en miel y emborrizados en azúcar.
Y no había hombre madrugador ni despensera que para celebrar la festividad del día dejara de endulzarse la boca con unos pestiños antes de matar el gusanillo apurando las indispensables chicuelas de aguardiente.
Las personas del pueblo que celebraban su fiesta onomástica, al encontrar a un amigo en la calle invitábanle para que les acompañase al puesto de los pestiños más próximo y allí le obsequiaban, completando después el agasajo en una taberna.
La clase media en las festividades indicadas también hacia gran consumo de pestiños, pues servíanlos para el desayuno y para ofrecerlos a cuantas personas visitaban la casa en aquellos días.
Los chiquillos madrugaban más que de ordinario, ansiosos de saborear lo que para ellos era algo así como un manjar de los dioses
Muchas mujeres, en tiempos ya lejanos, dedicábanse a guisar y vender caracoles, ayudando, con este humilde comercio, a satisfacer las necesidades más perentorias de la familia.
Muy temprano, casi al amanecer, los hijos de las mujeres aludidas y sus maridos, en las épocas de paro por falta de trabajo, dirigíanse a la Sierra, con sacos y canastos, para hacer buena provisión de caracoles.
Cogían a la vez que estos, espárragos y madroños, cardos, bellotas, yerbas aromáticas y todo lo que se les presentaba y podía proporcionarles alguna utilidad.
Al anochecer regresaban a sus hogares, con una carga enorme, y acto seguido las mujeres vaciaban los caracoles en grandes macetas o lebrillos, donde los tenían algún tiempo para ayunarlos.
Luego, bien limpios en fuerza de lavarlos multitud de veces, echábanlos en la caldera de colar y allí los condimentaban, siendo el elemento principal de su aliño la pimentilla o cornetillas picantes.
Cuando estaba terminado el guiso trasladábanlo de la caldera a grandes ollas y las caracoleras se lanzaban a la calle para expender su mercancía.
En cada mano llevaban una olla cogida de una cuerda sujeta a las asas, y, a veces, otra mayor sobre la cabeza, realizando verdaderos prodigios de equilibrio.
Una de las ollas ostentaba en la boca, a guisa de tapadera, una taza de pedernal, que servía de medida; cada taza valía la módica suma de dos cuartos.
La vendedora no cesaba de lanzar este pregón, largo, monótono y triste, como el llamamiento del almuédano: Caracuul guisado, y eran innumerables las personas que la llamaban para comprarle la mercancía.
Esta constituía el almuerzo predilecto de los albañiles y se la podía considerar como plato indispensable, no sólo en la mesa de los pobres, sino en la de muchas familias de la clase media.
Había épocas del año en que la venta de caracoles proporcionaba pingües ganancias; una era la de la concentración de quintos y otra la de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. En dichas épocas todos los caracoles que la sierra y la campiña producían hubiéranse consumido siendo posible cogerlos y guisarlos.
Algunas mujeres, no tantas como al comercio de los caracoles, dedicábanse a la venta de membrillos cocidos. Podían ser calificadas de heraldos del Otoño, pués [sic] aparecían al aproximarse esta estación, aumentando su tristeza con la de un pregón que semejaba un quejido lastimero.
Muchas personas compraban los membrillos cocidos para postres de las comidas y los chiquillos invertían sus ahorros en tal fruta que, en su época, desbancaba a las arropías, los barquillos y demás golosinas.
Como sucursales de los antiguos bodegones podían ser consideradas las cantinas que se improvisaban en el llano de la Victoria durante los días de la Feria de la Salud.
Bajo un toldo sujeto con unos palos cubiertos de monte, aparecía un pequeño estante lleno de platos, copas, vasos y botellas, un mostrador también de minúsculas dimensiones y varias mesas repletas de viandas que, a juzgar por sus apariencias, no debían ser muy sabrosas.
Allí acudían ganaderos y chalanes para concertar sus tratos entre copa y copa de aguardiente y, tanto al avanzar la mañana como al declinar la tarde, reuníanse en torno de las mesas gitanos, conductores de ganado y feriantes pobres, con el objeto de llenar sus estómagos de mal oliente bazofia, para ellos, sin duda, tan exquisita como los más ricos manjares.
En las horas indicadas las cantinas presentaban un pintoresco golpe de vista y eran uno de los cuadros típicos llenos de color,del famoso mercado de Nuestra Señora de la Salud.
Diciembre, 1922.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS COMICOS Y LA CUESTA DE ENERO
Siempre, lo mismo en los tiempos de más esplendor para el teatro que en los de su mayor decadencia, los cómicos han temido a la fatídica cuesta de Enoro [sic].
¡Qué trabajo les cuesta subirla y cuántos la bajan de cabeza, estrellándose contra las rocas de la adversidad!
Los empresarios de compañías temen al mes actual más que a una espada desnuda, según la frase corriente y gráfica, porque en él no hay quien lleve el público a los teatros aunque se le ofrezcan los mayores atractivos.
¿Qué mortal, si no es un Creso, un Rochild o un Wandervill posee un fondo de reserva para divertirse después de las fiestas de Navidad y año Nuevo?
Córdoba, antiguamente, era una excepción de la regla en ese particular. Los cómicos subían y bajaban aquí la cuesta de Enero sin trabajo, sin que soplaran para ellos vientos de adversidad, satisfechos y alegres como en las mejores temporadas del año.
El teatro del Recreo era una verdadera Jauja para el popular empresario Moncayo, padre del gran actor del mismo apellido, quien pasaba meses y meses consecutivos en nuestra ciudad con beneplácito de los artistas de su compañía y de los numerosos y asiduos concurrentes a aquel popularísimo café teatro, pues entre unos y otros establecíanse, no ya corrientes de simpatía, sino lazos de amistad y afecto.
Los hermanos Cubas, Monjardín, la Willians, la Cancela, Videgain, la Palomino y otros actores y actrices en quienes se unían el mérito y la modestia, fraternizaban con nuestro público que todas las noches invadía el Recreo para solazarse con la representación de las mejores zarzuelas del repertorio antiguo y saborear, al mismo tiempo, la taza del aromático café.
Allí la Nochebuena, la Pascua, el año Nuevo y la noche de Reyes se improvisaban fiestas íntimas muy animadas y opíparos banquetes en que tomaban parte los cómicos, sus amigos y admiradores.
En las crudas e interminables noches de Enero, cuando terminaban los espectáculos, un par de docenas de trasnochadores, hombres de buen humor y de posición desahogada, formaban animados grupos en unión de los cómicos y pasaban las horas inadvertidas, entretenidos en amena charla, al mismo tiempo que apuraban algunas botellas del rico vino de Montilla.
En un extremo del salón del café, abstraídos de cuanto les rodeaba, una aplaudida actriz y un aristócrata cordobés rimaban el idilio de sus amores al mismo tiempo que él bebía muy lentamente el contenido de una diminuta copa y a grandes tragos el de un vaso de cuartillo.
Según las personas bien informadas de ciertas interioridades la copa pequeñita sólo contenía agua y el vaso estaba lleno de aguardiente.
En el Gran Teatro no era tan fácil como en el del Recreo subir la cuesta de Enero pero no se tropezaba en ella con obstáculos insuperables.
La sociedad que tenía arrendado dicho coliseo procuraba fomentar el abono en la temporada a que nos referimos, valiéndose de sus relaciones e influencias, a fin de que los cómicos salieran con bien del primer mes del año.
No obstante, dos notables actores que trabajaban en el Gran Teatro tuvieron serios tropiezos, y no de los corrientes, en la cuesta de Enero, de los que conservarían, durante mucho tiempo, un recuerdo poco agradable.
Fué uno de aquéllos el gracioso Valladares que cierta noche, por asistir a una cita de una dama estuvo a punto de dejar la piel en manos de un marido ultrajado.
El otro fué el primer actor don Wenceslao Bueno que envió los padrinos a un espectador porque no guardaba el respeto debido a los artistas.
Merced a la intervención de amigos de ambos y a costa de no pocos esfuerzos se logró evitar el lance, el cual había sido concertado en muy graves condiciones.
Los cómicos que tenían la suerte de actuar en el Teatro Principal durante el mes de Enero lo pasaban en un verdadero paraíso, gracias a la suma bondad de su inolvidable propietario don Manuel García Lovera.
Por eso había actores, como Tamayo y Barrilaro, que realizaban toda clase de gestiones para trabajar, durante la primera temporada del año, en el primitivo teatro de Córdoba. ¡En él bastante les importaba que no asistiese el público a las representaciones1
Muchas veces, a la hora de comenzar el espectáculo, no se había vendido una entrada. El empresario, con el rostro compungido, dirigíase al señor García Lovera diciendo: en vista de esta soledad suspenderemos la función, y el bondadoso don Manuel respondía: ¡qué disparate; estoy yo aquí para verla y basta; e inmediatamente ordenaba a un acomodador que se situase en la puerta e invitase a los transeuntes a pasar.
Don Manuel Garcla Lovera, aunque tuviera contratadas a las compañías a un tanto por ciento, en las temporadas malas pagaba a los artistas los mismos sueldos que percibieran en los días más prósperos.
Muchas veces en Córdoba se dispersaban las compañías y aquel gran enamorado del teatro abonaba el hospedaje a los cómicos que carecían de recursos hasta que se contrataban nuevamente.
En un fatídico mes de Enero quedaron aquí, arriados, Barrilaro, su esposa, su hija y el marido de ésta, y don Manuel, además de costearles el albergue y la manutención, les cedió gratuitamente el Teatro Principal con el objeto de que, celebrando algunas funciones, reunieran fondos para ausentarse de Córdoba.
Como la compañía sólo estaba compuesta de cuatro cómicos podía representar escaso número de obras y les variaba los títulos con un doble objeto, dar novedad al programa y eludir el pago de los derechos de propiedad literaria. La comedia denominada “Robo y envenenamiento”, muy popular entonces, fue puesta en escena por la familia Barrilaro con ocho o diez títulos, de los cuales algunos le cuadraban también como el de “Sin tambor y sin caballo” a la famosa producción de Pascual y Torres.
Así pasaban los cómicos, en Córdoba, la cuesta de Enero, contentos y felices, en aquellos tiempos dichosos en que una comedia o una zarzuela nos recreaba más que una película cinematográfica o una artista de variedades.
Enero, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS QUINTOS
Por uno de esos contrastes muy frecuentes en la vida, apenas transcurren las fiestas de Navidad, que son las fiestas del hogar, de la unión de las familias, impone una dura ley la separación de los elementos más valiosos de aquellas, porque representan la juventud y la alegría.
Los deberes militares exigen a los mozos el apartamiento temporal de sus padres, el abandono de la realización de un sacrificio que nadie rehusa porque lo pide la madre de todos, la Patria.
Antiguamente, la concentración de los reclutas motivaba escenas y cuadros muy típicos, llenos del encanto que presta la sencillez, los cuales van desapareciendo como todo lo tradicional.
Varios días antes del fijado para la marcha de los quintos estos dedicábanse a visitar a su familia y sus amigos para despedirse de ellos.
La última noche que habían de permanecer en el pueblo recorrían sus calles, al parecer más joviales y gozosos que de ordinario, entonando coplas al compás de la guitarra y obsequiando con serenatas a las mozas.
El vecindario en masa les despedía cuando llegaba el momento de la partida y siempre les acompañaban hasta la capital sus padres, sus hermanos u otros miembros de sus familias.
Al alejarse los jóvenes, de todos los labios brotaba un adiós sentido y de todos los ojos una lágrima furtiva.
Y nunca faltaba una voz que lanzara al espacio la popular y sentida copla
Ya se van los quintos, madre.
En los mozos, a la impresión de dolor que toda despedida produce, sustituía la del asombro que les causaba el tren, en el que casi ninguno había viajado; aquella mole enorme de hierro y madera, que no corría sino volaba, arrastrada por una máquina incomprensible.
Los quintos invadían a Córdoba como bandadas de pájaros alegres.
En unión de sus familias dirigíanse a las tiendas de la calle de la Espartería para comprar la clásica gorra de paño aznl [sic] con borla y vivos encarnados que completaba su humilde indumentaria, compuesta de bombachos azules, blusa corta y alpargatas, sin que jamás les faltase el pañuelo de seda al cuello, regalo de la novia, ni el escapulario bendito que les colocase la madre o la hermana para que estuviesen a salvo de todo mal.
La primera visita de los mozos y sus acompañantes era a los templos de San Rafael y Nuestra Señora de la Fuensanta, donde elevaban fervorosas oraciones al Arcángel Custodio de esta ciudad y a la Virgen a que recurren los cordobeses en todas sus tribulaciones.
Luego recorrían la población, bulliciosos, decidores, animando su paso por las calles el rasgueo de las guitarras y las coplas conque el pueblo expresa sus penas y alegrías
A cada momento se detenían, llenos de verdadera estupefacción, para admirar los caprichosos juguetes expuestos en los escaparates, los figurines de algunas tiendas que se les antojaban hermosas mujeres de carne y hueso, las muestras de muchos establecimientos, vistosas y llamativas como la de La Fama Cordobesa, en la que se leía tres inscripciones distintas, según se mirase de frente por el lado izquierdo o por el derecho y la espléndida iluminación de los círculos y cafés.
Los alrededores del edificio en que se verificaba la concentración de los reclutas semejábanse a una feria, no sólo por su animación extraordinaria, sino por el gran número de puestecillos de golosinas que había en ellos y de vendedores ambulantes de tortas, arropía, avellanas y otras menudencias.
Los mozos invertían sus ahorros en tales chucherías o entreteníanse jugando a la rueda de los barquillos, cuando no aguardaban el momento de que se les llamase, arrellenados [sic] como en cómoda butaca en las aceras de la calle y siempre rodeados por deudos o amigos.
Al anochecer, los quintos y sus familias retirábanse, con el objeto de descansar, a las posadas que en estos días, por grandes que fuesen, resultaban pequeñas para albergar a la gente que las invadía.
Muy temprano, porque el pueblo siempre ha sido madrugador, nuestros simpáticos huespedes abandonaban el lecho y se dirigían a la plaza de la Corredera.
En los aguaduchos y tabernas de sus soportales mataban el gusanillo con unas cuantas chicuelas de aguardiente y luego se dedicaban a recorrer los puestos, más para ver las mercancías que para comprarlas.
Horas enteras pasaban embelesados oyendo los terroríficos romances de los ciegos y la iuterminable [sic] charla de los sacamuelas ambulantes o viendo al pájaro amaestrado sacar con el pico el papel en que se predecía el sino de cualquier persona, mediante la entrega de dos cuartos.
Cuando el hambre aguijoneaba sus estómagos, los mozos acudían a los bodegones ambulantes instalados para ellos en las plazas de la Corredera, de las Cañas y del Salvador, rodeaban las amplias mesas llenas de pintarrajeadas fuentes y lebrillos repletos de pescado frito, tajadas de bacalao y otras viandas y allí reponían las fuerzas perdidas por el constante ajetreo, saboreando aquellos guisos mal olientes con tanto gusto como si se tratara de los manjares más exquisitos.
Muchos quintos se proveían en estos bodegones de fiambres que, envueltos en papeles, guardaban en el morral para satisfacer el apetito en cualquier momento oportuno.
El día de la marcha de los reclutas para incorporarse a sus regimientos se repetían las escenas de la despedida del pueblo, entre los mozos y sus familias.
Las madres, colgadas del cuello de sus hijos, les cubrían de besos, procurando aparecer serenas, inspiradas por un alto espíritu de patriotismo.
Todas ellas, en momentos críticos, si hubieran sabido expresarse como el poeta, hubieran dicho con él:
y pues la Patria lo quiere
lánzate al combate y muere;
tu madre te vengará.
Enero, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CARIDAD SIN LIMITES
Aquel ilustre prócer que se llamó don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera, personificación de la gran figura inmortalizada por don Angel de Saavedra en su romance Un castellano leal, fué autor de hermosas iniciativas, de importantes proyectos y de admirables obras que acaso por su magnitud no llegaron a prosperar en muchas ocasiones, todo en pro de Córdoba, todo en beneficio de la clase proletaria, por la que se interesaba vivamente.
Bien lo demostró con la creación de la sociedad titulada La Caridad sin limites que, si todos sus protectores hubieran laborado con el entusiasmo y la constancia que el conde de Torres Cabrera, seguramente habría sido una de las instituciones más provechosas de España.
Don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, tras un concienzudo estudio, redactó las bases de dicha Asociación, la cual tenía un doble objeto, auxiliar al obrero cuando se hallase en difíciles circunstancias y establecer lazos de unión entre él y la llamada burguesía, borrando las diferencias y los odios, origen, en nuestros días, de los más grandes conflictos.
El plan protector de la Caridad sin límites era vastísimo; comprendía toda clase de auxilios y socorros. Médico y medicinas en caso de enfermedad, abono del jornal durante el paro forzoso, recomendación oficial para obtener trabajo.
Todo esto se conseguía mediante el abono de una exigua cuota mensual, base de los ingresos de la Asociación, que ascendían a una suma de relativa importancia merced a las cantidades conque voluntariamente se suscribían los socios protectores, a los donativos de algunos particulares y corporaciones y a los productos de las fiestas que organizaba una comisión, constituída con este objeto.
Auxiliaban al ilustre prócer en su admirable labor varias distinguidas personas amantes como él de la clase proletaria, de las que merecen especial mención el inolvidable director de la Escuela de Bellas Artes don Rafael Romero Barros y el administrador de Correos y culto periodista don Pelayo Correa Duimowich.
Los socios protectores y obreros reuníanse los sábados en el salón bajo de sesiones de las Casas Consistoriales, en aquel salón que tenía en uno de sus frentes un artístico retablo y que hoy forma parte de la Casa de Socorro.
Allí se daba cuenta del estado de la Asociación, de los socorros que se concedían y cambiábanse impresiones acerca de los proyectos en estudio para fomentarla.
Los obreros consultaban toda clase de asuntos con los protectores, que les atendían solícitamente y les aconsejaban con prudencia.
Concluidas las sesiones los obreros rodeaban al conde de Torres Cabrera que departía con todos ellos afable, cariñoso, como un padre conversa con sus hijos.
Aquel era un cuadro hermoso, consolador; allí no había antagonismos de clases porque la simiente del bien había germinado en los corazones, extirpando la semilla del odio.
Como prueba del respeto y el cariño que los socios de la clase proletaria profesaban a sus protectores, citaremos dos hechos interesantes.
En una sesión, un obrero que se hallaba beodo, permitióse dirigir ciertos cargos a los miembros de la Junta directiva y, si no hubiera sido por la oportuna intervención de estos, los compañeros de aquel habríanle impuesto en el acto un duro correctivo.
Cuando murió el ilustre artista don Rafael Romero Barros que, en unión del conde de Torres Cabrrera [sic] era el alma de La Caridad sin límites, numerosos obreros de esta acompañaron al cadáver durante el tiempo que permaneció en la capilla mortuoria y todos asistieron al funeral y entierro, en imponente y hermosa manifestación.
Como ya hemos dicho, la sociedad en que nos ocupamos tenía una comisión organizadora de fiestas, las cuales constituían una de las principales fuentes de ingreso de la benéfica institución.
Dicha comisión estaba formada por pintores, escritores y aficionados al arte dramático, gente joven, activa, bulliciosa, que, apenas iniciado un proyecto, lo realizaba siempre con éxito brillante.
Bien lo demostraron sus diversas funciones teatrales, la exposición de vitelas con dibujos, pinturas y poesías instalada en el Circulo de la Amistad, la rifa de panderetas artísticas verificadas en el Gran Teatro y la excelente comparsa que formó un Carnaval, con valiosos elementos, la cual ha sido una de las mejores que se han organizado en Córdoba.
Cuando la sociedad hallábase en estado próspero, el conde de Torres Cabrera empezó a realizar el proyecto más importante que acariciaba desde la fundación de aquella: el de dotar a cada socio obrero de una casa propia.
Para conseguirlo debía construirse grupos de viviendas, las cuales se rifarían exclusivamente entre los asociados, protectores y obreros, imponiendo las condiciones de que si una casa correspondía a uno de los primeros, éste tenía que regalarla a uno de los segundos, y si tocaba en suerte a un obrero que ya fuese propietario de otra, estaba obligado a cederla a la Asociación, para volver a rifarla, mediante el percibo de una suma relativamente considerable.
Con los productos de la rifa de un grupo de casas se edificaría otro hasta construir las barriadas necesarias para que tuviesen albergue todos los socios proletarios.
En solares donados por el Ayuntamiento en el campo de San Antón levantáronse los primeros edificios, que aún subsisten, unas casas de un solo piso, pequeñitas, pero con todas las dependencias necesarias para habitar en ellas cómodamente y fueron adjudicadas, mediante sorteo, a dos familias obreras.
Poco tiempo después la indiferencia, la apatía características de nuestro pueblo se encargaron de hundir aquella admirable institución.
Para que no muriese, el Ayuntamiento se hizo cargo de ella, cuando ya estaba en decadencia, cambiándole el simpático titulo de La Caridad sin limites por el de Asociación Cordobesa de Caridad.
Con él se conserva, pero no es ni sombra de lo que pretendió que fuese su inolvidable fundador el conde de Torres Cabrera.
Hoy se limita a conceder socorros en metálico a los desvalidos, obra benéfica muy plausible pero que no tiene el alto fin social de la hermosa institución primitiva.
Marzo, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN EMPRESARIO RUMBOSO
Hace poco más de un cuarto de siglo, Córdoba era un verdadero plantel de toreros de valía: entre ellos había algunos que estaban en el ocaso de su vida; muchos que se hallaban en el apogeo de su fama y no pocos que, sin haber pasado de la infancia, comenzaban el ejercicio de su arriesgada profesión, revelando condiciones excepcionales para ella.
No pocos individuos pertenecientes a la clase llamada con propiedad de vividores, dedicábanse a explotar a estos muchachos, deseosos de que los conociera el público, de torear mucho, fuera como fuese, para obtener pronto un cartel envidiable.
Tales indivíduos [sic] se constituían en empresarios de los diestros principiantes, organizaban corridas en los pueblos y allí iban con sus cuadrillas infantiles contratadas en inmejorables condiciones. Pagábanles el viaje de ida en tercera clase, porque no podían llevarles en un vagón o una batea destinados a mercancías, y en cuanto a la cantidad que habían de percibir nada se concertaba, reduciéndose todo a promesas. Dependería del resultado de la corrida; si era bueno pagaríaseles espléndidamente; si era malo tendrían que resignarse a no percibir un céntimo.
Huelga decir que los empresarios aludidos, maestros en el engaño y la trapisonda, inventaban siempre medios de demostrar que la suerte les había sido adversa para no soltar ni una peseta de las que ingresaban en la taquilla.
Muchas veces, cuando el negocio venia a pedir de boca, para evitar compromisos adoptaban una resolución heroica: la de emprender la fuga con los productos de la corrida
Así todas las personas que directa o indirectamente habían intervenido en ella quedaban lo mismo, sin ver un cuarto, para que ninguna se pudiera disjustar [sic] porque otra hubiese sido objeto de preferencias.
Y los pobres torerillos veíanse obligados a volver a sus casas a pie si algún alma caritativa no les pagaba el billete del tren, lo cual no solía ocurrir con frecuencia. Es decir, que aquellos fenómenos en ciernes corrían la misma suerte que ahora está corriendo, en América, otro fenómeno, ya en el ocaso de su gloria, el famoso diestro de las espantás.
Un día, memorable y feliz para los aspirantes a escalar el templo de la inmortalidad taurina, surgió en Córdoba un empresario ideal, sin ejemplo, digno de que su nombre hubiera, sido perpetuado en bronces y mármoles; un verdadero caballo blanco, aplicando la frase en sentido altamente metafórico, pues el sujeto a que nos referimos podía pasar muy bien por un ejemplar de la raza negra.
Era un hombre alto, enjuto de carnes, moreno en grado sumo, que, a primera vista, infundía terror, adversión, pero ésta, a poco que se le tratara, convertíase en simpatía y el ogro se transformaba pronto en manso cordero.
Nuestro hombre, amante de la fiesta nacional y deseoso de fomentarla, pensó que la mejor manera de conseguir su propósito era proteger a los aprendices de torero y, con este fin, se dedicó a empresario. Frecuentemente organizaba corridas en los principales pueblos de nuestra provincia en las que, de ordinario, actuaba una cuadrilla infantil compuesta de muchachos muy listos, a cuyo frente figuraban, como matadores, los apodados Sagañón y Frasqui.
¡Qné [sic] diferencia entre el trato que recibían de este empresario y de los demás! El hombre alto y delgado como una pértiga, moreno y con cara de pocos amigos, les entregaba el billete de ida y vuelta antes de que salieran de sus casas; obsequiábales durante el viaje; les costeaba abundantes comidas y cómodo alojamiento y, finalmente, les remuneraba su trabajo con esplendidez, según él mismo decía, orgulloso de su obra.
En cierta ocasión el empresario ideal aludido invitó al autor de estas líneas para que asistiera con él a una corrida que había organizado en un pueblo con motivo de la celebración de su feria.
Una madrugada emprendimos el viaje, con la cuadrilla, en un magnífico departamento de tercera de un tren mixto. Los toreríllos conducían, a mano, su equipaje, el cual consistía solamente en el traje de luces, un traje descolorido y lleno de remiendos, envuelto en un capote de brega. El empresario llevaba los estoques y un pequeño paquete liado en un periódico.
Apenas nos hubimos colocado en el vagón, el protector de los diminutos diestros entregó a cada uno de ellos un paquete de cigarros de a real, que fue recibido por los chavales con tanto júbilo como si se tratara de un regalo valiosísimo.
Todas las miradas de los chiquillos se dirigían al misterioso paquete envuelto en periódicos y a una botella que asomaba por el bolsillo interior de la americana del empresario.
Este, cuando nos hallábamos en la mitad del camino, deslió el envoltorio y nos obsequió con su contenido, unas riquísimas tortas de aceite.
Después sacó la botella para que regásemos con aguardiente las tortas. Los sucesores de Montes y Lagartijo gritaban llenos de alegría: ¡Viva el empresario rumboso!
Al amanecer llegamos al pueblo y nos dirigimos a una posada que tenía el sello de los antiguos mesones.
¡Posadera! gritó el hombre de rostro cetrino y cuando aquella se presentó, después de saludarla afectuosamente, como a una antigua amiga, dijo en tono jovial: aquí tiene usted a esos muchachos, los toreros que van a trabajar en la corrida de hoy; trátelos usted bien porque son buena gente y se lo merecen. Les prepara usted un almuerzo ligero, un arroz con pimientos y tomates, porque no conviene cargar el estómago cuando hay que torear.
Ahora, agregó, voy a ultimar los detalles de la corrida.
Nos invitó para que le acompañáramos y juntos fuimos, más que a terminar los preparativos de la fiesta a almorzar opíparamente en una fonda.
Terminado el almuerzo volvimos al mesón; los chiquillos apuraban una cazuela de arroz que les había sabido a poco.
Ya está todo arreglado, dijo el empresario muy satisfecho, conque a vestiros el traje de luces y vamos a tomar café.
En menos que se piensa los muchachos cambiaron de indumentaria y nos encaminamos al Ayuntamiento; allí nos aguardaba la banda de música del pueblo, formada por cinco o seis murguistas, que se situó delante de los torerillos y éstos, formados y marcando el paso, lo mismo que una cabalgata de titiriteros, recorrieron todas las calles, produciendo su presencia general regocijo.
El vecindario se asomaba a las puertas de sus casas para verles pasar y muchas mujeres piropeaban a los chiquillos.
La cabalgata hizo estación en un café, donde convidó a los toreros el alcalde.
Desde allí marchó a la plaza porque se aproximaba la hora de comenzar la corrida.
El circo estaba lleno de público. La fiesta resultó muy lucida porque los becerretes dieron bastante juego y los lidiadores pudieron lucir sus habilidades No ocurrió incidente alguno digno de ser mencionado, salvo el escándalo que promovieron algunos espectadores a causa de no haberse accedido a su pretención [sic] de que se pusiera banderillas de fuego a los novillos, apesar de su bravura, porque este era un espectáculo que les divertía.
Concluyó la corrida y el empresario, satisfechísimo, se deshizo en elogios al arte y la valentía de los noveles diestros. Ahora, dijo, vámonos a descansar mientras nos preparan la comida, Voy a obsequiaros en celebración del exito que hemos obtenido, con un suculento banquete.
Y, en efecto, aquella noche nos atracábamos todos, en la posada, de un guiso hecho con los rabos de los becerros, al que siguió como postre, un abundantísimo gazpacho. Los festines de Lúculo, comparados con éste, habrían resultado una miseria.
De sobremesa el espléndido empresario repitió los elogios y las felicitaciones a los toreros y, como prueba de gratitud y en pago a las excelentes faenas de todos entregó a cada uno de aquellos fenómenos del porvenir un melón enorme. La corrida, según aseguraba el hombre negro, no había producido para más.
Uno de los matadores de la cuadrilla infantil a que nos referimos, conocido entonces por el apodo de Sagañón, era el infortunado diestro Manuel Rodríguez (Manolete), que murió hace pocos días.
Marzo, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
MEDICINAS Y BOTIQUINES CASEROS
Antiguamente los médicos, aquellos señores graves, serios, de larga levita, enorme sombrero de copa y bastón de borlas que eran considerados como seres sobrenaturales, poseedores de una ciencia incomprensible para el resto de la humanidad, debían ser poco amigos de los boticarios, pues sólo para combatir las dolencias graves recurrían a la farmacopea y en los demás casos, utilizaban las medicinas caseras, en las que el pueblo siempre ha tenido más fe que en todos los potinges y menjurjes de las boticas.
Este era el motivo de que en los patios y jardines y huertos de nuestras viejas casonas abundasen las plantas medicinales, a las que se hacia objeto de tantos cuidados como a las flores más delicadas y de mayor mérito.
Nunca faltaban en aquellos deliciosos parajes que parecían trozos de la Sierra trasladados a la ciudad, el torongil y la yerbaluisa para corregir los desarreglos del estómago ni la manzanilla para abrir el apetito.
Cuidábase de que tampoco faltasen las malvas, de múltiples y diversas aplicaciones; ni la yedra conque se cubría las llagas producidas por los cáusticos; ni la uña de león, que cicatrizaba rápidamente las heridas.
Los naranjos eran otro elemento esencial de la medicina casera, pues tanto los refrescos de su fruto como la infusión de sus hojas los recomendaba el médico para muchas enfermedades.
Todas las familias hacían buen acopio, durante el verano, de pepitas de melón que guardaban, después de haberlas tenido durante algunos días puestas al sol con el objeto de que las secara, porque con ellas se hacia una horchata excelente para los enfermos.
Cuidábase, asimismo en las antiguas casas cordobesas, al llegar la época oportuna, de echar las guindas en aguardiente, no para matar el gusanillo por las mañanas, sino para tomar una copa cuando no sentaba bien la comida.
En todas partes había lo que pudiéramos llamar un botiquín casero; un cajón grande repleto de envoltorios de papel de estraza.
Aquellos envoltorios, de diversos tamaños, contenían la tila para aplacar los nervios, el té para las indigestiones, las flores cordiales para los resfriados, la raíz de malvavisco para las fluxiones de la boca, el crémor para utilizarlo como purgante, la harina de linaza para las cataplasmas, la mostaza para los sinapismos.
Unidos con los envoltorios hallábanse el frasco del árnica para los golpes y caidas y el tarro con el ungüento que quitaba el asiento de estomago a los niños.
Completaban el botiquín vendas y cabezales de hilo y paquetes de hilas que las mujeres se entretenían en hacer de trapos viejos, alrededor de la estufa, durante las veladas invernales.
En los grandes y claveteados arcones guardábase pedazos de bayeta encarnada y amarilla, los rojos para cubrir con ellos el pecho de quien padeciera afecciones del corazón y los pajizos para envolver los miembros atormentados por el reuma.
Los papeles de estraza, que ya no se fabrican, en que antiguamente envolvían en los almacenes los comestibles, eran cuidadosamente guardados para cubrir con ellos el pecho de la persona acatarrada.
En una de las tablas de la despensa o la alacena siempre figuraban el tarro con la manteca sin sal para las unturas y el recipiente de lata que contuvo conservas lleno de enjudia de gallina, remedio eficaz para curar lo que el vulgo denomina aprieto de garganta.
En un rincón del desván veíanse amontonados varios ladrillos muy limpios y lustrosos. ¿Quiere saber el lector para qué servían? Para ponerlos envueltos en trapos, después de haberlos tenido cerca del fuego, a los pies de la cama del enfermo, donde sustituían ventajosamente a la estufilla y el calentador.
Había medicinas caseras que resultaban verdaderamente originales, como las ruedas de patata que muchas mujeres se ponían en las sienes para combatir el dolor de cabeza y la moneda de dos cuartos mojada en vinagre que las madres aplicaban a sus hijos sobre el chichón producido por cualquier travesura infantil.
No citaremos otros tan absurdos como la castaña que, pendiente del cuello en una bolsita, preserva de la erisipela y la cuerda llena de nudos, que puesta a guisa de collar, calma instantáneamente el dolor de muelas, según las personas en quienes la credulidad corre pareja con la ignorancia.
Nuestros abuelos, para purificar la atmósfera de sus viviendas, usaban solamente los zahumerios de romero y alhucema, a los que sustituían, en primavera y estío, los perfumes del azahar, las rosas, la albahaca y los jazmines, que aspirábamos con deleite, en patios, jardines y huertos.
El desinfectante preferido para las casas era la cal de Cabra o de Espiel, blanca como el ampo de la nieve, y para las ropas la legía [sic] de ceniza, colada a través de aquella en grandes canastas y la base de la higiene una limpieza rayana en la exageración, la limpieza característica de nuestras mujeres.
Algunas familias y las monjas de varios conventos preparaban, por tradición, ciertas medicinas, en las que tenia gran fe mucha gente, tales como los encerados para curar el asiento de estómago de los niños y el jarabe de caracoles para facilitar la espectoración, especialidad de las religiosas del monasterio del Corpus Christi.
Estos y otros remedios caseros quitaban mucha venta a las boticas, a aquellas antiguas y misteriosas boticas de cancel impenetrable, por cuyo ventanillo asomaba el farmacéutico la cabeza, cubierta con un enorme gorro, para deletrear la receta ininteligible, escrita en latín macarrónico, o para despachar un purgante, un par de cáusticos, una caja de píldoras o cuatro cuartos de ungüento.
Marzo, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN RASGO HERMOSO DE UN PROCER
Transcurría el último tercio del siglo XIX en que empezó a aparecer el problema social levantándose una valla infranqueable de odios y pasiones entre los de arriba y los de abajo, a consecuencia de la injustificada desconsideración de los primeros y de las exigencias, cada vez mayores, de los segundos.
En varias poblaciones andaluzas se había desencadenado la tempestad de los odios, originando en Montilla trágicos sucesos que aún recuerda, con terror, el vecindario de aquella ciudad, y haciendo surgir en Jerez el monstruo de la Mano negra que escribió sangrientas paginas en la historia de la criminalidad española.
Córdoba, siempre tranquila, donde nunca germinó la mala simiente, no había sufrido las convulsiones que comenzaban a agitar a la mayoría de los pueblos; la vida aquí deslizábase rodeada de un grato ambiente de paz, porque aun no se habían roto los lazos de cariño entre el amo y el sirviente, entre el rico y el pobre.
Las épocas en que la pertinaz sequía, las persistentes lluvias u otras causas motivaban grandes crisis obreras y el espectro del hambre se cernía sobre los hogares de la clase trabajadora, la caridad, la más sublime de las virtudes, apresurábase a ahuyentarlo, acudiendo, con solicitud, a socorrer al desvalido.
El Prelado proporcionaba albergue en su palacio a las desventuradas familias que habían quedado sin hogar; el labrador abría sus graneros para entregar el trigo que, convertido en pan, se repartiría entre los pobres; los mayores contribuyentes comprometíanse a dar trabajo a muchos obreros; las autoridades y corporaciones oficiales socorríanles con abundantes comidas; hasta las personas de posición más modesta contribuían, con su óbolo, a mejorar la situación de los obreros sin trabajo.
Llegó un invierno terrible para los pobres. Un día y otro, semanas y meses, negras nubes entoldaban la atmósfera, privándonos de los vivificantes rayos del sol y torrenciales lluvias descendían sin cesar, encharcando los campos y destruyendo la simiente en los surcos y el germen de los frutos en la rama de los árboles.
Las aguas obligaron a suspender todas las faenas agrícolas y muchos trabajos dentro de la población.
El Guadalquivir, sereno de ordinario como lago en calma, convirtióse en mar embravecido; inundó sur hermosas vegas, penetró en las modestas casas del Campo de la Verdad, arrastrando cuanto en ellas había para aumentar el infortunio y la miseria de sus infelices moradores.
El cuadro que presentaba la ciudad era triste, desolador.
Centenares de obreros hallábanse en huelga forzosa, sin que bastara para atender a sus más perentorias necesidades todo el buen deseo, toda la generosidad del vecindario.
El Ayuntamiento, a causa de tener agotados sus recursos, no podía auxiliarles y, en tanto que estudiaba la solución del conflicto, hacíales ofrecimientos y promesas que no llegaba a cumplir.
Los pobres no tenían ya que vender ni que empeñar y famélicos, recorrían las calles en demanda de limosna.
Un día la desesperación excitó los ánimos y los obreros parados decidieron reunirse en su domicilio social, tal vez para tomar acuerdos graves, resoluciones violentas.
En las inmediaciones del Centro obrero, situado en la calle de Torres Cabrera, veíase numerosos grupos de hombres que tenían el sello de la contrariedad estampado en el rostro.
Todos hablaban y discutían y el tono de su conversación indicaba claramente el estado de excitación de aquellos infelices.
Un murmullo extraño llegó hasta una señorial morada próxima. ¡Qué sucede? preguntó a uno de sus servidores el prócer que la habitaba.
Señor, contestóle aquel, es que los obreros se están reuniendo en su domicilio social. Se hallan parados desde hace muchos días: el Ayuntamiento no les proporciona trabajo ni les socorre y acaso tomen acuerdos graves porque el hambre es mala consejera.
Eso no puede ser, exclamó el prócer, y salió precipitadamente de la estancia en que se hallaba.
Momentos después destacábase entre los grupos de obreros la arrogante figura del conde de Torres Cabrera, envuelto en amplia bata, con la cabeza descubierta, según su costumbre.
El conde avanzó, produciendo su presencia general espectación, hasta llegar al sitio que servía de tribuna. Desde allí les dirigió la palabra y, después de recomendarles que procedieran, en todo momento, con orden y cordura, les ofreció realizar él, personalmente, gestiones para que se les proporcionara colocación.
Hasta tanto que esto se consigue, agregó, como el hambre no tiene espera, yo me encargo de atender a la subsistencia de los obreros parados.
Mándeme la Sociedad una lista de todos ellos, consignando las personas que forman la familia de cada uno y yo le remitiré igual número de vales para que les sea entregada la comida que, desde hoy, se les proporcionará, a mi costa, en el Asilo de Mendicidad.
Dicho esto, el conde de Torres Cabrera regresó a su morada rodeado por una masa popular que le vitoreaba y aplaudía con entusiasmo delirante y le colmaba de bendiciones.
Durante los seis u ocho días que transcurrieron hasta que se logró conjurar la crisis obrera, el ilustre prócer mencionado estuvo costeando la alimentación a más de seiscientas familias.
Este hermoso rasgo, sin precedentes en la historia de nuestra ciudad, estirpó la semilla de los odios que había empezado a germinar en muchos corazones y acaso evitó días de luto a Córdoba.
Marzo, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA NOCHE DEL JUEVES SANTO EN EL BARRIO DE SANTA MARINA
Es la noche del Jueves Santo.
En el pintoresco barrio de Santa Marina, uno de los más típicos de Córdoba, nótase una animación inusitada.
Sus calles, que de ordinario quedan desiertas y silenciosas apenas se oye el toque de Animas, estan concurridísimas aquella noche. El vecindario no se retira temprano a descansar para levantarse al Alba dispuesto a emprender la cotidiana tarea. Hay que celebrar la solemnidad del día; así lo imponen los sentimientos religiosos del pueblo, así lo exige la tradición.
En casi todas las casas de vecinos se ha convertido en santuario la habitación principal, la que tiene la ventana mayor que la comunica con la calle. En esa habitación, muy limpia, muy blanqueada, ha sido improvisado un altar lleno de imágenes, de luces, de flores. En el centro destácase la severa imagen de Cristo crucificado, con la cabeza inclinada sobre el pecho y los brazos abiertos para estrechar a la humanidad.
Sirve de fondo al altar una colgadura roja y cubren el suelo, a guisa de alfombra, juncias y mastranzos.
Las mozas de la casa y sus amigas, vestidas con los trapitos de cristianar, pasan la noche en aquel poético recinto, velando al Djos de las infinitas misericordias que el jueves Santo se nos ofreciera en el augusto sacramento de la Eucaristía.
La gente, al pasar, detiénese ante la ventana; los mozos se descubren y cantan una saeta, a la que contesta una de las muchachas que hay en la habitación del altar con otra llena de sentimiento, verdadero poema de dolor encerrado en una breve y sencilla estrofa.
Avanza la noche; millares de personas dirígense hacia la puerta de Colodro, dificultando el tránsito por sus inmediaciones.
Lentamente ábrese la puerta del templo de San Cayetano y aparecen las imágenes de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor acompañadas de sus hermandades. La del Nazareno está formada por los toreros del barrio de la Merced. Delante del paso marcha el coloso del arte taurino Rafael Molina Sánches (Lagartijo), cuyo busto parece reproducido de una moneda romana.
La procesión desciende por la cuesta que hay desde el convento de San Cayetano hasta la Puerta de Colodro, presentando un golpe de vista hermoso, fantástico, indescriptible. La doble hilera de cirios simula, contemplándola a distancia, dos sierpes de fuego que bajan, ondulando, del campo a la ciudad y se pierden entre la muchedumbre.
La comitiva se interna en las revueltas calles del barrio invadidas por un inmenso gentío que se apiña para dejarle paso y vibran, sin cesar, en los oídos, las notas de las saetas, sentimentales, tristes, como ayes desgarradores.
La procesión se aleja y empieza a decaer la animación en el barrio de Santa Marina.
El vecindario se recluye en sus hogares; ya no hay grupos ante las ventanas de las habitaciones en que ha sido improvisado un altar; las velas que alumbran al Cristo parpadean como si las dominase el sueño; las muchachas encargadas de velar al Santísimo dormitan.
Rendidos por el cansancio, los modestos industriales que han establecido en calles y plazuelas puestos para la venta de tortas y aguardiente, dan también cabezadas sobre la mesilla.
Las primeras claridades del Alba empiezan a esfumar las sombras de la noche que hace aparecer como un monstruo la mole del artístico templo de Santa Marina.
Lejos percíbese una voz, ya ronca, que lanza al espacio la popular saeta:
¡Que hermoso esta el Monumento
con tanta luz encendía!
Mujeres que estáis adentro,
despertar si estáis dormías
y adorad al Sacramento.
Marzo, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
MARIA LA GITANA
Eran los tiempos, ya lejanos, en que había llegado a su apogeo, en el teatro, el género chico, adueñándose por completo de la escena.
Dramas, comedias y zarzuelas grandes dormían el sueño de la muerte en los archivos de las compañías, derrotados por el Sainete, por la revista, por el juguete cómico, por la zarzuelilla ligera, con música alegre y retozona que muy pronto se hacía popular porque se pegaba al oído, según la frase vulgar y gráfica.
En Córdoba el Teatro Circo del Gran Capitán era el templo donde se rendía culto, con preferencia, a este arte; allí permanecían temporadas larguísimas, actuando, con gran éxito, las mejores compañías que cultivaban el genero a que nos referimos, y especialmente las de Eduardo Ortiz y Casimiro Ortas.
El público llenaba todas las noches citado coliseo deseoso de ver las obras en boga, entre las cuales había muchas de verdadero mérito, a la vez que de admirar y aplaudir a las tiples más notables, y de acoger con ruidosas carcajadas la labor de los actores cómicos que gozaban de mayor renombre
Las noches en que Matilde Pretel representaba a Miss Helyet, Isabel Hernando El tambor de granaderos, Paca Segura Chateau Margaux y Carmen Domingo La trapera, se acababan las entradas en la taquilla y lo mismo sucedía cuando Julio Nadal ponía en escena El cabo primero o Los aparecidos y Ortas, padre, Los cocineros o El santo de la Isidra.
Entre los artistas y el público se desarrollaban corrientes, no ya de simpatía, sino de franca amistad y en los cuartos de aquellos improvisábanse amenas tertulias de las que formaban parte literatos, periodistas, significados políticos y personas de elevada posición social.
Todos los asiduos concurrentes al escenario del Teatro Circo, no sólo conocían, sino trataban con cierta familiaridad a María la gitana, la amiga más constante y servicial de todas las cómicas.
Era una mujer ya entrada en años, metida en carnes, de buena estatura, de facciones correctas y atezado color, que fue en su juventud una real moza, según ella misma aseguraba, anteponiendo a la modestia la verdad.
Por su trato afable, por su charla amena, por su deseo vehemente de complacer y servir a todo el mundo, gozaba de generales simpatías. Puede decirse que constituía una figura típica, indispensable, de aquel escenario; por eso la noche en que faltaba echábanla de menos, entre bastidores, desde el más encopetado galanteador de tiples hasta la última corista. ¡Y cómo no, si lo mismo aquél que ésta recurrían a los buenos oficios de María la gitana en múltiples ocasiones!
Ella era el pafio de lágrimas, el factotum, la providencia de las artistas. Lo mismo les proporcionaba un hospedaje bueno y económico, que una sirviente fiel y hacendosa; de igual manera cumplía el encargo de vender un traje, ya inútil para su dueño, que el de comprar una prenda o una alhaja en condiciones favorables para quien la adquiría.
¿Necesitaba una pobre corista, para la representación de una obra, ropas que ella no podía costear? Pues María se las facilitaba, alquiladas, por muy poco dinero.
¡Cuántas chicas del coro poseían mantones de Manila gracias a la protección y a la trastienda de aquella mujer!
Tengo encargo, decía a la muchacha en cuyo guardarropa no figuraba tal prenda, de vender un mantón precioso.
Está nuevo y su dueña lo da casi regalado. Lo voy a traer para que mañana lo luzcas en tal o cual función.
Pero con qué dinero voy a pagarlo, si el sueldo apenas me alcanza para comer, objetaba tristemente la corista
¡Bah! no te apures por eso, contestábale la gitana; ya verás como no falta un alma piadosa que te lo compre.
La noche siguiente presentábase María en el Teatro con el mantón cuidadosamente envuelto en un pañuelo.
Mostrábalo a la artista, se lo ponía sobre los hombros y comenzaba a piropearla de lo lindo.
¡Olé, chiquilla! exclamaba; esta noche, cuando salgas al escenario, los hombres solo van a fijarse en ti.
Voy a verte entre bastidores, agregaba, y cuando termine la función ven a buscarme.
La coristilla cumplía la orden al pie de la letra y en un rincón del escenario encontraba a su protectora, departiendo animadamente con un .señor de edad avanzada, alto, recio, como el tronco de una secular encina.
Ven acá, graciosa, decía a la muchacha, y luego, dirigiéndose al señor aludido añadía: ¿ha visto usted que mantoncito se trae la niña? Se lo he proporcionado yo para que lo luzca esta noche y le sienta al pelo.
Seguidamente hacía una seria a la corista para que se retirase y cuando de nuevo quedaba sola con el caballero en cuestión, rico y espléndido como un don Juan, comenzaba una ingeniosa y habilísima charla, cuyo resultado era, casi siempre, conseguir que el generoso y complaciente señor regalase el mantón a la chica del coro.
El júbilo de ésta y su gratitud a María eran inmensos, indescriptibles, y la gitana, al mismo tiempo de hacer un gran favor, se echaba en el bolsillo algunas pesetas por el corretaje.
No se limitaban a los indicado los buenos oficios de esta protectora de las artistas; servía, además, de amigable componedora para deshacer toda clase de entuertos; ya las rencillas entre compañeras, ya los disgustos entre novios, ya las diferencias entre cómicos y empresarios, y en más de una ocasión proporcionó contratas a actrices y actores.
Cayó el genero chico herido de muerte por el golpe que le asestaron el cinematógrafo y las variedades; retiráronse de la escena aquellas tiples famosas que, con su arte y su talento, cautivaban al público; desaparecieron los actores que le hacían reir a mandíbula batiente y también desapareció, para siempre, del Teatro Circo, la interesante figura de María la gitana.
Ya solamente la veíamos en las calles, dedicada como otras muchas mujeres de su raza, al cambio y la compra y venta de ropas, siempre seria, siempre triste, sin que jamás se dibujara una sonrisa en su boca.
Algunas veces la deteníamos en su caminar constante para hablarle de nuestras andanzas entre bastidores y, al evocar estos recuerdos, sollozaba la prendera y escapábanse dos lágrimas furtivas de sus grandes y negros ojos.
Para María la gitana, como para otras muchas personas, ese mundo de la farsa y el oropel que se llama teatro, tenía un encanto supremo y una atracción irresistible.
Abril, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UNA TERTULIA DE CAFE
Hace un tercio de siglo, cuando no había tantos casinos como ahora y los teatros permanecían cerrados casi todo el año, formábanse animadas tertulias en los cafés, algunas tan constantes que si faltaba cualquiera de los individuos que la componían podía asegurarse que estaba ausente o enfermo.
Uno de los cafés en que más abundaban tales reuniones era el del Gran Capitán: en él se congregaban, a diversas horas, para charlar o jugar una partida de ajedrez, entre sorbo y sorbo del exquisito moka, artistas, magistrados, escritores, catedráticos, estudiantes y otras muchas personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad.
Una de las tertulias más interesantes, más animadas y más alegres, era la de un grupo, no de gente joven, sino de ancianos y hombres de edad madura, que se situaba alrededor de las mesas colocadas ante el muro posterior del edificio y frente a su puerta principal.
Poco después de las nueve de la noche comenzaban a llegar los individuos que la componían: un señor muy respetable, de edad avanzada, que para andar tenia que apoyarse en el bastón y a quien generalmente acompañaba uno de sus mejores amigos, de menos años que él, enjuto de carnes, con patillas, locuaz, nervioso, inquieto; un anciano muy afeitado; muy pulcro en el vestir, siempre alegre y dicharachero; dos hombres de gran parecido, uno con bigote y perilla blancos, otro con recia barba negra, ambos de corta estatura, serios, graves, a los que jamás se les caía el cigarro puro de la boca, y el Benjamín de la reunión, que contaría unos treinta años, alto, cargado de espaldas, adusto y con el sello del mal carácter impreso en la faz
Entre los contertulios no cesaba un momento la conversación, siempre interesante, animada. Cuando hablaba el anciano venerable todos le escuchaban con atención profunda. Aquel lo mismo pronunciaba una interesantísima conferencia acerca de cualquier asunto científico o literario, que hacia un juicio critico, acertado, imparcial, de la última obra publicada en España o en el extranjero; de igual modo narraba, sin omitir detalle, un suceso ocurrido en tiempos lejanos, que describía pintorescamente escenas y pasajes de su vida juvenil; ya leía un trabajo pletórito [sic] de erudición, ya un romance de corte clásico, rebosante de ingenio y de gracia. Esta ilustre personalidad era el sabio cronista de Córdoba don Francisco de Borja Pavón y López.
Su casi diario acompañante, hombre de extraordinaria locuacidad, deleitaba a sus contertulios con extensas y curiosísimas disertaciones sobre historia o arqueología, cuando no trataba, con igual competencia, de Bellas Artes y especialmente de Pintura. Algunos de nuestros lectores habrán supuesto, sin equivocarse, que nos referimos al inolvidable artista don Rafael Romero Barros, director de uno de los centros de enseñanza más importante [sic] que ha habido en nuestra ciudad.
El viejecito simpático, siempre jovial y alegre, sostenía la nota cómica con gran regocijo de su auditorio, merced al arsenal inagotable que poseía de cuentos, chascarrillos y anécdotas y al ingenio y la gracia insuperables de que estaba dotado. Cuando hablaba, haciendo gala de sus dotes portentosas de narrador, los oyentes no podían contener la hilaridad y, a cada instante, prorrumpían en sonoras carcajadas aquellos hombres, graves y serios de ordinario.
¿Quién era la persona aludida? Don José González Correa, el popularísimo administrador de los marqueses de Valdeflores.
Los dos hombres, entre los cuales había gran semejanza, charlaban de arte, de literatura o contaban episodios de la historia cordobesa, leyendas y tradiciones relacionadas con la misma, de lo que poseían un caudal asombroso.
Por este motivo el Ayuntamiento realizó un acto de justicia al conceder a don Teodomiro y don Rafael Ramírez de Arellano, las dos personalidades ligeramente descritas, el cargo de cronista de Córdoba, a la primera cuando murió don Francisco de Borja Pavón, y a la segunda, al ocurrir el fallecimiento de don Teodomiro, su padre.
El contertulio más joven, alto y cargado de espaldas, cuyo nombre no diremos, constituía la nota discordante de la reunión, acaso por no tener perfectamente equilibradas las facultades mentales.
Interrumpía constantemente a los conversadores para contradecir o rectificar sus manifestaciones; nadie sabía tanto como él del asunto de que se trataba, fuera el que fuese; nadie en sus empresas había llegado a donde el Ilegó en las suyas. Era, en fin, lo que la gente llama un verdadero espíritu de contradicción.
Se aproximaba el Carnaval y una noche tratábase en la tertulia a que nos referimos de las bromas, a que el vulgo denomina paveos, propias de Carnestolendas.
¡Enseguida -exclamó enfáticamente el hombre de la perpetua discordia- iban a pavearme a mi! Eso les ocurre solamente a los tontos.
Pues yo le apuesto lo que usted quiera -le contestó don José González Correa- a que le hago víctima de un paveo.
Va apostado el café para todos -replicó el joven.
La noche siguiente, el popular administrador de los marqueses de Valdeflores empezó a hablar de una lujosa relojería abierta pocos días antes en la calle de Ambrosio de Morales, expresándose en estos o parecidos términos: hay allí relojes que son una preciosidad, pero el que máss ha llamado mi atención, es uno, relativamente pequeño, que toca una pieza de música distinta cada día del año. Parece imposible que en un espacio tan reducido esté encerrada una máquina que interpreta trescientas sesenta y cuatro composiciones musicales.
Hombre -le objetó el mantenedor de la apuesta- contendrá trescientas sesenta y cinco piezas si tiene una para cada día del año.
Y González Correa apresuróse a contestarle: no señor, porque el Viernes Santo toca la matraca.
Algunos forasteros, cuando venían a Córdoba, eran asiduos concurrentes a estas reuniones. Jamás faltaban a ellas, durante su permanencia entre nosotros, el notable literato, tan ingenioso como ocurrente, don Agustín González Ruano que enviaba interesantes crónicas a la prensa local “desde el ventilado Montemayor”, ni el atisonante poeta montillano don Dámaso Delgado López, descuidado en el vestir pero que no dejaba de usar guantes de cabritilla ni en el mes de Agosto.
También se solían agregar a la tertulia otras personas, generalmente profesores y alumnos de la Escuela provincial de Bellas Artes, para recrearse con tal conversación de aquellos hombres, tan amena como instructiva.
En los meses del Estío se trasladaba la reunión al paseo del Gran Capitán, formándose alrededor de un par de mesas, unidas, de las que el citado café coloca delante de su fachada.
Poco después de mediada la noche concluía la reunión; todos los concurrentes a ella acompañaban hasta su domicilio al venerable anciano, al sabio cronista don Francisco de Borja Pavón y ante la popular botica de San Antonio, despedíanle hasta la noche siguiente en que reanudarían una de las tertulias de café más interesantes que hubo en Córdoba durante el último tercio del siglo XIX.
Abril, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS RUIDOS DE CORDOBA
Córdoba antiguamente era una ciudad dormida, no muerta como el poeta aseguraba; dormida sobre el lecho de sus laureles, al blando arrullo del Guadalquivir, que sólo despertaba de su profundo sueño en determinadas ocasiones, para dar fe de vida.
Era una ciudad callada, tranquila, al parecer desierta, cuyo silencio misterioso no interrumpían los múltiples y ensordecedores ruidos de las modernas urbes, cuya calma solemne nunca era sustituída por la actividad febril de las poblaciones contemporáneas.
Aquí sólo se escuchaban constantemente los monótonos y adormecedores susurros de las aguas del río al deslizarse, mansas, por su ancho cauce y de las múltiples fuentes de las plazas públicas y los ruidos de los numerosos telares de la industria cordobesa.
Algunas veces, muy pocas por fortuna, cuando el Guadalquivir inundaba la población, parecía transformarse en mar impetuoso y entonces los dulces susurros eran bramidos que llenaban de terror al vecindario.
En ciertas horas, en algunos días, en determinadas épocas, nuestra ciudad tenía sus ruídos característicos, peculiares, muchos no exentos de poesía.
Al amanecer nos despertaban los cencerros de aquellas recuas de grandes burros que conducían el trigo a los viejos molinos de la Ribera.
Había un paraje que, durante las mañanas, por el bullicio y el jaleo siempre imperantes en él, contrastaba con el resto de la población: la plaza de la Corredera. Allí, cuando se hallaba el mercado al aire libre que, con sus enormes sombrajos parecía un campamento, agolpábase una abigarrada muchedumbre, mujeres y hombres de todas las clases sociales, y se confundían sus charlas, sus discusiones, sus regateos con el incesante griterío de los vendedores de pescado y hortaliza, formando un conjunto ensordecedor.
En dos épocas del año toda la población presentaba análogo aspecto que la plaza de la Corredera en horas de mercado; eran las épocas aludidas la Pascua de Pentecostés y el 8 de Septiembre y los días siguientes en que se celebraban las famosas ferias de Nuestra Señora de la Salud y Nuestra Señora de la Fuensanta.
Entonces Córdoba despertaba de su tranquilo sueño y la ciudad teste y callada tornábase alegre y bulliciosa, pudiendo aplicársele, con propiedad, el calificativo de hervidero humano.
De vez en cuando interrumpían el silencio augusto de nuestras calles tortuosas los pregones de los modestos comerciantes e industriales; por la mañana el de la vendedora de tortas y bollos de Mallorca y el del piconero; al mediodía el de la quincallera; al atardecer el de la arropiera y el horchatero; en verano el de la caracolera; en otoño el de la expendedora de membrillos cocidos.
Todos estos pregones eran largos, monótonos; estaban llenos de melancolía, al escucharlos, desde lejos, cualquira [sic] los hubiera confundido con el llamamiento del almuédano para orar en la Mezquita.
A los pregones uníanse el repiqueteo del martillo del calderero sobre el cabo de una sartén; el vibrante sonido de las planchas de metal del velonero de Lucena, y el tintineo de las campanillas de las bien enjaezadas caballerías de los pañeros valencianos.
Frecuentemente perturbaba la tranquilidad de las personas sencillas, llenándolas de espanto, una interminable relación dicha en tono lastimero; era un romance espeluznante en que se narraba un horrendo crimen o se describía los últimos momentos y la ejecución de un asesino.
Los domingos nos atolondraban con sus voces los vendedores del popular periódico El Cencerro.
Durante la noche solía despertarnos el sereno, al cantar la hora, como en otros tiempos la ronda del Pecado mortal y el Rosario de la Aurora, que inspiraban respeto al hombre más descreído.
En las grandes fiestas y sus vísperas las sonoras campanas de nuestros templos llenaban el espacio de notas alegres y vibrantes. ¡Qué majestuosos, que solemnes erau [sic] sus sones, especialmente los de las que coronan la torre de nuestra Basílica, el día del Corpus Christi, el de la Ascensión del Señor y el de la Nochebuena!
Las vísperas de la fiesta onomástica de las personas conocidas la murga se encargaba de amargarles la existencia obsequiándolas con tan inarmónicos y destetables [sic] conciertos que, al oirlos, había que convenir en que Napoleón fue demasiado benévolo cuando dijo que la música era el ruido menos desagradable de todos.
En calles y plazas el último trovador del pueblo, Antonet, se detenía para entonar al compás de la guitarra coplas por él compuestas, en las que comentaba con ingenio y gracia la noticia del día o el suceso de actualidad.
Ruidos típicos de las primitivas verbenas de Santa Marina y San Lorenzo, la Magdalena y Santiago, eran los de las campanas de barro y los pitos de madera, que se mezclaban con los del destemplado bombo y los platillos del tío vivo, principal elemento de distracción, insustituible, de las antiguas veladas populares.
Los muchachos anunciaban la proximidad de la Nochebuena recorriendo, en grupos, las calles y deteniéndose en los portales de las casas para cantar villancicos acompañados de panderetas y zambombas y pedir el aguinaldo.
En verano las cigarras sobre las copas de los viejos árboles de nuestras plazuelas y los grillos ocultos entre los dompedros de las calles solitarias, rimaban la monótona canción del Estío.
En la noche silenciosa llegaban hasta nosotros en alas de la brisa ya el gemido de la noria del huerto, ya las últimas notas de la sentida copla del campesino, ya los acordes de la serenata que inundaba el espacio de dulces armonías.
Al pasar por una calle desierta, un rumor más blando que el del arroyo, más dulce que el del aura entre las flores, mezcla del arrullo de palomas y de coro angélico, llegaba hasta nosotros y parecía infiltrársenos en el alma: producíalo el rezo de los maitines en el coro de algún vetusto convento de monjas.
Tales eran los únicos ruidos que, en tiempos ya lejanos, interrumpían la calma, el silencio de nuestra ciudad, dormida con indolencia sobre el lecho de sus laureles para despertar cuando las circunstancias lo exigían altiva, noble, dominadora, lo mismo que en las épocas en que fue Colonia Patricia y Corte del Califato.
Mayo, 1923.