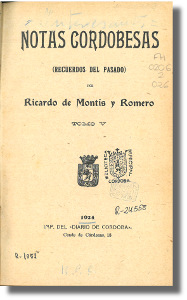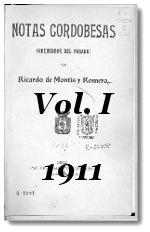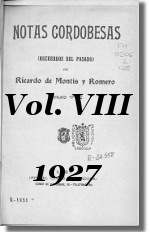ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
SCALA COELI
Cuantos recuerdos trae a la memoria el santuario de Scala Coeli! La historia y la tradición se enlazan en él y han dado motivo y pueden seguir dándolo para escribir muy bellas e interesantes páginas de la vida cordobesa.
El que fue monasterio de la orden de Santo Domingo y del que hoy sólo queda el templo, fundólo, como nadie ignora, aquel santo varón llamado fray Alvaro de Córdoba, con el auxilio del Rey don Juan II.
Para edificarlo adquirió el 13 de junio de 1433 una finca denominada Torre de Berlanga. perteneciente a don Gonzalo Fernández de Córdoba.
En 1521, la comunidad de dicho monasterio tuvo que .abandonarlo, por no contar con recursos para su sostenimiento, pero pocos años después volvió a servir de residencia a los religiosos dominicos siendo el superior de ellos una de las figuras más grandes de la Iglesia y una de las glorias más legitimas de la Literatura española, fray Luis de Cranada [sic].
La acción destructora del tiempo causó grandes deterioros en el edificio y allí por los años de 1768 a 1770, un ilustre procer, el Marqués de Cumbre-hermosa, que abrazó la vida monástica y fue en religión fray Lorenzo Ferrari, al destinársele como superior al repetido convento realizó en él obras importantísimas.
Al decretarse la exclaustración desapareció el monasterio de Santo Domingo de Scala Coeli; la piqueta demoledora sólo respetó la iglesia, en la que no se ha interrumpido el culto.
Constituyóse una hermandad titulada del Santísimo Cristo y San Alvaro de Córdoba, compuesta de numerosos cofrades, la cual contribuyó notablemente a aumentar el fervor de los cordobeses y la brillantez de los actos religiosos que se verificaban e n d histórico Santuario.
Este era uno de los lugares elegidos con predilección para las giras campestres y en los viernes de cuaresma, en que se celebraba el quinario al Santo Cristo, efectuábanse, con tal motivo, las romerías más animadas y pintorescas que ha habido en nuestra capital.
Muy temprano, apenas amanecía, innumerables familias de todas las clases de la sociedad, empleando diversos medios de locomoción, desde el coche y el carro hasta el paciente burro, y la mayoría a pie, cargados con los múltiples elementos indispensables para guisar un perol, dirigíanse a Santo Domingo en interminable caravana, alegres con la alegría franca y saludable de esta tierra.
Deteníanse en el paraje donde Jesucristo se apareció a San Alvaro en forma de mendigo, para comentar el prodigioso acontecimiento y continuaban la interrumpida marcha hasta llegar a las inmediaciones del Santuario.
Después de elegir el sitio donde habían de acampar y dejar en él talegas, cestos, botas y sartenes, dirigíanse a la iglesia, la mujeres tocadas con ligeros pañolillos, para asistir a los cultos, en los que aquella abigarrada multitud observaba un orden, una compostura y hacía gala de un fervor edificantes.
Concluída la fiesta los fieles recorrían el templo para admirar la imagen de la Magdalena, para rezar en la capilla de San Alvaro ante sus reliquias, para ver los silicios del insigne religioso.
Y nadie abandonaba aquel piadoso recinto sin dirigir una mirada de curiosidad y terror a la campana fatídica que, según la tradición tañía sola cada vez que estaba a punto de morir un fraile de la comunidad del convento de Scala Coeli y a la que nadie se atreve a tocar porque también afirma la leyenda, que quien la toca deja de existir a los pocos momentos.
Inmediatamente encaminábanse los fieles al Calvario paya rezar el Via-Crucis, presentando un cuadro imponente y conmovedor.
Todos los rostros aparecían animados por la fe, de todos los labios brotaban preces nacidas en el fondo de los corazones.
Cuando los expedicionarios, después de asistir a los actos religiosos habían reparado las fuerzas perdidas a consecuencia de la caminata con un abundante y sustancioso almuerzo, realizaban excursiones a las ermitas de la Cruz y de la Magdalena, a los cerros llamados del Tabor y de las Olivas y a otros parajes próximos que, según el propio Alvaro de Córdoba aseguraba tienen gran semejanza con los lugares en que se desarrolló el drama sublime de la pasión y muerte del Redentor del mundo, por lo cual él les dió los mismos nombres que ostentan estos santos parajes.
Cuando el cansancio y la sed les fatigaban iban en busca de reposo y agua cristalina y fresca al Arroyo de los Cedros, en cuyas orillas, fray Luis de Granada escribió gran número de sus inmortales obras.
Y luego la gente joven, mozos y mozas, entregábanse a distracciones honestas, hasta la hora de saborear el perol y emprender el regreso a la ciudad, con el alma llena de alegría, sin dudas ni preocupaciones, con el pulmón saturado de las perfumadas y salutíferas auras de la Sierra.
Uno de los prelados más insignes que han ocupado la Silla de Osio, fray Ceferino González, con el fin de evitar las promiscuaciones en las comidas de los viernes de cuaresma, muy frecuentes en estas giras de campo, y para aumentar el esplendor de los actos del quinario al Santo Cristo de San Alvaro, dispuso que aquellos se verificasen los domingos.
Al ser trasladados a días festivos, aumentó extraordinariamente la concurrencia de fieles a dichos actos y la romería a Santo Domingo só1o fué comparable, por su animación con la que se verificaba el día de la Candelaria al Arroyo de las Piedras.
Reuníanse en aquel pintoresco paraje de nuestra Sierra con las innumerables familias que iban de Córdoba las que pasaban una temporada en las fincas próximas, que eran muchas y entre ellas figuraban bastantes de nuestra buena sociedad.
Gran parte del contingente de expedicionarios pertenecía a la dependencia del comercio que iba con todo el personal del establecimiento denominado Fábrica de Cristal cuyos dueños obsequiaban a sus empleados con un perol, los días del quinario, en su hermosa poesión de Cabriñana, muy poca distante de Scala Coeli.
Cuando acababan los cultos una abigarrada muchedumbre se extendía por los alrededores del Santuario y mientras unos excursionistas subían al monte de Getsemaní para admirar el bello panorama que desde él se descubre, otros visitaban la cueva en que San Alvaro consagrábase al rezo y a la meditación y no pocos se dedicaban a la caza internándose en lo más abrupto del monte.
Algunas de las familias que residían temporalmente en las huertas y los caseríos; muy especialmente la del inspirado poeta cordobés don Jose Jover y Paroldo, Marqués pontificio de Jover, propietario de una casa con pujos de castillo contigua a la iglesia, organizaban comidas y fiestas íntimas en obsequio de sus amigos que iban los domingos de cuaresma a visitarlas.
Pero la mas característica de todas las excursiones era la del Jueves Santo y la que mejor revelaba las acendradas creencias del pueblo, constituyendo una de las notas principales de la Semana Santa cordobesa.
Ese día, al declinar la tarde, después de haber efectuado la visita a los Sagrarios; millares de personas dirigíanse a la iglesia erigida por el Beato Alvaro y allí, en unión de los moradores de todas las fincas, no ya situadas en los contornos del Santuario sino también a gran distancia de este, y no pocas que venían de distintos pueblos, pasaban la noche en el templo, velando a Jesucristo, entregadas a la oración.
Entonces se prescindía de todo lo que significara divesión y fiesta; un silencio profundo reinaba en aquellos lugares, que traen a la memoria la escena donde se desarrollara el drama sublime de la Redención de la humanidad, silencio augusto interrumpido solamente por el sordo murmullo de la oración por los débiles quejidos del viento entre las ramas de la arboleda, por el blando susurro de las aguas del Arroyo de los Cedros y, de vez en cuando, por las vibrantes notas de una saeta, raudal divino de sentimiento y de poesía.
Transcurrió el tiempo y como con él todo pasa, se pierde y se olvida y desgraciadamente la fe se va debilitando en los corazones, las romerías a Santo Domingo fueron decayendo y los cultos al Santo Cristo y San Alvaro perdieron su primitivo esplendor, aunque se esforzaran para evitarlo la fervorosa hermandad que ostenta dicha advocación y los religiosos domínicos que, desde hace algunos anos, tienen, de nuevo, a su cargo el poético santuario de Scala Coeli.
En nuestros días solo una vez se ha verificado una excursión a Santo Domingo que recordara, por la concurrencia de expedicionarios, a las memorables y típicas de la segunda mitad del siglo XIX.
Se celebró el 26 de Abril de 1914 con motivo de la inauguración del sencillo monumento levantado a San Alvaro en el paraje donde se le apareció el Cristo que se venera en el Santuario, bajo la forma de un pordiosero.
El acto resultó muy solemne; al ser descubierto el pedestal coronado por la cruz en que consiste el monumento, el elocuente orador don Manuel Enríquez Barrios, pronunció un discurso lleno de fe, de sentimientos y de poesía y luego los concurrentes acompañaron, en procesión, a la imagen de San Alvaro, desde el sitio indicado hasta su templo.
Desde entonces los restos del antiguo monasterio, fundido por iniciativa y con el auxilio de un Rey, para contrarrestar el relajamiento que entonces se observara en algunas órdenes religiosas, está casi siempre sólo, pero su soledad parece que nos invita a meditar sobre el acontecimiento más grande, más sublime del c6stianismo, el cual traen a nuestra memoria los nombres de todos los sitios que nos rodean: los montes de las Olivas, Getsemani y el Tabor, con sus masas de verdor sombrío; el Calvario, con sus cruces macilentas; el Arroyo de los Cedros, con su eterno murmullo, semejante a una oración jamás interrumpida.
Marzo, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
UN MORO DE GUARDARROPÍA
Buen Carnaval fué el de aquel año para quienes estábamos en condiciones y en edad de divertirnos!
No habían surgido los graves problemas económicos y sociales que hoy nos preocupan; no se habían desarrollado epidemias que llevaran el luto a muchas familias; no habían ocurrido crisis obreras, ni sequías, ni inundaciones que hicieran aparecer el espectro del hambre en los hogares del pueblo, agostaran los campos o los arrasaran, sembrando la desolación y la miseria.
Todo el mundo estaba contento, de buen humor, decidido a pasar en constante fiesta los días del efímero reinado de Momo.
Por eso había quien soñaba con disfrazarse para embromar a sus amigos y correrla y, antes de que amaneciera lanzábase a la calle envuelto en andrajos, cubierta la faz con una mala careta, gritando y corriendo hasta quedar ronco o caer desfallecido; por eso en los paseos se aglomeraba una inmensa muchedumbre, y estudiantinas, comparsas y corrillos recorrían sin cesar la población, llenando el espacio de músicas y canciones, y el griterío de las máscaras nos aturdía, y en los centros de reunidos de todas clases la animación era inusitada, excepcional.
Hubo un verdadero derroche de bailes para todas las clases sociales y para todos los gustos. Se bailó en los casinos, en los teatros, en los cafés; cualquier observador hubiera podido decir que el vértigo de la danza se había apoderado de jóvenes y viejos.
Un tiempo hermoso, primaveral; nn [sic] sol espléndido irradiando desde un cielo azul purísimo, contribuyeron a aumentar la brillantez de las fiestas de la locura.
Córdoba en aquellos días no era la sultana indolente adormecida en las márgenes del río, oyendo los dulces rumores mores del Guadalquivir que nos describen los poetas; Córdoba era una bacante, ebria de gozo, que se agitaba con epilépticas convulsiones, en una danza desenfrenada, febril.
Digno de este Carnava! [sic] memorable fué su epílogo. El Domingo de Piñata aumentaron de modo extraordinario las máscaras, las estudiantinas, los bailes; por si algo faltaba para despertar la curiosidad del público nos visitó una Embajada marroquí.
Y la presencia de esta representación diplomática de nuestros amigos los moros, produjo más espectación que otras análogas por una circunstancia especial, por el hecho, comentadísimo, de que, pocos días antes, en Madrid, un general de nuestro Ejercito había obsequiado con una sonora bofetada al embajador Sidi-Brissa.
Anuncióse que nuestros huéspedes asistirían aquella noche al baile del Círculo de la Amistad y medio Córdoba invadió el amplio edificio de nuestro primer centro de recreo pata poder ver desde cerca al delegado de Su Majestad xerifiana y a su séquito.
En pocas ocasiones el magnífico salón de actos del Círculo ha presentado un aspecto tan brillante y deslumbrador como en aquella. Ocupábanlo por completo muchos centenares de distinguidas señoras y bellísimas muchachas, no pocas de estas luciendo caprichosos disfraces.
Los aficionados al baile, entonces casi todos los jóvenes, no se pudieron entregar a su diversión favorita por falta absoluta de espacio. Allí podía aplicarse, con propiedad la frase de que no cabía ni un garbanzo, muy gráfica y corriente en nuestra conversación.
Todos esperaban con interés, algunos hasta con ansiedad la llegada de los moros.
Al fin apareció en el salón la figur a majestuosa de Sidi-Brissa, envuelto en hopalandas blanquísimas, tan blancas como su luenga barba que le daba aspecto venerable, seguido de un cortejo abigarrado, heterogéneo, original.
En él había negros, mulatos y blancos y cada individuo de aquellos vestía de modo distinto, viéndose en su indumentaria desde el jaique o el alquicel de riquísima, seda hasta la modesta chilaba de burdo tejido.
Al lado de un morazo calzado con lujosas polainas, de fina piel llenas de pespuntes y labores hallábase otro en chancas [sic] o desnudo de pie y pierna.
Alrededor de cada moro formóse un grupo de curiosos que le saeteaba a preguntas, sin resultado alguno porque los emisarios del Sultán no entendían o no querían entender el español.
Sólo había uno que lo hablaba con irreprochable corrección, el interprete. Era éste un joven alto, delgado de mirada penetrante y viva, de aspecto simpático, que se llamaba Sidi-Larbi.
Un abogado y escritor a quien entusiasmaban los usos y costumbres de los descendientes de Mahoma, y el autor de estas líneas, trabaron conversación con el intérprete y a los pocos momentos departían con igual franqueza que si se tratara de antiguos amigos.
Invitamos a Sidi-Larbi para asistir a otro baile más democrático que el del Círculo y el moro no pudo ocultar su deseo de aceptar la invitación, pero nos dijo que le era imposible abandonar el séquito del Embajador, sin permiso de éste.
Momentos después y por indicación del Gobernador civil obtuvimos la venia de Sidi-Brissa para que nos acompañara su intérprete.
El Círculo de la Amistad, siempre galante, tenia preparada espléndidamente una mesa en la que abundaban los platos y bebidas favoritos de los moros para obsequiar a nuestros huéspedes, pero estos no pudieron disfrutar del ágape pon hallarse en época en que su religión se lo impedía.
A las altas horas de la noche abandonaron aquel trasunto del Paraíso el diplomático marroquí y su cortejo, excepto Sidi-Larbi que en unión del sabio doctor Ovilo, intérprete español de la Embajada, del abogado y periodista cordobés ya aludido y del autor de estos recuerdos, se había marchado antes para presenciar un baile que pudiéramos calificar de absoluta confianza.
En el camino hicimos estación en algunos establecimientos de bebidas para apurar unas copas; en balde intentamos que nuestro improvisado amigo probara los excelentes vinos de esta tierra; su religión se lo prohibía.
-No seas tonto y bebe, le decíamos tratándole con una confianza sin limites; aquí nadie te ve. Y el nos contestaba, serio y grave, con acento de profunda convicción: me ve mi conciencia y con eso basta.
Llegamos al Café del Gran Capitán que era el sitio donde nos dirigíamos.
Al entrar ocurrió un incidente que, sin la mediación de la pareja de policía que, por mandato del Gobernador civil iba a nuestras órdenes, hubiera concluido a cintarazos.
El encargado de la guardarropía pretendió que el doctor Ovilo dejase en aquella el espadín; el bizarro y docto militar negóse a acceder a tal pretensión; el guardarropa hubo de pronunciar alguna frase inconveniente y de seguro se hubiera acordado de su imprudencia si no hubiesen intervenido con oportunidad en la discusión los agentes de las autoridades.
Nuestra presentación, mejor dicho, la del moro, en el salón donde se efectuaba e1 baile produjo un efecto indescriptible.
Todas las parejas separáronse súbitamente, como a impulsos de un misterioso resorte; la banda de música suspendió la polka que tocaba en aquellos momentos y algunos minutos después nos hallábamos rodeados por una abigarrada multitud que, llena de curiosidad clavaba sus miradas en Sidi-Larbi, como si se tratara de un bicho raro.
Simpáticas mascaritas, algunas muy ligeras de ropa; aunque no tanto como exige la moda en la actualidad, dirigían bromas, frases picantes y hasta piropos al interprete de la embajada marroquí tomándole acaso por el Sultán y con la esperanza de que les ofreciera un puesto en su serrallo.
Del grupo de aspirantes a odaliscas se destacó una de las más bonitas, desenvueltas y sujestivas [sic] por su indumentaria y ofreció una copa de vino al moro que este aceptó sin vacilar.
La galantería de esta muchacha fue imitada por otras; muchos mascarones, para no ser menos que las mascaritas brindaron también copas y copas al inesperado visitante y nuestro amigo las apuró todas como si sufriera una sed devoradora, sin acordarse de los preceptos de su religión ni de que le veía su conciencia.
Temerosos de que cogiera una pítima soberana y oríginándole gran contrariedad le obligamos a abandonar el café, donde se había hecho el amo del cotarro en menos de media hora. ¡Poder incomprensible de un jaique y nn [sic] turbante!
Desde el citado café del Gran Capitán marchamos al llamado Restaurant de Cerrillo, establecimiento que entonces estaba de moda, y en uno de sus pequeños cuartitos, en poco rato, consumimos una opípara cena, revelando el moro un apetito excelente, pues devoraba más que comía.
No es necesario decir que en este festín íntimo continuaron las libaciones. El vino produjo sus efectos y cuando nos hallábamos en el periodo álgido de la alegría, de las espansiones, de la franqueza, Sidi-Larbi se despojó de la máscara de la hipocrecía [sic] conque hasta entonces hubiera estado cubierto, por algo nos hallábamos en Carnaval, e hizo unas confesiones interesantísimas, que no olvidaremos nunca.
El no era africano, ni moro, ni cosa que se le pareciese; era español, andaluz como nosotros: gaditano.
Causas que no nos reveló ni tratarnos de inquirir le llevaron a Marruecos y allí, por una serie de extrañas circunstancias y por caprichos de la suerte resultó, en apariencia, más moro que Mahoma y logró ocupar el puesto, no despreciable, de intérprete de la corte del Sultán.
Hechas estas sensacionales declaraciones, sin duda para probar su verasidad [sic], Sidi-Larbi cantó unas soleares con más estilo que Juan-Breva y se dió cuatro pataitas como el bailaor flamenco de más fama.
El sol estaba a punto de dorar las altas cumbres de nuestra Sierra cuando, en la puerta del Hotel Suizo, nos separábamos de este moro de guardarropía.
¡Viva la juerga y vivan los andaluces! gritó al despedirse de nosotros y súbitamente desapareció de su faz la alegría que la animara momentos antes; perdióse la viveza de su mirada, bajó los ojos al suelo y el difraz [sic] de la hipocrecía volvió a cubrir su rostro, quizá para siempre, porque el destino había condenado a aquel hombre a vivir en perpetuo Carnaval.
Febrero, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LOS TÍTERES
Uno de los espectáculos predilectos del público hace cuarenta años eran los títeres, denominación que generalmente se aplicaba;no a las exhibiciones de muñecos movidos por medio de cuerdas, a las sombras chinescas ni a los juegos de manos, sino a los volatines, a los ejercicios de fuerza y a los trabajos de los acróbatas.
Cuando se anunciaba una función de títeres, lo mismo en el teatro que en la plaza de toros, acudían a precenciarla [sic] casi tantos espectadores como concurren hoy a la fiesta llamada nacional y la gente sencilla deleitábase con los chistes y las inocentes escenas cómicas de los payasos y admiraba, emocionadas, los arriesgados equilibrios del funámbulo o la agilidad prodigiosa de los barristas.
En las tertulias se comentaba la habilidad de los titiriteros como hoy se comentan las faenas del Gallito o Belmonte, y la musa popular les dedicaba coplas que oíamos en todas partes, lo mismo que ahora escuchamos el couplé de moda.
¿Qué persona de edad madura no recordará aquella canción vulgarísima que comenzaba así:
"Si a los títeres vienes
yo te pago la entrá.
Si mi madre se entera
qué dirá, qué dirá."
Uno de los artistas que más llamaron la atención en Córdoba hace cuarenta años fué el que se titulaba el Hombre mono, fiel imitador de dicho animal, que trabajó, durante una larga temporada en el café teatro del Recreo.
Numerosísimo público acudía a admirar a aquel notable gimnasta que, semejando, por su difraz [sic], un enorme orangután, saltaba de mesa en mesa, columpiábase en un trapecio, trepaba por una cuerda vertical con facilidad pasmosa y en sus movimientos, gestos y aptitudes imitaba al mono con rara perfección.
Aquel trovador ambulante conocido por Antonet, todos los días aumentaba su repertorio de coplas de actualidad durante la actuación del artista citado con algunas alusivas al mismo, tales como esta:
"Mamá llévame al Recreo,
mamá llévame al café
que dicen que el Hombre-mono
es lo que tiene que ver."
"En el teatro
y en el café
el Hombre-mono
se iba a caer."
Una mañana en las baldosas de todas las calles de esta capital aparecieron escritas con gruesos caracteres negros estas palabras: Miss Zaeo.
El anuncio, nuevo por su forma en nuestra población, despertó la curiosidad general.
¿Quien era Miss Zaeo? Una artista que, pocos días después, se presentó en el Gran Teatro.
Hacia diversos ejercicios, algunos bastante arriesgados; andaba con los pies dentro de unas cestas, sobre un alambre colocado a la altura del anfiteatro; servía de proyectil humano a la especie de catapulta que la lanzaba, con gran fuerza, desde el escenario a una red colocada en el patio de butacas; se arrojaba a esta red desde la claraboya que hay en el centro del techo de la sala y representaba una pantomima en la que, simulando una mariposa, por medio de una complicada combinación de alambres invisibles para el público, volaba sobre las flores de un jardín, deteníase en ellas y burlaba la tenaz penecución de un cazador. En esta escena, presentada con mucha propiedad, producía un efecto sorprendente y era el principal atractivo del espectáculo.
En el mismo coliseo actuaron; bastantes años después, tres artistas muy notables que se denominaban los Han-lon-lés y poseían un repertorio tan variado como original de trabajos gimnásticos, acrobáticos y cómicos.
Tambíén representaban pantomimas muy graciosas y nuevas, entre las que sobresalía por sus extraños episodios una titulada Un viaje a la luna.
Los citados artistas representaban indistintamente papeles de hombre o de mujer y se disfrazaban con tal perfección que el público no llegó a saber el sexo a que pertenecían.
Hospedábanse en el Hotel de Oriente y todos los días anunciaban sus funciones en los espejos de la citada fonda dibujando con jabón los títulos de los trabajos y pantomimas que habían de ejecutar.
Estos anuncios constituían verdaderas obras de arte, tanto por la variedad de los enlaces y combinaciones de letras, como por las primorosas flores y caprichosos pájaros conque los adornaban.
Los dibujos de los Han-lon-lés se hicieron tan populares como sus ejercicios y gran número de personas acudía al Hotel de Oriente para admirarlos.
También es digna de especial mención la compañía de titiriteros japoneses dirigida por Chasco-melli que trabajó asimismo en el Gran Teatro.
Su especialidad eran los ejercicios de equilibrio, en los que no tenia rival, y uno de los artistas que la formaban hacia maravillas con un sencillo juego de niños, el de bailar el trompo.
Finalmente consignaremos, entre los titiriteros más notables que han desfilado por nuestro primer coliseo a Geraldine Leopold, la incomparable gimnasta y creadora de la danza serpentina, pues con su belleza, gracia y distinción, cautivaba a todos los públicos.
En la Plaza de toros, el lugar más apropósito para esta clase de espectáculos, se han celebrado innumerables funciones de títeres y han actuado también artistas de renombre.
Dos de los que más llamaron la atención, en tiempos ya lejanos, fueron Madame Shaqui, una funámbula que se deslizaba, con rapidez vertiginosa, por un alambre inclinado, desde la grada cubierta hasta el ruedo y el Hombre de la montaña espiral, un intrépido artista que ascendía y descendía por una rampa en forma de escalera de caracol sin antepecho ni barandal, subido en una enorme esfera de madera a la que daba vueltas con los pies.
Este arriesgadísimo trabajo le costó la vida en Valencia.
En nuestra capital sólo ha habido que lamentar un accidente desgraciado en esta clase de espectáculos, el cual ocurrió en el Circo de los Tejares.
Un volatinero sujeto a una maroma vertical que tenia arrollada en una pierna, daba vueltas rápidamente; rompióse la cuerda y el infeliz cayó desde una gran altura.
El percance le obligó a permanecer durante algunos meses en una cama del hospital.
Una compañía de gimnastas árabes llamada de Beni-Susú, celebró algunas funciones primeramente en un circo instalado en la feria y después en la Plaza de toros, llamando extraordinariamente la atención por los difíciles y arriesgados trabajos que ejecutaba.
Había un tirador de puñales que hacía con ellos la silueta de un compañero suyo colocado delante de un tablero arrojando dichas armas desde una gran distancia y clavándolas alrededor del cuerpo del artista.
Asimismo figuraba entre: la mencionada. agrupación de árabes uno que descalzo y utilizando como trampolín una baldosa, pasaba, de un salto, por encima de un carro con toldo, y de diez hombres que se situaban detrás de aquel en dos filas provistos de larguísimas espingardas, las cuales disparaban en el momento de saltar el artista.
Pero de todas las compañías que han actuado en nuestra capital ninguna consiguió tanta popularidad como la de los hermanos Resusta Teresa.
Nos visitó en dos épocas, permaneciendo aquí, en ambas durante algunos meses.
Celebraba funciones en el Circo de los Tejares todos los jueves y domingos y, tanto por la baratura del espectáculo cuanto por las simpatías que lograron captarse los Resusta Teresa y sus compañeros, la Plaza se llenaba de público que acudía para admirar los emocionantes trabajos titulados Los trapecios volantes y El hombre-cañón y para reir a mandíbula batiente con las pantomimas de la Muerte y El oso y el centinela.
Cómo en los tiempos a que nos referimos los títeres eran uno de los recreos favoritos lo mismo de las personas mayores que de la gente menuda, no sólo había funciones de volatines en los teatros y en la plaza de toros, sino también se efectuaban en la vía pública.
El célebre funámbulo Blondin cruzó la plaza de la Corredera, cerca del arco. bajo, sobre una maroma sujeta a los balcones de los últimos pisos de las casas.
Dos noches efectuó este arriesgado ejercicio, ante numerosísimo público, que observaba con asombro, con verdadero estupor, cómo el artista se deslizaba por la cuerda, se arrodillaba en ella, se tendía, simulaba en ocasiones que perdía el equilibrio y estaba a punto de caer.
Resultaba una visión interesante la de aquella figura, al parecer suspendida en el espacio, iluminada por los rojizos resplandores de las grandes mechas de trapos y estopa que llevaba en los extremos de su balancín.
En la época de la feria Nuestra Señora de la Salud venían modestas compañías de titiriteros que instalaban trapecios, en la Hollada: detrás del muro posterior de los jardines altos y allí, al aire libre, celebraban funciones todas las tardes.
La concurrencia de espectadores era extraordinaria; muchos ocupaban las sillas del Asilo de Mendicidad, que se colocaba entonces en los paseos y cuyo alquiler valía solamente dos cuartos, pero gran parte del público permanecía en pie, para que la diversión le resultase más barata.
Y en diversas épocas del año, especialmente durante la Pascua de Navidad y el Carnaval, nos visitaban titiriteros de la última categoría en su clase, que en cualquier calle o plaza nos ofrecían un espectáculo de volatines.
Sobre las duras guijas del pavimento extendían un pedazo de alfombra rota y descolorida y allí daban saltos mortales, hacían piruetas y contorsiones, pasaban a través de aros muy pequeños, representaban escenas bufas, después de haber reunido a un par de docenas de transeuntes, en su mayoría mozas y chiquillos, que acudían atraídos por las estridentes notas de un cornetín o el destemplado redoble de un tambor.
Mientras se verificaban estas funciones, algunas mujeres con los rostros pintarrageados y los cuerpos flácidos mal cubiertos por mallas despintadas y cortos vestidillos de colorines llenos de enmohecidas lentejuelas postulaban con un platillo entre la gente del corro.
Esta empezaba a desfilar antes de que les pidiesen la limosna y, en muchas. ocasiones, los infelices. titiriteros suspendían la función por falta de público, llenos de tristeza y desaliento al ver las vandejas [sic] vacías, sin una miserable moneda de cobre.
¡Triste sino el de esta bohemia que pasa la vida divirtiendo a la humanidad y nunca tiene una hora de gozo ni de bienandanzas!.
Marzo, 1920
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
NAVARRO PRIETO
Don José Navarro Prieto fué uno de los periodistas cordobeses más notables de la segunda mitad del Siglo XlX.
Pertenecía a una familia de honrados industriales que, a costa de sacrificios, quiso costearle una carrera pero no les fué posible.
En su virtud Navarro Prieto sólo curso las asignaturas de Bachillerato y algunas de la Facultad de Filosofía y Letras y tuvo que abandonar los libros para ganar el sustento por medio del trabajo.
Hemos dicho que abandonó los libros y no es exacto; Pepe Navarro nunca separóse de ellos, estudió mucho y logró adquirir una sólida cultura.
Desde muy joven, casi desde la niñez, mostró extraordinarias aficiones a las letras y al periodismo, revelándolas primeramente en un semanario satírico titulado La Cotorra, que obtuvo, en muy poco tiempo, envidiable popularidad.
En él empezó a demostrar su ingenio, su gracia y sus excepcionales dotes de crítico. La Cotorra tuvo efímera vida, no porque le faltaron los favores del público, que arrebataba los ejemplares de las manos de los vendedores, sino por causas que no sería oportuno consignar y, poco después, Navarro sustituyó aquel semanario por otro al que, muy acertadamente, puso el nombre de La Víbora.
La pluma de Navarro, al escribir para este periódico, se convertía unas veces en látigo de negrero y otras, en acerado puñal, para fustigar, implacable, cuanto encontraba digno de censura, para asestarle un terrible golpe de muerte.
Sus sátiras eran terribles, sangrientas: sus epígramas [sic] producían el efecto de la picadura de un áspid.
Cada número que aparecía de La Víbora originaba a su director disgustos sin cuento, agresiones, desafíos, procesos y hasta encarcelamientos que el arrostraba con indiferencia estóica, como si le importasen un ardite.
Entre las secciones del semanario figuraba una de semblanzas, en versos, de las personalidades cordobesas más salientes, en la que Pepe Navarro vertía todas las sales de su inagotable ingenio y, por que no decirlo, todo el acíbar, también inagotable, que rebosaba de su alma.
En una de aquellas semblanzas retrató de mano maestra a un político que se hallaba entonces en candelero, poniendo de relieve sus defectos físicos y sus imperfecciones morales.
La semblanza empezaba con los siguientes versos:
"Es un personaje
muy alto, muy alto,
un poquito cojo,
y un poquito manco,
que da muchas voces
cuando está borracho."
El sujeto aludido y sus amigos juraron mascarle la nuez al autor de la semblanza pero, como siempre ocurre, vino el Tío Paco con la rebaja y la sangre no llegó al río.
Navarro Prieto, harto sin duda de las contínuas desazones que La Víbora le originaba decidió mata y dedicarse exclusivamente a la contabilidad para la que también tenia excepcionales aptitudes y que le proporcionaba la subsistencia de su familia.
Pero enamorado del periodismo, no podía abandonarlo y pronto creó una revista denominada El Dehecho, en la que prescindió de la sátira, dedicándola a cuestiones más serias, a tratar de asuntos científicos, literarios y políticos.
La labor periodística más importante de don José Navarro no está en las publicaciones mencionadas sino en el diario La Lealtad, órgano del partido conservador, fundado por el inolvidable Conde de Torres Cabrera, del que fue primero asiduo redactor y director después durante un largo periodo.
En aquel periódico, uno de los mejores que han visto la luz en nuestra capital, realizó, con extraordinario acierto, múltiples campañas, ya políticas, ya en defensa de los intereses de Córdoba; rindió culto a la literatura en cuentos y artículos de costumbres, escritos en una prosa castiza, irreprochable, de verdadero sabor clásico, que firmaba con el pseudónimo de Cachopín de Laredo; deleitó a los lectores con los sabrosos comentarios de la noticia o el suceso de actudidad, en la sección de "Indirectas" donde también ocultaba su nombre bajo un pseudónimo muy adecuado, el de El Padre Cobos y fustigó duramente vicios, abusos y corruptelas, siendo por ello víctima de una cobarde agresión que estuvo a punto de originarle la muerte.
A Navarro Prieto era difícil cogerle en un renuncio; para todo tenía salida, una salida hábil, ingeniosa.
En cierta ocasión describió, de memoria, sin haber asistido a ella, una verbena popular y dijo que había sido amenizada por la Banda municipal de música.
Al día siguiente otro periódico, El Adalid, comentó la plancha de La Lealtad, pues la Banda de música no había asistido a la verbena.
Pepe Navarro recogió la tomadura de pelo del colega y sólo le puso este comentario: ¿Pero no es verdad, querido compañero, que si no asistió la Banda de música debió asistir?
En los últimos arios de vida de La Lealtad escribíala sólo Navarro Prieto. Sentado ante su bufete llenaba cuartillas y cuartillas de una letra microscópica pero clarísima, inmejorable, sin tachar una palabra, sin omitir un signo de puntuación, e iba entregando a los cajistas el articulo de fondo, las indirectas, la crónica literaria, las gacetillas, las informaciones telegráficas, todo el texto en fin, sin demostrar cansancio ni agotamiento como si no se tratara de una labor continuada de días, meses y años.
Navarro Prieto no solamente era un periodista notable sino un buen literato y un inspirado poeta.
Entre sus producciones agenas [sic] al periodismo figuran algunos estudios históricos y un trabajo filosófico titulado El hombre, que revela un profundo conocimiento del alma humana y un delicado espíritu de observación.
En sus poesías correctas, originales siempre, hay un fondo profundamente filosófico y a veces campea un humorismo parecido al de muchas producciones del inmortal Campoamor.
En el álbum de autógrafos del autor de estas líneas figura una composición de Navarro, denominada La Vida, que empieza con la siguiente estrofa:
"Es el mundo una amalgama,
según el dolor apriete,
de comedia o de sainete,
de tragedia o melodrama."
en la que describe de manera magistral, en muy pocos versos, las distintas fases de la existencia.
El fundador de La Víbora tenía verdaderas genialidades, ocurrencias exclusivamente suyas, que hacían exclamar a sus amigos cuando se enteraban de ellas: ¡cosas de Navarro!
La persona que por primera vez visitaba al satírico periodista en el despacho de su casa no podía por menos que fijar su atención en un enorme rollo de papel y varias figurillas de barro, muy toscas, que había sobre el bufete y en un cuadro cubierto con un crespón negro que aparecía colgado en la pared sobre el sillón del crítico implacable.
Don José Navarro satisfacía en el acto la curiosidad del visitante, aunque no se hubiera atrevido a preguntar que significaba todo aquello.
Este rollo -decía- hecho de cuartillas de papel de barba pegadas unas a otras formando una tira de cincuenta metros de longitud contiene un discurso con que unos amigos me felicitaron un año, el día de mi Santo.
Empezaron a leermelo pero no concluyeron la lectura porque les amenacé muy formalmente con una pistola.
Esas figurillas, que se destinan a los nacimientos de Noche-Buena, tienen un merito extraordinario, aunque usted no lo crea; representan el arte primitivo de los iberos, sin mezcla ni adulteración alguna.
Y ese objeto colgado en la pared y cubierto con un crespón es un plato, en que un pintor popularísimo, Alfredo Lobato, trazó el retrato de un prohombre de la política cordobesa.
El personaje o la personilla en cuestión me jugó una mala partida y desde entonces lo tengo condenado a permanecer entre las sombras, de las que nunca debió salir.
En la tertulia de Pepe Navarro, en las jiras campestres a que concurría, siempre con personas modestas, con
hombres del pueblo en el que contaba el mayor número de sus amigos, todos estaban pendientes de las ocurrencias, de los chistes, de las sátiras del travieso escritor y algunas de sus bromas le dieron fama.
El organizó la cencerrada mas formidable que registra la crónica escandalosa de nuestra capital.
Tomaron parte en ella los redactores de La Lealtad, los operarios de su imprenta, innumerables amigos de Navarro y otras personas que se agregaron al coro.
Utilizaron en el horrible desconcierto los cencerros y demás artefactos apropósito para producir ruido que había en todos los baratillos de nuestra población; los silbatos, bocinas y trompas de caza que poseía la Fábrica de cristal y los almireces y regaderas del vecindario de la calle del Cardenal González y de las contiguas, donde se verificó la serenata.
Esta duró seis u ocho horas, pues los instrumentistas poseían un permiso especial para que no les molestaran los agentes de las autoridades encargados de mantener el orden.
Era muy previsor Navarro Prieto y no se le olvidaba un detalle.
El curioso lector ¿desea saber quienes constituían la feliz pareja que recibió este fino obsequio?
Pues no le podemos complacer porque todavía no hemos conseguido averiguarlo apesar de que tomamos parte en la cencerrada.
Como final de estas notas vamos a consignar un hecho que retrata de cuerpo entero a Pepe Navarro.
Mandó este a un aprendiz de su imprenta que llevara unos paquetes de papel; para envolver, al dueño de un almacén de comestibles que lo había pedido.
Ve a la tienda que hay en tal parte -dijo al muchacho- preguntas por Fulano, citóle al tendero no por su nombre sino por un apodo que tenía (nada limpio) y le entregas estos paquetes.
El aprendiz llegó, con su carga, al establecimiento; ¿es esta la tienda de Fulano? Preguntó a su propio dueño y éste, al oir que le nombraban por su odiado remoquete, montó en cólera y emprendióla a pescozones y puntapies con el chico.
El maltrecho rapaz volvió a la redacción compungido y lloroso como una Magdalena.
Don Jose Navarro, cuando se enteró del suceso, juró in mente vengarse del tendero irascible.
Dos años después celebrábase el bautizo de una niña hermana del aprendiz aporreado y Navarro Prieto actuaba de padrino en la ceremonia.
Al entrar en la iglesia recomendó a los monaguillos que reunieran el mayor número posible de chavales, pues se proponía arrojar gran cantidad de dinero.
Cuando la comitiva salió del templo en sus alrededores la gente menuda formaba una legión.
El padrino marcó un largo itinerario para regresar a la casa del neófito y emprendió la marcha muy despacio sin echar un céntimo a la turba que le rodeaba, sordo a sus gritos, impacible [sic] al escuchar los calificativos que le aplicaba por su tacañería.
La comitiva pasó ante la tienda de comestibles donde, dos años antes, fuera maltratado el aprendiz de la imprenta de La Lealtad y cuando Navarro Prieto estuvo frente al almacén arrojó dentro de él varios puñados de perras gordas y chicas y algunas monedillas de plata.
Lo que entonces ocurrid es indescriptible; una tromba humana, una avalancha imponente se precipitó en el establecimiento rompiendo cristales, frascos y botellas; volcando sacos y cajas; tirando al suelo zafras y barrenos; destrozando escaparates y estanterías.
Cuando el desventurado comerciante se vió libre, a costa de esfuerzos inauditos, de la terrible invasión de aquella horda, el almacén presentaba un aspecto desolador.
La más imponente plaga de langosta que cayera en un campo frondoso no ocasionaría tantos estragos como produjo el aluvión de chiquillos en el almacén.
Navarro Prieto había cumplido el juramento que hñera in mente, vengándose de la hazaña del tendero irascible.
Marzo. 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LOS HUERTOS
Entre las notas más típicas de la Córdoba que, desgraciadamente, está a punto de desaparecer, figuraban los huertos, nuestros huertos clásicos, mezcla dejar jardín y de huerta, los cuales tenían un sello especial que los diferenciaba de los de todas las demás poblaciones, incluso de los famosos huertos granadinos, tan renombrados como los cordobeses.
Eran muy numerosos y se hallaban diseminados en toda la población; sin embargo, abundaban más en los barrios apartados y populares que en los del centro.
Muchos tenian fama y dieron nombre a las calles en que se encontraban situados, como los de1 Vidrio, los Limones, San Andrés y el Aguila.
La familia que poseía un huerto considerábase feliz y con razón, pues a la vez de vivir en perpetuo paraíso tenia asegurada una renta suficiente para atender a las necesidades, siempre modestas en aquellos felices tiempos en que no se hablaba del conflicto de las subsistencias ni de los problemas sociales.
Puede decirse que cada huerto se dividía en dos partes: una destinada a jardín y otra a huerta. En la primera levantábase la casa de los dueños de la finca; una casa de un solo piso, muy blanca, muy alegre; siempre llena de luz, siempre bañada por el sol.
Sus paredes se hallaban tapizadas de jazmines, de enredaderas, de malvarrosas.
Desde la puerta de la casita, generalmente nido de la felicidad, hasta la entrada del huerto, había una calle limitada a uno y otro lado por altos poyos de mampostería llenos de macetas de claveles, de geráneos [sic], de tulipanes, de alelíes y de otras innumerables flores, muchas de las cuales ya han desaparecido.
Múltiples arbutos y rosales de todas clases completaban la que pudiéramos llamar ornamentación de esta calle deliciosa y poética, cerrándola en la estación primaveral con una bóveda de verde ramaje, donde los pájaros fabricaban sus nidos.
Un emparrado, lleno de olorosos racimos de uvas en el estío, servia de atrio a la casita y la resguardaba de los candentes rayos solares que al filtrarse por aquel toldo esmeraldino semejaban una lluvia de estrellas.
La parte que pudiéramos calificar de huerta era siempre la más interior de la finca. En ella abundaban los árboles frutales, especialmente los naranjos, las higueras y los granados y nunca faltaban las moreras, muy útiles entonces en nuestra población.
El terreno, dividido en pequeños cuadros o tablas, estaba sembrado de hortalizas, de legumbres, que se criaban fértiles y lozanas, merced a los exquisitos cuidados de los cultivadores del huerto.
En una explanada, rodeada de copudos arboles, se hallaba la alberca, siempre llena de agua cristalina; en una altura la noria donde daba vueltas un paciente burro arreado por un chiquillo; en un rincón el gallinero, hecho con cañas tejidas hábilmente y en otro la conejera llena de madrigueras subterráneas.
Toda la familia de los dueños de la finca estaba consagrada exclusivamente a su cultivo y la hacia objeto de los mayores cuidados.
Hombres, mujeres y chiquillos abandonaban el lecho antes de que naciera el día y unos se dedicaban a labrar y abonar la tierra; otros a enjardinar las plantas trepadoras, estos a regar las macetas; aquellos a coger las frutas, las hortalizas y las flores que se había de llevar al mercado.
En el verano, durante las horas en que el calor es más bochornoso, cuando las plantas se inclinaban, mustias, abríanse las regueras para aplacar la sed de aquellas y se respiraba en el huerto un grato ambiente de frescura.
Apenas cesaban los rigores del invierno, una atmósfera perfumada, llena de efluvios primaverales, envolvía las típicas y tortuosas calles cordobesas.
Y los pulmones respiraban con fruición el aire cargado de perfumes; de los delicados perfumes de los naranjos que embellecían calles y plazuelas; de los múltiples aromas de las flores que adornaban los huertos descritos y los no menos famosos de los conventos, algunos de los cuales también dieron nombre a otras calles, como los de San Pablo y San Agustín.
Puede decirse, sin exageraciones, que en Abril y Mayo Córdoba se transformaba en un vergel, que era una prolongación de la Sierra incomparable, en cuya falda dormita arrullada por la canturia eterna del Guadalquivir. En verano, al atardecer, las muchachas acudían a los huertos para comprar los ramos de jazmines que aparecían expuestos a la venta clavados en el asiento de una basta silla de enea; cuando se aproximaba el Jueves Santo o la fiesta de la Cruz las mujeres del pueblo iban a adquirir las rosas y los tulipanes, las varas de alelíes y hasta la manzanilla, conque habían de adornar los altares, y los domingos, en que no tenían que asistir a la escuela, legiones de muchachos invadían esos pintorescos rincones para proveerse de las hojas de morera conque alimentaban los gusanos de seda y apoderarse, a la vez, aprovechando el menor descuido de los dueños de la finca, de unas naranjas, unos higos o unos claveles. La nota más característica, más original de nuestros primitivos huertos era su transformación en improvisados balearios, durante las cálidas tardes de Julio y Agosto.
Con pedazos de costales formábase un toldo sobre la alberca; rodeábasela de esteras para ocultarla a las miradas de los curiosos, y allí iban a bañarse, previo el pago de la módica suma de dos cuartos, las mozas del barrio y después los chiquillos a quienes sus padres no permitían que se zambulleran en el Guadalquivir.
Una oleada de alegría penetraba con los bañistas en el huerto y su tranquilidad apacible, su silencio habitual, interrumpíanlos sonoras carcajadas, gritos estridentes, el incesante y confuso charloteo de nuestras mujeres al que solían hacer coro, desde sus nidos, las golondrinas no menos parleras. Muy temprano las dueñas de los huertos y sus hijos conducían a la plaza de San Salvador, destinada al mercado de flores, grandes banastas llenas de rosas y claveles, de violetas y nardos, que vendían en poco tiempo, pues no habla mujer, anciana o joven, que, al volver de la Corredera, de hacer la despensa, dejara de visitar el mercado de las flores y de adquirir algunas para colocarlas ante la urna de la imagen venerada o lucirlas en la cabeza. Hoy ha desaparecido la mayoría de los antiguos huertos cordobeses, de aquellos huertos que eran un conjunto de jardín y huerta, y los que aún quedan, no son ciertamente los más típicos, el de San Basilio; otro interesante por su nombre, el de Piedra Azul, y algunos muy pequeños diseminados en los barrios bajos de la ciudad, entre ellos el Huerto hundido, montón de ruinas, evocador de estos recuerdos de días ya lejanos.
Mayo, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL VIOLÍN DE BRINDIS DE SALAS
Seguramente no habrán olvidado muchos be nuestros lectores a aquel negrazo del color del ébano, alto, fornido, que en varias ocasiones visitó nuestra ciudad y recorrió los principales pueblos de su provincia, dedicándose. a celebrar conciertos de violín.
Era un bohemio de historia interesante y original.
Enamorado, como su padre, del divino arte de la música, a él se consagró por entero, mas no llegó a dominarlo con la perfección admirable que el autor de sus días.
Hombre nervioso, inquieto, no tuvo seguramente la paciencia necesaria para vencer todas las dificultades que se oponen al manejo del violín, para poseer todos sus secretos, como tampoco la tenía para estudiar una obra completa de los grandes compositores y , por estas causas atropellaba las notas, sólo interpretaba trozos de producciones clásicas, unidos, enlazados por él a capricho, aunque pertenecieran a las escuelas más antagónicas, formando un conjunto extraño y en ocasiones grotesco.
No obstante él se juzgaba concertista eminente, titulábase el rey de las octavas y se creía un prodigio en la ejecución..
Muy joven contrajo matrimonio con una yanqui millonaria; poco después dióse a meditar en la diferencia de posición y de raza que había entre ambos y surgió el Otelo, siempre temeroso de que la mujer a quien idolatraba le hiciera un día objeto de escarnio por considerarle un ser inferior a ella.
Entonces Brindis de Salas sintió desbordarse su amor propio, su orgullo que no era escaso y quiso, a todo trance, dar un salto jigantesco [sic] que le colocara en los primeros peldaños de la escala social; brillar en el gran mundo, aturdir a su esposa con el ruido de las ovaciones que a él le prodigaran, cegarla con los resplandores de su gloria. Para conseguir todo esto recurrió al arte unido con los millones.
El extraño matrimonio, la mujer rubia como las espigas y delicada como una porcelana de Sevres y el hombre negro como el ébano y hercúleo como un cíclope, recorrió el mundo, en busca de triunfos y honores.
Brindis de Salas no perdonaba medio de obtener un titulo; una condecoración, por insignificante que fuera, para poder presentarse en los teatros, en los grandes casinos, en los palacios de la nobleza, con el pecho lleno de bandas, medallas y cruces.
Donde quiera que iba procuraba celebrar conciertos en los salones aristocráticos; ofrecía su concurso para todas las fiestas de caridad y no se limitaba a tomar parte en ellas sino que contribuía a aumentar sus ingresos con espléndidos donativos.
De este modo lograba ponerse en relaciones con las personas de más sigificación, obtener el aplauso unánime del público y el elogio entusiasta de la Prensa.
Y el pobre negro se sintió feliz y desaparecieron de su corazón los terribles celos que le ahogaran porque ya su idolatrada compañera no le podía considerar un ser inferior y despreciable.
Pero esta carrera triunfal, lograda a costa de oro, acabó pronto con la fortuna de la yanqui y la esposa del concertista despertó entonces a la temible realidad, para entregarse poco después al sueño eterno de la muerte.
Brindis de Salas quedó sólo y arruinado.
Entonces tuvo que recurrir a su arte, no para obtener triunfos sino para ganarse el pan y sin duda, comprendió todas las miserias humanas al presentársele la realidad en su espantosa desnudez.
En los palacios de la nobleza y en los salones de la aristocracia no pudo alternar ya con las personas que otras veces le llamaron su amigo; en los grandes casinos y en los coliseos de primer orden no tuvo la acogida que otras veces cuando tomaba parte en fiestas benéficas; ahora costábale gran trabajo organizar un concierto aun en los teatros y círculos más modestos de las capitales de provincias y de los pueblos de alguna importancia y en ellos no recaudaba, en ocasiones, ni la cantidad suficiente para pagar los gastos.
Este cambio brusco, este rápido descenso en la escala de la posición social no consiguieron domeñar su altivez, no lograron abatir su orgullo.
Siguió anteponiendo a su nombre en sus tarjetas, programas y reclamos de periódicos el título de Caballero, porque pertenecía a la orden francesa de la Legión de Honor y continuó presentándose ante el público, cuando verificaba un concierto, con el raido frac y la deshilachada pechera cubiertos de bandas y condecoraciones.
En esta triste situación vino a nuestra capital varias veces.
Una noche tomaba parte en una fiesta musical que, en su beneficio, celebrábase en el Gran Teatro.
En un intermedio varios aficionados a la música subieron al cuarto del artista para charlar un rato con éste.
Sobre una silla tenía el violín, un violín de muy poco valor, viejo, roto y lleno de composturas, pero que su dueño estimaba como una joya de valor incalculable, como un magnífico Stradivarius.
Uno de los visitantes sacó un cigarrillo, prendióle fuego y empezó a fumar.
Caballero, por Dios, -exclamó con acento angustioso Brindis de Salas- no fume usted porque el humo perjudica mucho al violín.
La advertencia produjo gran extrañeza a todos los concurrentes, pero ninguno se atrevió a hacer la objeción más insignificante y el fumador apresuróse a arrojar al suelo el pitillo.
Siguió la charla, uno de los contertulios que acostumbraba a hablar a gritos, haciendo alarde de sus pulmones privilegiados, inconscientemente fué elevando la voz hasta ensordecer a sus acompañantes.
Uno de estos, siempre ocurrente y de buen humor que no había olvidado el ruego del concertista, dirigiéndose al hombre de la voz estentórea dijo en tono suplicante, al mismo tiempo que hacia un gesto de cómica alarma: caballero, por Dios, no grite usted que está aquí el violín y le va a matar el gusanillo.
Brindis de Salas continuó su dolorosa odisea por el mundo; durante mucho tiempo no supimos de el y un día leímos con pena, en uno de los periódicos de Madrid, una interesante crónica inspirada en el triste fin del artista.
Había muerto en un hospital de New York, si no nos engaña la memoria, sumido en la más espantosa miseria.
Sólo dejó, como herencia, un violín viejo y roto; un puñado de condecoraciones, todas de escaso valor, y entre las pobres ropas que vestía una prenda cuyo uso no se concibe en el hombre, un corsé del que nunca se despojaba para que diese esbeltez a su busto, con el fin de que lucieran mejor las bandas y cruces.
¡Hasta ese extremo nos lleva la vanidad humana!
Marzo, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LOS PSEUDÓNIMOS
Los literatos y periodistas eapañoles, desde tiempos muy antiguos, han sido aficionados, quizá por modestia, a firmar sus obras con pseudónimos o anagramas de sus nombres y apellidos.
Hubo un Rey dramaturgo cuyas producciones, que forman parte del teatro clásico nacional. se anunciaban y han llegado hasta nosotros como de un autor desconocido que sustituía su firma por un pseudónimo original.
Un famoso poeta, el Bachiller Francisco de la Torre, supo ocultar su personalidad tan perfectamente que, apesar de las investigaciones hechas, no se ha podido determinar con certeza quien fuese y muchos escritores aseguran, según nuestra humilde opinión sin fundamento, que se trataba del propio don Francisco de Quevedo Villegas.
En la época contemporánea insignes literatos han inmortalizado sus pseudónimos, como don Modesto de Lafuente el de Fray Gerundio, don Mariano José de Larra el de Fígaro y doña Cecilia Bholl el de Fernán Caballero.
Los escritores cordobeses, especialmente los dedicados a la prensa, también han sido siempre partidarios del pseudónimo y algunos de aquellos lograron popularizar el que usaban.
El correcto y laborioso periodista don Miguel José Ruiz, que durante muchos años estuvo encargado de la confección de El Comercio de Córdoba, publicaba en su página literaria una chispeante crónica semanal, en prosa y verso, firmada con el anagrama Luis Gómez Jurié, ente imaginario que, por su gracia e ingenio, llegó a interesar al público.
Asímismo buscaba este, con interés, en El Adalid, otras crónicas anlogas de Mario J. Vlaudello, anagrama de Julio Valdelomar; las revistas de teatros y fiestas literarias y aristocráticas, siempre elegantes y correctas, de Súllivan, pseudónimo de Enrique Valdelomar y los pintorescos cuadros de costumbres cordobesas de Sislan, Emilio Cabezas.
Uno de nuestros poetas más insignes del siglo XIX, don Manuel Fernández Ruano, deleitaba a los lectores de La Lealtad con unos artículos llenos de sal ática y de irreprochable corrección que aparecían con la firma de Martín Garavato.
En las sesiones de la prestigiosa Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes se solía leer estos artículos para solaz y deleite de los académicos.
El maestro de periodistas, director del diario últimamente citado, don Juan Menéndez Pidal, amenizaba sus columnas con delicadas narraciones y leyendas asturianas, al pió de las cuales aparecía la firma de Walfrido.
Uno de los escritores más cultos que han formado parte de la prensa local, don Francisco Ortiz Sánchez, logró dar fama al pseudónimo de Fray Tranquilo, conque suscribía en La Provincia la original sección titulada "Ensalada Rusa" y en el Diario de Córdoba artículos históricos, de costumbres, de crítica literaria y bellas composiciones en verso.
El gran poeta Marcos R. Blanco Belmonte efectuó su aprendizaje periodístico en La Unión, publicando diariamente crónicas primorosas, cuentos delicadísimos, poesías llenas de inspiración, múltiples trabajos, en fin, de muy distintos géneros, suscritos por Fray Azogue, pseudónimo conque también firmó su primer libro denominado "Desde mi celda".
En el diario conservador La Monarquía, su director don ]ose Navarro Prieto, insertaba frecuentemente artículos literarios, en los que hacía gala de su erudición y su clasicismo, con la firma de Gachopín de Laredo.
En este mismo periódico, el chispeante escritor Esteban de Benito, usó el pseudónimo de Poliuto en las revistas de salones y teatros, y, posteriormente, Pedro Alcalá Zamora el de Luís Estremera, en las crónicas y cuentos y el de Lamparilla, en las reseñas de las corridas de toros.
Cuando el Municipio acordó la demolición de la casa llamada de los Bañuelos, para ampliar la calle de Diego León, sostuvieron una interesante polémica desde las columnas del Diario de Córdoba, acerca del valor arqueológico y la importancia histórica de dicha casa, escritores tan notables como don Francisco de Borja Pavón, don Rafael Romcro Barros, don Agustín González Ruano, don Manuel González Francés, don Teodomiro y don Rafael Ramírez de Arellano y otros, todos los cuales firmaban sus escritos con estos y otros originales pseudónimos: El Sacristán de Monturque, El Abad Sperindeo, Un mochuelo y El Monago de Alcolea.
No solamente los escritores cordobeses dedicados a la prensa sino otros publicitas usaron en muchas ocasiones el pseudónimo.
El eximio literato egabrense don Juan Valera publicó una obra traducida del griego titulada Dafnis y Cloe, con la firma de Un aprendiz de helenista.
El festivo poeta don Rafael Conde Salazar Souleret, sustituía su nombre por el anagrama de Leafar, en todas las composiciones, ingeniosas y llenas de gracia, conque colaboraba en periódicos, revistas y almanaques.
Otro poeta digno de admiración tanto por su mérito cuanto por su honradez, laboriosidad y modestia, don Rafael Vaquero Jiménez, teniendo a gala su humilde origen, en todos los trabajos que publicaba en los primeros años de su vida literaria, ponía debajo de la firma El hortelano, oficio a que se dedicó en la juventud.
En el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, entre sus exvotos, hay un cuadro con una sentida compo-
sición de Vaquero Jiménez, suscrita en la forma que hemos indicado.
Finalmente, una malograda poetisa tan notable como desgraciada, doña Josefa Vidal de Leiva, a quien los paisanos y amigos llamaban cariñosamente Pepita Vidal, firma que ella usó en sus primeros escritos, publicó artículos y cantares en los que ocultaba su nombre bajo el pseudónimo de Pánfilo de Villaboba.
También utilizó este en un folleto denominado Cosas que pasan, donde recopiló varias interesantes narraciones, algunas de las cuales son un reflejo de la triste vida de su autora.
Abril, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL PAVO
Los periódicos locales publicaron hace pocos días la noticia de la muerte del popular limpiabotas conocido por el Pavo.
Este era uno de los tipos callejeros de Córdoba, no exentos de originalidad, que van desapareciendo en el transcurso de los años y con los cuales podría formarse una galería curiosa y de interés para la historia íntima de nuestra ciudad.
Fernando Guzmán, él se añadía el Bueno, ignoramos si con derecho o no a este apellido compuesto, prestó sus servicios a la patria como artillero en Cuba, donde realizó proezas análogas a las de su antepasado el héroe de Tarifa, por las que obtuvo los galones de sargento.
Esta parte de su historia se ajusta al testimonio del propio interesado, aunque personas dignas, de crédito y que tienen motivos para estar bien informadas, aseguran que Fernando Guzmán no fue tan bravo como se pintaba a sí mismo ni pasó de soldado.
Al terminar sus deberes militares regresó a su tierra natal y, como carecía de oficio, y no encontró mejor ocupación, dedicóse a la de limpiabotas.
Meditando, sin duda, en el negro porvenir que le esperaba, después de muchas cavilaciones, se decidió á ensayar sus aptitudes para el único arte que proporcionaba dinero en España y un día aparecieron en las esquinas grandes cartelones con el anuncio de una corrida de novillos, en la que-había de actuar, como matador, por primera vez, Femando Guzmán (a) el Pavo.
Como se trataba de un tipo popular, de esos cuya vida, aun en los trances más difíciles, toma la gente a broma y sólo sirven para divertirla, hasta cuando vierten lagrimas de dolor, nuestra Plaza de toros se llenó de público la tarde de la presentación del nuevo diestro.
Y el Pavo cumplió su cometido ni peor ni mejor que otros novilleros que viven, o medio viven, rodando y recibiendo avisos y revolcones por esos pueblos de Dios.
Pero Fernando Guzmán, como era imposible tomarle en serio, fracasó y hubiese fracasado aun siendo uno de los fenómenos de nuestros días.
Insistió, no obstante, en sus propósitos, hasta convencerse plenamente de que no podía comer con los toros y resignóse a continuar agarrado a los cepillos como única tabla salvadora.
Algún tiempo después vino a Córdoba una compañía de titiriteros en la que figuraba un aeronauta, Enrique Moscardó.
El empresario de la compañía tuvo una idea feliz, contratar al Pavo para que efectuase una ascensión en globo y después matara a un novillo.
Fernando Guzmán aceptó la proposición, viendo en lontananza algunas peseta; firmó su contrato y la noche anterior al día en que debía poner a prueba su valor por partida doble, fue encerrado, ante el temor, muy justificado por cierto, de que se arrepintiera de su proyectada acción heroica.
Llegó el momento de surcar el espacio, sujeto en unas anillas, vistiéronle un blanco traje de marino, que armonizaba perfectamente con la mortal palidez de su rostro, salió a la plaza, donde una gran multitud lo esperaba con impaciencia, y al ver en el centro el montgolfier luchando para desasirse de las amarras, el pánico más espantoso se apoderó del limpiabotas y dijo que subiera su antecesor Guzmán el Bueno, pues el no subía en el globo.
Mas el recuerdo de las pesetas que iba a perder, la visión no lejana de la cárcel y la proximidad a sus narices de un enorme garrote en manos de uno de los forzudos titiriteros, decidiéronle a realizar el sacrificio.
Y el Pavo voló mucho más alto que las aves de su especie, y al descender estuvo a punto de morir asfixiado porque el globo empezó a caerle encima, y volvió al circo taurino, donde el público le recibió con una ovación, la primera que escuchaba en su vida, y mató al novillo y, acaso en aquellos instantes, hubiera sido ya capaz de matar a un tigre de Bengala, entusiasmado por el éxito y recordando las pesetas, la cárcel y el garrote.
Pocos días después, ya con menos miedo, efectuó otra ascensión y acaso las habría repetido si su maestro Moscardó no se hubiese ausentado de Córdoba, para no volver más, pues murió al poco, víctima de la tuberculosis.
Había que oir al Pavo contar las impresiones de sus viajes aéreos; al hablar de ellos considerábase superior a su auditorio y se titulaba aeronauta con tanto orgullo como se hacía pasar por descendiente de Guzmán el Bueno.
En una ocasión tuvo que declarar en la Audiencia, como testigo, en la vista de una causa.
Sometido al interrogatorio previo que marca la ley, cuando le fué preguntada su profesión, contestó muy serio: limpiabotas y aeronauta, y el presidente del Tribunal, hombre de extraordinaria sencillez y que ignoraba las aventuras del Pavo; exclamó con tono severo: en cuanto diga usted otra tontería lo mando a la cárcel.
Fernando Guzmán enmudeció y no hubo quien le arrancara una palabra más.
La realidad despiadada arrebató a este infeliz todas las ilusiones de triunfo; comprendió que para él no estaban los billetes en el morrillo de los toros que, surcando el espacio no se encontraban los elementos necesarios para preparar un buen cocido y desde las alturas donde se mira frente a frente a las águilas descendió a la tierra donde se está en convivencia con las hormigas, para seguir dando lustre a las botas de sus parroquianos.
Pero, en su afán de salirse de la vulgaridad, no efectuaba esta humilde operación de igual modo que sus camaradas; él limpiaba el calzado con arte, haciendo juegos malabares con los cepillos, aunque en alguna ocasión estos fueran a estrellarse en el rostro de cualquier transeunte.
Fernando Guzmán vivía con su madre y cuando la pobre anciana rindióse en la jornada de la vida, el Pavo quedó sólo, sin un pariente, sin un amigo, sin una persona que se interesara por él.
Carecía de hogar, no ganaba lo suficiente para atender a su subsistencia, y, en estas condiciones, el vicio de la embriaguez lo dominó por completo e hizo que huyesen del pobre limpiabotas los mismos que antes le buscaban para que les divirtiera.
Comía cuando la caridad le daba unos mendrugos; dormía en el rincón de una taberna o en el asiento de un paseo a no ser que, a causa de haber promovido algún escándalo, los dependientes de las autoridades le condujeran al arresto municipal, entre las airadas protestas del antiguo aeronauta por los pocos miramientos que se tenían con un descendiente de Guzmán el Bueno.
El hambre, el vicio, la miseria, produjéronle, como consecuencia lógica, la tuberculosis y, hace pocos días, un buen día para él, Fernando Guzmán acabó su mísera existencia en una cama del Hospital de Crónicos.
Este ser desgraciado, apesar de su abyeción [sic] y sus aberraciones, tenía algo bueno, algo digno de elogios: profesaba un cariño extraordinario a su madre.
Cuando la perdió, en todos los momentos de su vida, aun en aquellos en que la embriaguez le tenía más perturbado, brotaba de sus labios el recuerdo de su madre para enaltecerla y bendecirla.
Si los restos de ese infeliz juguete de la desgracia, en vez de haber ido a la fosa común reposaran en un sepulcro y ese sepulcro tuviera una lapida, nosotros pondríamos en ella, bajo el nombre del muerto, y como único epitafio, estas cuatro palabras: ¡Fué un buen hijo!
Octubre, 1917.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
CINTAS Y TORETES
Entre las fiestas que han desaparecido en Córdoba figura la de cintas y toretes, una de las más brillantes que nuestra buena sociedad celebraba hace treinta años y que traían a la memoria el recuerdo de las justas y torneos famosos de la Edad Media.
Los jóvenes de la aristocracia organizaban todos los años uno de estos espectáculos, generalmente con un fin benéfico.
Desde mucho antes de la fecha designada para la celebración del festival comenzaban sus preparativos, que producían gran animación, tanto entre sus organizadores como entre las muchachas.
Estas dedicábanse a bordar las cintas que se habían de disputar los jinetes, poniendo a contribución todo su ingenio, toda su habilidad, para ofrecer una obra original y verdaderamente artística.
Algunas señoritas, tan diestras en el manejo de los pinceles como en el de la aguja, mezclaban con los bordados de sus cintas delicadas pinturas representando flores, pájaros o lindos paisajes.
Y no pocas comprometían, para que se las pintasen, a los numerosos artistas de mérito conque entonces contaba nuestra ciudad.
Entre tanto los jinetes, maestros en el deporte de la equitación, que abundaban entre la juventud cordobesa ensayaban las vistosas evoluciones que habían de preceder al difícil ejercicio de coger las cintas y ramos y los encargados de la lidia de los toretes también procuraban adiestrarse para salir airosos de su arriesgada empresa.
La víspera del festival los escaparates de los establecimientos de comercio situados en las calles más céntricas, convertíanse en verdaderas exposiciones de obras de arte.
En ellos se exhibían las lujosas moñas destinadas a los novillos y las cintas en que revelaban su buen gusto, su habilidad y su inspiración ya las muchachas que las ofrecían, ya nuestros pintores, Rodríguez, Losada, Saló, Romero Barros, Degayón en las primeras fiestas de cintas y toretes y después, en las sucesivas, Rodríguez Santitesban, Ramirez de Arellano, Muñoz Contreras, Lovato, Serrano Pérez, Romero de Torres y Muñoz Lucena.
Puede decirse, sin hipérbole, que el vecindario en masa se echaba a la calle para admirar estas exposiciones y en los lugares done se establecían agolpábase tal muchedumbre que transitar por ellos era punto menos que imposible.
El día de la corrida sólo se hablaba de ella en todas partes; la ciudad, tranquila y silenciosa, de ordinario, adquiría esa animación que sólo se nota en ella durante la feria de Nuestra Señora de la Salud o cuando ocurren grandes acontecimientos.
Mucho antes de la hora fijada para empezar el espectáculo, un gentío inmenso encaminábase al Circo de los Tejares.
Lujosos trenes, carruajes magníficos arrastrados por caballos soberbios, conducían a elegantes damas y encantadoras señoritas, unas engalanadas con la mantilla de blondas o de madroños, otras luciendo el traje andaluz y el sombrero calañés, todas derrochando la gracia y la donosura.
El interior de la Plaza, adornada con flores y mantones de Manila, presentaba un golpe de vista indescriptible.
Al aparecer la presidencia en el palco levantado en el centro de los tendidos, brotaba de todas las bocas un murmullo de admiración y todas las manos se unían para prorrumpir en un estruendoso aplauso.
Formaban aquella una señora de la alta aristocracia cordobesa que, generalmente, ostentaba un titulo nobiliario y cuatro o seis muchachas, también de la buena sociedad, que constituían un grupo. en el cual se unían en estrecho maridaje la hermosura, la gracia y la distinción.
Seguidamente empezaba el espectáculo; a los alegres acordes de las bandas de música se presentaban en el ruedo los jinetes, en dos bandos, vestidos con el vistoso traje de jockey, montando caballos magníficos de famosas ganaderías andaluzas.
A la cabeza de los dos bandos casi siempre figuraban, como directores de los mismos, por su extraordinaria pericia en el deporte de la equitación, don Leonardo Castiñeira y don Antonio Ariza y entre los caballistas jamás faltaban los Barcia, los Cabrera, los Bastida, los Baquera y otros muchos distinguidos jóvenes, a los que se unían algunos bizarros oficiales del ejército, pertenecientes a los cuerpos de la guarnición.
Los jinetes efectuaban multitud de caprichosas evoluciones con una precisión admirable y después procedían a coger las cintas y ramos.
En este ejercicio revelaban una destreza extraordinaria y era digno de aplauso y admiración el empeño que cada uno ponía en llevarse la cinta de su novia pendiente de la lanza ondeando al viento como enseña pregonera de la victoria, para ostentarla después a guisa de banda, con más orgullo que si hubiera sido ganada en sangriento combate.
Estas cintas hechas lazos o colocadas en cuadros y vitrinas ocupaban luego un lugar preferente en las habitaciones de quienes tuvieron la suerte de cogerlas.
A las carreras de cintas seguía el ejercicio de los ramos, en el que los jinetes demostraban su habilidad al arrebatar aquellos de los pequeños pedestales en que se hallaban para arrojarlos a los tendidos, produciendo una verdadera lluvia de flores.
La segunda parte del espectáculo era la taurina, a cargo también de distinguidos jóvenes.
Muchos de estos se revelaban como consumados diestros en el arte de Montes; el Marqués de los Castellones y y su hermano don Diego manejaban el capote, la muleta y la espada con mayor maestría que muchos toreros modernos de los que han obtenido el absurdo calificativo de fenómenos.
En los últimos festivales de este genero celebrados en nuestra capital también hizo gala de sus conocimientos taurómacos, de su destreza y valentía don Ramón de Hoces y Losada, Duque de Hornachuelos.
La lidia de los becerros originaba incidentes cómicos que producían la hilaridad del público.
La fiesta de cintas y toretes casi siempre tenía un epílogo brillante, digno de ella; era este un baile en los suntuosos salones del Círculo de la Amistad, al que damas y señoritas asistían con los vestidos y tocados que lucieran en la Plaza, los cuales realzaban extraordinariamente los encantos femeninos.
Notables literatos actuaban de revisteros de las corridas mencionadas y el público buscaba con avidez los periódicos locales para leer las reseñas que en ellos escribían los hermanos García Lovera, don Ignacio o don Rafael; el Barón de Fuente de Quinto; Grilo y Enrique Valdelomar, mezclando la prosa galana y correcta con los versos fluidos y llenos de inspiración.
Como todo degenera, estos espectáculos degeneraron también y se sustituyó el caballo por la bicicleta para correr las cintas, innovación con la que perdió el festival gran parte de su lucimiento y su principal atractivo.
Y hace ya bastantes años, según decimos al comienzo de esta crónica, desapareció, quizá para siempre, la aristocrática fiesta de cintas y toretes, que ha sido reemplazada por verdaderas pantomimas taurinas, en las que cuatro desdichados, aspirantes a fenómenos, exponen sus vidas para servir de mofa a la generalidad de las gentes.
Junio. 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
CÓRDOBA EN FERIA
Aunque siempre se ha transformado el aspecto de Córdoba durante los días de su renombrada Feria de Nuestra Señora de la Salud, antiguamente esa transformación era muy distinta de la actual.
Hace cincuenta anos, cuando muchas personas rehusaban utilizar para sus viajes el tren, comenzaba la irrupción de forasteros ocho o diez días antes de la Pascua de Pentecostés.
En diligencias, carros y caballerias trasladábanse a nuestra ciudad innumerables familias, no sólo de los pueblos de esta provincia, sino de casi todas las poblaciones andaluzas.
La mayoría de esos huéspedes no se albergaba en fondas ni mesones, sino en departamentos de casas particulares que alquilaba en los barrios próximos al Campo de la Victoria.
Las reducidas viviendas de la Puerta de Gallegos y de la calle de la Concepción y las más espaciosas de las calles Madera Alta y Baja convertíanse en verdaderos almacenes de seres humanos y semejaban algo así como grandes hormigueros.
Los extensos patios y corrales de los viejos edificios de la Puerta de Almodóvar, de la calle de los Judíos y de las inmediatas se destinaban a establos de toda clase de caballerías.
En los alrededores del cementerio acampaba una legión de gitanos astrosos para intervenir en los tratos de compra y venta de bestias y apoderarse de estas apovechando el menor descuido de sus dueños.
Muy temprano, apenas amanecía, los forasteros dirigíanse a la Plaza de la Corredera para adquirir provisiones de boca y con los canastos bien repletos de viandas tornaban a sus albergues, donde, ya enmedio del patio, ya dentro de sus mismas habitaciones, improvisaban una cocina, valiéndose de anafes o de braseros, cuando no encendían la hoguera sobre las piedras o los ladrillos.
En los días de Feria, a la hora de llegar los trenes especiales, una abigarrada multitud invadía la población y por las calles en que se hallaban los principales establecimientos de comercio, las de la Espartería, Ayuntamiento, Librería, Cuesta de Luján y Ambrosio de Morales el tránsito era, a veces, casi imposible.
Los dependientes de las tiendas no descansaban un momento, apesar de que aquellas permanecían abiertas, desde muy temprano hasta las altas horas de la noche.
Los ganaderos y tratantes, provistos de sus largas varas, reuníanse en los dos Cafes Suizos y en el Nuevo; entre diez y once de la mañana, encontrábase invariablemente a los dos colosos de la tauromaquia, siempre contratados para trabajar en las corridas de feria, a Lagartijo y Frascuelo, rodeados de gran número de amigos y admiradores.
Con el ruido ensordecedor de la charla, de los pregones de los vendedores de baratijas confundíanse los cantares de los ciegos acompañados a la guitarra; los dulces acordes de las arpas tañidas generalmente por chiquillos italianos y la sonnolienta música de los organillos a cuyo compás bai1aba un diminuto mono.
Durante las horas de mercado recorrían el llano de la Victoria lujosos carruajes, menos que en la actualidad, pero de más valor; magníficos trenes arrastrados por soberbios caballos de la famosa ganadería cordobesa del Marqués de Villaseca y de las más renombradas de Andalucía.
Entre los aludidos trenes llamaban siempre la atención los de los Marqueses de Benamejí, los Condes de Torres Cabrera y de Gavia y los Duques de Hornachuelos.
Si había menos coches que ahora, como antes decimos, en cambio abundaban los jinetes que en la actualidad escasean, caballeros en briosos corceles, vistosamente enjaezados con cintas, flecos y borlas multicolores.
Entre esos jinetes figuraban muchas lindas jóvenes, luciendo ya el severo y elegante traje de amazona, ya la airosa chaquetilla de terciopelo llena de caireles y el sombrero calañés.
Al comenzar la siesta una abigarrada multitud se dirigía a la Plaza de toros ansiosa de admirar las proezas de los verdaderos colosos de la tauromaquia, a los que entonces la gente, más cuerda que hoy, no aplicaba el grotesco calificativo de fenómenos.
Entre la muchedumbre destacábanse como figuras típicas las gitanas, vestidas, no a la última moda como visten en nuestros días, sino con su traje y sus adornos característicos; la falda de tonos vivas, llena de volantes y arandelas; el bordado pañolón de Manila; el collar de gruesos corales; los largos pendientes de oro y pedrería que casi le descansaban en los hombros, y una verdadera lluvia de peinecillos y flores entre el cabello de azabache.
En las inmediaciones del circo, hombres y mujeres provistos de grandes cestas repletas de pintarrageados abanicos de caña ofrecían al público, por dos cuartos, fresco para toda la tarde, y contribuían poderosamente a acentuar la nota de color propia de la fiesta de toros.
Cuando esta terminaba, un gentío inmenso invadía la feria; por el llano de la Victoria volvían a discurrir trenes magníficos y jinetes en hermosos alazanes; el público, para verlos, ocupaban las sillas del Asilo de Mendicidad, colocadas, formando filas, en el paseo; las muchachas se congregaban en la tienda del Amor para charlar de sus noviajos o de sus galas; los hombres reuníanse en la sucursal del Cafe Suizo o en los clásicos aguaduchos y, a la vez que refrescaban las secas fauces con la horchata de pasta de almendra o con el vaso de agua endulzada con el panal o el azucarillo, comentaban los incidentes de la corrida sin los absurdos apasionamientos de los modernos aficionados.
Por la noche, después de cenar, la gente volvía a la feria; el pueblo se apiñaba en el lugar donde había de celebrarse los fuegos artificiales porque era una de sus diversiones favoritas; probábanlo la atención conque observaba las transformaciones de ruedas y castillos, el interés conque seguían todas las miradas al cohete en su vertiginosa carrera y la exclamación que se escapaba de todas las bocas cuando aquel, tras la detonación, producía una lluvia de luces de colores.
La multitud invadía luego los teatrillos ambulantes, los cosmoramas, las galerías de figuras de cera, las barracas de los fenómenos. y, antes de media noche porque entonces no se trasnochaba tanto como ahora, los vecinos de la vieja ciudad y los forasteros retirábanse a sus hogares, no sin comprar una muñeca o un caballo de cartón para los pequeñuelos, una medida de garbanzos tostados y otra de avellanas cordobesas en cualquiera de los innumerables puestecillos diseminados por el campo de la Victoria o una libra de turrón y unos cocos y dátiles en las tiendas de los moros y judíos, más o menos auténticos, instaladas en los portales de la puerta de Gallegos y de la calle de la Concepción.
Tal era, pintada a grandes rasgos esta ciudad hace cincuenta años, durante los días de la renombrada feria de Nuestra Señora de la Salud.
Mayo, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LOS GALLEGOS
Hoy vamos a dedicar estos recuerdos a los honrados hijos de Galicia que, apenas se hallan en aptitud para trabajar, abandonan su poética región y se esparcen por todas las poblaciones de España, dispuestos a ganar el sustento dedicándose a las faenas más rudas y humildes.
Apesar de que estos hombres viven apegados a la tradición, también se van olvidando de sus antiguos usos y costumbres que, como todo lo primitivo, está lleno de encantos.
Los gallegos que hace cuarenta años venían a Córdoba dedicábanse, no sólo al oficio de mozos de cordel que ejercen en casi todas las ciudades, sino al de faroleros y también al trasiego de los vinos.
La colonia gallega de la clase humilde siempre era numerosa en nuestra ciudad y todos los individuos que la formaban ajustábanse al mismo régimen.
Habitaban en determinadas casas, a las que el pueblo solía llamar de los gallegos, figurando siempre el mayor contingente en una de la calle de la Morería que desapareció al efectuarse el, ensanche de aquella.
Los mozos de cordel eran inquilinos que producían muy pocas molestias en sus viviendas, pues apenas permanecían en ellas el tiempo indispensable para el descanso.
Tenían dos puntos de reunión a los que el público iba a buscarles cuando necesitaba que les hicieran un mandado, las plazas de las Tendillas y del Salvador.
En ellas se les encontraba invariablemente ya entretenidos en sus juegos habituales, la lucha brazo a brazo o a golpes con las haldas y cordeles, o ya durmiendo sentados en las puertas del solar de la Encomienda, del templo de San Pablo y de las tabernas próximas a este.
Ni aún para comer iban a sus casas; por la mañana engañaban el hambre, en los lugares indicados, con un pedazo de pan y un poco de queso o unas aceitunas a guisa de almuerzo y por las tardes acudían a los bodegones de los portales de la Corredera y de la plaza del Salvador para reponer las fuerzas, debilitadas por el duro trabajo, con un plato de bazofia mal oliente.
Frugales hasta un grado inverosímil, económicos hasta la exageración, no tenían más vicio que el ahorrar, porque en ellos era ya un vicio lo que en otros es una virtud; así conseguían, a costa de malos ratos y privaciones, reunir
modestos capitales y entonces regresaban a su terruño y terminaban sus días consagrados al amor de la familia, de la que estuvieron lejos más de la mitad de su existencia y al cultivo del campo que les vió nacer.
Algunos, como conocedores del negocio se dedicaban al comercio de vinos y más de dos lograron en Córdoba, por este medio, una posición envidiable.
Unicamente los que eran faroleros al par que mozos de cordel se permitían el lujo de malgastar unos cuartos, nunca llegaba a un real, todas las noches.
Cuando concluían la operación de apagar el alumbrado público, reuníanse en varios aguaduchos y tabernas donde esperaban el día entretenidos en amena charla a la vez que saboreaban medio vaso de café mezclado con la indispensable chicuela de aguardiente.
En las largas noches de invierno mataban el tiempo jugando algunos partidos a la brisca sin que en el juego mediaran jamás intereses.
Había gallegos popularísimos, como los hermanos conocidos por Tambora, y todos se distinguieron, como siguen distinguiéndose los actuales, por su honradez acrisolada.
Aunque no les faltaba trabajo durante todo el año, antiguamente se utilizaban más los mozos de cordel y menos los carros de transporte que ahora, cuando se aproximaba el 24 de Junio, la fecha fatídica de las mudanzas, tenían que multiplicarse, que no descansar un momento para atender a cuantos reclamaban sus servicios y entonces hacían su agosto.
Ganaban más que en todo el resto del año, pero a costa de grandes esfuerzos y sudores, teniendo que sufrir las impertinencias de todo el mundo, el mal humor de caseros irascibles e inquilinos exigentes y las tremendas filípicas de las personas a quienes rompían algún mueble o cachivache.
A cada momento ocurrían escenas cómicas, algunas de las cuales estaban a punto de terminar en tragedia.
Un día de San Juan dos gallegos conducían a palanca, por la Cuesta de Luján, una enorme y pesada tinaja llena de aceitunas.
A causa de un descuido de los mozos de cordel, la tinaja chocó contra un enorme pedrusco del pavimento de la calle que le hizo añicos el fondo.
Los conductores de la descomunal vasija no se enteraron del accidente hasta que advirtieron que el peso de la carga disminuía de modo extraordinario.
¡Cómo no había de disminuir si la tinaja estaba vacía y en la Cuesta de Luján había un reguero de aceitunas, de las que se apoderaban presurosa y con extraordinario júbilo una infinidad de mujeres y chiquillos!
Las crónicas no cuentan que ocurrió entre el dueño de la tinaja y los gallegos, pero debió ser un paso de comedia chistoso.
En otra ocasión un mozo de, cordel tenía que mudar dos tremendos arcones vacíos; como pesaban poco y a él le convenía aprovechar el tiempo, decidió llevárselos de una vez y, al efecto, se situó debajo de un balcón desde el cual los hicieron descender, por medio de cordeles, hasta las recias espaldas del mozo.
Este emprendió la marcha con dificultad a causa de la balumba excesiva de su carga y tuvo la desgracia de perder el equilibrio y caer debajo de los arcones.
El infeliz sufrió tal magullamiento, que le produjo la muerte.
La gente de buen humor y no muy piadosas intenciones hacía objeto de bromas pesadísimas a los mozos de cordel.
Estos, en el verano, acostumbraban a no usar más ropas que una camiseta, una blusa y unos bombachos sujetos a la cintura con una correa.
Los bromistas de mal género, cuando encontraban en su camino a un gallego con una carga de la que no podía desembarazarse sin la ayuda de otra persona, cortábanle con una navaja la correa del pantalón que se convertía, al caer, en trabas, dejando al pobre hombre en la más vergonzosa de las desnudeses, hasta que acudía en su auxilio algún compasivo transeunte.
Pero sin duda, la peor partida que registran las crónicas, jugada a un hijo de Galicia, fué la que ideó y puso en práctica el popular Carlillos el Pintor.
Este original tipo cordobés, famoso por sus travesuras, llenó una orza de inmundicias, tapóla perfectamente para que no se notara su perfume y llamó a un mozo de cuerda para que la llevara a la casa que él le indicaría.
El gallego se colocó la orza en el hombro y emprendió la marcha acompañado del autor de la diabólica idea.
Cuando se hallaban en medio de la calle de la Feria, Carlillos separóse algunos metros de su presunta víctima,
sacó del bolsillo una piedra de gran tamaño y la arrojó con todas sus fuerzas a la orza que cayó, convertida en pedazos, del hombro de su conductor y propinó a este un baño imprevisto, no de agua de rosas ciertamente, sino de los líquidos más inmundos.
Los gallegos sólo descansaban dos días al año, los dedicados por la Iglesia a los Santos Reyes y a la Invención de la Cruz.
Ellos, que no dejaban de trabajar los domingos, que no guardaban las fiestas más solemnes, el 6 de Enero y el 3 de Mayo, seguramente no habrían "hecho un mandado" según su frase, por todo el oro del mundo.
Sólo en esos días cambiaban de indumentaria, sustituyendo blusa, bombachos, alpargatas y sombrero raido y agujereado, por el traje negro de burdo paño, las botas con casquillos de colores y el sombrero de anchas alas, todo flamante, y se lanzaban a la calle formando un cuadro original y típico.
Todos aquellos hijos del trabajo se transformaban súbitamente en artistas, en músicos y danzantes.
Provistos de tamboril, gaita y castañuelas, además de grandes panderetas, el día de los Reyes y de una Cruz llena de lazos y flores el 3 de Mayo, recorrían la población tocando los melancólicos aires de su tierra y visitaban a las personas a quienes servían para obsequiarlas con bailes y conciertos.
En justa compensación eran agasajados en todas partes; aqui ofrecíanle vino, allí dinero, y cuando los vapores alcohólicos empezaban a producir su efecto, transformada
la morriña en indescriptible júbilo, el repiqueteo de las castañuelas atronaba el espacio y los bailarines parecían presa de una agitación febril a juzgar por los incesantes saltos, contorsiones y cabriolas conque sustituían los monótonos y pausados movimientos de la gallegada.
Hoy, apesar del apego que los hijos de Galicia tienen a sus tradiciones, ha desaparecido esa costumbre; ya el día de los Reyes y el de la Cruz de Mayo no recorren nuestra ciudad los mozos de cordel lanzando al viento las notas tristes y melancólicas de la gaita, evocadoras de la sentimental y dulce poesía de esa región, compendiada en los versos maravillosos de Rosalía de Castro.
Junio, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
DON MANUEL ESPEJO
En la prensa de Madrid hemos leido una noticia que nos ha causado disgusto, la de la muerte del veterano actor don Manuel Espejo.
¿Quien no lo conocía en Córdoba, a quien no había deleitado en nuestros teatros con la gracia natura que poseía, con el arte que dominaba por completo?
Era, sin disputa, uno de nuestros primeros actores cómicos. El poseía el secreto de provocar, a su antojo, la hilaridad del público, sin apelar a recursos de circo, sin hacer payasadas, sin salirse de su papel, sin añadir ni quitar na frase a la obra que representaba, sino valiéndose de la expresión, de las inflecciones [sic] de voz, de los gestos, de los ademanes, de todos los resortes que los grandes artistas solamente saben tocar con acierto.
Don Manuel Espejo trabajó por primera vez en nuestra capital con la compañía de don Miguel Cepillo, cuando este estrenó, en el Gran Teatro, la comedia titulada Militares y paisanos, y la misma noche de su presentación se supo captar las simpatías generales y popularizó de tal modo el tipo del boticario de la citada obra que, durante una larga temporada, mozos y chiquillos repetían constantemente, como si fuera la canción de moda, el principio de la relación con que el gracioso personaje se presentaba a todo el mundo: "farmacéutico por vocación, recién llegado. a esta localidad, etc".
Aunque caracterizaba con rara perfección todos los tipos, sobresalía en los de cesante porque, para representarlos, acompañaba a su talento su figura.
¿Quién no reiría a mandíbula batiente viéndole en Los corridos? Al equívoco conque empezaba su parlamento al entrar en escena: ¿dá usted dos pesetas, digo su permiso? no ha habido actor que le imprima una expresión tan adecuada, tan ingenua y tan cómica como el.
Tampoco en la famosa comedia Los Galeotes, oimos jamás pronunciar la frase: hermano, aquí te buscan unos diplomáticos, con la expresión, acompañada del gesto, conque don Manuel Espejo la sabia pronunciar.
Para mencionar las obras en que sobresalía habría necesidad de citar todo su repertorio que era vastísimo, pues se trataba de un hombre que estuvo trabajando, casi sin interrupción, durante cincuenta años.
En Córdoba, entre las que más éxitos le propórcionaron, figuraban, además de las ya consignadas, Perecito, en la que sólo con su tipo provocaba la carcajada de los espectadores; El libre cambio, en la que hacía un Don Pepito delicioso y La tia de Carlos, una de las obras en que, a nuestro juicio, revelaba mejor su merito, pues, no obstante representar un papel más propio de la pista de un circo que de un teatro, lo sostenía dentro de los límites que nunca deben traspasarse en la escena.
Don Manuel Espejo estuvo gran número de veces en nuestra capital, ya formando parte de una compañía, ya como director y empresario de otras y, por regla general, realizó muy lucidas campañas.
Aquí contrajo matrimonio con la actriz doña Concepción Constán, que fué su compañera en la labor artística durante muchos años.
Pagaba con su cariño el afecto y la admiración que los cordobeses le profesaban, mas no obstante estos lazos que los unían, siempre respetuoso con el público, jamás se permitió dirigirle la más sencilla broma desde la escena, ni tomarse la menor confianza, actitud que no es muy corriente en los actores populares.
En nuestra población estrenó algunas obras de autores locales y varios aficionados al arte teatral, como testimonio de consideración al veterano actor pusieron el título de Manuel Espejo a una sociedad que constituyeron para representar comedias y dramas.
El profundo amor que el artista profesaba a su esposa fué causa de que, ya viejo y a achacoso, sufriera una triste odisea, pues porque la compañera de casi toda su vida no descendiera del pedestal de primera actriz, renunció a buenas contratas y prefirió seguir siendo director y empresario, sin contar ya con elementos que pudieran hacer fructíferas sus campañas.
Al morir Concha Constán, Espejo ingresó en la primer companía dramática española, en la de Maria Guerrero, como director del cuadro cómico.
Por causas que desconocemos permaneció poco tiempo en ella y luego reanudó la triste odisea iniciada en su vejez, hasta caer rendido en el combate de la vida al peso de los setenta años.
Ya que tantas veces nos hizo reir hasta llorar, justo es que hoy vertamos una lágrima por el gran actor.
Enero, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL TIMO DE LOS TAQUÍGRAFOS
Se trataba de un verdadero acontecimiento político. Después de la ruidosa disidencia de Romero Robledo con Cánovas del Castillo, la cual le impulsó a separarse del partido conservador y a constituir la agrupación llamada romerista, compuesta, en su mayoría, de hombres tan activos y traviesos como el Pollo antequerano, el ilustre estadista vilmente asesinado no había hecho manifestación alguna, en público, acerca de tal ruptura y sus declaraciones eran esperadas con ansiedad indescriptible.
El jefe provincial en Córdoba del partido conservador, Conde de Torres Cabrera, recabó para nuestra ciudad el honor de que don Antonio Cánovas rompiera en ella su silencio y explicara la disidencia, que era el tema de todas las conversaciones en el mundo político.
Torres Cabrera invitó a pasar unos días en su palacio a aquel hombre llamado con justicia el Bismark español; Cánovas del Castillo aceptó la invitación y pocos días después nos visitaba, acompañado de su esposa doña Joaquina de Osma y del ilustre hacendista don Raimundo Fernández Villaverde.
Como toda la Prensa había anunciado este viaje, consignando que en un banquete conque los conservadores de la provincia de Córdoba obsequiarían en la Sierra,, a su jefe, aquél haría importantes declaraciones, no sólo de Madrid y de toda Andalucía sino de otras regiones vinieron muchas personas, atraídas por la curiosidad de oir al elocuente orador.
Y sobre Córdoba cayó una verdadera nube de periodistas ansiosos de recoger y transmitir a las publicaciones que representaban el interesante discurso.
Como se trataba de un acontecimiento, el órgano de los conservadores en esta provincia La Lealtad tenía que hacer algo extraordinario. Así lo comprendió su propietario el Conde de Torres Cabrera y dispuso que viniesen dos taquígrafos de la Corte para poder publicar, integra, la oración de Cánovas, en un número extraordinario que aparecería la mañana siguiente a la tarde en que se debía verificar el banquete en la Sierra.
Un amigo del Conde, bien relacionado, según afirmaba, con todos los chicos de la prensa de Madrid, se encargó de procurar los taquígrafos y, efectivamente, vinieron en el mismo tren que los huéspedes ilustres.
Eran dos muchachos; dos buenos muchachos al parecer; modestos, prudentes y sin pretensiones.
Cánovas y Villaverde obtuvieron de sus correligionarios y de todo el pueblo cordobés un recibimiento digno de aquellas personalidades.
El Conde de Torres Cabrera celebró en honor de sus huéspedes una recepción brillantísima, fastuosa, como todos los actos que organizaba.
Al día siguiente, en la magnífica huerta de Segovia, se verificó el banquete proyectado.
Fué tan espléndido como la recepción y a él concurrieron unos mil comensales, aproximadamente.
Todos esperaban, con visible ansiedad, el momento en que don Antonio Cánovas se levantase para hacer uso de la palabra.
Llegó aquel instante, al fin, y a una ovación estruendosa, imponente, siguió el silencio más profundo.
Parecía que los concurrentes hasta contenían la respiración para no producir el menor ruído y que no se perdiera ni una sílaba del discurso.
Cánovas pronunció una de rus oraciones más hermosas y transcendentales.
Los taquígrafos, a quienes se les había preparado una mesa separada de las demás, muy próxima al sitio en que se hallaba el orador, después de haber comido opíparamente, llenaban de garrapatos [sic] cuartillas y más cuartillas, con una velocidad asombrosa.
¡Eran dos verdaderos fenómenos!
Terminó el acto: los comensales en caravana pintoresca regresaron a la capital y los redactores de La Lealtad, en unión de los taquígrafos, marcharon sin perder tiempo al palacio del Conde de Torres Cabrera, donde tenían la redacción, para confeccionar el número extraordinario.
Acompañábales toda la legión de periodistas forasteros para los que Torres Cabrera había habilitado un salón con el objeto de que en él pudieran escribir, telegrafiar, realizar toda su labor cómodamente, sin molestia alguna.
Los representantes de los periódicos de más importancia expresaron el deseo de transmitir telegráficamente el discurso íntegro, y el director de La Lealtad les prometió facilitárselo tan pronto como los taquígrafos se lo entregaran.
Aquellos se encerraron en una habitación, pidieron café y prometieron avisar cuando tuviesen traducidas las primeras cuartillas.
Pasó una hora y, como no avisaran, el director se permitió llamar prudentemente a la puerta del cuarto en que realizaban su labor y preguntarles si no tenían aún original disponible para las cajas.
Contestaron que muy en breve lo facilitarían, pues habían tropezado con una ligera dificultad y pidieron más café.
Transcurrió otra hora larga y el discurso no aparecía por parte alguna.
El director de La Lealtad, ya un poco amoscado, fue a darles el segundo aviso.
Se deshicieron en escusas, prometieron solemnemente entregar casi todo el original antes de que transcurrieran diez minutos y... pidieron más café.
Entre tanto los periodistas forasteros se impacientaban; el Marques de Valdeiglesias lamentábase de que los telegramas no llegarían a hora oportuna para que pudiera publicarlos La época en su primera edición; Moya, el actual presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, se deshacía en denuestos contra los taquígrafos; el inquieto Mariscal, Benjamín de los periodistas andaluces y representante del órgano del partido conservador en Jaén, paseaba nervioso por el salón, protestando contra aquella tornadura de pelo. Unicamente el veterano Relosillas, director de El Correo de Andalucía, de Málaga, permanecía impávido, arrellanado en un sillón, con las manos cruzadas sobre el descomunal abdomen.
Oyéronse las doce sonoras campanadas que indicaban la mediación de la noche y nadie habla tenido el gusto de ver la letra de los taquígrafos.
Navarro Prieto, el redactor jefe de La Lealtad, ciego de ira dirigióse a la habitación en que aquellos se encontraban; de un tremendo puntapié hizo saltar el pestillo de la puerta y se abalanzó, como una fiera acorralada, sobre los desgraciados jóvenes.
Estos, de un salto, se levantaron para evitar la acometida, arrojando al suelo tinteros, cafeteras, tazas y copas y pálidos, temblorosos con el sello de la muerte en el semblante, acabaron por pedir perdón.
Ellos eran dos muchachos que estaban aprendiendo la Taquigrafía, les faltaron los recursos en Madrid, pensaron trasladarse a Sevilla donde tal vez encontraran colocación, pero les era imposible porque no tenían dinero para el viaje.
En estas circunstancias, supieron que en Córdoba se necesitaban dos taquígrafos, presentáronse y se ofrecieron a la persona encargada de buscarlos, creyendo de buena fe que podrían salir airosos del compromiso, y con el objeto de resolver el magno problema que les preocupaba porque desde aquí, aunque fuera andando, podían llegar a la ciudad hispalense.
Pero ¡oh desgracia! se equivocaron en la apreciación de sus conocimientos de Taquigrafía.
Ellos no habían podido apreciar jamás la velocidad conque hablaba un orador elocuente y les sucedió que mientras escribían un sigo Cánovas había pronunciado cien palabras.
Aturdidos, desesperados, ciegos, para que los comensales no advirtieran la plancha, empezaron a llenar cuartillas y cuartillas de rayas, puntas y garabatos, con toda la rapidez que les permitían la turbación y el miedo
Y eso era lo que habían hecho, salvo comer y beber de lo lindo, por si no se veían en otra.
El hundimiento en aquellos instantes del palacio de Torres Cabrera no hubiera producido en ciertas personas que había en él la impresión que causaron las confesiones de aquellos infelices.
¿Qué hacer en situación tan crítica como esta?
No había más que un recurso y a é1 se apeló; reuniose todas las notas recogidas por los periodistas y con ellas procuróse rehacer el discurso; los apuntes más completos y que más facilitaron la ardua labor fueron los de Moya.
Cuando estuvo concluido el trabajo entregósele al Conde de Torres Cabrera quien llamó a Cánovas, que se hallaba entregado al descanso, y después de contarle lo ocurrido, le rogó que corrigiera las cuartillas, suprimiéndoles y agregándoles todo lo que fuera necesario.
El ilustre estadista efectuó la corrección y felicitó a los autores de aquella magna obra por la fidelidad conque habían logrado reproducir las manifestaciones de aquel.
A las tres de la madrugada se pudo enviar los originales a la imprenta y el número extraordinario del periódico en vez de ser repartido a las ocho de la mañana, como se pretendía, llegó a poder de los suscriptores a la una de la tarde.
Y de los famosos taquígrafos ¿qué fue? preguntará seguramente el lector.
No podemos satisfacer su justa curiosidad. Si en la época en que ocurrió este suceso se hubiera conocido los aeroplanos, diríamos que se marcharon en uno de ellos y fueron a caer en un abismo o en el mar, porque nadie les, vió salir del palacio de Torres Cabrera ni nadie ha vuelto a saber de los autores de tamaña aventura.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LA ARROPIERA
Uno de tos tipos característicos de Córdoba que se van perdiendo es la arropiera, aquella viejecita muy simpática, muy limpia, a la que nunca faltaba en verano el ramo de jazmines como remate de su moño de lino, que sin cesar recorría nuestras calles pregonando su dulce mercancía o pasaba la existencia en una plaza, sentada detrás de una mesa a la que pudiéramos llamar su establecimiento.
El dulce que da nombre a esta característica vendedora, la arropía, es genuinamente cordobés y uno de los más antiguos que se conoce.
Lo empezaron a fabricar los moros de la época del Califato, que con él obsequiaban a sus mujeres y desde aquella época remota ha llegado hasta nosotros sin modificación alguna en su nombre ni en su confección.
Nos referimos a la arropía de miel, a la llamada de clavo, porque un clavo sujeto a una pared es el principal elemento para elaborarla, pues la arropía blanca o de azúcar apareció mucho después de aquella.
La arropiera, aunque éste fuese el elemento principal y más productivo de su modestísimo comercio, tenía en su cesta o en su mesilla infinidad de artículos, multitud de chucherías cuya posesión constituía el sueño dorado de los muchachos y, en muchas ocasiones; les costaba llantos y azotes.
Todos los diminutos establecimientos de las arropieras eran análogos, pudiera decirse que estaban cortados por el mismo patrón.
Consistían, como ya hemos dicho, en una mesa muy pequeña, muy baja, pintada de azul, con el tablero rodeado por unos listones, a fin de que no se pudieran rodar las mercancías. En el lado derecho tenía una especie de jarrero y debajo, para darle consistencia, dos listones cruzados en forma de aspa.
En el centro de la mesa, ocupando lugar preferente, destacábanse, sobre un pedazo de hoja de lata, las melosas arropías de clavo y, a su alrededor, en papeles, una infinidad de dulcesillos, mucho de los cuales han desaparecido ya; los pedazos de piñonate, los cañamones, los suspiros de canela, los barquillos de gran tamaño semejantes a sombreros de teja, los cartuchitos de anises de colores.
Y en cajas de cartón que antes guardaron ovillos de hilo, las arropías blancas, las cerezas y las guindillas de caramelo, las escaleritas y las tijeras llenas de licor.
Al lado, en el suelo, aparecían el tosco barreño con los altramuces bien sazonados, la fuente de pedernal con las chufas en agua y, en determinadas épocas, la macetilla con las almezas y los canutos de caña para arrojarlas o el canasto lleno de madroños.
Tampoco faltaba al lado de las arropieras un par de raíces de palo dulce que, a veces, le servían de arma defensiva contra las travesuras de los chiquillos.
En verano descollaban en la mesa dos jarras limpias, sudorosas, que convidaban a beber su agua fresquísima y al pie, los ramos de jazmines con su estrellita brillante de talco en el centro.
La arropiera pasaba la vida arrellanada en una silla de amplio asiento detrás de la mesa, ya entretenida en hacer calceta, ya en agitar el mosquero policromo, cuando el sueño no la rendía, lo cual procuraba evitar porque la gente menuda, siempre traviesa, aprovechaba las breves siestas de la pobre anciana para arrebatarle algunas chucherías.
En casi todas las plazas y calles de Córdoba en que había una fuente, hallábase al lado de ella una de las clásicas mesillas que hemos descrito, las cuales jamás faltaron en el Caño gordo, en la Fuenseca, ni en le plazas de San Andrés, la Magdalena, San Lorenzo y Santa Marina.
En las tardes y las noches de estío la gente moza acudía a los puestos citados para beber y en la limpia jarra después de haberse endulzado la boca con una arropía o para comprar los ramos de jazmines y los muchachos para gastar en golosinas los cuartos que obtuvieran de sus padres a fuerza de lloriqueos.
En las noches de verbena en los barrios populares o de paseo en la Ribera del Guadalquívir, la mayoría de las arropieras trasladaba sus puestos a aquellos parajes en que se congregaba la gente para pasar algunas horas entregada a honestas expansiones y la hilera de mesillas, con sus pequeños faroles de aceite que semejaban luciérnagas constituía una de las notas más características de tales veladas.
Chiquillos, mozos y mozas rodeaban continuamente los puestos de ls viejas vendedoras -para adquirir sus múltiples golosinas.
En las primeras horas dela tarde, sin temor al sol en el verano ni a la lluvia en el invierno, las arropieras ambulantes, con su enorme cesta al brazo, bien repleta de chucherías, lanzábanse a la calle y recorrían la población varias veces, interrunpiendo su silencio con destemplados pregones, para obtener una mezquina ganancia, con la cual podían, en aquellos felices tiempos, atender a su más perentorias necesidades.
De las típicas arropieras de Córdoba sólo quedaba una y esa murió hace varios meses; la popular Matea, una viejecita muy simpática, muy lista que, apesar de sus ochenta años, daba diariamente varias vueltas a la ciudad, sin olvidar el rincón más apartado, vendiendo por la mañana cintas, al mediodía piñones y por la tarde arropías y altramuces, porque hoy no hubiera podido vivir dedicándose sólo a su primitiva profesión de arropiera.
En el último terciodel siglo XIX había varias fábricas de los dulces mencionados, que se hallaban situadas en los barrios de San Nicolás de la Ajerquía y de San Pedro; en la actualidad, sólo queda una.
Hace muchos años también se estableció en una de las pequeñas casas, ya desaparecidas, de la puerta de Gallegos, una familia judía, la cual dedicábase a la mencionada industria e introdujo en ella algunas modificaciones, varias: novedades que fueron acogidas con beneplácito por el público, sobre todo por la gente menuda.
Y no terminaremos estos recuerdos del pasado sin mencionar otro dulce tan cordobés como la arropía, que está a punto de desaparecer; el piñonate.
Sin que nadie se lo hubiese concedido y pasando de una a otra generación, dos o tres familias tenían el privilegio exclusivo de elaborar ese exquisito componente de miel y piñones que, durante dos épocas del año, era indispensable en todas las mesas.
Cuando se aproximaban, la feria de la Salud y la Nochebuena, las familias indicadas dedicábanse, sin descanso, a fabricar el piñonate y nunca faltaba en la puerta de Gallegos durante la Pascua de Pentecostés, o en la plaza de la Corredera durante la fiesta de Navidad un puesto del rico dulce, presentado en trozos de media libra envueltos en blancos papeles.
Estos envoltorios formaban grandes pilas en mesas y escaparates, las cuales desaparecían rápidamente porque ¿quien que se considerase cordobés de pura cepa abandonaría la feria o la Plaza en Pascua de Navidad sin haber comprado un par de medias libras de piñonate?
Junio, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL GRAN TEATRO EN FERIA
Durante el último tercio del siglo XIX, época en que se rendía culto al verdadero arte, eran brillantísimas en el Gran Teatro las temporadas de Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Casi todas las familias de la aristocracia cordobesa y muchas de los pueblos de esta provincia se abonaban a palcos, plateas y butacas y un público numerosísimo invadía todas las noches las localidades del anfiteatro y el paraíso.
Por el escenario de nuestro primer coliseo desfilaron las mejores compañías y los artistas más eminentes de aquellos tiempos ya lejanos y venturosos en que no se conocía el cinematógrafo ni las variedades.
¿Quién que haya pasado de los sesenta años y sea aficionado a la ópera no recordará con fruición a Blanca Donadio, Enrique Tamberlik y Napoleón Vergeer, los tres cantantes insignes que, ya en el dintel de la vejez, visitaron, en dos ocasiones a Córdoba y nos deleitaron con la magia del arte más exquisito, haciendo gala de portentosas facultades como si estuvieran en plena juventud y apesar de hallarse uno de ellos, Napoleón Vergeer, tan enfermo, que el público le invitaba a que cantara sentado porque apenas podía tenerse en pie?
Posteriormente también actuó dos veces en el Gran Teatro Enma Nevada, aquella mujer con cuerpo de muñeca y voz de ruiseñor que no tuvo rival en su género.
Cuando cantaba venían muchos forasteros a oirla y entre las butacas y en los pasillos de las plateas había que colocar sillas a fin de aumentar el número de localidades.
Y ¡terribles caprichos de la suerte! aquella cantante sin-rival, pocos años después de haber recorrido triunfalmente el mundo, volvió a Córdoba, ya en el periodo de decadencia, sin compañía, sola; anunció un concierto en el mismo teatro donde obtuvo éxitos inolvidables y no lo pudo celebrar por falta de auditorio.
Otra artista casi tan notable como la anterior, Regina Paccini, nos cautivó así mismo interpretando La Sonámbula, Lucía de Lanmemoor y El barbero de SevilIa.
Y últimamente en el coliseo de la calle de la Alegría aumentaron la interminable serie de sus éxitos artísticos la Kuffer y la Bonaplata y él tenor Viñas, que hoy ocupa el primer puesto entre los cantantes españoles.
Alternaban con las compañías de ópera las llamadas hoy de zarzuela grande, para distinguirlas de las que cultivan el género chico, y de aquellas consignaremos la de Pablo López, que pasaba frecuentes y larguísimas temporadas en esta capital, la de Roca Subirá y la de Gorgé, formada casi exclusivamente por una sola familia.
Nuestros abuelos y nuestros padres no se cansaban nunca de ver y oir El anillo de hierro, La tempestad, El salto del pasiego, Marina y otras muchas obras de argumento interesante y música inspirada que hoy califican de cursis quienes tienen estragado el gusto por las pantomimas del novísimo teatro y los cuplés de moda.
¡Qué revolución produjo entre nuestro público lo mismo que entre el de todas las poblaciones de España Arderius, con sus bufos inolvidables!
Era su género completamente nuevo, original, sugestivo. Obras cómicas llenas de gracia, con música retozona y alegre, en cuya presentación se hacia un derroche de lujo y de visualidad. Decoraciones fantásticas, trajes caprichosos, brillantes juegos de luces y, sobre todo, una legión de mujeres jóvenes y bellas que tenían poca voz, pero muchos encantos que admirar.
El público no se cansaba de ver Robinsón, Sueños de oro, El Potosí submarino, La vuelta al mundo y El siglo que viene y la primera temporada de feria que Arderius actuó en Córdoba fue, sin duda, una de las mejores del Gran Teatro.
Este genero que casi murió con su creador fué resucitado bastantes años después por Cereceda, quien volvió a ponerle en moda con gran éxito.
Y aquí como en todas partes, la Pascua de Pentecostés en que lo dió a conocer contaba por llenos las representaciones de El chaleco blanco, con su banda de cornetas femeninas; La espada de honor, con sus desfiles y maniobras militares, también. a cargo de mujeres, y Cádiz, con su marcha patriótica que el público no se cansaba de escuchar y aplaudir.
Dignas de las compañías de ópera y zarzuela que trabajaban en el citado coliseo eran las de opereta italiana que también venían a actuar en la época de feria..
De ellas citaremos sólo una, la más notable; lade Giovannini, en la que figuraban el veterano tenor Tanchi, que en más de una ocasión vino a cantar el Miserere en nuestra Basílica, y los graciosísimos actores Grossi y Gallino, que deleitaban al público en Cin-ko-ka y Fatinitza.
Todas las eminencias del arte dramático español que había en los comienzos de su decadencia desfilaron también por la escena del Gran Teatro, ofreciendo el espectáculo más importante y culto que figuraba en los programas de feria.
Antonio Vico, Donato Jiménez, Ricardo Calvo, acompañados de la Contreritas, una actriz sin pretensiones pero de mayor mérito que muchas de las que hoy pasan por eminencias, nos recreaba con las hermosas creaciones del teatro clásico español, y Vico que, ya viejo y desalentado procuraba solamente salir del paso, estuvo en una temporada de feria a la altura inconmensurable de sus mejores tiempos, reveló su talento y su inspiración portentosos, aguijoneado por las acerbas censuras de un periodista, que llegó a decir del insigne creador de El zapatero y el rey verdaderas heregías [sic], tales como las de que no sabia sus papeles ni vestía las obras con propiedad.
Luego Emilio Mario nos recreaba con su extraordinaria naturalidad, caracterizando tipos tan interesantes como el Cura de Longueval, en comedias lindísimas, admirablemente secundado por una agrupación de buenos actores, entre los que figuraba, como dama joven, una de las primeras actrices que hoy disfrutan de reputación más legítima, Carmen Cobeña.
Recibida con júbilo extraordinario por todos los amantes del arte escénico era María Tubau, que poseía un repertorio varadísimo de obras francesas y españolas muchas de las primeras traducidas por el esposo de la genial actriz Ceferino Palencia y la mayor parte de las segundas originales de éste.
¡Qué irreprochablemente, con qué lujo de detalles representaba La Corte de Napoleón! ¡Y de qué manera tan asombrosa caracterizaba a Margarita Gautier, la dama de las camelias, personaje en cuya interpretación sólo la superó la trágica sin rival en el mundo Sara Bernard!
Cuando María Tubau ponía en escena dicha obra el público, al par que en la eminente artista, fijaba la atención en sus hijos, unos ángeles rubios que desde un proscenio arrojaban besos y aplaudían a su madre y se deshacían en llanto al verla con los estertores de una agonía que, en otro lugar, nadie habría podido apreciar si era una realidad o una ficción.
De categoría inferior a las mencionadas, pero muy estimables, eran las compañías de Paulino Delgado, actor que con su declamación altisonante y con sus latiguillos oportunos lograba arrebatar a los espectadores de la galería; la de Wenceslao Bueno, el médico que, por caprichos de la suerte, se convirtió en cómico; hombre serio, formal, como lo demostró enviando sus padrinos en Córdoba a un espectador que se permitió dirigirle una broma desde una platea, y la de Cepillo, que logró aquí popularidad extraordinaria con la preciosa comedia Militares y paisanos, en la que se destacaban por su extraordinario relieve Concha Constán y Manuel Espejo.
Finalmente mencionaremos al innolvidable [sic] Julián Romea, actor y autor de merito excepcional que consiguió uno de los mayores triunfos obtenidos en nuestra población, con su admirable sainete El mundo comedia es o el baile de Luis Alonso.
Julián Romea actuó en el Gran Teatro durante diversas temporadas y frecuentaba esta ciudad aunque no tuviera que trabajar en ella, parque aquí dejó un pedazo de su corazón; un hijo que en edad muy temprana le fue arrebatado por la muerte.
Entre las localidades constantemente abonadas figuraba una platea la que el público llamaba de las viejas ricas porque la ocupaban varios amigos, todos alejados ya la juventud, solterones recalcitrantes y hombres de buena posición, siempre dispuestos a actuar de Tenorios entre bastidores.
¡Cuántas cómicas aventuras de las viejas ricas podríamos relatar si la discreción nos lo permitiera!
Mayo, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
DON FRANCISCO LEIVA
En la segunda mitad del siglo XIX, durante aquella época pródiga en turbulencias políticas en que hubo cambios de régimen y de dinastías, movimientos revolucionarios y golpes de estado, entre los hombres que en Córdoba tomaban parte activa en las luchas suscitadas más que por el antagonismo de las ideas por la exacerbación y el encono de las pasiones, destacábase por su labor constante, por su febril actividad, por sus extraordinarias energías, don Francisco Leiva Muñoz.
¿Qué cordobés de sus tiempos le habrá olvidado? Seguramente todos recordarán la figura atlética del exaltado propagandista republicano, de voz potente y campanuda, de carácter áspero, de ademanes bruscos, siempre dispuesto a defender sus doctrinas en la prensa con una pluma acerada como puñal florentino, en la reunión pública con un verbo cálido y subyugador, en las plazas detrás de las barricadas,,en las calles, si las circunstancias lo exigían, a bofetadas y garrotazos.
Don Francisco Leiva, apesar de todos los vicios y defectos de que le acusaban sus enemigos (¿quien no los tiene?) era un hombre de mérito extraordinario.
Hijo del pueblo, sin carrera, sin profesión ni oficio y muy escaso de cultura, merced casi exclusivamente a su talento natural, logró escribir con no escasa corrección, dominar la palabra y ser orador y periodista.
Además de colaborar en todas las publicaciones defensoras de ideas avanzadas que en el periodo a que nos referimos veían la luz, con gran frecuencia, en nuestra capital, fundó y dirigió algunas y puede decirse que fue el alma de las tituladas El Derecho, La Libertad, El Progresoy La Revolución.
En todos esos periódicos sostuvo campañas en pro de sus ideales, muchas veces violentísimas, que le originaron serios disgustos; sin embargo jamás tuvo un desafío porque cuando las cuestiones periodísticas se agravaban llegando al terreno personal él las resolvía sin pistolas, espadas ni padrinos; con el enorme bastón que usaba, o simplemente a puñetatos.
Con ser grandes sus aficiones al periodismo eran mayores las que tenía a la oratoria.
Padecía de verborrea y nosotros nos atreveríamos a asegurar que el día en que no había encontrado ocasión de hablar en público parecíale que le faltaba algo indispensable para la vida.
Cuando estalló la revolución de Septiembre, en las vísperas de la batalla de Alcolea, nuestro hombre salía a cuatro y cinco discursos diarios.
En cualquier sitio de reunión, en un solar, en medio de una plaza improvisaba una tribuna y desde ella dirigía la palabra al pueblo ensalzando las excelencias del régimen republicano, fustigando con crueldad a los gobernantes, excitando a las multitudes para que se aprestasen a la defensa de los ideales que el creía regeneradores.
Y sus apóstrofes, la misma, rudeza de su forma falta de galas retóricas pero llena de energía y de virilidad, interesaban al auditorio, proporcionando éxitos al orador.
Tenia éste un defecto por el que en más de una ocasión censuráronle, no ya sus enemigos sino sus correligionarios; el de anteponer a todo el yo, su propia personalidad; el de enaltecer su labor presentándola como ejemplo de actuación ciudadana y dedicarle elogios desmedidos.
Compañeros -decía en todas sus peroratas- es necesario que imiteis mi conducta. ¿Sabeis lo que ha hecho un don Francisco Leiva? Pues un don Francisco Leiva se ha sacrificado, y el Dem6óstenes de gorro frigio, o de sombreo de paja negro, comenzaba a narrar sus sacrificios y a hacerse una apología interminable.
Hablaba en cierta ocasión el paladín de la República en un corralón, con honores de huerto, de Trascastillo y entre sus oyentes figuraba un negro, hombre también de exaltadas ideas.
El orador, tomo de costumbre, a la mediación de su discurso comenzó a darse tono y, al preguntar: ¿sabeis lo que ha hecho un don Francisco Leiva? el negro contestóle con voz estentórea: ¡estamos hartos de saberlo y no queremos oir a osté!
Tal repuesta produjo la carcajada general y ahogó las palabras en la garganta del tribuno que no pudo, en aquel momento, articular una frase.
Leiva. que era hombre de valor reconocido, solicitó y obtuvo permiso para asistir, como cronista, a la batalla de Alcolea y estuvo en el sitio de mas peligro, donde las balas sembraron el campo de cadaveres.
Con las impresiones que allí recibiera y con los numerosos antecedentes, notas y documentos que había recogido, escribió y publicó una interesantísima y bien documentada historia de la memorable batalla, que reveló sus excepcionales dotes de historiador concienzudo y confirmó las de literato, que ya tenía plenamente demostradas.
Cuando las enfermedades, los infortunios y los desengaños le retiraron de las candentes luchas políticas, las que había sido incansable guerrillero, se dedicó a recopilar materiales para otro libro curioso, la historia del bandolerismo en Andalucía, y cuando dispuso de los elementos necesarios, acometió su empresa, pero no pudo terminarla por haberle sorprendido antes la muerte.
Sin embargo, dejó escrito gran parte de su trabajo, centenares de cuartillas que, sin duda se extraviaron porque nadie tuvo interés en conservarlas, perdiéndose con ellas una obra importante, que representaba una labor intelectual de algunos& años.
Entre las buenas dotes del cronista de la batalla de Alcolea sobresalía la imparcialidad. Apesar de sus radicalismos, de sus exaltaciones y apasionamientos, cuando encontraba una ocasión oportuna complacíase en hacer justicia aun a sus mayores enemigos en ideas.
Apesar de que él vivió y murió fuera del seno de la Religión católica, en el momento de verificarse la inhumación del cadáver de aquel sacerdote, modelo de toda clase de virtudes, que se llamó don Agustín Moreno, pronunció una oración fúnebre tributándole grandes elogios, la cual, impresa en una hoja, fue después repartida profusamente.
Un día don Francisco Leiva Muñoz, abrumado por la enfermedad que le llevó al sepulcro, presentóse en la redacción del periódico La Lealtad, donde realizaba su aprendizaje el autor de estas líneas.
Poetita, le dijo, empleando un tono cariñoso muy raro en él: vengo a encomendarte un encargo que debes considerar como mi última voluntad.
Tú sabes que hace algunos años descubrí y saqué a la vergüenza pública en unas Armonías literarias publicadas en la prensa local a un plagiario que sentó plaza de poeta haciendo pasar como suyas numerosas composiciones de un escritor americano.
Mis Armonías, obligáronle, no solamente a abandonar el deshonroso y nada lucrativo oficio de ladrón literario, sino a ausentarse de Córdoba.
Estoy seguro de que mientras yo viva, no pretenderá nuevamente vestirse con plumas de pavo real, pero temo que el día en que se entere de mi muerte, ya próxima, reincida en su delito.
Si reincidiera, quiero que tú continúes desenmascarándole y, con este objeto, vengo a entregarte el libro donde estan recopilados los versos que reproducía, con su firma, este salteador del Parnaso.
Así se expresaba Leiva al mismo tiempo que ponía en nuestras manos un tomo de poesías al que faltaban muchas hojas; todas las que contenían las composiciones plagiadas que nuestro amigo cortó para enviarlas la imprenta, formando parte de sus famosos artículos Armonías literarias.
Ofrecimos bajo palabra de honor cumplir el encargo que nos confiaba aquel hombre, casi en el borde del sepulcro, pero no tuvimos que continuar su obra porque el falso poeta, quizá temeroso de que se repitiera el castigo, jamás volvió a ofrecer como propios los frutos de la agena inspiración
Sin embargo, entre los papeles curiosos de nuestro archivo, conservamos los restos del libro que, hacé más de treinta años, nos entregara don Francisco Leiva.
Abril, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL PASEO DEL GRAN CAPITÁN
El paseo veraniego de Córdoba, no obstante ser una vía construída a la moderna, conservó hasta hace treinta años sellos característicos de nuestra vieja ciudad, que hoy ha perdido por completo.
Paseo construido en el primitivo de San Martín y en sus inmediaciones, había en estos lugares edificios, algunos casi en ruinas, que nos producían la sensación de las antiguas históricas urbes en que por fortuna no ha entrado la piqueta mal llamada del progreso, en las que cada piedra nos evoca una historia o nos recuerda un hecho memorable.
Pretendióse que este paseo fuera a la vez, la calle principal de la población, el centro de su vida andando el tiempo, y, por este motivo, se empezó a construir en él edificios suntuosos como el Gran Teatro y el Café contiguo; el palacio de los Marqueses de Gelo; la casa de don Juan de la Cruz Fuentes, hoy de los Marqueses del Mérito, que con sus tonos oscuros y los sauces de su patio tenía aspecto de mansión funeraria, y la alegre morada de don Mamerto Pulido, semi-oculta entre un primoroso jardín, hoy convertido en solar.
Allí se establecieron dos de las fondas principales de la capital, la Española y la de Oriente, y allí se edificaron otros dos cafés, no tan amplios pero sí de tan excelentes condiciones como el que ostenta el calificativo del inmortal Gonzalo de Córdoba, los denominados Cervecería y de Colón, que ya también han desaparecido.
Contrastaban con estas modernas construcciones la inmediata a la Cervecería, una típica y vieja casa llena de ventanas desiguales, de escalones, coronada por una torre con multitud de arcos, casa que servía para albergue de viajeros modestos y en la que, además, hallábase instalado un aguaducho con honores de taberna.
En el espacio ocupado por la casa referida, al que se unió un pedazo de la vía pública, se levantó el Casino de la Peña, un buen edificio que, con el Café Cervecería, forma en la actualidad el Círculo de la Unión Mercantil.
Mayor que el contraste anotado era el que se advertía entre las fincas mencionadas y la medio derrumbada casona en que hallábanse, verdaderamente entre montones de escombros, las oficinas de la Administración de Hacienda.
El acceso a tales oficinas resultaba tan arriesgado y difícil como el pase de las Termópilas y, cuando se estaba dentro de ellas, nacía el temor de no volver a salir ante la inminencia de un derrumbamiento.
Por encima de uno de sus muros forales semiderruídos asomaba sus ramas torcidas una higuera, deseosa, tal vez, de ocultar con ellas aquel padrón de ignominia, que desapareció al ser edificadas en dicho lugar la Audiencia, una casa particular y una escuela pública.
Apesar de ser la calle del Gran Capitán la más importante de nuestra población y de haber transcurrido medio siglo desde que se abriera su primer trozo, aún quedan en él dos solares, lo cual demuestra la indolencia característica de los cordobeses.
La parte exterior de uno de ellos fué utilizado durante muchos años, para establecer un café veraniego y la interior siempre se destinó a teatro o circo.
El otro solar ¡para cuántas y cuán diversas instalaciones ha sido utilizado!
En una parte del mismo tuvo un taller de herreria, durante muchos años el popular y notable artífice Pedro Romero, que, por una de sus genialidades se hacia llamar el Cometa, y en el resto del espacioso paraje estuvieren el Teatro de Variedades, un teatro provisional exclusivamente para verano; el café, también veraniego, denominado El Buen Retiro, cuyo principal aliciente era un sexteto formado por señoritas austriacas; el Tiro de Pichón conque Manolo Cuevas resolvió el problema de la vida cuando el incendio ocurrido en la Feria de Nuestra señora de la Salud le destruyó una magnífica colección de figuras de cera; el bazar titulado Martillo Sevillano, donde las ventas se efectuaban por medio de subasta y que servia de punto de reunión nocturna de muchas familias; la clínica ambulante del Doctor Sequab, pues allí instalaba su relumbrante carroza para realizar las curas que producían el asombro de los incautos; el circo de la famosa domadora de elefantes Condesa de Valsois y, finalmente, el salón de espectáculos del señor Ramirez de Aguilera, que hay en la actualidad.
Exornaban este paseo preciosos naranjos que, en Prirnavera, embalsamaban el ambiente con el delicado aroma del azahar, y con sus copas de verdor perenne, embellecían en todas las estaciones dicho paraje.
Los naranjos fueron sustituidos en mal hora por unas palmeras raquíticas, una de ellas jibosa, que sirvió de motivo a la gente de buen humor para innumerables bromas y ocurrencias felices, como la de obsequiarla con una serenata, a cargo de la murga, para la que, sus iniciadores, invitaron al vecindario por medio de una chistosísima alocución publicada en la Prensa local.
Casi todas las palmeras se secaron y entonces reemplazóselas con los árboles, desiguales y poco esteticos, que hay en nuestros días.
Iluminaban la hermosa calle del Gran Capitán, además de los faroles que aparecen a ambos lados de ella, unos artísticos candelabros colocados en su centro, que también han desaparecido y que en más de una ocasión sirvieron de tribuna para oradores espontáneos en manifestaciones o actos semejantes.
Numerosísimo público de todas las clases sociales acudía, durante las noches de estío, almencionado lugar, especialmente los domingos y días festivos, las vísperas de las festividades de San Juan y San Pedro y cuando las bandas militares de música tocaban obras como “La Batalla de los Castillejos”, acompañada de clarines, tambores, cornetasy fuegos de artificio, o como “La Cacería”, con sus trinos de pájaros y su coro de cazadores.
En tales noches el Gran Capitán presentaba un aspecto brillante; a ambos lados, al rededor de interminable fila de mesas de los cafés congregábanse los amigos y las familias, formando animadas tertulias y, por el centro, discurrían sin cesar, mostrándose incansables, las muchachas, los jóvenes, entregados a la dulce charla que inspiran los amoríos y las quimeras propios de los pocos años.
Tropas que regresaban triunfantes, de los campos de batalla; regimientos que iban a verter su sangre por la Patria en remotas tierras, desfilaron marciales por el centro del paseo que ostenta el dictado del guerrero inmortal, entre los vítores y aclamaciones de una multitud ebria de entusiasmo.
La avenida del Gran Capitan se vistió de gala para recibir la visita oficial de Alfonso XII después de su coronación.
En el centro levantóse un arco artístico y severo coronado por los escudos de la provincia de Córdoba y, limitando el lado derecho, se instaló una larga tribuna desde la cual innumerables damas y señoritas arrojaban flores al pasar el Monarca, en un soberbio carruaje, por el centro de la engalanada vía.
La crónica negra registra dos sucesos sangrientos ocurridos en el paseo del Gran Capitán.
Cierto día un beodo hizo un disparo de pistola contra un soldado que prestaba el servicio de centinela en la puerta de la Administración de Hacienda y ambos, estuvieron tiroteándose durante largo rato, hasta que el borracho cayó exánime atravesado de un balazo, en el urinario que hay en la esquina de la calle Torre de San Hipólito, que le servía de barricada.
En las primeras horas de una madrugada estival, en que numeroso público disfrutaba del fresco en dicho paraje, unos gitanos sostuvieron una reyerta, agrediéndose con armas blancas y de fuego.
Uno de los contendientes murió en la riña, a causa de una terrible puñalada, y uno de los proyectiles disparados hirió en el pecho al general don Santiago Díaz de Ceballos, gobernador militar de Córdoba, que se hallaba sentado en la puerta del Casino La Peña.
Nada diremos acerca de la prolongación de la calle en que venimos ocupándonos porque, además de ser muy reciente, ha quitado su primitivo carácter al lugar en que buscábamos esparcimiento, durante las veladas veraniegas, en nuestra juventud, al que servían de fondo las típicas y populares tabernas de Angel Ordóñez y Francisco Gama, con sus frescos patios, llenos de plantas y de flores.
Hoy puede decirse que el hermoso paseo del Gran Capitán se halla en la decadencia; sólo sirve de de paso para las innumerables personas que se congregan en los cinematógrafos, donde actualmente se halla reconcentrada la atención del público.
Junio, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LA "PLANCHA" DE UN GOBERNADOR
Pocas planchas han obtenido tanta popularidad, han sido objeto de tantos comentarios y se ha contado tantas veces como la de aquel famoso gobernador de Granada que, al ver una aurora boreal se apresuró a telegrafiar al Ministro de la Gobernación en estos términos: "En este momento, dos de la madrugada, se ha presentado un fenómeno consistente en una luz roja vivísima que ilumina todo el espacio. Dígame que debo hacer", despacho al que contestó el Ministro con este otro, conciso y terminante: "Cuando se presenta ese fenómeno, que se llama aurora boreal, lo que tiene que hacer un gobernador es presentar la dimisión".
Pues bien, otra primera autoridad civil de la provincia de Córdoba cometió hace ya muchos años una pifia análoga, sino mayor, a la de su colega de Granada y, sin embargo, ni se le ordenó que dimitiera ni obtuvo la triste celebridad que aquel.
Nuestro hombre, por su tipo, semejábase algo al inmortal gobernante de la Insula Barataria; como él era de corta estatura, de abultado abdomen, de aspecto vulgar.
Diferenciábase únicamente de Sancho Panza en que usaba patillas y, más que en este detalle en que nunca tuvo en sus funciones gubernativas rasgos de ingenio como, por ejemplo, el que ocurriera al escudero de Don Quijote cuando fué la moza a pedirle justicia porque había sido mancillado su honor.
Los paisanos de este Poncio, hijo de las montañas de Asturias, conocíanle por el remoquete de el diputado jamones pues aseguraban que cuando algún vecino del distrito de que era representante en cortes acudía a pedirle un favor él le contestaba invariablemente: está bien: mándeme un par de jamones y todo se arreglará a su gusto.
Al poca tiempo de tener a su cargo el mando de nuestra provincia, muy a disgusto de toda ella, empezó a actuar en el Teatro Principal una compañía cómico-lírica.
Formábanla artistas muy aceptables, y, tanto por esta circunstancia, como por las de tener un repertorio variadísimo y celebrar funciones por horas, novedad que implantara el notable actor Perico Ruiz de Arana, numerosísimo público invadía diariamente el popular coliseo de la calle de Ambrosio de Morales.
Entre los concurrentes a las secciones segunda y tercera jamás faltaba la flamante primera autoridad de la provincia.
Una noche la compañía anunció el estreno de la zarzuela ¡A ti suspiramos!
En esta obra, como en otras muchas del repertorio antiguo, algunos de sus intérpretes se sitúan entre los espectadores y, desde sus localidades, sostienen parlamento con los actores que se hallan en la escena.
Hay un vivo diálogo entre un artista que está en el proscenio y otro que ocupa una butaca; un tercero que se situa en las gradas del paraíso manda callar al de la butaca,, este le contesta que no quiere, ambos se insultan, el de arriba amenaza al de abajo con mascarle la nuez y entonces aparecen en el palco escénico, desde él descienden al patio y se dirigen a las gradas dos polizontes de guardorropía con tremendos bigotes, narices inverosímiles y grotesca indumentaria.
Notar el gobernador la simulada bronca y descomponérsele los nervios todo fué uno.
¿Qué iba a ocurrir allí si la emprendían a tiros o puñaladas aquellos imprudentes espectadores?
Rápidamente salió del palco llamando con desaforados gritos al inspector del cuerpo de Vigilancia; acudió éste y el Poncio le ordenó que sin pérdida de momento subiera al gallinero a detener al individuo que había producido el escándalo; el agente de la autoridad intentó advertir al exdiputado jamones que padecía un error, pero aquel, en tono imperioso, le mandó que cumpliera la orden sin replicar palabra.
El pobre inspector subió en busca del cómico para detenerlo; el artista protestó enérgicamente contra aquella arbitrariedad; los espectadores diéronse cuenta de lo ocurrido y en todo el teatro estalló una silba ensordecedora, imponente, en obsequio de la primera autoridad de la provincia, a la que se unían estrepitosas carcajadas de burla.
El autor de la plancha tuvo que abandonar el teatro más corrido que una mona.
Como circunstancia agravante consignaremos que la obra esta escrita en verso y los personajes que intervienen en la contienda se insultan en fáciles y sonoras redondillas.
Al día siguiente a la noche del suceso tuvo que leer el periódico local El Adalid, enemigo político de la fracasada autoridad.
Con el gracejo y la ironía que caracterizaba a los hermanos Valdelomar narró y comentó la pifia del ignorante Poncio de la Insula cordobesa, estremando la nota ridícula cuanto le fue posible:
Aquel día, por una excepción, el popular diario romerista se vendió por las calles y en pocas horas, agotóse un número de ejemplares muy crecido.
No paró en esto la broma de El Adalid; cotidianamente, durante mucho tiempo, estuvo dedicando su saladísima sección denominada "Palique", al Diputado jamones, a quien sustituyó este remoquete por el de Planchifredo II, para recordarle sin cesar la cómica escena del teatro.
La zarzuela ¡A ti suspiramos! que, sin el incidente ferido sólo hubiera durado cuatro o cinco noches en carteles, fue un riquísimo filón para la compañía a la que permitió permanecer en Córdoba algunos meses.
En los días festivos se representaba la afortunada obra tres veces, una por la tarde y dos por la noche, siempre ante un público numerosísimo.
Y, cuando al llegar la escena de la bronca una chula, poniéndose la mano cenada ante la boca como si fuese a hablar por teléfono, exclamaba:
"que le avisen por el hilo
al señor gobernador".
los espectadores prorrumpían en un aplauso cerrado y en una carcajada unánime.
El lector supondrá que el Diputado jamones o Planchifredo II, ya que no presentó la dimisión no volvería a pisar el teatro; pues bien, se equivoca de medio a medio si así lo cree.
El emulo del famoso gobernador de la aurora boreal no faltaba ni una noche al ya desaparecido coliseo, el cual abandonaba cuando iba a comenzar la representación de ¡A tí suspiramos!
De este modo conseguía que el público se fijara más en él y no olvidase la plancha.
Mayo, 1990.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
UN RINCÓN DE LA CIUDAD
En el señorial y tranquilo barrio de la la Catedral, muy cerca de la Mezquita, en la terminación de la calle de las Comedias, hay una calleja estrechísima que parece un túnel, pues los muros de sus edificios amenazan con unirse por la parte superior.
La persona que por primera vez penetre en esta angosta vía seguramente sentirá el temor de quedar sepultado entre escombros a consecuencia del derrumbamiento de los desniveles y viejos paredones.
Y quien desconozca nuestra población seguramente no podrá creer que la estrechísima calleja de la calle de las Comedias conduzca a uno de los rincones más típicos de Córdoba.
Ella pone en comunicación la calle citada con una espaciosa plazuela, antiguamente convertida en jardín, en cuyo lado izquierdo se halla otra calleja diminuta con un arco a guisa de pórtico.
El silencio característico del barrio de la Catedral se acentúa en el paraje citado, donde parece que se vive en un aislamiento completo de la humanidad, lejos del mundanal ruido como dijo el poeta.
Hace treinta y cinco o cuarenta años, en la plaza a que nos referimos sólo había dos casas, una muy pequeña, otra grande, con el sello característico de las antiguas casas cordobesas; los postigos o puertas falsas, como vulgarmente se les denomina, de dos hermosos edificios de la calle de la Encarnación y una amplia reja, bello ornamento de la plaza, perteneciente a la Fábrica de cera de la Catedral.
Junto a la reja, un gran bloque de piedra servía de asiento a los vecinos para tomar el sol en invierno y disfrutar del fresco de la noche en en verano.
En la diminuta calleja a que servía de entrada el arco levantábanse otras dos casitas de reducidas proporciones, modestas pero con más luz y mejores condiciones higiénicas que las que se construyen en la actualidad.
La parte inferior de todos los muros estaba cubierta por dompedros y boneteros, que formaban un verde zócalo, salpicado en primavera y estío por las multicolores florecillas de los primeros.
En la reja de la cerería y en el arco de la callejita no faltaban las enredaderas y los rosales que llenaban el ambiente de suaves perfumes.
Era el lugar descrito uno de los más alegres de la población y en él reinaban la paz y la tranquilidad propias de la aldea, donde se vive ni envidiado ni envidioso.
En la época indicada frecuentemente se veía penetrar por el túnel de la calle de las Comedias a algunos de los notables literatos que entonces abundaban en esta ciudad, desde el sabio humanista don Francisco de Borja Pavón hasta el joven escritor don Julio Valdelomar y Fábregues.
¿Iban a deleitarse en la contemplación de aquel pintoresco y apartado paraje de Córdoba? No. Iban a visitar a un insigne poeta, maestro de casi todos los de su tiempo, don Manuel Fernández Ruano; a pedirle consejos, a escuchar sus enseñanzas, a recrearse en sus versos inspirados y hermosos.
Fernández Ruano,que como casi todos los hombres de talento, vivió sumido en la pobreza, habitaba en una de las pequeñas casas de la callejita del arco y su humilde domicilio solía convertirse en ateneo, donde se trataba y discutía de los temas literarios más interesantes y de actualidad.
En las interminables noches del invierno, improvisábanse veladas amenísimas en el retiro del poeta y en el verano todos los vecinos de aquel rincón, unidos por vínculos de amistad tan estrecha, que los convertían en una sola familia, congregábanse en la plazuela para disfrutar del fresco y allí pasaban las horas inadvertidas, ya en amena charla, ya admirando las vibrantes estrofas del cantor de Carlos V.
La esposa de un funcionario de Hacienda, que fue artista lírica, solía amenizar tales reuniones interpretando, con gusto y afinación, trozos de óperas y zarzuelas, y otra señora, esposa de un militar, recreaba a sus contertulios narrando con vivos colores y con gracejo extraordinario múltiples y arriesgados episodios de que fueron actores su marido y ella en los campos de Cuba.
Con el pretexto de celebrar la fiesta onomástica de un vecino o simplemente de echar una cana al aire, se organizaba caracoladas y sangrías, en las que la animación el júbilo, el buen humor, no decaían un instante hasta que las primeras claridades del día obligaban a los trasnochadores a recluirse en sus albergues.
¡Quién en una de estas noches de inocente juerga hubiera pensado al transitar por la silenciosa y solitaria calle de las Comedias que, más allá de la calleja en forma de túnel, se desarrollaba un cuadro genuinamente cordobés lleno de encantos y de poesía!.
Julio, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
DON BONIFACIO GONZÁLEZ L. DE GUEVARA
Allá por el año 1900 algunos periódicos de Madrid comentaron en tono festivo un documento curiosísimo que habían recibido de Córdoba. Titulábase Manifiesto técnico y en él su autor, don Bonifacio González L. de Guevara explanaba las teorías más originales, incongruentes y absurdas que pudieron ocurrírsele a un mortal.
Empezaba diciendo que cumplía un deber al manifestar a todo el mundo la creación de un nuevo principio en el que debía fundarse toda generación y toda ciencia.
Extendíase después en interminables, elucubraciones filosóficas, metafísicas, teológicas, políticas, fisiológicas, todas ellas muy por encima de la inteligencia humana, para deducir con una lógica aplastante "que el principio del hombre es la naranja en su estado natural que se cría en la luna" y que "la mujer tiene su origen en la lima que se cría en el mismo astro".
Luego demostraba de modo axiomático que él estaba obligado a casarse con la Reina Regente de España para cumplir su misión de gobernar al mundo y, a continuación, consignaba el programa que se proponía desarrollar, como cualquier político adocenado.
Crearía los ministerios de la Razón natural, del Idioma de Higiene, de Contabilidad, de Administración, de Derecho y Comunicaciones.
Suprimiría el cargo de presidente del Consejo de Ministros porque únicamente servía para mantener el divorcio entre aquellos y la suprema autoridad y además originaba los partidos políticos,
Finalmente consignaba que la base de su Constitución era la desaparición de los poros de la tierra, cubriéndola con un cristal, para que no saliera el fuego que encierra en sus entrañas.
Merced a este sencillísimo procedimiento prosperaría la agricultura de modo extraordinario, desaparecerían las enfermedades y las diferencias de raza, siendo todos los hombres de color de rosa, disfrutaríamos la temperatura natural, los viejos se tornarían jóvenes, pues la vejez sólo está originada por la fiebre y, como complemento de todos estos prodigios, consegiríamos la inmortalidad.
¿Quien era el autor del peregrino manifiesto ligeramente extractado?
Con verdadero interés nos dedicamos a averiguarlo y al fin conseguimos satisfacer nuestra curiosidad. Un amigo nos presentó a don Bonifacio González Ladrón de Guevara.
Era un hombre ni joven ni viejo, de aspecto simpático, de mirada viva y penetrante.
Cojeaba un poco, sin que este defecto le impidiera andar muy ligero, gesticulaba mucho al hablar, no podía permanecer quieto un instante; parecía, en fin, un manojo de nervios.
Su traje revelaba que no debía hallarse en muy buena posición, aunque estuviese llamado a regir los destinos del mundo.
A la vez que a escribir manifiestos y a preparar la transformación universal dedicábase a enseñar el idioma Francés y tenia a su cargo la contabilidad en algunos establecimientos industriales.
Cuando supo que su celebre Manifiesto técnico había despertado en nosotros el deseo de conocerle, llenóse de júbilo y con una verbosidad pasmosa empezó a exponernos sus doctrinas, sus planes, sus proyectos, merced a los cuales convertirla la tierra en un paraíso y lograría hacer inmortales.a los hombres.
Oran trabajo nos costó cortar la charla a aquel loco, lo cual conseguimos mediante promesa formal de ir a buscarle otro día para que, más despacio, acabara de explicarnos todas sus extrañas teorías.
Cuando nadie seguramente se acordaba ya del documento comentado por la prensa de Madrid, el bueno de don Bonifacio se destapó como poeta, editando un folleto, impreso en nuestra capital, cuya portada decía así: "El
Poema de la Vida.- Moneda legal.- Vale cien gramos de sangre.- por Bonifacio González L. de Guevara".
En esta obra trascendental, encerrada en un folleto de dieciseis páginas, repetía casi todo lo consignado, en el Manifiesto técnico, pero no en prosa, sino en unos versos tan revolucionarios como las doctrinas de su autor, pues no estaban sujetos a las reglas literarias.
El poema comenzaba con una dedicatoria a su Majestad la Reina Regente de España, dedicatoria de la que reproducimos a continuación los cuatro primeros versos.
Helos aquí:
"Está todo el mundo loco
porque ignora la verdad
y para salvarlo invoco
vuestra infinita piedad".
Don Bonifacio González, sin duda después de haber dado a luz su obra, cayó en la cuenta de que algunos conceptos resultaban oscuros y entonces, para aclararlos, lanzó a los vientos de la publicidad un "Apéndice al Poema de la Vida", digno hermano de este.
Lo terminaba encargando a la Reina Regente que cuando estuviese unida con él por el lazo del matrimonio, viniese a Córdoba para fijar aquí su residencia y no efectuara el viaje en el tren, sino en triciclo, pues como tenía tres ruedas no está expuesto a caídas.
Al mismo tiempo le rogaba que, entre las tropas, trajese a Rafaelito GonzAlez, un hijo que el autor tenía en Madrid.
"en la plaza del Progreso,
esquina de la derecha,
saliendo por la de Atocha
la primera que se encuentra".
Estas elucubraciones semi-literarias, en unión del famoso manifiesto, dieron nombre y popularidad al tenedor de libros y profesor de Francés, que, antes había pasado inadvertido en Córdoba.
Don Bonifacio González salió súbitamente del aislamiento y la soledad en que vivía; a cada paso encontraba un amigo que, después de saludarle cortésmente, interrogábale acerca de sus planes regenadores de la creación y se le ofrecía para auxiliarle en la magna obra.
En los paseos, la tertulia de don Bonifacio era la más numerosa y abigarrada; constantemente hallábase este en el uso de la palabra exponiendo sus teorías y proyectos.
Huelga decir que los amigos improvisados acabaron de volverle loco, si no lo estaba por completo, y que nunca faltaban a su alrededor personas dispuestas a hacerle víctima de bromas pesadas, con intenciones poco piadosas.
En una ocasión, hablando de cacerías, nuestro hombre aseguraba que él tenía necesariamente que hacer blanco en todas las piezas a que disparase, en virtud de las leyes de la Física y lo mismo ocurriría a todos los cazadores si conociesen dicha ciencia,
Sus contertulios organizaron una excursión cinegética para que demostrara con la práctica la certeza de sus teorías; obligáronle a andar medio centenar de kilómetros provisto de una escopeta hermana por su antigüedad de la que había en los exvotos en el santuario de la Virgen de la Fuensanta y, al aproximarse la noche, lo abandonaron en lo más intrincado de la Sierra, donde milagrosamente no murió de frío o devorado por los lobos.
¿Usted entiende de toros?, preguntáronle otros guasones de coleta. coleta.
¡Bah! contestó; yo soy la única persona que posee la verdadera ciencia del toreo, merced a la cual se está libre de cogidas. Esa ciencia es la de las Matemáticas, la Geometría. El toro, al embestir; ya lo hace en linea recta, curva o quebrada, ya describiendo un ángulo o una élise [sic] y quien conoce todo esto se libra muy fácilmente de la acometida.
Algunos individuos, mal intencionados, al enterarse de esta habilidad del infeliz demente, trataron de organizar una becerrada para tener el gusto de verle rodar por la arena, pero la autoridad no permitió, con muy buen criterio la corrida, que tal vez hubiera llevado al diestro matemático a la cama de un hospital o quien sabe si al cementerio.
Don Bonifacio González enamoróse perdidamente de una encantadora señorita, discípula suya de Francés, única prueba que dió de no estar loco y dedicóla un poema incendiario.
Esta producción literaria, aunque fue impresa por su autor, en un folleto, no llegó a circular gracias a haberse incautado oportunamente de la edición la familia del ídolo de los amores del poeta.
Un día llegó a nuestras manos otro documento del original publicista: titulábase Manifiesto al público de todos los países y contenía las mismas. incongruentes y extrañas teorías de todos los escritos anteriores de su autor, pero entre el fárrago de la indigesta prosa que llenaba sus seis macizas columnas encontramos algo que llamó nuestra atención y ¿por qué no decirlo? nos produjo espanto.
Don Bonifacio González contaba una horrible tragedia ocurrida, según decía, el 11 de Octubre de 1866 en una casa de la calle llamada Puerta de Murcia, de Cartagena, donde aquel habitaba con su familia.
A media noche se inició un voraz incendio del que estuvo en peligro de ser víctima el narrador del drama.
Aquel aseguraba que prendieron fuego intencionadamente al edificio dos mujeres, de una de las cuales consignaba el nombre, con el fin de que él pereciera entre las llamas; que para conseguirlo le trasladaron, sólo tenía entonces doce años de edad, desde la habitación en que dormía a otra que estaba próxima al sitio en que comenzó el siniestro y que el móvil del crimen que se trataba de perpetrar era hacerle desaparecer con el objeto de usurparle una herencia.
¿Habría algo de verdad en esta horripilante historia? ¿Contribuiría el hecho referido a privar de la razón a don Bonifacio? Más de una vez nos hemos dirigido esta pregunta y el espectro de la duda se ha presentado ante nosotros, produciéndonos el calofrío del terror.
La locura de aquel desdichado iba en aumento de día en día y el regenerador del Universo perdió las modestas colocaciones conque atendía honradamente a su subsistencia.
Al hallarse sin recursos pensó en marchar a Madrid en busca del auxilio de algunos parientes ¿pero cómo?
Una de las personas que le hacían objeto de sus burlas, brindándole amistad, le entregó un billete de tren para que pudiese efectuar el viaje.
Don Bonifacio González Ladrón de Guevara emprendió contentísimo, ansioso de llegar a la Corte, pero aquel billete sólo tenía validez hasta un pueblo del límite de la provincia de Córdoba y allí detendrían al infeliz viajero.
¿Qué suerte corrió el ser extraordinario que descubriera la inmortalidad y el origen del hombre en la naranja de la luna?
No hemos podido averiguarlo apesar de los muchos años transcurridos desde su desaparición. Acaso esté encerrado en una casa de salud, tal vez moriría en el abandono, de hambre, de miseria, soñando con transformar la tierra en un paraiso.
Octubre, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL TOREO CÓMICO
Hoy que el toreo cómico está de moda, porque se van acabando los toreros serios, y el popular Charlot ha pasado de la pista del circo y de la película cinematográfica a la arena de la plaza para poner en solfa: la tauromaquia, ya bastante ridiculizada por sus fenómenos, creemos oportuno tratar en estas notas retrospectivas de los espectáculos bufos que antiguamente se celebraban en esta capital, mucho más graciosos que los actuales y recordar algunos de los individuos que en ellos tomaban parte, muy superiores, por su ingenio y originalidad, a los Charlots contemporáneos.
Omitimos las graciosísimas parodias de las corridas de toros conque nos solazaban Tony Grice, Gonzalo Agustíno y otros payasos, principalmente el segundo, que toreaba con verdadera maestría.
En tales parodias, los lidiadores inventaban suertes difíciles y arriesgadas, que provocaban la hilaridad del público, y solían matar a las reses sin recurrir al estoque ni la puntilla; simplemente con una caña.
Colocaban a la fiera en el testuz, una materia explosiva sujeta a los cuernos, y, al llegar el último tercio de la lidia, el matador se proveía de una larga caña con una mecha encendida en uno de sus extremos, la cual aplicaba al explosívo y el pobre animal caía como herido por el rayo.
El gran maestro Lagartijo organizó varias corridas cómicas que proporcionaron ratos muy agradables a los espectadores.
En una de ellas salieron a picar mujeres -quizá sería esta la primera vez que la mujer actuó de lidiadora- y tal pánico se apoderó de las varilargueras apenas vieron el primer novillo en el ruedo, que fue imposible conseguir que pusieran una vara y algunas se arrojaron del caballo al suelo, lanzando gritos de terror.
En otra novillada, la suerte de banderillas se efectuó de un modo original. Los rehileteros se introducían en unas grandes banastas de mimbre; desde ellas citaban a la res y, cuando acudía, clavábanle los palos y ocultaban todo el cuerpo en la banasta, rodando dentro de la misma por la arena, como consecuencia de la embestida del cornúpeto.
Pero la corrida más famosa de todas las organizadas por Lagartijo fue la de los piconeros, de los típicos piconeros cordobeses, en la que el Manano, el Pilindo, el Retor y los demas descendientes del Jurado Aguilar prodigaron la gracia y el ingenio que les eran característicos. Sus frases: ¿Pero Rafaé ¿cómo quieres que mate este toro, si es de carne de ballena?, este bicho paese, por lo duro, de jierro colao y, otras muchas, han pasado de boca en boca y se conservan, como recuerdo de una de las fiestas más originales y simpáticas celebradas en esta capital.
En el circo de la carrera de los Tejares actuaron, en épocas no muy lejanas, muchos individuos, sin propósitos de convertirse en payasos del toreo, como los Charlots y sus camaradas, que hubieran podido dar a estos lecciones de tauromaquia bufa.
Uno de ellos fue Montesinos, el célebre empresario y matador de novillos que llenaba la plaza de público para ver una corrida sin toros, pues se le había olvidado adquirirlos, según él mismo decía, o si actuaba de lidiador arrojábase al suelo y cuando acudían a levantarle, exclamaba con tono suplicante: ¡sacadme, por Dios de aquí, que estoy muerto!.
De la turba de jorobados, cojos y tipos raros y extravagantes que desfilaron, hace treinta años, por la plaza de esta capital se destacó extraordinariamente Fifla.
¿Quién era este personaje? Un súbdito italiano, ya de edad madura, alto y delgado como una pértiga, que se dedicaba a la venta de agua y azucarillos en los paseos y demás lugares de reunión.
Un empresario listo contratóle para que alternara, como matador, con otro diestro análogo en una novillada y el circo se llenó de espectadores, ansiosos de admirar las proezas del aguador, convertido por arte de magia en flamante torero.
Gentes poco piadosas vistiéronle el traje de luces, un traje de la época de Pepe-Hillo, descolorido y roto; le arreglaron con trapos y algodones una pantorrilla bien formada, dejándole la otra al natural, una canilla envuelta en una media; le calzaron unas alpargatas negras y coronaron la grotesca y extraña figura con una montera que se le quedaba en la coronilla.
Al presentarse Fifia en el ruedo estalló una carcajada general, seguida de un aplauso estruendoso..
El pobre italiano, durante los dos primeros tercios de la lidia; procuró situarse a honesta distancia del novillo, pero llegó la hora de la muerte y ¡aquí fué Troya!
Proveyéronle de una muleta en l a que podía embozarse y de un estoque con apariencias de asador.
El hombre, después de pronunciar un brindis pintoresco, se fué en busca de su enemigo y, al dar el primer pase, estuvo a punto de tocar las nubes con la mano; al segundo rodó por la arena; al tercero perdió las alpargatas y en los sucesivos fué quedándose en un estado de desnudez vergonzoso.
Intentó pinchar infinidad de veces, pero nunca encontraba al toro y daba todos los mandobles al espacio.
Previo los tres avisos que el reglamento ordena, salieron los mansos y se llevaron la res, al mismo tiempo que dos guardias municipales hacían lo propio con el fracasado matador.
Y el público fué tan cruel que, no satisfecho con los insultos que le dirigiera y la grita que le propinara, le arrancó la coleta a tirones.
Con ella cayeron las ilusiones y las esperanzas del infeliz aguador que creyó ver en lontananza un porvenir halagüeño, una era de triunfos envidiables.
El último torero cómico de Córdoba fue el Bolo, casi tan célebre por sus largas como el gran Lagartijo.
Realizaba innumerables suertes de capa novísimas, todas las cuales concluía del mismo modo; volviendo la espalda al novillo y dejándose coger tranquilamente.
Este diestro, compañero de Fifla por el arte y la indumentaria, llevaba siempre numeroso público a nuestra plaza, de la que solía salir triunfalmente en el carro destinado al transporte de las carnes de los toros, para que las turbas no le apedrearan.
Apesar de tales gritos; el Bolo, cuando, molido por los revolcones se entregaba al descanso, sirviéndole de lecho unas de las enormes cestas de la hortalizas que él conducía al Mercado, soñaba con escalar el templo de la gloria, con obtener muchos aplausos y dinero; nunca, seguramente, con acabar sus días del modo que los acabó, en la cama de un hospital.
Agosto, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LAS NOCHES DE VERANO
Qué típicas eran las noches de verano en Córdoba hace cincuenta años! ¡Qué agradablemente transcurrían para el vecindario de esta ciudad tranquila, silenciosa, llena de poesía. de encantos indescriptibles!
Las familias acomodadas se congregaban en los patios de sus viviendas, en aquellos patios con honores de jardines, cuyas paredes cubrían los naranjos, y allí pasaban la velada respirando los aires puros, embalsamados por nardos y jazmines.
Los moradores de las casas de vecinos convertían en patio la calle para disfrutar del fresco. Delante de las puertas de sus amplios y viejos caserones colocaban una fila de toscas sillas, fuera de las aceras para no interrumpir el tránsito del público, y arrellanadas en sus asientos las viejas dormitaban, las mozas se entretenían con la interminable y variada charla femenina y las parejas de los novios, alejadas de los demás contertulios, rimaban en voz muy baja el eterno idilio de los amores.
Estas reuniones concluían temprano. porque era preciso madrugar para dedicarse a las tareas diarias, excepto los sábados en que, como vísperas de día de descanso, se podía prolongar indefinidamente y, en muchas ocasiones se prorrogaban hasta que el sereno, aquella figura típica que también desapareció, anunciaba con su canto monótono que había mediado la noche.
¡Con cuánto afán esperaba la gente, joven los sábados para divertirse!.
En esas noches verificábanse las giras a los melonares y a las huertas del pago de la Fuensanta para comer higo-chumbos.
Y en nuestros campos; hermosos hasta en estío, la gente del pueblo improvisaba fiestas muy gratas, en las que eran elementos indispensables el baile, la canción, el rasgueo de la guitarra, presentándose a la vista del observador, iluminados por la luna, cuadros, bellísimos de la verdadera Andalucía.
En esas noches, grupos de jóvenes recorrían la población para obsequiar a novias y amigas con poéticas serenatas y súbitamente, enmedio del silencio llegaban hasta nuestros oídos las débiles notas de una música delicadísima, sentimental, inspirada que compendiaba toda el alma, todo el encanto de nuestro pueblo; era la música del gran maestro Lucena interpretada prodigiosamente por él mismo en su mágico violín y acompañada en la guitarra de manera irreprochable por Nazario Hidalgo, aquellos dos bohemios que invariablemente concluían sus conciertos nocturnos, agotando todo el repertorio, sentados en una gradilla de la calle de la Feria en pleno día y a pleno sol.
Las muchachas del barrio de la Catedral, en animados grupos, acompañadas de sus novios, iban al Caño Gordo para saborear las clásicas arropías de clavo y beber el agua fresca de la fuente contigua al camarín de la Virgen de los Faroles; las de otros barrios acudían á la vieja confitería de la Fuenseca para comer sus merengas famosas; muchas se endulzaban la boca con los melosos higo-chumbos de los puestecillos instalados en todas las plazas y en todas las esquinas.
Los domingos, las familias acomodadas, no muchas, se congregaban en el paseo de San Martín, primero, y en el del Gran Capitán, después, y allí, sentadas en las sillas del Asilo, formaban tertulias muy amenas y se obsequiaban con vasos de horchata de los vendedores ambulantes de helado; aquellos vendedores siempre vestidos de blanco, calzando alpargatas y con la cabeza envuelta en un pañuelo, a guisa de gorro, que también eran figuras originales de la Córdoba de antaño.
La gente del pueblo y muchas personas de otras clases sociales más elevadas preferían al lugar mencionado el paseo de la Ribera.
En éste se disfrutaba de más agradable temperatura que en aquél y había mayores encantos, mayores atractivos; los atractivos y el encanto del Guadalquivir.
Familias enteras acudían a bañarse en las primitivas casetas instaladas por el popular Ballesteros en ambas márgenes del río; otras paseaban en las prehistóricas barquillas de Juanico y sus camaradas, confundiéndose en el espacio los gritos estridentes y las sonoras carcajadas de las bañistas con la alegre charla y las sentidas coplas de los navegantes.
Entre tanto, para presenciar aquel cuadro lleno de poesía, una abigarrada multitud invadía los asientos de la Ribera y por la amplia acera del paseo discurrían las mozas perfumadas con el perfume exquisito de nardos y jazmines.
Desde la Cruz del Rastro al Molino de Martos veíase una larga hilera de lucecillas que semejaban luciérnagas; eran los pequeños faroles de las mesas de las arropieras y de los puestos de higo-chumbos.
Las noches de San Juan y San Pedro, la Ribera y la calle de la Feria presentaban un aspecto indescriptible, constituían un cuadro típico, original, de belleza insuperable, pues en aquellos parajes se rendía culto a la tradición, exclusivamente cordobesa, de celebrar con máscara dichas festividades.
La calle principal de nuestra población y su paseo favorito eran pequeños para contener a la muchedumbre; en interminables hileras de sillas situábanse las personas de peso, de respetabilidad y la juventud bullía incesantemente ya siguiendo a la comparsa para oir sus músicas y cantares, ya embromando a los conocidos y siempre llevando en torno la alegría.
En esas noches era inútil que el sereno, con su canto monótono y triste, anunciara las horas porque nadie se recluía en su hogar sin haber visto los primeros albores del día.
Las vísperas de la festividades de San Juan y San Pedro eran las dos únicas fechas en que los cordobeses trasnochaban.
Así lo demandaba una costumbre inmemorial, así lo exigía una interesante tradición.
¡Quién era capaz de abandonar aquellos deliciosos parajes cuando estaba
"el Betis lleno de luna
y la Ribera de gente"
como dijo nuestro gran poeta!
Agosto, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
POLÉMICAS PERIODÍSTICAS
En épocas en que se publicaba en Córdoba mayor número de periódicos que en la actualidad y los había de todos los matices políticos y defensores de toda clase de ideas, suscitábanse frecuentemente polémicas, muchas de las cuales recreaban a los lectores por la gracia y el ingenio de que hacían gala los contendientes.
No faltaban algunas en las que se excitaban los ánimos de los polemistas, llevándoles a extremos de violencia siempre censurables.
No es nuestro propósito recordar esta clase de contiendas, que unas veces terminaron en desafíos y otras en agresiones más deplorables aún, sino algunas de las polémicas científicas y literarias más notables mantenidas en la Prensa local, que a la vez proporcionaban al público instrucción y esparcimiento.
Sostuvieron una de las primeras de que tenemos noticias el catedrático del Instituto provincial don Victoriano Rivera y el profesor de Latín don Pablo Antonio Fernández de Molina sobre cuestiones relacionadas con la hermosa lengua del Lacio.
Hombres ambos de temperamento nervioso, no supieron conservar la serenidad conveniente y llegaron, en sus escritos, a censurarse con dureza y a dirigirse rudos ataques.
Los señores Rivera y Fernández de Molina fueron enemigos irreconciliables desde entonces.
Posteriormente, en el Diario de Córdoba, hubo una discusión muy interesante entre el sabio humanista don Francisco de Borja Pavón y el docto magistral de la Santa Iglesia Catedral don Manuel González Francés, sobre la ciudad donde naciera San Lorenzo.
El primero sostenla que era Córdoba y el segundo concedía este honor a Huesca, y ambos adugeron [sic] datos históricos tan curiosos y de tanto valor que no pudo decidirse a cuál de los contendientes asistía la razón y la controversia resultó interesantísima.
Pocas discusiones periodísticas se habrán registrado tan originales como una que sostuvieron El Adalid y La Lealtad. Esta, en su sección titulada "A punta de tijera", por un error escribió tijera con g; aquel dióle el palmetazo oportuno por la falta de ortografía; La Lealtad pretendió desmostrar que no había cometido falta alguna; El Adalid insistió en su lección gramatical y con este pretexto don Juan Menéndez Pidal y don Enrique y don Julio
Valdelomar hicieron gala de su ingenio y de su gracia inagotables.
Al fin, los dos últimos, o sea El Adalid, se dieron por vencidos y entonces el director de La Lealtad, Pidal, confesó paladinamente que tijera se escribía con j.
Cuando el Ayuntamiento de esta capital acordó expropiar y demoler la casa de los Bañuelos para ensanchar la calle de Diego León, los historiadores y arqueólogos entablaron en el Diario de Córdoba una contienda acerca del mérito del edificio citado, discusión en la que intervinieron casi todos los escritores cordobeses, don Francisco de Borja Pavón, don Rafael Romero Barros, don Manuel González Francés, don Teodomiro y don Rafael Ramírez de Arellano, don Agustín González Ruano, don Rafael Blanco Criado y otros muchos..
La particularidad de esta polémica consistió en que cuantos intervinieron en ella firmaron sus artículos con pseudónimos, unos pseudónimos tan originales como El Abat Sperindeo, El Sacristán de Monturque, Un buho y El Monago de Alcolea.
La contienda llegó a resultar pesada y el festivo poeta don Esteban de Benito Morugán publicó un soneto, en vísperas de Feria, diciendo que, para ser feliz durante esta, el sólo necesitaba tener unos cuantos duros en el bolsillo y "no oir hablar, si es posible buenamente, de la famosa casa de Bañuelos".
Don Jose Navarro Prieto y don Dámaso Angulo Mayorga mantuvieron otra interesante y bien documentada controversia desde las columnas de La Lealtad y La Voz de Córdoba, acerca de la legalidad de la pena de muerte, controversia en la que intervino y a la que puso fin con acierto extraordinario un sacerdote ilustrísimo, único superviviente de aquellos polemistas.
Al ser sustituidos, en mal hora, los naranjos que embellecían el paseo del Gran Capitán por raquíticas y desiguales palmeras, el catedrático de la Escuela de Veterinaria don Leandro de Blas censuró tal sustitución en un articulo publicado en el Diario de Córdoba; constestóle el catedratico del Instituto provincial don Pío Diego Madrazo y entre ambos se suscitó una de las polémicas más violentas que se han sostenido en los periódicos locales.
Para concluir, recordaremos una breve contienda poética que estuvo a punto de terminar trágicamente:
Don Julio Valdelomar publicó un romance dedicado a la Feria de Córdoba en el que, refiriéndose a las buñoleras, decía así:
"Viéndolas se ve del Nilo
la corriente limpia y clara,
y de Egipto las pirámides,
y las mujeres de Arabia,
las noches de Palestina,
el sol ardiente de Africa,
las esfinges del desierto
y la imagen de Cleopatra".
Al día siguiente apareció en la Prensa el soneto, de autor anónimo, que reproducimos a continuación:
UN PANORAMA
Cleopatra, el Nilo, Menfis, Agripina,
de la antigua Damasco las sultanas,
Bagdag, Ofir, las vírgenes cristianas,
Sayaradur, Sobeya y Mesalina.
Las noches de la hermosa Palestina,
los ojos de las bellas castellanas,
el Missuri, la tez de las cubanas,
el sol ardiente que Africa ilumina.
El Sahara yermo, triste dilatado,
del Volga y del Mar Negro la ribera,
el Pirene soberbio y encumbrado;
El cielo azul de la nación ibera ...
todo esto puedes ver, lector amado,
si te fijas en una buñolera.
El señor Valdelomar averiguó quien era el autor de la tomadura de pelo transcrita y le envió los padrinos.
Gracias a la intervención de algunos amigos de los dos cantores de la buñolera, estas elucubraciones literarias no tuvieron un epílogo desagradable.
Agosto 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
CASTILLO EL CHARLATAN
Durante más de diez años consecutivos no dejó de visitar a Córdoba en los días de las renombradas ferias de Nuestra Señora de la Salud y de Nuestra Señora de la Fuensanta y en otras épocas, especialmente la Pascua de Navidad.
Por la mañana, muy temprano, sentaba sus reales en la calle del Ayuntamiento y por la tarde en la carrera de los Tejares, en el Campo de Madre de Dios o en la plaza de las Tendillas, según fuera cada uno de estos el paraje de mayor tránsito del público en virtud de las fiestas que se celebraran.
Colocaba una mesa a guisa de tribuna, provista de una porción de cajas con los específicos y el instrumental de su profesión y encaramábase sobre la mesilla, dispuesto a perorar, durante cuatro o cinco horas, a hacer prodigios en el arte de la cirugía y a sacar las perras a los incautos vendiéndoles específicos que eran una especie de bálsamo de Fíerabrás o de sanalotodo.
Durante un largo rato agitaba sin cesar una campanilla para llamar a la gente; cuando se habla formado un pequeño corro alrededor de la improvisada tribuna, como prólogo de la sesión hacía algunos juegos de manos para despertar la curiosidad de su auditorio y conseguir que aumentase y seguidamente comenzaba el discurso, siempre tan original como pintoresco.
Describía sus viajes fantásticos e imaginarios al centro del Africa, a las pampas de América o a las islas más recónditas de la Occeanía [sic], parajes en que había tenido la suerte de encontrar los productos animales, vegetales o minerales que ofrecía al público y que realizaban curas infalibles, verdaderamente maravillosas, en múltiples enfermedades.
Otras veces narraba sus excursiones científicas a los misteriosos paises del Oriente, en los que había aprendido procedimientos quirúrgicos admirables y de resultados estupendos, por completo desconocidos en las naciones europeas.
Luego explicaba, de una manera peregrina, el origen de las dolencias que desaparecían por completo con el uso de las raices, los polvos o las yerbas de que él era portador y cuando tenia completamente embaucado a su ya crecidísimo auditorio; no siempre compuesto sólo de personas ignorantes; principiaba el negocio, o sea la venta de específicos y medicinas.
Ninguno de ellos, apesar de sus excepcionales virtudes, costaba más de dos cuartos y esta extraordinaria baratura contribuía a que el público se los arrebatara de las manos y a que el charlatan reuniese en pocos momentos un buen puñado de pesetas.
No llevaba mucho más caro por la extracción de muelas o de cataratas; bien es verdad que realizaba estas operaciones con una facilidad pasmosa.
Un rábano le bastaba para sacar la muela que estuviese más arraigada a la encía; unas vulgares pinzas para arrancar una catarata. Huelga decir que estas operaciones se asemejaban mucho a los juegos de manos conque Castillo amenizaba sus conferencias; dentro del rábano iba oculto un botador y la catarata que mostraba entre las pinzas jamás se había formado en el ojo del supuesto paciente.
Cuando en el corro no quedaban personas que demandaran paquetes de los preciosos medicamentos o los auxilios del hábil operador éste reanudaba su charla y cuando el público se había renovado y lo tenía plenamente convencido, dejaba la lengua unos momentos en reposo para no dar paz a las manos dedicadas a la fructífera tarea de vender centenares de paquetes con los polvos, las yerbas o las raices de sorprendentes cualidades curativas.
Castillo, cada vez que venía a Córdoba, se presentaba en su tribuna con una indumentaria distinta; ya vestía de rigurosa etiqueta; ya envolvíase en una amplia bata de vivos colores; ya aparecía con traje de hebreo; ya con la vistosa chaquetilla y el amplio calzón del moro tunecino.
En ocasiones hubiera sido difícil reconocerle si se hubiese despojapo de su larga y entrecana perilla, de la que nunca quiso prescindir porque, según él decía, le daba respetabilidad y cierto carácter de mago o de cosa por el estilo.
El original curandero gozaba en Córdoba de mucha popularidad y tenía aquí bastantes amigos a los que, en ratos de expansión, narraba curiosas aventuras de su vida y hacia intresantes confidencias.
Una noche de feria de la Salud, festejaba el buen negocio hecho durante el día, apurando unas botellas de Montilla en unión de tres o cuatro personas, conocidas suyas desde hacía tiempo.
Uno de los contertulios, tratante de ganados, lamentóse de las pocas ganancias que había obtenido y Castillo, al oirle, le dirigió la siguiente filípica: eso les ocurre a ustedes porque son unos inocentes; se las dan de listos y de corridos y no tienen de mundología. Pasan toda clase de fatigas y malos ratos, hablan más que yo y cuando terminan su trabajo no han reunido, a veces, ni para pagar la posada.
Aprendan de mi, que todo lo convierto en dinero; las yerbas silvestres, las raíces de cualquier arbusto, hasta el polvo de las carreteras.
Esa vara que tiene usted en la mano, que sólo le sirve para arrear a las caballerías y a la que no concede valor alguno, me proporcionaría un puñado de pesetas.
Usted está loco, le contestó su interlocutor.
¿Loco? Objetó Castillo: démela usted y mañana, a primera hora, vaya a la calle del Ayuntamiento, donde verá cómo me la arrebata el público de la mano, convertida en una medicina portentosa y por la noche nos reuniremos aquí para gastar alegremente el producto de esa verdadera varita de virtud.
Media hora después el charlatán se hallaba en su laboratorio, una humilde habitación de una posada, transformando la vara de olivo en un sanalotodo.
La descascaró cuidadosamente, cortóla en pequeños trozos y envolvió cada uno de estos en un pedazo de papel de seda rojo cuyos extremos aparecían cortados en forma de flecos.
A la mañana siguiente el famoso curandero en su improvisada tribuna, pregonaba las excelencias de un producto vegetal desconocido en España, la raiz del lirio americano.
Un cocimiento de ella tomado en ayunas tres o cuatro dias, bastaba para hacer desaparecer el más pertinaz dolor de estómago; unas gárgaras del mismo potinge [sic] curaban las escoriaciones de la garganta y la inflamación de las encías; lavándose con aquel liquido, diariamente, los ojos estaban libres de la más ligera irritación y un pedacito de raiz bien hervido, si se aplicaba sobre un callo lo destruía en veinticuatro horas.
Nuestro hombre, en muy poco tiempo, vendió varios cientos de paquetes de raiz de lirio americano, procedente de la vara del tratante de caballos y de otras muchas que compró en el mercado para que no se le acabara a lo mejor la medicina.
Aquella noche, los amigos del charlatán disfrutaron de un espléndido ágape, a costa de la ignorancia y la candidez del público.
¿A qué se dedica usted ahora? le preguntamos en un ocasión.
En estos meses de mucho frío, nos contestó, siempre ejerzo con preferencia la profesión de oculista.
¿Y que relación. tiene el frio con los ojos? le objetamos.
Voy a explicársela a usted, añadíó. Yo recorro los pueblos pequeños con preferencia a las grades poblaciones y a las capitales, porque el vecindario de aquellos es más crédulo y sencillo que el de estas; en los pueblos el sistema de calefacción que se usa es la candela de llama para la que se utiliza leña verde en bastantes ocasiones, la cual produce mucho humo que causa grandes irritaciones en los ojos.
Yo me presento ofreciendo un específico que los pone buenos infaliblemente en un par de días y negocio seguro.
Además he ideado una extratagema sorprendente para hacer la propaganda. En cada pueblo que visito busco a un desgraciado que por unas pesetas se preste a representar una sencilla farsa; lo llevo al pueblo inmediato; unos momentos antes de empezar mi conferencia en la plaza pública le coloco cuidadosamente sobre la pupila de un ojo un pedacito de la delicada película que envuelve los huevos y le tapo el ojo con una venda.
,En medio de mi discurso el supuesto paciente, ya aleccionado, se presenta en demanda de mis auxilios, pues tiene una catarata que le ha dejado tuerto.
Yo, al punto, lo despojo de la venda, le efectúo un minucioso reconocimiento, cojo unas pinzas y al minuto aparece pendiente de ellas, ante la asombrada multitud, la terrible catarata, esto es, el trozo de película de un huevo.
No creo necesario esforzarme para convencer a usted de que la gente se atropella por adquirir mis colirios.
Y si alguna vez se le presenta un verdadero enfermo de cataratas para que le opere ¿qué hace usted? le preguntamos.
Pues sencillamente, decirle que todavía no están en condiciones para ser operadas, nos contestó sin vacilar.
La última vez que vimos a Castillo notamos en él una gran transformación.
Parecía triste, preocupado; hasta había perdido locuacidad. Su traje demostraba que los rendimientos del negocio eran escasísimos.
Amigo, me dijo, esta profesión va mal; se están acabando los tontos. Ya, lo mismo vestido de moro que de cristiano, me conocen en todas partes. ¿Y quien cambia de oficio a la vejez?
Desde la ocasión en que nos hizo estas tristes e ingénuas manifestaciones, hace ya bastantes años, no hemos vuelto a tener noticias de Castillo el charlatán ¡Quién sabe si moriría en el pajar de una posada o en el lecho de un hospital, sin que pudiera salvarle su nuevo bálsamo de Fierabrás ni sus milagrosas yerbas, verdadero sanalotodo!
Septiembre, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LA BOMBILLA
Hace ya bastante tiempo, en los primeros años de estar establecida, en el campo de la Victoria, la taberna titulada "La Bombilla", constituía, durante las épocas de feria, uno de los rincones típicos de Córdoba.
Nada extraordinario advertíase allí en todo el día ni en las horas de la noche en que es mayor la animación en calles y paseos; sólo veíase un constante desfile de bebedores y únicamente se registraba algún escándalo de menor cuantía originado por el exceso de alcohol, pero al avanzar la madrugada, cuando la feria y casi toda la ciudad quedaban desiertas, variaba, por completo, el aspecto de "La Bombilla".
El amplio local de la trastienda llenábase de grupos, formados alrededor de las mesas y veladores, en los que un novelista hubiese encontrado tipos dignos de estudios personajes originalísimos para sus obras.
Formaban, invariablemente, la reunión más numerosa quince o veinte hombres, jóvenes casi todos, aunque en sus rostros se advirtiesen las huellas de una vejez prematura, provocada por la mala vida.
Eran cómicos y titiriteros de los teatrillos y los circos instalados en e! campo de la Victoria. Concluidas las funciones en que trabajaban iban a la taberna para descansar un rato y restablecer sus fuerzas con algunas copas de vino y, mientras las apuraban, sostenían una animada conversación,. siempre sobre el mismo tema: sus contratas, sus éxitos, sus temporadas buenas, sus adversidades e infortunios. Al tratar de éstos, un viejecito muy simpático, muy alegre, con la faz arrugada más que por los años por los afeites y pinturas, decía un chiste, una frase ingeniosa que producía la carcajada general y ahuyentaba la nube de tristeza por unos instantes.
Aquel viejo era el "gracioso" del teatrillo ambulante, un cómico mejor que muchos actores de fama.
Súbitamente aparecían en la taberna dos figuras extrañas; un hombre fornido, recio, de elevadísima estatura y otro pequeño, con enorme cabeza y luenga barba. Un poeta hubiese creído que se trataba de Hércules acompañado de su gnomo.
Eran el gigante aragonés y el enano que enseñaba al público la galería de figuras de cera.
Ambos engrosaban la reunión descrita y el gigante la amenizaba narrando cuentos baturros.
Luego llegaba Pacaventos, el gran Pacaventos que lo mismo actuaba de prestidigitador y adivinador del pensamiento, que de gimnasta o payaso.
Y aquel individuo extraordinario, charlatán sempiterno empezaba a contar sus aventuras, sus odiseas, pintorescas y variadísimas; cómo ideó el sensacional ejercicio consistente en que pasara sobre él un automóvil, sin lastimarle, absorbiendo la atención de su auditorio, excitándole la curiosidad, haciéndole olvidar, por unos instantes, penas y sinsabores.
En un rincón, el sitio más oscuro de la trastienda, adivinábase más que se veía otro grupo interesantísimo para el curioso observador.
Constituíanlo ocho o nueve hebreos con la indumentaria característica de su raza. Abraham, tipo venerable de luenga barba blanca; Samuel, figura arrogante y majestuosa; David Soto, popularísimo en toda Andalucía.
Eran los vendedores de turrones, dátiles, cocos y babuchas establecidos en las tiendas de la puerta de Gallegos y en los pequeños portales de las viejas casas, hoy sustituidos por modernos edificios, de la calle de la Concepción.
Hablaban pausadamente y en voz muy, baja de sus negocios, de las ferias que habían recorrido aquel año y de las que se proponían visitar, en tanto que saboreaban, sorbo a sorbo, el café humeante en recios vasos de vidrio.
Al mediar la madrugada penetraba en la taberna un hombre alto, de color cetrino, con larga perilla, vestido unas veces a la europea y cubierta la cabeza con un gorro griego y otras veces vistiendo el vistoso traje del moro argelino. Era Castillo, el vendedor ambulante de específicos, el inventor del sanalotodo, del moderno bálsamo de Fierabrás.
Sentábase, sólo [sic], ante un velador, pedía una gaseosa que le refrescase la garganta, seca por la charla contínua, y permanecía allí media hora, abstraído de cuanto le rodeaba, tal vez pensando la farsa de que se valdría a la mañana siguiente para embaucar a los incautos y sacarles el dinero.
Alrededor de dos mesas unidas, llenas de copas de aguardiente, discutían a grandes voces, bromeaban con frases de mal gusto, reían. a carcajadas produciendo gran alboroto, varios individuos que tenían impreso en la faz el sello de la truhanería.
Quien fuese buen fisonomista, a poco que se fijara, reconocería en ellos a los cojos, mancos y paralíticos que, durante la mañana, asediaban a los transeuntes en el centro de la población para pedirles una limosna y, a la par, a los pequeños industriales que por tarde y noche, recorrían la feria, el paseo del Gran Capitán, las calles contiguas, los cafés y los casinos, ofreciendo a todo el mundo el juguete de moda, el ratón y el gato, la rata mecánica o el reloj concadena por una "perra gorda".
En esta amalgama de tipos heterogéneos se destacaban por su extraordinario relieve y hasta parecía que "La Bombilla" no era marco apropiado para ellos, cuatro o cinco jóvenes de aspecto simpático, de formas correctas, irreprochablemente vestidos a la última moda, llenos de alhajas, que no bebían "medios" de Montilla ni copas de vulgar aguardiente, sino coñac o vinos de marcas renombradas y sostenían una conversación culta y amena, cambiando impresiones acerca de sus viajes o respecto a los incidentes de la última corrida de toros.
¿Pregunta el lector quienes eran es tos personajes? Pues tomadores, carteristas y descuideros de fama. El primitivo "Manitas de plata", maestro en el arte de sustraer relojes aunque estuviesen pendientes de sólidas cadenas; el auténtico "Pollo de los brillantes", sin rival en el deporte de apoderarse de la cartera del prójimo, aunque la llevara oculta en el más recóndito bolsillo, y otros discípulos de Caco, tan aventajados en su "profesión" como estos.
De vez en cuando dirigían a los demás parroquianos de la taberna una mirada de desdén olímpico o de conmiseración, pues tenían que trabajar diariamente muchas horas para reunir unas miserables monedas y, en cambio ellos se adueñaban en pocos minutos de grandes fajos de billetes o de joyas de valor incalculable.
Con las primeras claridades de la aurora se esfumaban todos aquellos personajes como las figuras de un cuadro fantasmagórico y los sustituía una legión de ganaderos, tratantes, gitanos, que entre copa y copa concertaban compras, ventas y cambalaches, apelando a todos los recursos del ingenio y la fantasía para obtener el mayor beneficio posible en los negocios.
Entonces "La Bombilla" no era albergue de Monipodio y sus camaradas, ni una evocación de la famosa Corte de los milagros: era sencillamente, un trozo de los incomparables y poéticos mercados de Andalucía.
Septiembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
FINAL DE UNA TRAGICOMEDIA
La mayoría de nuestros lectores recordará el Teatro Principal, aquel teatro pequeñito y elegante por cuyo palco escénico desfilaron los artistas españoles más famosos de los dos primeros tercios del siglo XIX.
Pocos años antes de que un voraz incendio destruyera el coliseo mencionado, casi frente a él, en la casa que forma una de las esquinas de la calle de Ambrosio de Morales y de Pompeyos, fué abierto un establecimiento de bebidas titulado "El Globo".
Allí acudían muchos concurrentes al Teatro Principal, en los entreactos, para comentar la obra que se representaba o la labor de los actores, entre trago y trago del dorado néctar o entre chicuela y chicuela del amílico.
Una noche, poco después de haber terminado la función en el coliseo entonces predilecto de nuestro público, presentóse en la taberna antedicha un hombre de avanzada edad; clavó su vista en otro individuo que se hallaba en el establecimiento y, cuando le hubo reconocido, montando en cólera empezó a dirigirle los mayores insultos y las ofensas más graves.
Hace muchos años que he estado buscándote y al fin te encuentro; ahora me las pagarás todas juntas, exclamó con acento iracundo, al mismo tiempo que intentaba abalanzarse sobre su enemigo.
Este evitó la acometida saliendo precipitadamente de la taberna; tras el corrió su adversario y poco después sonaron dos o tres disparos de arma de fuego en la calle de Pompeyos, a los que siguió el silencio más profundo.
Como de costumbre, los agentes de la autoridad no se enteraron del suceso y nadie supo quien o quienes dispararon los tiros.
Sólo se pudo comprobar que uno de los proyectiles quedó incrustrado [sic] en la puerta de una casa.
***
En un teatro de una población andaluza trabajaba el eminente actor don Pedro Delgado.
Su obra predilecta era el drama Guzmán el Bueno; de este personaje había hecho una creación artística asombrosa.
Aunque revelaba su gran talento y sus excepcionales aptitudes de actor dramático en todas las escenas de la obra, sobresalía de modo extraordinario en las que suceden al momento culminante en que el patriota sin segundo arroja el puñal conque ha de ser muerto su propio hijo.
Don Pedro Delgado descendía por la escalera de la torre pálido, tembloroso, vacilante, sujetándose al pasamano para no caer.
Cuando se hallaba en el centro del escenario cubríase el rostro con las manos, permanecía así algunos instantes y al mostrar de nuevo la faz, tras un horrible grito de terror, aparecían retratados en ella el dolor y la desesperación; sus músculos se contraían y brotaban de sus ojos gruesas y abundantes lágrimas.
El público, hondamente impresionado por aquella ficción que superaba a la realidad, prorrumpía en un aplauso unánime, cerrado, ensordecedor.
El insigne artista era hombre de carácter violento; enamorado de su arte, la más leve equivocación, el menor descuido, una ligerísima deficiencia en el trabajo de las personas encargadas de secundarle, bastaba para que montara en cólera y reprendiera con una dureza sin ejemplo al desgraciado autor de la falta.
En el teatro de la población a que nos referimos, cierta noche, un pobre tramoyista tuvo la mala fortuna de echar un telón antes de tiempo y don Pedro Delgado estuvo a punto de extrangularle.
El tramoyista juró vengarse de la atroz reprimenda, de los insultos y amenazas de que habla sido objeto, en la primera ocasión que se le presentara.
Anuncióse el beneficio de don Pedro Delgado, quien eligió, según su costumbre, para representarla en esta función su obra favorita Guzmán el Bueno.
Numerosísimo público acudió a admirar el trabajo portentoso del gran artista.
La sala del teatro presentaba un golpe de vista deslumbrador; no había una localidad desocupada y en palcos y plateas lucían sus galas y sus encantos damas respetables y bellas señoritas.
Los espectadores no perdían un detalle de la labor prodigiosa de aquel coloso de la escena.
Llegó el momento culminante, el que proporcionaba los mayores triunfos al veterano actor. Don Pedro Delgado, después de arrojar el puñal, descendió por la escalera de la torre con paso incierto, agarrándose al pasamano para no caer; detúvose en el centro del escenario; ocultó con ambas manos el rostro y, al descubrirlo nuevamente, en vez del aplauso unánime, cerrado, ensordecedor, estalló en todo el teatro una ruidosa carcajada.
En la faz del comediante, a la impresión del dolor, sustituyeron, confundiéndose, las del asombro y de la ira.
¿Que había sucedido? Sus compañeros primeramente y el espejo después, le contestaron a esta pregunta.
Don Pedro Delgado tenia la cara completamente negra. Guzmán el Bueno habíase convertido en Otelo por arte de magia.
El tramoyista que algunas noches antes jurara vengarse del actor, acababa de cumplir su juramento.
Para lograrlo puso en practica una idea diabólica; pintó con humo de pez el pasamano de la escalera de la torre; al apoyarse en é1 llevóse el artista gran parte de la pintura en las manos y con estas llenóse la faz inadvertidamente de tiznones.
Huelga decir que la travesura costó una enfermedad a don Pedro Delgado y que el autor de la mala partida tuvo que emigrar de la población para no morir a manos del interprete de Guzmán el Bueno.
***
Don Pedro Delgado trabajaba en el Teatro Principal de Córdoba.
Invariablemente, al terminar la función, visitaba el establecimiento titulado "El Globo" para beber un refresco.
Una noche halló en él a un individuo en quien, apesar de que habían transcurrido bastantes años, reconoció al tramoyista de la venganza.
Una oleada de sangre le subió al cerebro, cególe la ira y su lengua se desató en improperios.
Ambos salieron desafiados; no sabemos si uno de los cóntendientes o los dos dispararon varios tiros en la calle de Pompeyos, sin hacer blanco por fortuna y, tal vez al notar que se aproximaba algún transeunte, se marcharon en distintas direcciones, terminándose de este modo la tragicomedia que se desarrollara diez o doce años antes en un teatro de una población andaluza.
¿El curioso lector desea saber quien era el antiguo tramoyista que de un modo tan cruel como original se vengó de la reprimenda de don Pedro Delgado?
Pues era Alejandro Calleja, industrial muy conocido en Córdoba, dueño al ocurrir la contienda entre los dos terribles enemigos de una Funeraria establecida en la calle de Agustín Moreno.
Agosto, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
Hace medio siglo, a muchas personas de las que transitaban por la calle de Diego León les extrañaría, seguramente, ver en las inmediaciones del instituto provincial de segunda enseñanza, confundidos con los pequeñuelos alumnos de aquel centro, otros muchos estudiantes, que a juzgar por su edad, debían haber concluido ya el Bachillerato.
En efecto, los aludidos jóvenes cursaban diversas facultades; eran los abogados, los médicos del porvenir.
¿Y que hacían en aquellos lugares? preguntará el lector.
Pues lo mismo que los pequeñuelos alumnos de la segunda enseñanza, aguardar la hora del comienzo de la clases para entrar precipitada y bulliciosamente en el extenso patio del establecimiento docente próximo y luego distribuirse en sus aulas, porque en aquel amplio edificio, además del instituto y del Real Colegio de Nuestra señora de la Asunción, se hallaba establecida la Universidad libre de Córdoba.
Nuestra ciudad, merced a las gestiones de varios cordobeses ilustres, tales, como don Angel de Torres, don Rafael Barroso y don Ricardo Illescas tuvo una Universidad cuyos beneficios apenas pudo apreciar, porque sólo duró tres años.
Fue creada por la Diputación provincial en virtud de un acuerdo tomado el 15 de Octubre del año 1870 y se sostuvo con fondos de dicha Corporación.
Ejerció el cargo de rector don Rafael Barroso Lora, el de vicerrector don Victoriano Rivera Romero y el de secretario general don Francisco Barbudo.
Actuaron de decanos de las facultades de Derecho y Medicina, respectivamente, don Angel de Torres Gómez y don Manuel Luna Garcia.
Formaban el cuadro de profesores de Derecho don Rafael Melendo Gómez, don Victoriano Rivera Romero, don Rafael de Sierra Ramírez, don Rafael Chaparro y Espejo, don Rafael Joaquín de Lara Rueda, don José de Illescas Jiménez, don Ignacio García Lovera, don Antonio Cubero Vargas, don Agustín Cervantes del Castillo, don Ricardo Illescas Jiménez, don Fernando la Calle Cantero, don Rafael Pineda Alba; don Angel de Torres y Gómez, don Rafael Barroso Lora, don Pedro Laín Olca, don Luis Maldonado y Luque y don Francisco Belmonte y Cárdenas.
Los catedráticos de Medicina eran don Jorge Massa Sanguinetti, don Manuel Marín Higuera, don Narciso Sentenach Herrera, don Angel Quintana Alcalá, don Enrique Luna Martínez, don ]ose Serrano Apolinario, don Julio de la Riva Otero, don José Valenzuela y Márquez, don Manuel. Sáez de Tejada, don José María Rodríguez, don Juan Velasco Vergel, don Rafael Anchelerga, don Vicente Fernández, don Bartolomé Belmonte Cárdenas, don Manuel de Luna y García, don León Torrellas, don Mariano Vázquez de la Plaza Muñoz, don Manuel Fernández de Cañete, don Mariano Montilla Luna y don Fernando Illescas Jiménez.
Un hecho curioso relacionado con la Universidad libre de Córdoba es el de que muchos de sus profesores se doctoraron mutuamente para poder desempeñar tales cargos.
También consignaremos, como dato interesante, el de que don Agustín Cervantes, catedrático de Derecho canónico, era, uno de los anarquistas más significados de sus tiempos.
En el centro docente a que nos referimos estudiaron muchas personas de significación en Córdoba.
Por sus aulas pasaron los abogados don Antonio Barroso y Castillo, que llegó a las más altas cumbres de la política; don Luis Valenzuela Castillo, don Rafael Barrios Enríquez, don Luis Ramírez de las Casas-Deza y Moreno, don Pedro Rey Gorrindo, don Eugenio Santos Bordas, don Rafael Pellitero campanero, don Bartolomé Belmonte Cárdenas, don Antonio María Escamilla Beltrán y don
Angel María Castiñeira y Cámara; los médicos don Juan Davila Leal, don Pablo García Fernández, don Rafael Castellano Sánchez, don José del Río Briceño, don Rafael Barbudo Pérez, don Genaro la Calle Cantero, don José Amo Serrano, don Rafael Torrellas Naval y don Norberto González Aurioles y el farmacéutico don Enrqiue Villegas Rodríguez.
La Universidad libre duró tiempo, pues desapareció en el año 1874 privando a nuestra capital de una institución muy útil. y que constituía para Córdoba un importante elemento de vida.
Poco después, por iniciativa de un grupo de amantes de la cultura y del progreso, se creó la Universidad Católica, cuya existencia fué tan efímera como la luz de un meteoro.
Estuvo establecida en el espacioso edificio de las calles de José Rey y Osio, que formó parte del convento de Santa Clara y hoy sirve de residencia a las religiosas Hijas de María Inmaculada para el servicio doméstico.
En su claustro de profesores figuraron algunos de la Universidad libre y varios que cursaron su carrera en este centro.
De todos los establecimientos docentes de esta ciudad, ajenos al Estado, los dos antedichos, en unión de la Escuela provincial de Bellas Artes y la Academia Politécnica fundada por don Manuel Sidro de la Torre, han sido los de mayor importancia y con su clausura perdimos elementos valiosos e insustituibles para el progreso del pueblo cordobés.
Octubre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
GUILLERMO NÚÑEZ DE PRADO
Fué el último escritor bohemio de Córdoba. Un hombre original que daba terribles zarpadas con la pluma, que se revolvía en sus versos contra todo lo existente y no podía presenciar una escena sentimental ni oir un relato triste sin que sus ojos se inundasen de lágrimas.
Poseía un alma grande, una inteligencia privilegiada y una voluntad férrea encerradas en un cuerpo enclenque, enfermizo; en un armazón de huesos, al que tenía en movimiento continuo, en agitación perpetua, un manojo de nervios indomables.
Los infortunios, que le persiguieron desde la niñez, que acibararon su existencia, llena de dolores, de privaciones y de sacrificios, producíanle muchas veces la desesperación, el abatimiento, la rabia, el excepticismo que revelaba en sus versos, los cuales fueron siempre un reflejo fiel del estado de su corazón, pero la más ligera brisa de consuelo o de esperanza, una mirada o una sonrisa del ídolo de sus amores, bastaban para disipar las negras nubes que le envolvieran durante algunos momentos, para ahuyentar de su lado los pesimismos, y el resplandor de la alegría iluminaba su rostro, aquel rosto demacrado y de pómulos hundidos; reaparecía el brillo en sus ojos; la risa en su boca desdentada, donde vagaba de ordinario una. mueca de dolor, y entonces ya no era su pluma látigo de negrero sino surtidor de flores; de sus labios no brotaban injurias ni blasfemias sino idilios y madrigales.
Así se explica la diferencia notable que había entre las diversas composiciones de Núñez de Prado, diferencia tal que nadie hubiera creído, que pertenecían a un mismo autor; por ejemplo, las recopiladas en el libro titulado Bronces y el poema Adela.
El último literato cordobés bohemio empezó a escribir cuando contaba muy pocos años, haciendo alarde, como todo el que principia, de extraordinaria fecundidad. Tenía inundadas de versos las redacciones de los periódicos; de versos incorrectos en su mayoría, muchos de ellos impublicables, pero todos vibrantes, sonoros, llenos de imágenes atrevida, rebosantes de pasión.
Guillermo Núñez de Prado buscaba en la poesía el consuelo a sus desventuras, las alas que le elevasen a regiones libres de las miserias humanas.
Este hombre original compraba la felicidad, una felicidad pasajera, efímera, con muy poco dinero, con el suficiente para tomar varias tazas de café y fumar un cigarro puro de los mas modestos.
Cuando podía permitirse estos lujos, que no era a diario, veíasele horas y horas en un rincón del antiguo Café Suizo, saboreando su bebida predilecta y emborronando cuartillas, de las que sólo levantaba la vista para seguir con ella la espiral de humo del cigarro.
Entonces Núñez de Prado se consideraba completamente dichosos y su musa no rugía como las olas del mar embravecido sino susurraba como las mansas y cristalinas aguas del arroyo. Era cuando producía sus canciones amorosas, sus guajiras llenas de sabor cubano, sus versos eróticos
No menos venturoso que en los ratos en el café, consagrado a rendir culto a su verdadero ídolo, la Poesía, sentíase cuando, en unión de varios camaradas y amigos, congregados en un pequeño cuarto de una taberna, presa de la excitación que el alcohol produce, declamaba versos con entonación dramática, acompañada de una mímica tan expresiva como original.
Entonces no decía sus madrigales ni sus idilios; sólo recitaba composiciones de las que escribía en las horas de desesperación, composiciones de aquellas cuyos versos eran trallazos con los que pretendía levantar verdugones a toda la humanidad.
Y al mismo tiempo que de sus labios exangües brotaban las estrofas, sus dedos largos y finos como sarmientos retorcíanse a manera de sierpes ansiosos de enroscarse al cuello de los miserables para estrangularlos.
¡Eso sí que es valiente!, exclamaba su auditorio cuando el poeta concluía de declamar una de sus obras, y tal calificativo le producía una satisfacción más profunda que los mayores elogios y los aplausos más entusiastas.
Guillermo Núñez de Prado hallóse un día falto por completo de recursos en Córdoba y tuvo que abandonarnos para buscar, lejos de aquí, medios de subsistencia.
Marchó a Barcelona y en la ciudad condal dedicóse al periodismo primero, a escribir y traducir novelas para una casa editorial después, logrando de este modo, merced a una labor ímproba, a un trabajo rudo, vivir modestamente, ahuyentar de su lado el espectro de la miseria.
En la capital de Cataluña formó su hogar y desde entonces sus versos no fueron ya rugidos ni zarpadas de fiera, sino arrullos de paloma, cantos de amor a la esposa y a los hijos idolatrados.
Cuando logró reunir unas pesetas, efectuó un viaje a Montilla, su pueblo natal, para descansar en él una temporada.
Supo que en Córdoba actuaba la compañía de la eminente actriz María Guerrero y, siempre enamorado del arte, vino a verla.
Motivos inesperados impidiéronle realizar su propósito, encaminándose en nuestra busca y juntos pasamos muchas horas, recordando tiempos antiguos, compañeros y amigos que ya no existían, travesuras de la juventud; recitando versos valientes de los que entusiasmaban a Núñez de Prado.
La tuberculosis que, desde hacía muchos años, minaba su organismo, había hecho en él grandes estragos.
Estoy muy enfermo -nos decía el pobre escritor- y no quisiera morirme lejos de mi tierra. Búscame una colocación aquí, pues estoy seguro de que los aires de Córdoba restañarán las heridas de mis pulmones.
Ofrecíamosle realizar gestiones para satisfacer su deseo, nos despedimos con un abrazo y allá marchó a la gran urbe catalana para seguir la lucha por la existencia, esperanzado en poder trasladar el nido de sus amores de la ciudad de las fábricas a la ciudad de la Mezquita.
No hemos vuelto a saber del último bohemio de la literatura cordobesa.
Hace algún tiempo vimos la esquela mortuoria de su padre en los periódicos de la localidad y, al leerla, advertimos con profundo dolor que, en la relación de sus hijos, faltaba el nombre de Guillermo. ¡Había muerto también!.
Una lágrima rodó por nuestras mejillas y mentalmente elevamos al Cielo una oración por el alma del desventurado amigo.
Junio, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
"DESDE EL CORTIJO"
Hace un tercio de siglo, en el camino de la Estación Central de los Ferrocarriles, frente a los jardines de la Agricultura, entonces mejor cuidados que ahora, comenzó la construcción de un edificio que despertó la curiosidad de mucha gente, porque no se parecía a los demás de nuestra población.
No tenía sólidos cimientos ni recios muros, sino ligeras columnas y muchos claros; semejaba una urna de cristal.
Era, sencillamente, una casa de recreo, rodeada por un pequeño jardín, de las que los amigos de usar palabras extranjeras denomina chalets.
Dirigía las obras un joven ingeniero militar recién llegado a Córdoba donde, poco tiempo después, había de ocupar importantes cargos, siendo una figura saliente en la política.
Cuando estuvo terminado el edificio, elegante, sencillo, alegre, lleno de luz y de sol, vino a pasar en él una temporada su propietario.
Era éste un escritor cubano, a quien dió renombre una novela titulada La Cigarra.
Pertenecía a la empresa propietaria de uno de los más importantes periódicos de Madrid, en el que publicaba bellas crónicas y artículos literarios primorosos.
Tan bien le fué durante su permanencia en la casita de recreo semejante a una urna de cristal que, siempre que se lo permitían sus ocupaciones, trasladábase a ella para descansar de su ardua labor, para respirar las brisas suaves cargadas de perfumes de flores, para recrearse en la contemplación de los encantos de la incomparable Sierra Morena.
Y allí, lejos del ruído de la Corte, consagrado exclusivamente a la familia, planeaba sus mejores novelas, escribía las crónicas más delicadas para el importante diario madrileño de cuya hoja literaria era director.
Durante uno de los períodos de su permanencia entre nosotros, publicó en el periódico indicado una serie de artículos que titulaba Desde el Cortijo, en los que describía de modo magistral la existencia tranquila, los usos sencillos, las costumbres sanas de esta incomparable ciudad andaluza donde, a poca costa, se disfrutan todos los goces de la vida campestre.
A un literato cordobés, amante fervoroso de la patria chica, le desagradó que el escritor cubana titulara Desde el Cortijo las crónicas que remitía desde aquí a su periódico y le dedicó los siguientes versos, que aparecieron en un diario local:
"Si denomina a Córdoba el cortijo
y en Córdoba construye un lindo hotel
será porque creerá, según colijo,
que debe en un cortijo vivir él."
***
Transcurrieron algunos años.
El distinguido ingeniero director de las obras de la casa de recreo construída en el camino de la Estación Central de los Ferrocarriles, que había conquistado una brillante posición social y política, celebraba un acontecimiento de familia, en su casa de la calle Ambrosio de Morales, con una fiesta a la que asistían damas, señoritas, hombres de ciencia, literatos, artistas y, en resumen, todos los elementos más valiosos de la buena sociedad.
Los concurrentes fueron obsequiados con una cena espléndida y, a la terminación del banquete, se improvisó una velada literaria agradabilísima.
El ilustre decano de la Prensa local don Rafael García Lovera recitó sus famosas quintillas A la sierra; el laureado cantor de San Eulogio don Manuel Fernández Ruano su grandioso poema Carlos V; el fecundo poeta don Julio Valdelomar y Fábregues unos sonoros y fáciles versos dedicados Al vino de Montilla.
A la sesión literaria sucedió el baile; los jóvenes abandonaron el comedor para entregarse a su diversión favorita y las personas de edad madura, los periodistas y literatos, prolongaron la sobremesa, entretenidos en amena charla, a la vez que apuraban copas y copas de exquisitos licores y fumaban ricos habanos.
Allí se habló de todo, se comentó ingeniosamente el suceso de actualidad.
Hiciéronse críticas, imparciales y apasionadas, de las últimas obras de los escritores más eminentes y, cuando las bebidas espiritosas pusieron en ebullición los cerebros, suscitáronse discusiones muy animadas y comenzó entre los poetas un tiroteo vivísimo por medio de improvisaciones, rebosantes de gracia y donosura, pero no exentas, a la vez, de ripios.
El autor de epígrama, que hemos reproducido, contra el escritor americano, levantóse y con tono enfático, recitó dichos versos.
El aludido, que se hallaba presente y que no conocía la mencionada cuarteta, expresó su disgusto con algunas frases enérgicas y, en el acto, designó a dos personas para que pidiesen explicaciones al poeta cordobés de las supuestas ofensas que le había dirigido.
Gracias a la intervención de amigos y compañeros de ambos, el incidente tuvo una solución satisfactoria.
¿Desea conocer el lector a las personas aludidas en el relato precedente?
El autor de las crónicas denominadas Desde el Cortijo era el insigne literato don José Ortega Munilla, a quien el Gobierno ha concedido recientemente el título de Cronista nacional; el poeta que le dedicó el epígrama el redactor del periódico El Adalid, don Julio Valdelomar y Fábregues; el ingeniero director de las obras para la construcción de la casa de recreo del periodista cubano, un militar ilustradísimo, alcalde de esta capital en la época en que surgió el incidente que hemos referido, don Juan Tejón y Marín, y uno de los amigables componedores que interpusieran sus buenos oficios a fin de evitar un lance entre dos escritores, el autor de estas líneas.
Octubre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LOS PRESTIDIGITADORES
Entre los espectáculos que casi han desaparecido figura el de la prestidigitación.
A nuestros antepasados, gente sencilla, les recreaban más las habilidades de un escamoteador y las inesperadas transformaciones de una comedla de magia, que al público moderno le recrean las desnudeces de la mayoría de las mujeres que se exhiben en los cinematógrafos.
Cuando nos visitaba un prestidigitador famoso, y hace cuarenta años había algunos que eran artistas de mérito excepcional, la gente llenaba los teatros en que trabajaba aquel y en los cafés y en las tertulia hablábase solamente de los prodigios que realizaba y hombres graves devanábanse los sesos para averiguar la trampa del más sencillo juego de manos.
Los chiquillos se asustaban del prestidigitador y las viejas huían de él, creyendo firmemente que tenía pacto con el demonio.
Uno de los artistas de este género que gozaron de mayor renombre fué Limiñana.
Aquí trabajó varias veces en el Teatro Principal y, como en todas partes, obtuvo una popularidad extraordinaria merced a la propaganda que sabía hacer de sus prodigios.
No se limitaba a efectuar sus difíciles escamoteos y demás juegos en el escenario sino que en la plaza pública, en el café, en la taberna, en cualquier parte ejecutaba experimentos incomprensibles que producían el estupor de cuantas personas los presenciaban y le convertían, para el vulgo, en un ser excepcional, un mago, un brujo o algo por el estilo.
La narración de las diabluras de Limiñana corría de boca en boca, originando unánime estupefacción. Todavía hay quien recuerda el caso gracioso que le ocurrió al artista con una vendedora de huevos del Mercado. Acercóse al puesto de aquella, compró un huevo y en el acto lo partió, cayendo de su interior una reluciente moneda de oro de cinco duros; repitió la operación una, dos veces y a la tercera la inocente mujer se negó a venderle más huevos en vista de que, en ellos, poseía una fortuna.
Marchóse Limiñana y la infeliz huevera comenzó a imitarle, haciendo una enorme tortilla, sin encontrar, como es lógico, no ya monedas de cinco duros, sino siquiera una miserable pieza de dos cuartos.
Y si con este y con otros juegos llamaba la atención del pueblo en la vía pública, producía mayor asombro en el teatro cuando empezaba a presentar enormes peceras llenas de agua con peces, de vistosos colores, sin que pudiera verse de donde las sacaba y cómo desaparecía entre sus manos una jaula de grandes dimensiones con un canario auténtico.
Los primitivos prestidigitadores, incluso los que en las plazuelas hacían aparecer y desaparecer las bolas de corcho d,bajo d e los cubiletes de latón, tenían mas mérito que sus sucesores, pues aquellos se valían, casi exclusivamente, de la destreza, y estos utilizan aparatos con los cuales el hombre más torpe resulta prestidigitador.
Otro, casi tan notable por su destreza como Limiñana, era Gago, que también actuó en el Teatro Principal.
Dedicábase casi exclusivamente al escamoteo y sin utilizar artefacto ni efecto alguno de su propiedad, sino con los objetos que pedía al público, relojes, pañuelos, abanicos, pulseras, sombreros y cigarros, efectuaba una interminable serie de juegos, originales e incomprensibles.
No menos fama que las dos citados consiguió otro posterior a aquellos, Antonio Vergara, que se anunciaba con el sobrenombre del Brujo y que permaneció largas temporadas en Córdoba, retenido por la legión de amigos que supo reunir en nuestra ciudad.
Un par de veces a la semana los jueves y los domingos, celebraba funciones en el coliseo ya mencionado y los restantes dedicábalos a divertirse y a hacer las delicias de sus contertulios con multitud de variados juegos.
Al entrar en cualquier casa, los cuadros pendientes de las paredes se inclinaban para saludarle respetuosos; en el café simulaba bautizar con una botella de agua a una señora y vertía sobre su cabeza una lluvia de flores; en el casino adivinaba las cartas que iba levantando el encargado de tallar en el monte; en la taberna descargaba el puño sobre un vaso colocado en una mesa y aquel desaparecía encontrándosele luego en el bolsillo de un parroquiano; en la plaza de la Corredera, lugar predilecto del artista para sus manipulaciones cogía una liebre muerta, la acariciaba y el animal emprendía veloz carrera, produciendo en la gente un asombro indescriptible.
Todos estos milagros y las simpatías generales de que gozaba el Brujo contribuían a que cada vez que celebraba una función en el Teatro Principal se acabasen las entradas.
Cen [sic] muy llamativos carteles anunció su presentación en el teatro a que nos venimos refiriendo un Hermán apócrifo, pues el auténtico había fallecido hacía algunos años, entre cuyos experimentos maravillosos figuraba la decapitación humana.
Gran número de curiosos acudió a presenciar la sensacional experiencia; Hermán presentó el escenario con un aparato que ponía el vello de punta; por todas partes veíanse calaveras y esqueletos y en el centro un túmulo cubierto de paños negros y rodeado de blandones.
Sobre él tendió a la presunta víctima, un muchacho con una cabeza de cera encima de la suya; armóse de un hacha y comenzó a descargar golpes en el mal simulado cuello del reo condenado a muerte pero, por torpeza del prestidigitador o por defectuosa preparación de la trampa, la cabeza no caía en la cesta preparada para recogerla y el verdugo tuvo que soltar el arma y desatar varias cuerdas a fin de que se realizase la decapitación.
Los espectadores protestaron contra aquella tomadura de pelo y Hermán, azorado, les dirigió la palabra de esta forma: respetable público: no se trata de una realidad, sino de una ilusión, pero si alguien no está conforme con ésta puede venir y lo decapitaré de verdad.
Una tempestad se desencadenó contra el artista, con quien quizá habrían realizado la decapitación de verdad, muchas de las personas engañadas si aquel no se hubiera quitado de enmedio prudentemente.
Los prestidigitadores extranjeros importaron en España los juegos de espectáculo que, si bien llamaban la atención de las gentes más que los primitivos, no tenían su mérito, pues en aquellos el aparato reemplazaba a la agilidad.
El primer artista que en Córdoba dió a conocer la magia moderna fue el italiano que se titulaba Conde Patrizzio Castiglioni.
Trabajó en el Gran Teatro y a su actuación precedió una propaganda excepcional. Llenó los muros de las principales calles y plazas de la población con unos cartelones de tamaño colosal, litografiados en colores, en los que ya aparecía rodeado de esqueletos y demonios obligándoles a ejecutar una danza macabra, ya recogiendo en una batea las balas de los fusiles que le disparaban varios soldados, ya cogiendo del espacio una lluvia de monedas de oro.
El Conde Patrizzio logró interesar tanto a la gente como en otros tiempos Limiñana y en todas partes hablábase con estupefacción de las incomprensibles y extrañas apariciones y desapariciones de la cámara negra, que hoy para nadie es un secreto, y del enigma de la calavera que contestaba a cuantas preguntas se le dirigían.
El prestidigitador italiano, en los intermedios de sus juegos, recreaba a los espectadores con la proyección en un lienzo de infinidad de graciosas siluetas hechas con las manos, auxiliándose de pedacitos de cartón o de papel.
Al terminar este espectáculo repartía entre los concurrentes libritos en los que explicaba el modo de hacer las siluetas.
Después del Conde Patrizzio presentóse en el mencionado coliseo, con lujo y ostentación análogos a los de aquel, Benita Anguinet, una prestidigitadora francesa a la que servía de secretario un hermano suyo disfrazado de negro.
Un periódico ilustrado publicó una caricatura en la que Benita aparecía embadurnando de pez, con una brocha, el rostro de su ayudante y debajo esta inscripción: "Experimento preliminar de todas las funciones de Benita Anguinet".
Esta terminaba sus espectáculos con la exhibición de cuadros disolventes, de la primitiva linterna mágica, antecesora del cinematógrafo, y nos recreaba haciendo desfilar ante nuestros ojos preciosas vistas de poblaciones, monumentos y paisajes de las cinco partes del mundo.
No dejaremos de consignar a otro manipulador francés, Faure Nicolay, que también trabajó en el Gran Teatro, y que sobresalía, más que como prestidigitador, como jugador de billar, pues dominaba este deporte de una manera asombrosa.
Hacía centenares de carambolas seguidas, algunas inverosímiles, tirando lo mismo con el taco que con los dedos o con la nariz
Un hermano de este artista, llamado Cayetano, trabajó en el Teatro Circo del Gran Capitán, donde también han actuado algunos buenos prestidigitadores y presentó, entre otras novedades, el arca de Noé, curioso experimento consistente en sacar varias personas y diversos animales de una caja de gran tamaño que momentos antes exhibiera vacía.
Cayetano Nicolay tuvo un trágico fin; una explosión del gasógeno que utilizaba para los cuadros disolventes le destrozó de modo horrible.
Varias veces visitó a Córdoba, actuando siempre con éxito en el coliseo de la calle de la Alegría, el italiano César Watry, que daba gran realce a su trabajo por el aparato y el lujo conque lo rodeaba.
Creación suya fue la cámara amarilla, en la que, por medio de una combinación óptica, hacía desaparecer varios figurones puestos en pie sobre una mesa y aparecer nuevamente, só1o cubriéndolos durante algunos segundos con un enorme cubilete.
Todos nuestros lectores recordarán al norteamericano Raymond, que hace nueve o diez años dió a conocer sus habilidades en el Gran Teatro y al que seguramente no ha superado prestidigitador alguno en propaganda, en maquinaria, ni fastuosidad escénica.
Inundó nuestra población de anuncios de todas clases con su retrato y publicó en la prensa diversos artículos haciendo él mismo su apología.
Merced a todos estos recursos logró despertar la curiosidad del público y que este llenara el teatro para presenciar juegos y experiencias bien presentados y algunos en forma nueva, pero todos muy vistos, pues eran los mismos que constituían el repertorio de los antecesores de Raymond en su arte.
Finalmente citaremos a un prestidigitador muy original que gozaba en Córdoba de muchas simpatías. Era un joven perteneciente a una aristocrática familia gaditana; locuras perdonables en los pocos años le hicieron aborrecer los libros, abandonar su casa y dedicarse a trabajar en teatros y casinos, realizando primorosos juegos de destreza, para los que poseía dotes excepcionales.
Pocos escamoteadores le habrán superado en habililidad [sic]; entre sus manos desaparecían, como por arte de encantamiento, monedas, barajas, pañuelos, copas y cuantos objetos encontraba a su alcance.
En el Gran Teatro, en varios círculos de recreo y en los domicilios de muchas familias cordobesas celebró las distintas veces que estuvo entre nosotros, veladas agradabilísimas en las que recreaba a los espectadores tanto con los prodigios de la prestidigitación cuanto con las sales de ingenio y la gracia.
Algunos años después de haber efectuado su última visita a esta capital recibimos una carta suya, muy lacónica, en la que nos decía:
"El día tantos hago mi último escamoteo. Me caso. Como sé que eres amigo verdadero y admirador mío, te invito para la fiesta."
Desde entonces no hemos vuelto a saber de aquel hombre original.
¿Preguntan los lectores quién era? Muchos lo recordarán, sin duda, cuando estampemos su nombre: se llamaba Luis Juirez de Negrón.
No terminaremos estas notas sin consignar que cuando la prestidigitación estuvo de moda hubo en Córdoba algunos buenos aficionados a dicho arte, de los que merecen especial mención dos procuradores, don Francisco Pardo de la Casta y don Rafael Boloix.
El primero reunió una buena y numerosa colección de aparatos para efectuar juegos y experiencias que, cuando murió su dueño, fue a parar a un baratillo de la plaza Mayor, y el segundo poseia tal habilidad y tanta destreza para el escamoteo y las manipulaciones con la baraja, que ya hubiesen querido trabajar como é1 muchos profesionales.
Septiembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
TRASTOS VIEJOS
En las pocas, poquísimas casas antiguas de Córdoba en que aún se conservan los usos y costumbres de otros tiempos, en esas casas grandes, ventiladas, con patios llenos de flores, en los que sólo habita holgadamente una familia, al llegar los primeros días de Octubre nótase un inusitado movimiento que turba su tranquilidad habitual.
Motívalo el traslado a los cuarteles de invierno, la preparación de las habitaciones del piso alto para librarse en ellas, cuanto es posible, de los rigores del frío.
Con este motivo hay, durante algunas horas, una verdadera revolución de muebles, y salen de los desvanes y de las torres en que están almacenados los trastos viejos que ocuparon lugares preferentes en las habitaciones de nuestros abuelos.
Al verlos, recordamos las antiguas casonas cordobesas llenas de encantos, y la imaginación reconstituye la sala de recibir a las visitas, con sus urnas y fanales con crucifijos, imágenes de la Virgen, del Niño de Dios, de San Rafael, San José y San Antonio, casi cubiertos de flores artificiales y ante los que constantemente ardía una mariposa.
En otro lugar adivinamos la habitación de la estufa con su reluciente brasero de azófar, el amplio sillón de baqueta donde dormitaba el abuelo y el sofá compuesto de tres sillas de enea, unidas, en el que se improvisaba una camita con destino a los pequeñuelos.
Aquí el cuarto de la costura con sus sillas bajas y su mesita pequeña; sobre ella el cesto primorosamente labrado conteniendo las calcetas, las bruñidas agujas, la aiguilla [sic] y las antiparras de la abuela; en un rincón el huso y la rueca de hilar, en otro las devanaderas de caña.
Mas allá la dependencia destinada a ropero, lleno de arcones con grandes clavos dorados, que guardaban los costosos vestidos de raso y de terciopelo, los mantones de alfombra, las mantillas de estameña, las capas de recio paño azul, las colchas de Damasco que servían de colgaduras en las grandes solemnidades, y en una percha, cuidadosamente enfundados, los enormes paraguas de seda, encarnados, con su varillaje de bayena y latón, que prestaban servicio a varias generaciones.
En el dormitorio el mariposero, especie de hornacina ennegrecida por el humo, que nos recordaba la misteriosa luz eterna de la antigüedad. Sobre la cama de madera con sus columnas torneadas el gobierno, mezcla de manta y edredón relleno de trapos, recio y pesadísimo y a los píes del lecho la alfombrilla policroma formada con multitud de pedacitos de tela de todas clases.
En la cocina, sobre los poyos de ladrillo y en las alacenas, los brillantes peroles de azófar, las olIas de cobre, los velones de metal, el mortero de vistosa piedra de Cabra.
En las mesas y las cómodas, apoyados sobre la pared, los azafates de latón dorado o de ojalata [sic]; caprichosas pinturas; en las rinconeras los floreros de cristal y las jardineras llenas de carrizos pintados; en las paredes, debajo de los cuadros con la historia del Casto José o de Mal-el-Kader, las estampitas de santos con marcos de paja o de papel picado, hechos por las monjas y los quinqués con reverberos de lata.
En los chineros la vajilla de fina porcelana rameada y fileteada de oro; las esbeltas copas de cristal, los saleros y las vinagreras, y entre tales objetos, como elementos decorativos, las figuritas de yeso o de barro representando contrabandistas o pescadores de Málaga; las muñequitas de goznes primorosamente vestidas; las cajas con la parte superior cubierta de conchas y caracoles; las-tapaderas de paja, llenas de lazos y borlas, que manos monjiles confeccionaron cuidadosamente para las jarras y los ramos de toscas flores artificiales que un día se hirguieron, orgullosos, en el centro de pastelones y tortas de confitería.
En estas típicas. y viejas casonas cordobesas a que nos referimos, los desvanes y la parte de la torre no destinada a palomar, eran y siguen siendo verdaderos almacenes de trastos inservibles o de uso poco frecuente, que ofrecen a los curiosos extenso campo para hacer interesantes observaciones y aún para deducir consecuencias de carácter filosófico, de esa filosofía popular que pudiéramos llamar barata.
Allí encontramos, unidos en extraño maridaje, los lienzos resquebrajados y rotos en que se adivinan más que se ven los retratos de nuestros abuelos; las armas enmohecidas y los uniformes descoloridos de caballeros maestrantes o de entusiastas milicianos; los rollos de acero o de pleita que formaron el miriñaque de elegantes señoronas.
Aquí el brasero de madera y yeso que sustituía provisionalmente al de azófar cando este se rompía; la estufilla a que recurría la anciana para ahuyentar de sus pies el frío producido más que por los rigores del invierno por la nieve de los años; el calentador, artefacto fatídico que únicamente solía utilizarse cuando había algún enfermo en la casa.
Allí los artefactos para colar la ropa; el cernedor de burdo lienzo de San Juan; las canastas de varetas de olivo y el clarillero, consistente en dos toscos palos en forma de ángulo, que sostienen la canasta sobre la pila.
Colgados en la pared los farolillos de cristales de colores y candilejas de lata conque se iluminaba los balcones en las grandes solemnidades.
En un rincón las enjugaderas de mimbre para secar la ropa al brasero, durante los días de lluvia.
En otro el castillejo con ruedas en que aprendió a andar el primogénito.
Y cuidadosamente colocados sobre un mueble el caballo o la muñeca de cartón, recuerdo del niño que fue la alegría del hogar y que, en un mal día, abandonó la tierra para unirse en el cielo con los ángeles sus hermanos.
Octubre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ANTONIO DIEGUEZ
Alto, recio, mofletudo, con descomunal abdomen, con aire de hombre bonachón, aunque pudiera habérsele expedido el título de maestro de truhanerías. resultaba un tipo interesante y popular tanto por su grotesca figura como por su indumentaria, todavía más grotesca: unos pantalones en forma de haldas, siempre a punto de desprenderse de la cintura; una polonesa con la que podía darse un par de vueltas al busto provista de bolsillos capaces de contener todos los comestibles de un establecimiento bien provisto y una gorra o un sombrero deformes, todo mugriento y deteriorado.
¿Quien era esta especie de San Cristóbal moderno? Era Antoñuelo Diéguez, como le llamaba todo el mundo, la flor y nata de los taberneros de Córdoba, si no por su probidad ni por la excelencia de sus vinos, por las tretas de que se valía para engañar a sus parroquianos y darles gato por liebre.
La gente aseguraba que Diéguez en sus establecimientos sólo tenía una bota llena de vino y de ella sacaba, indistintamente, el de doce, el de dieciséis y el de a veinte y hasta el caldo de las aceitunas si a algún caprichoso se le antojaba este líquido.
¡Pobre de la persona que se quedaba dormida en la taberna de Antoñuelo, a consecuencia de los efectos del alcohol! Diéguez, con mucho cuidado para no producir ruido a fin de que la presunta víctima no despertara, le colocaba delante un velador lleno de botellas y vasos y con todos los platos sucios que encontraba en la cocina.
Cuando el parroquiano salía de su letargo y preguntaba el importe del gasto que hubiese hecho, el tabernero presentábale una cuenta digna hermana de las famosas del Gran Capitán Debe usted con todo -le decía muy serio- dieciséis pesetas.
¿Con todo? -se atrevía a objetar el incauto- ¡pero si yo sólo me he bebido tres medias de a doce!
Al oir estas palabras, Antoñuelo Diéguez mostraba su cómica indignación porque se dudara de su honradez y al fin convencía al deudor , aunque no hubiese comido en veinticuatro horas, de que acababa de servirle un opíparo banquete, como lo demostraban los platos que tenia delante, aunque de nada se acordase por mor de La pícara bebia.
Y el pobre beodo acababa por pagar las dieciséis pesetas, si las tenía, y se marchaba con el estómago como un fuelle, pero dudando si habría comido o no.
Cuando por vicisitudes de la suerte tuvo que cerrar su taberna de la calle de Jesús María, el restaurant de las comidas fantásticas, no perdió ocasión, aguzando el ingenio, de vivir a costa de la buena fe y, la credulidad del prójimo.
Un día de la Candelaria, en compañía de otro negociante de su jaez, profundo conocedor de la química, instaló un ventorrillo en el Arroyo de Pedroche y la romería de aquel año a dicho lugar fué memorable.
Antoñuelo Diéguez y su compañero se marcharon antes de que amaneciera al hermoso paraje de la Sierra mencionado, provistos de varios toneles vacíos; con unos polvos que no eran ciertamente los de la Madre Celestina y agua del arroyo, compusieron un líquido que tenía las apariencias del vino; por vino lo vendieron a precio baratísimo y lograron, a la vez que reunir varios cientos de pesetas, hacer perder momentáneamente el juicio a gran número de los concurrentes a la romería.
Jamás hombre alguno habrá dado tanto que hacer a guardias civiles y municipales como dió Antoñuelo Diéguez aquel día en el Arroyo de Pedroches.
Un año, el popular extabernero estableció una rifa en la feria de Palma del Río.
Llenó de baratijas la caseta donde la instalara y entre ellas colocó algunos objetos de gran valor que le prestaron varios vecinos del pueblo, para que despertasen la codicia de los jugadores.
No creemos necesario decir que los números que ostentaban los objetos indicados jamás entraron en el bombo del sorteo.
Unos jóvenes de buen humor, conocedores de la trampa, se propusieron dar una broma pesada a Antoñuelo Diéguez.
Hicieron una papeleta igual a la de la rifa, escribiendo en ella el número correspondiente a una magnífica escopeta con llaves de plata e inscrustaciones de marfil, prestada a Diéguez por el ingeniero don Mariano Castiñeira y se dirigieron a la barraca de la rifa, dispuestos a reir un rato.
Compraron varias papeletas y sacaron otras del bombo, pues esta operación era efectuada por los mismos jugadores, sin obtener los favores de la suerte.
Cuando ya parecían dispuestos a retirarse, convencidos de que la Fortuna les había vuelto la espalda, uno de los mozos se decidió a jugar por última vez y ¡oh sorpresa! extrajo del bombo el número correspondiente a la escopeta de las llaves de plata y las incrustaciones de marfil. ¡Como que llevaba la papeleta preparada al efecto oculta entre dos dedos de la mano!
Cuando Antoñuelo se convenció por sus propios ojos de la espantosa realidad, una palidez cadavérica cubrióle el rostro y exclamó con acento de profunda convicción: eso no puede ser.
¿Cómo que no? le objetaron los autores de la mala partida. ¿Pues no es este el mismo número que tiene la escopeta?
Si, señores, replicó el dueño de la rifa, pero eso no puede ser.
Pues vamos en busca de un agente de la autoridad, añadieron los bromistas, y ya veremos si puede ser o no.
Los jóvenes se marcharon y algunos momentos después volvieron, en compañía de un guardia municipal.
Contáronle minuciosamente lo ocurrido y terminaron el relato diciendo: ahora usted decidirá si puede ser o no lo que nosotros sostenemos.
Diéguez, al verse encerrado en un callejón sin salida, introdujo nerviosa y rápidamente la mano en un bolsillo de la blusa que vestía, sacóla estrujando un papel y, al mismo tiempo que lo desdoblaba, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡cómo ha de poder ser si el número a que corresponde la escopeta está aquí!
Llegó un día en que no bastaron a Antonio Diéguez su ingenio y sus artes para vivir. Se encontró solo, enfermo, sin recursos.
Cuando podía reunir unas cuantas perras compraba un panecillo, un pedazo de morcilla o dos cuartos de aceitunas, que guardaba en los profundos y grasientos bolsillos de su polonesa, para obsequiarse con un un opíparo banquete cuando el hambre llamara a las puertas de su estómago.
Diéguez solía distraer sus ocios y matar el tiempo jugando al rentoy, en cualquier taberna, con varios desocupados como el.
En más de una ocasión alguno de sus camaradas, largo de manos, ya por broma o bien aguijoneado por la necesidad, le sustrajo las modestas viandas que acostumbraba a llevar en los bolsillos.
Por eso Antoñuelo Diéguez, escarmentado y receloso de todo el mundo, siempre que en una partida de rentoy advertía que se le acercaba demasiado un jugador, cambiaba rápidamente de bolsillo los comestibles, diciendo: voy a trasladar la despensa porque no me fío ni un pelo de este socio.
Julio. 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LA FIESTA DE SAN RAFAEL
Qué extraordinaria animación producía en Córdoba, hace ya muchos años, la fiesta de San Rafael!
Desde su víspera notábase en todas las casas un movimiento inusitado, una febril actividad, que interrumpía la calma y el sociego [sic] característicos de nuestros hogares.
Las mujeres preparaban los platos extraordinarios que habían de figurar, el día siguiente en la mesa; las frutas de sartén para obsequiar a los amigos; los fiambres con destino a las giras campestres. Los hombres disponían todos los pertrechos de caza, el frasco de la pólvora, la bolsa de la munición, la cartera de los mistos, el zurrón para transportar las piezas que cobraran, empleando la frase de los devotos de San Humberto. Los chiquillos saltaban de gozo ante la perspectiva de un día feliz, en que no irían a la escuela, sino al campo o a los paseos, a correr y a jugar cuanto se les antojara y en que sus familias les ofrecerían toda clase de golosinas con mano pródiga.
En las casas donde había algún Rafael, que eran casi todas, se extremaba la limpieza, se ponían en orden perfecto los muebles, se despojaba de sus fundas el estrado; se cubrían mesas y veladores con los tapetes de más lujo para recibir a las visitas y se llenaban los pintarrajeados azafates de dulces y las labradas botellas de vino y licores.
En las pastelerías del Socorro y de la calle de la Plata y en las confiterías Suiza y de Castillo, una legión de operarios trabajaba sin descanso, durante el día y la noche, en la confección de ramilletes, tortas regadas y pastelones y apenas podían cumplir todos los encargos recibidos.
Infinidad de mujeres pasaba también la noche en vela haciendo los sabrosos pestiños que, a la mañana siguiente, colocados en grandes lebrillos, habían de poner a la venta en las puertas de sus casas.
Los taberneros rellenaban las botas del oloroso Montilla y las tinajas de aguardiente para atender al extraordinario consumo del 24 de Octubre.
Al anochecer, las fachadas de muchos edificios lucían iluminaciones formadas por farolillos con cristales do colores y candilejas de aceite.
La murga, la típica murga que ya ha desaparecido, compuesta de cuatro o cinco músicos viejos, a los que ni siquiera quedaba el compás, recorría los domicilios de los Rafaeles, obsequiándoles con inarmónicas serenatas, a cambio de las cuales obtenía unas miserables monedas de cobre o algunas copas de amílico.
El día del Arcángel Custodio de Córdoba la población parecía más alegre que de costumbre y la gente abandonaba el lecho antes que de ordinario.
Muy temprano los hombres del pueblo invadían las tabernas de la plaza de la Corredera y sus alrededores para celebrar con abundantes libaciones la fiesta de los cordobeses.
Las viejas despenseras también acudían a los establecimientos citados para convidarse a medio café o una chicuela que les matara el gusanillo.
En los puestos de pestiños el público formaba largas colas.
Las calles se convertían en verdaderas exposiciones de fuentes de dulce de todas clases.
Apenas empezaba a clarear, innumerables familias, formando caravanas bulliciosas, dirigíanse a los lugares más pintorescos de la Sierra para echar una cana al aire, para guisar un perol, para correr una juerga con mucho canto y mucho bailoteo.
Las mujeres iban cargadas de cestas y talegos con las viandas, de sartenes y otros artefactos para condimentar la comida; los hombres, además de la indispensable bota del vino, llevaban los pertrechos de caza y la guitarra indispensable en estas giras y la gente menuda los canastos menos pesados y la soga para el columpio.
Al declinar la tarde, los caminos de la Arruzafa, del Brillante, del Arroyo de Pedroche, se convertían en animadísimos paseos, pues las personas que no habían podido abandonar la ciudad iban a esperar a los expedicionarios, que regresaban satisfechos, sin una nube de tristeza en el ánimo, sin una pena en el corazón, lanzando al viento sonoras carcajadas y sentidos cantares.
Por la noche, en las casas de los Rafaeles, se improvisaban, en su obsequio, veladas gratísimas y en las tabernas y en los cafés era extraordinaria la concurrencia de público.
Apesar del gran consumo de bebidas alcohólicas no había que registrar sucesos desagradables, pues nadie osaba turbar con ellos el día más grande que tiene el año para los cordobeses.
Hasta los beodos impenitentes y camorristas respetaban la fiesta de San Rafael y aún no era extraño sorprender a don Francisco Laín, arrodillado sobre su capa extendida a guisa de alfombra delante del Triunfo de la plaza de la Compañía, improvisando una original plegaria, en verso, al Arcángel de las alas de oro.
Por la iglesia del Juramento desfilaban millares de fieles, durante todo el día, para elevar sus oraciones a nuestro Custodio, y en las funciones en su honor se destacaba en el centro del templo, como figura típica, la Chata de San Rafael, con sus mejores galas, una falda de antigua y crugiante [sic] seda, un pañolón de Manila de largos flecos y una mantilla de felpa tan antigua como la falda.
Allí, arrellanada en su enorme catrecillo, cualquiera la hubiese tomado por un personaje simbólico de la Córdoba popular que desapareció hace muchos años; por un recuerdo viviente de aquellos felices tiempos en que, sobre la puerta principal o el portón de casi todas las casas aparecia un azulejo o un cuadro con la imagen de nuestro Custodio; en que en ningún hogar faltaba la urna o el fanal, primorosamente adornados, con la efigie del bendito Arcángel y en que, hasta en las ruletas de los vendedores de chucherías se destacaba, entre las figuras de caramelo, una de gran tamaño representando un monumento a San Rafael.
De tal época procede un dibujo en el que un ingenioso artista, paisano nuestro, ausente de esta capital desde hace muchos años, en ocasión de haberse desarrollado la epidemia colérica en varias poblaciones de España, representó al San Rafael que corona la torre de la Catedral, con faja, chaqueta al hombro y sombrero cordobés, en actitud de acometer, navaja en mano, a un esqueleto armado de terrible guadaña, que simbolizaba el cólera.
Debajo de las figuras aparecía esta inscripción: mientras yo esté aquí no entras.
Octubre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL TEATRO CIRCO
Hoy que, después de una clausura relativamente larga, ha. vuelto a abrir sus puertas el Teatro Circo del Gran Capitán, no para ofrecernos los monótonos espectáculos llamados de variedades, sino zarzuelas y operetas, a cargo de una excelente compañía, creemos oportuno dedicar una crónica a dicho teatro que, apesar de ser moderno, tiene una brillante historia artística.
Desde el primitivo y pequeño teatro de verano, hecho con madera y lienzos, hasta el sólido y amplio coliseo que se levanta hoy, rodeado de un hermoso jardín, en uno de los solares del paseo del Gran Capitán, el salón de espectáculos a que nos referimos ha sido objeto de numerosas e importantes reformas y modificaciones.
Hace veinte años, cuando el género chico se hallaba en su apogeo, por el escenario del Teatro Circo desfilaron las mejores compañías que lo cultivaban los artistas de más renombre.
Eduardo Ortiz y Casimiro Ortas, el actor empresario, pasaban larguísimas temporadas en nuestra capital, deleitando al público con aquellas zarzuelas primorosas que ya no se escriben, representadas por cómicos de valía.
¡Quien no recuerda con satisfacción las brillantes campañas de tiples tan notables como Isabel Hernando, Paca Segura, Matilde Pretel y Carmen Domingo!
¡Quien puede haber olvidado los éxitos de la Hernando en El tambor de granaderos, de la Segura en Chateau Margaux y de la Domingo en La trapera!
Y seguramente no habrá persona de buen humor que en estas veladas veraniegas no eche de menos las cuartas secciones del Teatro Circo en que Julio Nadal sostenía la hilaridad constante del público caracterizando el protagonista de El cabo primero o Los aparecidos y Casimiro Ortas, padre, representando el zapatero de El santo de la Isidra o el sastre de La revoltosa.
Posteriormente, nuestro paisano Pepe Moncayo nos proporcionó horas de verdadero solaz y nos mostró la ductibilidad maravillosa de su talento artístico al representar, con análoga perfección, lo mismo el dramático papel del viejo servidor de Moros y cristianos que el chistosísimo del aventurero buscavidas de El perro chico.
Luego también demostró su gracia culta Ramón Peña, y otros artistas de merito obtuvieron aplausos en el popular coliseo de Córdoba.
Aunque en la época en que fue construido este se encontraba ya en la decadencia la zarzuela llamada grande, trabajaron en éL algunas compañías de este género como la del popular Pablo López, en las que figuraban buenos cantantes.
Interpretes muy notables de la comedia española, entre ellos Colom y Nieves Suárez, alternaron también con los cultivadores del drama comprimido, del drama policiaco y demás derivaciones de la película cinematográfica.
Una insigne cantante, ya en el ocaso de su vida artística, Elena Fons, también presentó un cuadro de ópera comprimida, que interpretaba los números más salientes de diversas obras, supliendo con los recursos del arte la escasez de facultades y la falta de elementos para formar un buen conjunto.
En el Teatro Circo del Oran Capitán han sido estrenadas comedias y zarzuelas de varios autores cordobeses, entre ellos don Francisco Toro Luna, don Luis Peñalver, don Antonio Ramírez López, don Rafael Morilla de la Torre y Paquita Mantilla.
Puede decirse que en este teatro tuvieron su cuna en Córdoba los espectáculos de cinematógrafo y variedades. En el actuaron las figuras más salientes de ese genero -la Goya, Pastora Imperio y Tórtola Valencia- y se presentó multitud de artistas diversos: cantantes, bailarinas, gimnastas, prestidigitadores, excéntricos, gladiadores a la moderna y domesticadores de animales.
Más de una vez, el popular coliseo del Gran Capitán fué transformado en circo mediante la instalación de una pista en el centro del patio para que celebraran funciones compañías gimnásticas y ecuestres, de las que merecen especial mención la ya disuelta de los populares hermanos Alegría.
Y, en una ocasión, también convirtióse este Teatro en exposición zoológica, donde el famoso domador Malleu presentó una magnífica colección de fieras.
En el salón de espectáculos a que nos referimos verificáronse festivales muy simpáticos, de los que no dejaremos de consignar las exhibiciones de cuadros plásticos organizadas a beneficio de la Asociación católico-obrera que tiene su domicilio en la calle de Valladares y un reparto de juguetes entre los niños pobres verificado, hace algunos años, en la Pascua de Reyes.
En fecha ya remota efectuóse, asimismo, allí, una fiesta original, muy típica: una zambra de gitanos en celebración de un casamiento.
A ella concurrieron bellísimas mujeres lujosamente ataviadas con vestidos policromos y ricos mantones de Manila bordados: la flor y nata de la gitanería andaluza, y el baile y el cante jondo no cesaron durante tres días con sus noches correspondientes.
Las familias de los novios repartieron numerosas invitaciones entre las personas más distinguidas de esta capital para que asistieran a la zambra y constantemente desfiló por el coliseo un público tan selecto como numeroso para presenciar aquel cuadro lleno de luz, de encantos y de poesía.
El Teatro Circo del Gran Capitán, no sólo ha sido lugar de espectáculos y fiestas, sino también de reuniones públicas, de propaganda social o política y su escenario ha servido de tribuna a mujeres de ideas revolucionarias como Belén Sárraga y Teresa Claramunt; a hombres tan radicales como don Alejandro Lerroux, don Vicente Blasco Ibáñez y don Rodrigo Soriano; a políticos significados como don Melquiades Alvarez y don Francisco Cambó; a elocuentes propagandistas católicos tales como el malogrado don Manuel Rojas Marcos, que hace algunos meses dejó de existir en Sevilla.
En el citado coliseo, el culto periodista Eugenio Noel también pronunció una de sus famosa: conferencias antitaurinas, implantando con ello en Córdoba la costumbre de que fuese de pago la entrada para tales actos.
Por último, en el Teatro Circo del Gran Capitán se rindieron dos tributos de admiración a un gran artista. Nos referimos a la velada literaria y el banquete popular organizados en honor de don Julio Romero de Torres, cuando regresó de Madrid después de haber obtenido uno de sus triunfos primeros y más resonantes.
Septiembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LUN CENTRO ESPIRITISTA
Hace treinta y cinco años las calles del barrio de la Catedral quedaban casi desiertas apenas sonaba el toque de ánimas, especialmente en invierno.
Pues bien, para las personas de espíritu observador que transitaran por una de esas calles, la de Pedregosa, desde las nueve hasta las once, no pasaría inadvertido un extraño movimiento de gente.
Verían a algunos hombres embozados hasta los ojos en sendas capas, separadamente dirigirse a una vieja casa de extraña construcción, cuya fachada formaba un angulo recto, penetrar en el portal lleno de muestrarios de fotografías, llamar al portón, abrirse este y perderse aquellos en la profunda oscuridad de la planta baja del edificio.
Y si tales observadores volvían a pasar por el sitio indicado o la curiosidad les retenía en las inmediaciones de la casa a que nos referimos, sin temor a los rigores de la temperatura, volverían a ver a los hombres misteriosos, embozados en sendas capas, salir del viejo edificio a la calle de Pedregosa, en pequeños grupos, sosteniendo animadas conversaciones pero en voz tan baja que era imposible oirlas aunque se estuviese muy cerca de ellos.
Aprovechando los momentos en que alguno de aquellos noctámbulos se bajaban el embozo para respirar con libertad o para fumar un cigarrillo, si había cerca un farol, a su débil luz, podía reconocerse a los embozados que, en el primer tercio del siglo XIX habrían pasado por fantasmas para el pueblo.
Todos eran hombres muy conocidos en Córdoba, personas cultas y la mayoría con títulos profesionales.
¿Se trataba de una reunión de conspiradores; de un centro donde se concertaban terribles planes para provocar la revolución, para hundir el régimen, acaso para transformar el mundo entero? No, se trataba sencillamente de un centro espiritista.
Las teorías de Allan-Kardec tenían, entonces, en nuestra capital muchos partidarios y estos fundaron una especie de casino para cambiar impresiones acerca de sus estudios y experiencias, para ponerse en comunicación con los espíritus, valiéndose de mediums y conseguir curiosísimas revelaciones, vedadas a los mortales que no creemos en las doctrinas de Mesmer.
Don Ventura Reyes Corradi, fotógrafo, pintor, literato y periodista, gran entusiasta del espiritismo, ofreció generosamente su casa para las reuniones de sus colegas, y allí, en una amplia habitación del piso principal, mezcla de despacho y de estudio de artista, se congregaban los espiritistas cordobeses un par de noches a la semana.
Tal entusiasmo se despertó entre aquellos, que llegaron hasta a fundar una revista, como elemento de propaganda, de la que era director propietario un ingeniero.
La curiosidad engendró en nosotros un vivo deseo de presenciar una de las reuniones indicadas.
Lo expusimos a don Ventura Reyes Corradi, con quien nos unía una buena amistad, y amablemente nos ofreció el camarada en las tareas periodísticas invitarnos a la primer sesión experimental que celebraran los discípulos de Allan-Kardec.
No es necesario decir que el fotógrafo de la calle de Pedregosa cumplió su ofrecimiento y, al poco tiempo, una noche tuvimos la satisfacción de ser presentados a los señores que formaban aquella especie de congreso espiritista y el honor de que nos dedicasen una sesión extraordinaria.
Confesamos que nuestro asombro fué grande al ver congregadas en el salón que servía de estudio y despacho al señor Reyes Corradi, a una docena de personas respetables, serias, cultas que creían a pie juntíllas en la transmigración de las almas, en la aparición de los espíritus y en otras chifladuras por el orden.
Uno de los concurrentes, el ingeniero director de la revista que ya hemos citado, pronunció una larga disertación, de la que entendimos muy poco, para exponernos las teorías elementales del espiritismo e inmediatamente comenzaron las experiencias.
Aquellos señores; valiéndose de los mediums, evocaron los espíritus y estos; obedientes acudieron al conjuro, y contestaron a toda clase de preguntas en la forma enigmática que, según parece, usan siempre en sus conversaciones.
Después las almas del otro mundo anunciaron su presencia por medio de misteriosos golpes; se hizo girar y ejecutar una especie de danzas en el espacio al simbólico trípode y, finalmente, hasta se llegó a obtener fotografías de algunos espíritus.
Confesamos que todo aquello nos parecía una comedia de magia; que los golpes de las almas del otro mundo nos recordaron los del comendador cuando acude a la cena de don Juan Tenorio; las evoluciones del trípode trajeron a nuestra memoria los ganchos que el prestidigitador oculta en los puños de la camisa para mover el velador sobre el cual tienen apoyadas las manos varias personas y en las fotografías de los espíritus sólo vimos sombras más o menos esfumadas, humo; quizá el humo que se desprendía de los cigarros de los concurrentes.
Sin embargo, como es lógico suponer, nos mostramos plenamente convencidos y satisfechos de la realidad de aquellas ficciones, pues la cortesía así lo demandaba.
Al salir nos pareció que los retratos expuestos en el muestrario del portal sonreían burlonamente y comentaban la credulidad inconcebible de los espiritistas.
Noviembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
TIPOS CALLEJEROS
Entre los tipos callejeros que han desaparecido ocupaba un lugar preferente Dámaso, el vendedor de décimos de la Lotería.
Durante muchos años no dejamos de hallarle ni un sólo día, del brazo de su mujer, que le servía de Lazarillo, recorriendo calles y calles, sin temor a la lluvia, a los rigores del invierno o del estío y pregonando con su potente voz el número de la suerte, el del premio gordo.
El pregón de Dámaso no se parecía al de vendedor alguno de Córdoba, pues no era un grito más o menos sonoro, sino una especie de canción como el del voceador de flores de Sevilla o el del pescadero de Málaga. Y cuando el pobre hombre se entusiasmaba y quería demostrar la fuerza de su pulmón sosteniendo calderones interminables y haciendo escalas, promovía mayor ruido que el famoso Matías el del queso y lograba que se le oyera un kiLómetro a la redonda.
El popular vendedor de Lotería hallábase generalmente de buen humor y hasta satisfecho de su suerte, apesar de que no pudo ser más perra, porque Dámaso ni conoció a sus padres, ni logró jamás ver la luz; era expósito y ciego.
Sólo cuando los chiquillos se mofaban de éL, cuando algún gracioso pronunciaba una frase ofensiva para él o para su compañera inseparable, montaba en cólera, y de su boca salía un verdadero chaparrón de insultos e improperios dirigidos a quien les hubiese molestado, a los que hacía coro la mujer, poseedora de un repertorio de frases escogidas mucho más extenso que el de su esposo.
Cuando el matrimonio se fatigaba de andar, brindando a todo el mundo el premio gordo, solía penetrar en el templo donde se celebraba una función religiosa o una novena para descansar y oir el sermón, porque a ambos agradaban las oraciones sagradas; ¡y había que escuchar luego los comentarios que hacían de ellas!
En una ocasión en que la venta de billetes disminuyó de modo extraordinario, al ciego se le ocurrió una mala idea: la de vender participaciones de un número que no tenia y el Demonio quiso que resultara premiado.
Por este motivo se descubrió el engaño y el vendedor estuvo a punto de dar con sus huesos en la Cárcel; no lo pasó mal porque los poseedores de las participaciones imaginarias se compadecieron de él y se conformaron con publicar en la Prensa un comunicado en el que contaban el hecho y decían que el autor de la falsedad en vez de Dámaso de Dios, que eran sus nombres, debía llamarse Dámaso del Diablo.
Hace pocos años, ya muy viejo y achacaso, veíamosle andar trabajosamente, casi arrastrado por su mujer, pero sin haber perdido su potente voz ni las ganas de florear los pregones.
Un día le fué ya imposible continuar su penosa peregrinación por este mundo y del humilde cuchitril en que habitara pasó a la amplia enfermería del Hospital para terminar allí su miserable existencia.
No tuvo siquiera el consuelo de que recogiera su último suspiro la inseparable compañera de la mayor parte de su vida.
***
Miguelinzo fue otro tipo original de Córdoba.
No conoció a sus padres; quizá de la Casa de Expósitos pasaría al Hospicio donde el niño se convirtió en hombre, pero sin que acompañara a su desarrollo físico el intelectual. La luz de la razón apenas iluminaba su cerebro y Miguelinzo resultaba una extraña mezcla de idiota y de imbécil.
Parecía insensible a toda clase de sensaciones y sentimientos, vivía en una abstracción completa de cuanto le rodeaba; desconocía en absoluto el placer y el dolor, la felicidad y la desgracia.
Un día, no se sabe cómo, llegó a las manos de este desgraciado un acordeón; alguien, tampoco se ha podido averiguar quien, ni valiéndose de que procedimientos, le enseñó a tocar malamente cuatro o cinco piezas vulgares y he aquí a Miguelinzo transformado.
Ya había algo en el mundo que no le era indiferente, algo que despertó en su alma el sentimiento del cariño, de un cariño grande, profundo, rayano en la idolatría, porque puede decirse, sin incurrir en exageraciones, que el pobre hospiciano idolatraba a su acordeón. ¡Y cómo no!, si era su único amigo, su compañero, el que le distraía, el que le endulzaba sus amarguras, el que le proporcionaba los medios de romper la monotonía de su existencia, ofreciéndole humildes y sencillas diversiones.
Por eso jamás se separaba de él; durante las horas de reposo colocábalo cerca del lecho y lo llevaba a todas partes con más cuidado que si se tratara de una joya de inestimable valor.
Nuestro hombre, que antes de poseer su preciado instrumento ignoraba lo que era un disgusto, una pena, un sinsabor, cuando fué dueño de aquel tesoro sufrió pesares sin cuento, disgustos terribles.
Cada vez que uno de sus traviesos camaradas, de sus hermanos de infortunio, le escondía el acordeón embargábale una angustia tan inmensa como si hubiera perdido para siempre al ser más idolatrado; cada vez que le advertía una rotura, originada por el uso, lloraba con igual desconsuelo que el niño a quien arrebatan un juguete y se apresuraba a reparar el desperfecto pegando sobre la raja el primer papel que encontraba, un trozo de un periódico, de un prospecto o de un cartel que hubiese puesto en una esquina.
Efectuaba tal operación tan cuidadosamente como el médico restaña una herida y tantas veces la tuvo que repetir a consecuencia del mal estado del instrumento que éste parecía un muestrario de papeles de colores.
Miguelinzo, apenas se lo permitían, abandonaba el Hospicio y, con su acordeón debajo del brazo, marchaba en busca de lugar a propósito donde celebrar un concierto y, si era posible, obtener unas perras.
Generalmente se dirigía a las plazas en que hay fuentes públicas; allí las mozas que acudían a llenar. los cántaros, invitábanle para que tocase una piecesita y solían pagarle el trabajo con bromas y burlas crueles.
Cuando no hallaba auditorio íbase al paseo de la Ribera y allí, recostado en un asiento, repasaba todo su repertorio, tal vez en la creencia de que le estaban escuchando los peces del Guadalquivir.
Frecuentemente le convidaban a esas típicas fiestas que se organizan en las casas de vecinos, ya para celebrar el santo de una moza, un bautizo o un otorgo, ya con motivo de una caracolada, a fin de que amenizara la juerga y, al compás de las desagradables notas del viejo acordeón, pudieran bailar los jóvenes.
En estas reuniones disfrutaba el hospiciano extraordinariamente; como que siempre salía de ellas con el estómago repleto de bizcochos y vino; con pitillos para fumar varios días y con algunas perras en los bolsillos. Esto sin contar conque alguna buena moza le pidiera relaciones, lo cual también era frecuente.
El popular concertista sólo temía al ir a las mencionadas fiestas que concluyeran, lo cual es frecuente, como el rosario de la aurora, a palos y bofetadas y que un estacazo o una silla arrojada al espacio fuera a hacer blanco en su instrumento.
Miguelinzo apodo cuyo origen nadie supo pero por el cual únicamente era conocido el hospiciano, desapareció un día de la turba callejera y no se le volvió a ver.
Seguramente moriría en su lecho del Hospicio o una cama del Hospital, abrazado al ídolo de sus amores, a su compañero inseparable, al viejo y remendado acordeón.
***
José Berrueso, si en vez de haber nacido en el siglo XIX hubiese venido al mundo algunas centurias antes, acaso hubiera podido encontrar mejor acomodo que el que tuvo y quién sabe si hasta el honor de pasar a la historia.
Su cuerpo, diminuto y contrahecho, estaba pidiendo a voces el grotesco traje policromo de un bufon y, por su ingenio y sus travesuras, nuestro personaje hubiese tenido fácil acceso, en tiempos pasados, a la cámara de un rey para distraerle en sus horas de aburrimiento.
Don José, como le llamaba la generalidad de la gente, ingresó, en su niñez, de aprendiz en una barbería y allí empezó a hacerse popular por la viveza de su ingenio y sus ocurrencias oportunísimas.
Los parroquianos de la barbería utilizábanle como recadero y le daban buenas propinas.
Berrueso poseía una rara habilidad; imitaba, con la boca, admirablemente el sonido del cornetín y tal habilidad le proporcionaba entrada gratuita en todas las corridas de toros, pues nunca faltaba un aficionado que se la pagase con tal de que indicara los cambios de suerte con su simulado instrumento cada vez que el presidente se dormía.
Y en más de una ocasión el cornetín de Don José engañó a los toreros que cogieron las banderillas o el estoque y la muleta al oir el aviso del aprendiz de barbero, creyendo que procedía del clarín de la banda de música encargada de amenizar el espectáculo.
El gran Rafael Molina Sanchez (Lagartijo) se divertía extraordinariamente con estas tomaduras de pelo.
Berrueso se cansó del oficio que empezara a aprender, porque él no había nacido para pasarse la vida en un portal, sino para volar libre como el pájaro, aunque sus imperfecciones físicas le obligaran a andar dificultosamente, y abondonó la barbería para dedicarse a la venta de décimos de la Lotería Nacional.
¡Esta nueva ocupación sí que se avenía bien con el carácter del alegre y travieso muchacho! Vagar continuamente, alborotando al vecindario con ruidosos pregones; contestando con una frase mordaz a las bromas de los transeuntes; piropeando a las muchachas; metiéndose con todo el mundo y, como final de la jornada, gastarse en una juerga, si se presentaba la ocasión, no sólo las propinas sino el importe de los décimos vendidos.
Menudeaban tanto las francachelas de Berrueso con individuos de su misma laya, limpiabotas, vendedores de cerillas y de periódicos, unos mancos, otros cojos y otros casi paralíticos, que para evitar las dilapidaciones del mozo, su madre tuvo necesidad de erigirse en acompañante perpetuo de aquel, en una especie de sombra de los Madgiares.
Esta continua vigilancia produjo gran desagrado al incorregible juerguista, que ya lucía tanto bigote como un carabinero; agrió su carácter; le hizo perder el buen humor; ya no contestaba a la broma del transeunte con una frase de ingenio, sino con una grosería.
Berrueso, antes tan alegre, tan dicharachero, no tenía ya palabras más que para protestar contra su vida perra.
Un día en que pudo burlar la vigilancia de que era objeto a todas las horas, refugióse en uno de los tugurios que frecuentaba, se excedió en las libaciones y el alcohol, al turbar su cerebro, le inspiró la idea abominable de concluir para siempre, aquella triste odisea.
Pocas horas después el cadáver de Don José flotaba sobre las aguas del Guadalquivir; en otros tiempos hubiérase dicho que un rey tirano castigaba una audacia o una inconveniencia de su bufón ordenando que le arrojasen al caudaloso río.
Noviembre 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL ALMANAQUE DE CÓRDOBA
En la primera mitad del siglo XIX quien visitara en las postrimerías del año la popular imprenta de don Fausto García Tena, después llamada del Diario de Córdoba al fundarse este periódico, encontraría a dicho señor, en su pequeño despacho, muy atareado en consultar libros y escribir cuartillas repletas de nombres y de números.
¿Qué hacía el laborioso y renombrado industrial? Confeccionaba el almanaque para el año próximo.
Tratábase de un trabajo más difícil y complicado que lo que muchos se creían, pues necesitaba gran práctica para no incurrir en errores al consignar las fiestas movibles, los días de ayuno y otros datos.
Cuando estaba concluido el santoral se procedía a incluir en el calendario las indicaciones astronómicas facilitadas por el Observatorio de San Fernando, o sean las horas de la salida y puesta del sol y las fases de la luna.
Estas tenían que completarse con algo de excepcional importancia, indispensable, sin lo cual el almanaque hubiera resultado inútil para la mayoría de las gentes; las predicciones del tiempo hechas, más que por un meteorólogo por un adivino español y otro portugués.
¿Quienes eran estos sabios? He aquí un misterio que jamás osaremos descubrir.
Sólo anotaremos la observación de que el taumaturgo español y el portugués se hallaban, casi siempre, en completo desacuerdo y cuando uno anunciaba tiempo seco y frío el otro predecía grandes lluvias y bochorno o cosas por el orden.
También consignaremos otro antecedente para que los lectores puedan formar juicio respecto a la veracidad de los augurios del calendario.
Durante el periodo de su confección un amigo íntimo de don Fausto García Tena le solía visitar para hacerle una graciosa advertencia; la de que pusiera buen tiempo en determinados días en que él tenía que dedicarse al deporte de la caza.
Tan preciso como las predicciones antedichas era el juicio del año.
El señor García Tena encargaba este trabajo a uno de sus dos hijos poetas, don Ignacio o don Rafael, quienes invariablemente escribían un romance enumerando los beneficios, las mercedes, los favores que había de dispensarnos el dios mitológico bajo cuya tutela se hallaba cada año, pero sin dejar de decir, a la terminación, que tales ofrecimientos podrían resultar una patraña, pues nunca debemos olvidar la frase: Dios sobre todo.
Como complemento se le agregaban algunos datos curiosos, las épocas célebres, las fechas de los eclipses, de las témporas, de la entrada de las estaciones y otros y enseguida pasaba a los talleres tipográficos.
Allí lo componían con unos tipos muy viejos y comenzaba la tirada de resmas y resmas que varios chiquillos se encargaban de trasladar a la casi prehistórica Librería de Córdoba, también perteneciente al señor García Tena, donde habían de encuadenarlo [sic] y venderlo.
Puede decirse que, desde que era puesto a la venta, la Librería convertíase en un jubileo, según la frase vulgar y gráfica. Por ella desfilaban los cosarios de todos los pueblos de la provincia y una legión de ciegos y tullidos para adquirir cientos y más cientos de almanaques, amén de las innumerables personas que también acudían con el objeto de proveerse del calendario
Durante los últimos meses del año a todas horas oíamos el invariable pregón: "los nuevos libros del almanaque. El Almanaque del Obispado de Córdoba. El Almanaque zaragozano de don Mariano del Castillo", pregón al que se unía, cuando se aproximaban las fiestas de Navidad, el de "las coplitas de Noche Buena".
Los vendedores del almanaque recorrían toda la provincia, sin olvidar el más apartado rincón, aldea, cortijada ni choza, y en todas partes hacían negocio, pues hasta los mendigos procuraban ahorrar cuatro cuartos para comprar aquel librito.
Los campesinos, cuando acababan sus tareas, sentábanse en la cocina del caserío, ante el amplio hogar, para leer, mascujeando, el juicío del año, que muchos aprendían de memoria y recitaban en sus juegos cuando se les acababa el repertorio de jácaras y relaciones.
Las viejas lo repasaban diariamente para saber cuándo entraba la luna llena, el cuarto creciente o el cuarto menguante y el tiempo que traería, pues consideraban poco menos que artículos de fe las predicciones del almanaque.
Y rara era, en fin, la persona que no lo consultaba con frecuencia, para enterarse del día de ayuno de determinada festividad cuando no de la fecha en que se celebraba la feria de algún pueblo.
Muchos años después de haber comenzado la publicación de este almanaque, el dueño de otra antigua imprenta, don Mariano Arroyo, también empezó a editar un calendario del Obispado de Córdoba, el cual no tuvo el éxito del primitivo, porque, según la gente, no acertaba tanto en sus augurios como el del Diario.
Esto mismo ocurrió a otros que aparecieron en épocas más modernas, todos calcados en el que don Fausto García Tena imprimía, con viejos caracteres, en un folleto, al que pudiera darse el calificativo de libro de oro indispensable en los hogares cordobeses.
Hoy los calendarios anunciadores y de pared que comerciantes e industriales regalan pródigamente han aminorado algo la circulación de nuestro clásico almanaque.
Sin embargo no falta jamas en las casas de las familias que tienen apego a la tradición ni las abuelas dejan de repasarlo diariamente para saber cuándo cesará el frío o la lluvia que les agudiza el reuma; cuando podrán disfrutar de un tiempo hermoso que las anime y rejuvenezca.
Noviembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
UN SALÓN DE TIRO Y UNA SALA DE ESGRIMA
Hace más de un cuarto de siglo un voraz incendio destruyó gran número de tiendas y barracas de la feria de Nuestra señora de la Salud.
Muchos modestos comerciantes e industriales quedaron, a causa del siniestro, sumidos en la miseria. Uno de los que sufrieron mayores perdidas fué un antiguo y popular artista de circo. Manolo Cuevas, poseedor entonces de un buen museo de figuras de cera que las llamas redugeron a cenizas.
La caridad del pueblo cordobés acudió en auxilio de los infelices a quienes el fuego quitó los medios de subsistencia y, merced a los donativos de las corporaciones oficiales, a las subscripciones públicas y a los productos de diversos espectáculos, se consiguió reunir una cantidad de relativa consideración, que fue repartida equitativamente entre las personas perjudicadas por el incendio.
Manolo Cuevas tuvo la feliz idea de invertir la suma que le correspondió en establecer un salón de tiro de pichón en el solar del Gran Capitán en que actualmente se halla el cinematógrafo del señor Ramírez de Aguilera.
Y fuese porque se trataba de la implantación de un deporte nuevo en nuestra capital o por el deseo de proteger a un desgraciado, el salón de tiro, que apesar de este pomposo título se reducía a un barracón de lienzos y tablas, llegó a ser el sitio de reunión predilecto, durante la noche, de la buena sociedad cordobesa.
Allí se daban cita todos los tiradores de fama, entre los que había muchos aristócratas, y frecuentemente asistía también una dama que ostenta un título nobiliario, la cual hacía blancos admirables.
Manolo Cuevas, hombre simpático, amigo de agradar a todo el mundo, trataba con exquisita cortesía, con amabilidad suma a todos los concurrentes, logrando por este procedimiento, tener siempre llena de público la barraca.
En las primeras horas de la madrugada los trasnochadores que tenían su tertulia en el Casino Conservador, situado en un departamento del antiguo palacio de los Marqueses de Gelo, la trasladaban a la casa de enfrente, como ellos decían, o sea al salón de tiro de pichón, y allí seguían comentando los últimos acontecimientos políticos o la actualidad palpitante.
En la barraca del antiguo artista de circo se arreglaron más de unas elecciones y allí, una noche, por disposición gubernativa, fue detenida una significada personalidad para evitar que, en la mañana siguiente, se batiera con otra de no menos significación.
Manolo Cuevas, sintiendo tal vez la nostalgia de su vida errante, aventurera, abandonó a Córdoba a los dos años de haberse establecido aquí y entonces un armero vizcaino, Zamacola, instaló otro salón de tiro en el solar indicado.
Este no obtuvo el éxito que el primitivo, tal vez por aquello de que nunca segundas partes fueron buenas o porque Zamacola, hombre de carácter atrabiliario y de conversación casi ininteligible, no supo captarse las simpatías del público
Y la barraca del tiro de pichón cayó para siempre, siendo sustituida por un bazar primero, por un teatro de verano después, por un circo más tarde y últimamente por el cinematógrafo y café del señor Ramírez de Aguilera.
Un cordobés ilustre, don José Ramón de Hoces y Losada, duque de Hornachuelos, hombre de iniciativas, de actividad extraordinaria, gran amigo de sus amigos, siempre deseoso de proporcionarles recreos y distracciones útiles, durante su última residencia entre nosotros, en las postrimerías del siglo XIX, estableció, exclusivamente para aquellos, una sala de esgrima, en la histórica y bella casa del Indiano, donde habitaba.
Encargó de la dirección de la sala a un notable maestro francés, don Pedro Ducussó, a quien trajo de Madrid con tal objeto, y bien pronto casi todos los amigos y contertulios del duque de Hornachuelos se convirtieron en alumnos del famoso profesor mencionado.
Como en el tiro de pichón de Mando Cuevas, en la sala de armas de la casa del Indiano se daban cita aristócratas, políticos, literatos, periodistas y otros hombres de significación en todos los órdenes y esferas.
Y allí, entre asalto y asalto, se charlaba de todo, derrochándose el ingenio y la gracia y, al mismo tiempo que los concurrentes apuraban sendos vasos de espumosa cerveza, organizaban cacerías, fiestas literarias, encerronas, funciones benéficas, de todas las cuales Pepe Ramón, como cariñosamente le llamaban sus íntimos, era el alma, el fac totun, el organizador principal.
Don Pedro Dacussó, a quien ayudaba muy eficazmente en sus lecciones el duque de Hornachuelos. también profesor consumado de dicho deporte, tuvo bastantes alumnos que le honraron por su habilidad y destreza en el manejo de toda clase de armas.
Así lo demostraron en un festival a benaficio de la Cruz Roja, celebrado en el Gran Teatro, en el cual constituyeron el número más saliente del programa varios ejercicios de esgrima a cargo de los asiduos concurrentes a la casa del Indiano.
Tomó parte además, en tales ejercicios el auxiliar que el señor Dunissó tenía en su sala de Madrid, el cual era un italiano, maestro notabilísimo en su arte.
Al público agradó el espectáculo, nuevo en Córdoba, especialmente una vistosa muralla, en la que el profesor francés y su ayudante demostraron su dominio completo de las armas y su agilidad portentosa.
Y a muchas personas divertían por serles desconocidas, las palabras touché y tocatto conque los dos profesores indicaban, usando su idioma respectivo, que había conseguido tocarles su adversario con la punta de la espada o del florete
En el festival a que nos referimos hubo un detalle que no pasó inadvertido para muchos espectadores, siendo objeto de bastantes comentarios; una dama se presentó en un palco luciendo un jersey blanco con un corazón rojo en el lado izquierdo, prenda análoga a la que vestíamos los tiradores de uno de los bandos que intervinieron en los asaltos de aquel memorable festival.
Noviembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LUNA NOCHE ENTRE LADRONES
Hace veinticinco años, en una calle que en tiempos lejanos fué de las más céntricas de Córdoba, había un establecimiento donde, según el rumor popular, se daban cita a las altas horas de la noche, bandoleros famosos, ladrones vulgares y gente del hampa, ya con el objeto de concertar sus robos y fechorías, ya con el fin único de pasar un rato alegremente, jugándose el dinero, siempre mal adquirido y bebiendo unas copas.
La casualidad puso en nuestro camino a un hombre que, sin ser de la estofa de los parroquianos, del establecimiento aludido, por su vida aventurera errante, por el tráfico a que se dedicaba, conocía y trataba, con más o menos intimidad, a casi toda la turba que vive fuera de la ley y acaba por ser carne de presidio.
Aficionados nosotros a conocer íntimamente todas las esferas sociales, desde las más elevadas hasta las más bajas, y todos los rincones de nuestra ciudad, aún los más recónditos, aprovechamos aquella feliz circunstancia para efectuar una visita, que pudiera sernos provechosa, al antro donde tenían sentados sus reales en Córdoba los descendientes del Monipodio.
Una noche del mes de Diciembre, fría como un desengaño y oscura como la conciencia de un usurero, nos dirigimos, en unión de nuestro improvisado amigo, en vueltos en sendas capas y temerosos de perderlas, al que pudiéramos llamar casino de los ladrones.
Llegamos a la casa misteriosa que se hallaba envuelta en el silencio más profundo. Era, al parecer, una taberna. En unas toscas bancas de madera dormitaban varios faroleros y mozos de Estación y un guarda particular; tras el mostrador también daba cabezadas un mozo fornido y de duras facciones.
Penetramos por la puerta principal del edificio, contigua a la del establecimiento, cruzamos pasillos y galerías interminables, un amplio patio y al fin nos hallamos en el centro de reunión de la gente maleante.
Era un salón rectangular de grandes dimensiones, entarimado, con techo de gruesas vigas pintadas de color azul rabioso y paredes faltas de toda clase de elementos decorativos.
Tres lámparas de gas alumbraban malamente la estancia, pues el foco de luz de cada una de aquellas no llegaba hasta el de la siguiente y, por este motivo, gran parte de la habitación quedaba ea una semioscuridad muy útil para los individuos que allí se reunían.
Colocadas sin orden, en distintos lugares, aparecían varias mesas de pino, dos de las llamadas de estufa con tapetes de paño verde y gran número de pesadas sillas de enea.
Distantes todo lo posible unos de otros había cuatro grupos de hombres, alrededor de otras tantas mesas.
Mala noche hemos elegido para venir -nos dijo en voz baja muestro acompañante-, pues como por su inclemencia se presta a favorecer el trabajo de los asiduos parroquianos de esta casa, el casino está casi desierto.
Apenas traspasamos el umbral de la puerta, uno de los hombres que se hallaban sentados ante una de las mesas de estufa, se levantó con rapidez, adelantándose a saludarnos efusivamente.
Su presencia allí nos produjo gran sorpresa. Tratábase de un individuo perteneciente a una familia muy conocida y bien acomodada de un pueblo de la provincia de Córdoba; tenia parientes cercanos que ocupaban altos puestos y de él sólo sabíamos que era aficionado al juego y a la diversión.
¿Que traen ustedes por aquí?, nos preguntó con suma afabilidad.
Poca cosa -contestóle nuestro acompañante-; pasábamos y como el frío es tan intenso decidimos entrar para tomar un vaso de café que nos produzca la reaccción [sic].
Pues siéntense ustedes -añadió aquel antiguo conocido- y enseguida se lo servirán.
En efecto, pocos momentos después teníamos delante dos vasos con una infusión cuyo análisis hubiera costado un trabajo enorme al químico más famoso, la cual quemaba como si fuera aceite hirviendo.
Mientras descendía la temperatura de aquel brevaje pasamos revista, rápidamente, a las personas que se hallaban en el salón.
El amigo que nos invitara a tomar café tenía un contertulio tan alto y recio como el, pero bastante más joven; de facciones duras; vestido con marsellés, pantalón de pana y sombrero cordobés, todo flamante.
Poco más allá apuraban unas copas de aguardiente y referían sus conquistas amorosas, un pobre cojo que imploraba la caridad pública en una de las calles más céntricas de la capital, y un zapatero remendón, forastero, que se habla establecido, hacía pocos meces, en un portal de la calle de Mucho Trigo.
En un extremo de la estancia cinco o seis jovenzuelos jugaban al rentoy, silenciosos, sin promover el escándalo peculiar de este juego Eran conocidos de todo el mundo. Nosotros estábamos cansados de verlos ya en el Arresto municipal, ya en el patio de la Cárcel o en el banquillo de la Audiencia. Tenían el oficio de rateros y timadores; lo mismo penetraban en una casa, aprovechando un descuido de sus moradores, y se llevaban cuanto podían, que por medio de las bolitas de yesca y las tres cartas limpiaban los bolsillos a cualquier incauto.
Y en el rincón más oscuro y apartado, esquivando las miradas de los concurrentes, departían en voz. muy baja tres sujetos de edad madura y rostros patibularios.
A poco de hallarnos en aquella que pudiéramos denominar nueva Corte de los milagros, apareció un tipo popularísimo en Córdoba; un lañador y vendedor de guinderos, parrillas y otros efectos de alambre, original por sus pregones.
Saludó amablemente al hombre del marsellés y el pantalón de pana e invitado por aquel sentóse ante nuestra mesa para saborear unas copas de amílico.
El lañador, siempre dicharachero y locuaz, comenzó una amena charla, narrando diversas aventuras de la célebre partida de Los siete niños de Ecija, a la que el perteneció, según frecuentemente declaraba, porque lo tenía a mucha honra.
Todos le escuchábamos atentos y especialmente su amigo, que debía ser hombre, de muy pocas palabras, pues raras veces intervenía en la conversación.
El antiguo Niño de Ecija, ya un anciano setentón, se despidió de nosotros porque tenía que madrugar para dedicarse a su oficio y algunos minutos después abandonábamos también, con nuestro acompañante, aquel antro en que habíamos pasado unas horas entre ladrones.
Poca suerte hemos tenido pata hacer esta visita -nos repitió al salir la persona que elegimos como guía en nuestra aventura-. Esta noche los pájaros han levantado el vuelo y algunos de los pocos que hay en la jaula los he visto por vez primera.
Los muchachos que jugaban al rentoy -siguió diciendo- los conocerá usted lo mismo que yo; se trata de tomadores, descuideros y timadores que sólo operan en Córdoba.
El individuo de la muleta, al que habrá visto usted infinidad de veces mendigando ea la vía pública fue un cuatrero de mucha fama en la provincia; quedó cojo a consecuencia de un disparo que le hizo la Guardia civil una vez que trató de escapársele, y por esta causa tuvo que abandonar su profesión.
Dell sujeto que esta con él, sólo le puedo decir que a la par que ejerce el oficio de zapatero se dedica al robo.
De los tres prójimos semiocultos en la oscuridad de un rincón que hablan quedo y procuran que nadie se fije en ellos ni les oiga, no tengo antecedente alguno, pero a juzgar por su catadura y por el misterio de que procuran rodearse puedo asegurar a usted que se trata de hombres duchos en el robo y que están preparando un golpe de importancia.
Y respecto a nuestros dos contertulios, no necesito decirle mi una palabra puesto que a uno lo trata usted y al otro lo conocerá sobradamente de vista.
Pues está usted en un error -le objetamos-; al hombre del marsellés no le habíamos visto jamás y la presencia en ese sitio de su acompañante nos ha producido gran sorpresa, haciéndonos dudar de que sea exacto el concepto en que le teníamos.
¡Bah! -exclamó sonriendo nuestro guía-; es lo que me quedaba que ver; un periodista que no conoce a uno de los bandoleros más famosos de los tiempos actuales, el Jaco.
Pues sepa usted que ha tenido el honor de tomar café con ese personaje y que nuestro amigo, no obstante pertenecer a una familia distinguida y bien acomodada de la provincia de Córdoba, dedícase a prestar sus servicios a los ladrones como santero y ejerce además la profesión de jugador con ventaja.
Estas manifestaciones nos produjeron un terrible calofrío.
Habían transcurrido algunos años desde la visita relatada cuando otra noche desapacible de invierno circuló en nuestra población la noticia de que tres malhechores habían intentado cometer un robo en un ventorrillo de la carretera del Brillante, no consiguiendo su propósito merced a la oportuna llegada de una pareja de la Guardia civil, que detuvo a uno de los ladrones y mató a otro al dispararle para que se detuviera.
En cumplimiento de nuestros deberes periodísticos marchamos al lugar del suceso y reconocimos en el individuo muerto y en el detenido, a dos de los que, cuando visitamos el centro de reunión de la gente maleante, hablaban muy quedo, envueltos en la semioscuridad de un ángulo de la estancia.
Identificado el cadáver se supo que era el de uno de los autores de un famoso robo efectuado, tiempo atrás, en Córdoba, a consecuencia del cual perdió la razón don José Cabrera.
Transcurrieron los años y otra noche de la estación invernal, en la calle del Císter, un desconocido sostuvo un vivo tiroteo con el jefe del cuerpo de Vigilancia que trató de detenerle, juzgándole sospechoso.
Un guardia civil acudió en auxilio del policía y, de un sablazo, hizo caer en tierra al desconocido.
Varios dependientes de las autoridades condujéronle a la Casa de Socorro para que le curasen de una herida que sufrió en la cara y, al presentarnos en el citado establecimiento benéfico vimos, con sorpresa, que aquel hombre era el zapatero de la calle de Mucho Trigo, el que, en el antro donde pasamos unas horas entre criminales y ladrones, apuraba unas copas de aguardiente en unión del mendigo cojo, zapatero en sus mocedades y cuatrero después, hasta que le dejó inútil una bala.
Durante la cura del sospechoso fue a la casa benéfica un meritísimo oficial de la Benemérita entonces sargento, y al punto reconoció al herido, que desde hacia bastante tiempo habitaba en Córdoba, sin que a nadie hubiese llamado la atención su presencia.
Tratábase de un criminal de larga.y conocida historia; de un ladrón fugado de numerosos presidios y cárceles; de un malhechor cuyo apodo infundía miedo a muchas personas.
El zapatero remendón de la calle de Mucho Trigo era el tristemente célebre Chato de Jaén.
Diciembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
EL POETA DE LA FUENSANTA
En una de las fértiles huertas del pago de la Fuensanta nació y se crió un muchacho poseedor de una inteligencia privilegiada y de felices disposiciones para el cultivo de la poesía.
Recibió de la Naturaleza las primeras lecciones de preceptiva literaria y cuando aún no sabía leer ni escribir empezó a componer versos de forma incorrecta pero muy sentidos, muy armónicos, con la dulce armonía del eterno susurro del Guadalquivir y del constante gorgeo de los pájaros en la fronda.
Sus padres, unos modestos agricultores chapados a la antigua, le inculcaron sus acendradas creencias religiosas, sus buenas costumbres, casi patriarcales, y el muchacho se crió con el corazón sano lleno de fe y de esperanza en Dios.
Pasa él no había más mundo que su huerta de verdor perenne, llena de frutas y de flores, y el santuario a donde le llevaban para que oyese Misa todos los domingos.
¡Cuánto gozaba durante su visita al templo!
Primero deteníase en el atrio de la iglesia para admirar, con curiosidad infantil, el terrible caimán cuya contemplación le producía calofríos, los cuadros representando el Alma en gracia y el Alma en pena, los innumerables exvotos pendientes de los viejos muros; luego penetraba en el templo, con fervor prosternábase ante la imagen de la Virgen; fijaba los ojos en ella, sus labios balbucían una salve y parecíale que la Madre de Dios le enviaba una mirada y una sonrisa de inefable, de infinita dulzura.
Al salir encaminábase al Pocito para beber su agua milagrosa y luego a la huerta donde viese la primera luz, donde tenía un hogar feliz lejos del mundanal ruido, albergue de la honradez y de la modestia.
Y allí, inspirado por la mirada y la sonrisa cariñosa que momentos antes le pareciera sorprender en el rostro de la efigie, y por el espectáculo grandioso que le rodeaba, oyendo los aspergios [sic] de los ruiseñores, y la monótona canturia del río, y el murmullo del viento entre las copas de los árboles y el sonnoliento chirrido de la noria, componía versos sin sujeción a reglas, pero muy bellos por su expontaneidad muy sentidos, muy armoniosos, todos dedicados a su única inspiradora, a su Virgen, a la Virgen da la Fuensanta.
Y soñaba con poder colocar en el atrio del templo, entre los exvotos, una composición escrita y firmada por él, como pública ofrenda de su inmenso amor, de su profunda gratitud a la Reina de los Cielos.
Personas generosas, enteradas de las excepcionales aptitudes del huertano, se impusieron la noble misión de instruirle; después le costearon los estudios de una carrera, la del Magisterio, y el muchacho se convirtió en un hombre culto, honrado, trabajador y en un verdadero poeta.
Sus versos inspirados, llenos de sentimiento y de fe, ya no tenían incorrecciones, ya estaban escritos con sujeción a las reglas de la preceptiva literaria.
El antiguo y modesto agricultor satisfizo entonces el deseo vivísimo, la aspiración constante que sintiera en su infancia: dedicó una hermosa poesía a la Virgen de la Fuensanta, imprimióla, poniendo debajo de la firma, como si fuese un pseudónimo, El hortelano y la colocó, en un cuadro, entre los exvotos que cubren los muros del atrio del templo.
El novel literato colaboró asiduamente en la Prensa de Córdoba, sin omitir en sus composiciones, al pie de su nombre, el de su primitiva profesión de hortelano, testimonio elocuente de la sin par modestia que le adornaba; tomó parte en la mayoría de los actos literarios que se celebraron en nuestra capital y obtuvo honrosas y muy justas recompensas en certámenes y juegos florales.
Su principal fuente de inspiración fué siempre la Virgen ante cuyo altar se postrara, cuando pequeñuelo, para balbucir una salve, y todos los años, el 8 de Septiembre, le dedicaba unos versos llenos de amor y de fe.
En su escuela de la antigua calle del Baño, de San Pedro, educó a varias generaciones, inculcándoles sanos consejos a fin de que los niños de entonces fueran en el porvenir hombres honrados, creyentes y útiles para su patria.
Jamás perdió el cariño al pedazo de tierra que le vió nacer y siempre que sus ocupaciones se lo permitían visitaba la huerta en que abrió los ojos a la luz, donde habitaban sus ancianos, sus idolatrados padres, para sellar sus rostros con un beso, para respirar aquellos aires puros impregnados de perfumes de flores y adormecerse escuchando el canto de las aves, el susurro de las aguas del río y el chirrido de la noria.
Y cuando se hallaba en Córdoba el insigne poeta Grilo, acompañábale en estas visitas para que le bendijera la madre de su amigo y compañero el antiguo huertano.
Así vivió aquel hombre que se llamó don Rafael Vaquero Jiménez quien, al terminar la jornada de la existencia, seguramente dedicó sus últimas frases a la Virgen de la Fuensanta y murió feliz creyendo que la Virgen le dirigía una mirada de profundo cariño y una sonrisa de inefable dulzura.
Septiembre, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
LAS VELADAS DE INVIERNO
Antiguamente las veladas de Invierno en Córdoba eran muy distintas de las actuales. Había más apego al hogar que hoy y en él se encontraban las distracciones y los pasatiempos que ahora se buscan en cafés, teatros y casinos.
Cuando concluía la cena, toda la familia se trasladaba a la habitación de la estufa, esterada con la primitiva pleita blanca y negra, sentándose alrededor de la camilla, provista de un gran brasero de azófar lleno de ascuas, cubierta con recias bayetas y con un tapete de paño rameado, sobre el cual lanzaba sus débiles rayos la lampara de aceite o el quinqué de petróleo con pantalla pintarrajeada, de papel o cartón.
Cada persona ocupaba su sitio, siempre fijo; la abuela sacaba de la faltriquera un largo rosario de gruesas cuentas de azabache o ébano y comenzaba el rezo pausado, monótono, con un recogimiento y un fervor edificantes.
Terminado el Rosario, cada miembro de la familia se entregaba a un trabajo o a un entretenimiento que le hacia pasar inadvertidas las interminables horas de las noches invernales.
La abuela, con las antiparras sujetas en la punta de la nariz, para poder mirar por encima de ellas, hacía calceta, labor que el sueño le obligaba a interrumpir a cada instante; la madre dormía en sus brazos al pequeñuelo; las mozas no daban paz a la aguja de ganchillo, tejiendo ya el tapete para el velador, ya el velo para la butaca, ya el refajito para la niña, ya las puntillas que habían de adornar la ropa blanca, hoy sustituidas por bordados y encajes; !os muchachos estudiaban sus lecciones o ponían en orden de batalla los soldados de papel o plomo y el padre leía en voz alta las novelas de Fernández y González o Pérez Escrich, adquiridas por entregas, que en ninguna casa faltaban entonces y cuyas intrigas despertaban gran interés entre las gentes sencillas de aquellos tiempos felices.
La vieja, harta de dar cabezadas y deseosa de ahuyentar el sueño, dejaba la calceta en el cesto de finá paja labrada primorosamente; las muchachas abandonaban sus primores; el padre, la lectura; los chiquillos el estudio; la madre depositaba en la cuna al pequeñuelo, ya dormido, después de estamparle un sonoro beso en la frente, y todos se disponían a concluir la velada con algún juego inocente de baraja como la brisca, el burro o la mona.
Las jóvenes procuraban hacer toda clase de fullerías para enrabiar a la abuela y quien se quedaba de burro o con la mona obtenía una ruidosa ovación y era blanco de las bromas de todos los demás.
En las casas que eran frecuentadas por amigos de sus moradores o donde había familias numerosas preferíase a los demás juegos el de la lotería de cartones, porque en él podían tomar parte todos los contertulios.
Los encargados de cantar los números aguzaban el ingenio para aplicar a cada uno de aquellos un nombre adecuado, provocando las protestas y rabietas de las ancianas y los chiquillos que ignoraban las cifras a que correspondían los calificativos de el gancho del trapero, los patitos o las antiparras de Mahoma.
Cada cartón costaba un cuarto y los jugadores favorecidos por la suerte tenían que pagar una pequeña contribución.
El importe de esta se iba reuniendo en una hucha para costear un ágape o una jira campestre.
Los muchachos, cuando obtenían las vacaciones de Pascua de Navidad en sus colegios, dedicaban la velada a hacer casitas de cartón con destino a los nacimientos y otros juguetes análogos.
Tampoco faltaban hombres laboriosos y enemigos de la ociosidad que aprovechaban las noches para tejer redes y confeccionar artefactos de caza y pesca o para realizar otros trabajos de menor cuantía.
Una persona muy conocida, un individuo de esos a quienes se puede aplicar el calificativo de maestro de todas las artes y oficial de ninguna, dedicaba las veladas a fabricar jaulas sobre la mesa estufa de la casa de su novia, y ocurría frecuentemente que al dar un golpe recio para cortar un listón o clavar un alambre volcaba el velón o el quinqué, poniendo a los contertulios en peligro de morir abrasados.
Las familias de las clases más acomodadas se reunían ante la chimenea, donde ardían duros leños de encina, arrellenadas cómodamente en recios sillones de baqueta o grandes butacones bien rehenchidos de lana.
Las señoras mataban el tiempo hablando de todo, pero sin recurrir a la crítica ni a la murmuración, y los caballeros, después de leer La Correspondencia de España, La Iberia o El Globo, organizaban una partida de ajedrez o simplemente se entretenían en apreciar la suerte de cada uno arrojando los dados sobre el tablero de la Oca.
En algunas casas había juegos de ajedrez de gran valor, con figuras de marfil, que resultaban verdaderas obras artísticas.
Al alcance de la mano de los jugadores siempre se hallaba la caja del rapé, caja primorosa de concha, de ébano o de plata, con incrustaciones de nácar y de oro, con figuras talladas y a veces con guarnición de pedrería.
Todas estas reuniones terminaban a las diez, hora a que los contertulios retirábanse a descansar, porque en los tiempos a que nos referimos se trasnochaba menos que ahora y, en cambio, se madrugaba más que hoy.
Solamente los domingos y días festivos prorrogábanse las veladas una hora o dos en casos excepcionales.
En esas noches, las mujeres no se ocupaban en sus labores ni los hombres en la lectura o en la fabricación de redes y jaulas y sustituíanse la brisa, el burro y la mona por los bulliciosos juegos de prendas, predilectos de la juventud.
También se representaba charadas y los contertulios hacían gala de su ingenio y su habilidad componiendo y descifrando enigmas, acertijos y adivinanzas o demostranban [sic] su torpeza devanándose los sesos sin conseguir acertarlos.
Tales eran las antiguas veladas de Invierno en Córdoba, que servían para estrechar los lazos entre las familias y los amigos, sin que jamás surgiesen desavenencias ni disgustos, porque todos sabían hermanar la confianza con el respeto y nadie traspasaba los limites de la prudencia.
Diciembre. 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
DISFRACES Y CARETAS
Cuando en estos días de Carnaval pasamos ante los numerosos portalillos en que se alquilan trajes de máscara, inconscientemente nos detenemos para contemplar el pintoresco y abigarrado conjunto de esas exposiciones de disfraces en las que, por poco dinero, se proporciona a las gentes el medio de divertirse algunas horas, de embromar a todo el mundo, de tutear a las personas más respetables y hasta de decir cuatro desvergüenzas al lucero del alba.
Y es que, para nosotros, esos portalillos participan del misterio inherente a toda careta y, sin saber por qué, vemos surgir en nuestra imaginación un mundo fantástico en el que se mezclan la tragedia y el sainete, el dolor y la alegría, el llanto y la carcajada.
Las modernas exposiciones de difraces [sic] carnavalescos, formadas casi exclusivamente con dominós y trajes de payaso, no nos causan una impresión tan intensa como las que veíamos, hace cuarenta años, en las calles del Liceo, del Arco Real y otras situadas en el centro de la población.
En ellas establecían sus tiendas para el alquiler de trajes de máscaras Alfredo Matute y la viuda de Lázaro Rubio, quienes, además de variadas y numerosas colecciones de difraces, poseían guardarropas con destino a los teatros, cuyos trajes, entre los que había muchos caprichosos y de valor, también proporcionaban a los amigos de las fiestas de Carnestolendas para que rindiesen culto a Momo.
En aquellas antiguas exposiciones de la viuda de Lázaro y de Matute era curioso ver, en largas filas de maniquíes, dispuestos en correcta formación, un soldado de los tercios de Flandes al lado de una manola, un chispero junto a una dueña, un estudiante casi del brazo de una odalisca.
A media noche, cuando empezaba a extinguirse la debil luz de las candilejas de aceite que alumbraban estas improvisadas tiendas, la fantasía del observador animaba los maniquíes y parecíale que, en la semioscuridad y mientras dormitaba el tendero, entregábanse a una danza misteriosa, grave y solemne al principio como una pavana o un minué, febril y desenfrenada al fin como la que sirviera de epílogo a las bacanales paganas y que siempre terminaba de un modo trágico; ya tendiendo a sus pies, de una estocada, el señor de horca y cuchillo al pechero que osó agraviarle, ya hundiendo Pierrot su acerado puñal en el pecho de Colombina.
Merced a estos guardarropas exhibíanse en nuestras calles máscaras bien vestidas, no cubiertas de mugrientos harapos, y entre ellas solía verse algunas cuya indumentaria bien merecía el calificativo de mesa revuelta.
Como que había quien hermanaba una casaca con una trusa, un jubón de mangas acuchilladas con unos pantalones de ante y un ferrezuelo con una chilaba.
En otros pequeños portalillos de la calle de la Plata y de la puerta de Gallegos eran instaladas exposiciones de disfraces más modestos, para la gente del pueblo, en las que predominaban los dominós de percalina, los trajes de payaso y los de diablo, que eran una degeneración, y valga la palabra, del traje de Mefistófeles.
También abundaban en esos portalillos unas típicas y originales caretas, que ya apenas se ven, consistentes en un pedazo de trafalgar con otro cortado en forma de triangulo y cosido a aquel, a guisa de nariz, tres agujeros en los lugares correspondientes a los ojos y la boca y, como complemento, varios brochazos de pintura roja y negra, para simular los labios, las mejillas, el bigote y las cejas.
Un par de semanas antes de la de Carnaval aparecían en los escaparates de la Fabrica de Cristal y del establecimiento del popularísimo don Saturio las caretas de cartón que entonces eran las preferidas por los aficionados a disfrazarse
El público, al pasar ante los establecimientos citados, se detenía para admirar las grandes cabezas de burro y de toro, las caricaturas de Sagasta con su largo tupé, de Posada Herrera con sus orejas enormes y de Romero Robledo mostrando siempre la dentadura, y las grotescas y mofletudas caras de Bertoldo, el Bobo de Coria y demás personajes por el estilo.
A los muchachos producían terror las descomunales cabezas de lo sgigsntes y enanos, y las de luenga barba de cerda y gesto patibulario que hacían guiños mediante una sencilla combinación de gomas y cuerdas.
Un joven muy conocido en Córdoba, cultivador de toda clase de artes y oficios, llegó a dominar con perfección el de hacer caretas y todos los años presentaba, en la Fabrica de Cristal situada en la calle de las Librería, una numerosa y variada colección, en la que nunca faltaban la cabeza de Don Quijote con su yelmo, la de Sancho Panza ni la del torero de moda.
En cierta ocasión se le ocurrió reproducir la vera efigie de un mozo de cordel gallego, tan excesivamente feo, que los chiquillos se asustaban al verle, considerándole el bu u otro ente fantástico por el estilo.
Llamó al Apolo con halda y cordeles y se dispuso a hacerle una mascarilla, mediante el pago de un par de pesetas.
Rápidamente y como quien enluce una pared le cubrió la cara de yeso, pero no tuvo la precaución de dejarle descubierta la boca para que respirase y el pobre gallego empezó a sentir las angustias de la asfixia.
El autor de aquel desaguisado quiso despojar a su víctima de la mascarilla, mas como no le había embardunado [sic] el rostro con grasa, el yeso estaba tan fuertemente adherido a la piel que era imposible despegarlo.
Y entre tanto el mozo de cordel se ahogaba, a juzgar por sus ademanes de suprema desesperación.
El fabricante de caretas tuvo que recurrir a un martillo y golpear con él la faz de aquel infeliz, tan fuertemente como si tratara de demoler un tabique para quitarle la terrible máscara y librarle de la muerte.
Poco después se volvieron las tornas y quien corrió un grave peligro fué el joven cultivador de todos los oficios y de todas las artes. Si no recurre a la ligereza de sus pies, de seguro muere, también por asfixia, extrangulado [sic] por las manazas del mozo de cordel.
Creemos innecesario decir que, desde entonces, el causante de este entuerto no volvió a fabricar caretas.
Febrero, 1921.