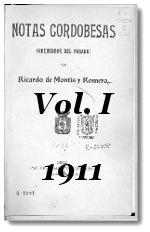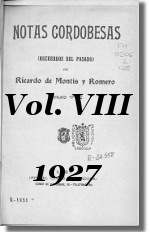ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PEPE FERNÁNDEZ
¡Terrible sarcasmo del destino! El ultimo día de Carnaval rindió la jornada de la vida quien constituyó una verdadera institución de las fiestas carnavalescas en Córdoba, una de sus figuras más típicas, como Rafael Vivas, José Serrano Pérez y Rafael Priego.
Pepe Fernández era un hombre original y popularísimo, ¿Quién no le conocía en nuestra ciudad? ¿Quién no le aplaudía cuando, en el escenario del teatro, al frente de la sección de panderetólogos de la marcial estudiantina, hacía gala de su agilidad extraordinaria, prodigiosa, retorciéndose en contorciones [sic] inverosímiles, saltando y haciendo cabriolas con ligereza de volatinero, sin que jamás le pesaran los años, al acompañar con la pandera pasacalles y jotas?
La figura de Pepe Fernández se destacó, hace medio siglo en el Centro Filarmónico fundado por el inolvidable músico Eduardo Lucena y desde entonces hasta nuestros días ha sido elemento indispensable de las mejores estudiantinas y comparsas organizadas en Córdoba.
Durante muchos años formó parte de una de las más famosas que recorría nuestras calles el Domingo de Piñata, la titulada La Raspa, para la que su director Rafael Vivas escribía todos los años música original, alegre, retozona, sin ser músico, y coplas satíricas, llenas de intención y gracejo, sin ser poeta.
La Raspa más de una vez celebró sus ensayos en el taller de carpintería de Pepe Fernández donde Vivas solía coger, a guisa de batuta, el primer listón que encontraba a mano, el cual le servía también para hacer cariñosas advertencias al músico o al cantante que desentonaba.
Al ser constituido el actual Centro Filarmónico en él ingresó el popular panderetólogo y en él obtuvo los mayores triunfos de su vida, que le llenaban de legítimo orgullo.
Triunfos hemos dicho y no retiramos la palabra, pues un triunfo, y grande, consiguió al estrenar el vals para panderetas escrito por Lucena y, asimismo, triunfaba siempre que aparecía en la escena del Gran Teatro.
Otra figura interesante en Córdoba, el famoso torero Guerrita, gritaba al verle: ¡que baile Pepe Vals-polka! sobrenombre conque le llamaban sus amigos íntimos, y Pepe Fernández destacábase del grupo de la estudiantina y comenza [sic] a revelar sus extraordinarias aptitudes de panderetólogo, enmedio de una verdadera tempestad de aplausos.
Cuando se aproximaban las fiestas de Carnaval o alguna excursión artística del Centro Filarmónico nuestro hombre se rejuvenecía, no descansaba para ultimar los preparativos de sus futuras, gloriosas jornadas, no dormía pensando en ellas.
Con los incidentes cómicos y las anécdotas de la vida de Pepe Fernández se podría escribir un curioso libro.
Prógido [sic] en tales incidentes fue, para el veterano panderetólogo, el primer viaje que el Centro Filarmónico. efectuó a Madrid.
Un día Pepe Vals-polka afeitábase de prisa porque se aproximaba la hora de ir a visitar a don José Sánchez Guerra, entonces ministro de la Gobernación.
Pepe tuvo la mala fortuna de herirse, con la navaja, en una mano cuando sólo se había rasurado media cara y, como no podía continuar la operación, marchó prcipitadamente a la barberia más próxima para que concluyeses de afeitarle.
Los sucesores de Fígaro, al ver entrar a aquel desconocido, jadeante, vertiendo sangre de uua [sic] mano y con barba solamente en un lado del rostro creyeron que se trataba de un criminal, o por lo menos de un tomador perseguido, que pretendía desfigurarse para burlar a sus perseguidores y le detuvieron, disponiéndose a entregarle a los agentes de la autoridad.
Gracias a la oportuna aparición de un amigo que tranquilizó a los barberos el maestro de panderetas de la Estudiantina Cordobesa no dió con sus huesos en el Juzgado de guardia.
Durante la visita del Centro Filarmónico al Palacio Real, la Infanta doña Isabel se acercó a Pepe Fernández, diciendo: son ustedes muchísimos. Pepe agregó: el ciento y la madre.
La augusta dama, con su gracejo característico, preguntóle entonces: ¿cuál es la madre? y el interrogado, sin vacilar, contestó: aquél, señalando al individuo más robusto y coloradote de la Estudiantina, que era Rafael Morón.
Los amigos y compañeros de José Fernández González -nuestro hombre se llamaba como el famoso novelista- solían hacerle objeto de bromas pesadas, no exentas de gracia casi siempre.
En una excursión del Centro uno de sus individuos, aprovechando la ocasión en que el panderetólogo dormía, le vertió un bote de goma sobre la cabeza.
A la mañana siguiente Pepe, al mirarse en el espejo, observó con horror que tenía de punta los cuatro pelos que le quedaban y le fue imposible hacer con ellos el emparrado de que se valía para disimular la calva.
Una vez digimos en una crónica de un concierto, para embromar a Pepe Vals-polka, que al tocar la pandereta se le había caído el bisoñé y Pepe se nos presentó protestando airadamente contra tal manifestación Yo me tiño el cabello, decía, pero no uso postizos, y, al mismo tiempo, para demostrarlo, se tiraba fuertemente de sus cuatro pelos.
Este genuino representante de la clásica tuna cordobesa era un hombre simpático, jovial, dicharachero, ingenioso; de los que procuran desechar las penas y poner a mal tiempo buena cara; de los que saben, y estos son pocos, disfrutar las alegrías del vivir.
Hace algún tiempo abandonó su oficio de carpintero y fue nombrado conserge [sic] del Club Guerrita. El nuevo cargo impidióle acompañar al Centro Filarmónico en varias excursiones y esto le produjo, sin duda, la mayor contrariedad, el más hondo disgusto que sufrió en su dilatada existencia.
En la semana última sintióse enfermo; no obstante se proponía recorrer el domingo de piñata nuestras calles, con la agrupación artística mencionada, para respirar las auras de la juventud, para evocar los recuerdos del pasado, para demostrar que conservaba, apesar de sus ochenta años, la agilidad prodigiosa de que hiciera alarde en sus mejores tiempos, pero ¡terrible ironía del destino! la muerte le sorprendió el martes de Carnaval.
El día siguiente un puñado de amigos acompañó el cadáver de Pepe Fernández a su última morada.
En el cortejo fúnebre debieron figurar las estudiantinas cordobesas para rendir un póstumo tributo de cariño a quien ostentó su más típica representación y nosotros hubiéramos colocado sobre el ataúd un sombrero de estudiante y una pandereta, ese instrumento que sirvió de cetro a Mesalina en la orgía pagana, que postula, siempre para fines benéficos y nobles, con la tuna escolar, que alegra los Carnavales, que acompaña los sencillos y tiernos villancicos de Nochebuena y lo mismo puede acompañar los salmos funerarios conque la Iglesia despide a los católicos cuando abandonan este mundo.
Marzo, 1925
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CALLE DE SAN ÁLVARO
Una de las calles que están en peligro de desaparecer a consecuencia del ensanche, ya comenzado,
de la plaza de las Tendillas, es la de San Alvaro, calle que, apesar de hallarse en el lugar más céntrico de la población conserva el sello característico de la vieja ciudad, no sólo en sus edificaciones, sino en el ambiente que en ella se respira.
Ni aún en los días de mayor animación, en esos días en que Córdoba parece que despierta de un profundo letargo con el deseo de aturdirse en el bullicio de las modernas urbes, llegan a la vía mencionada los mil ruidos pregoneros de las grandes fiestas, interrumpiendo la calma, el silencio, la soledad en ella habituales.
Al entrar en la calle de San Alvaro sentimos una impresión extraña y agradable, análoga a la que experimenta el devoto cuando penetra en el templo; parece que nuestro espíritu invitado por aquella tranquilidad solemne al recogimiento y la meditación, consagrase a evocar los dulces recuerdos de épocas lejanas, de un pasado glorioso, lleno de encantos y de misterio, y hay momentos en que sentimos que no se conserve en el muro foral de una de sus casas el lienzo representando la imagen del Ece [sic] Homo que había en la antigüedad para descubrirnos ante él y elevar al Cielo una oración, como hicieran nuestros antepasados en los innumerables retablos y hornacinas diseminados por toda la ciudad hasta los comienzos del siglo XIX.
¿Qué transeunte no fija su mirada en la vetusta casona, semioculta en un rincón de la calle, que, aunque desprovista de bellezas arquitectónicas, posee el atractivo de nuestros viejos solares, desaparecidos ya casi por completo?
Ese edificio, en el que se unen la sencillez y la severidad, fué en sus primitivos tiempos morada de sacerdotes y dos veces dió nombre a la calle en que nos ocupamos.
En él murió, en el año 1658, el beneficiado de la Iglesia de San Miguel, que guarda sus cenizas, y comisario del Santo Oficio don Alonso de Piedrahita, varón de grandes virtudes, y para perpetuar su memoria, llamóse a la referida calle de Piedrahita.
La gente denominaba a la vetusta casona que servía de retiro a respetables sacerdotes casa de los abades y, en el siglo XVIII se hizo extensiva esta denominación a la calle antedicha, más luego cayóse en la cuenta de que había nna [sic] plaza con el mismo nombre y en la primera mitad del siglo XIX se impuso el de San Alvaro a la calle de Piedrahita y de los Abades, rindiendo así un tributo merecidísimo al cordobés insigne fundador del monasterio de Santo Domingo de Scala Caeli.
Los tres nombres de esta calle corresponden perfectamente a su carácter, pues el silencio, la calma, la tranquilidad reinantes en ella tienen cierto misticismo e invitan como ya hemos dicho, al recogimiento y la meditación.
En cambio resultan grotescas las denominaciones de sus dos callejas, pues la del lado derecho se llamó del Herrador y del Aceite y la del izquierdo de los Barqueros, no sabemos si porque en ellas habitarían individuos dedicados a tales oficios e industria o por otras causas.
¡Qué caprichos tan extraños tiene la suerte! Andando el tiempo, el viejo edificio donde se consagraron a la vida contemplativa venerables ministros de Dios dejó de ser casa de los abades para convertirse en casa de las calesas, por habérsela destinado a depósito de aquellos coches, netamente españoles, en que lucían sus encantos nuestras abuelas y que servían de trono a manolas y chisperos.
Ya en nuestros días, un hombre laborioso a quien hemos aludido varias veces en estas crónicas, don Enrique Hernández estableció allí una casa de baños, que antes tuviera en el Campo de la Merced y tal empresa le produjo una gran decepción.
¡Quien había de pensar, exclamaba airado, que en una población de más de cincuenta mil almas y que tuvo más de trescientos baños públicos en la época del Califato se pasarían, no ya días, sino semanas y hasta meses sin que entrara una persona a remojarse el cuerpo en la casa de baños única que Córdoba tiene en la actualidad, gracias a una iniciativa mía por la que merecía que me dieran de palos!
Nunca han faltado tabernas en la calle de San Alvaro, mas por un verdadero fenómeno, el ruído y la bulliciosa alegría de tales establecimientos jamás interrumpieron la severa tranquilidad de dicha vía ni el sosiego de sus vecinos.
Dos de estas tabernas, las de Camilo Aroca y Rafael Biedma, únicas que no han desaparecido, verdaderamente clásicas, y permítasenos el calificativo, genuinamente cordobesas, gozaron de gran popularidad.
La primera, con su patio lleno de flores, con sus muros cubiertos por vistosos carteles anunciadores de ferias y corridas de toros. con sus cuadros encerrando laminas del periódico La Lidia, que reproducían escenas de la fiesta nacional, con sus puertas coronadas por rojas cortinas en forma de pabellones que semejaban trozos de la bandera española, era punto de reunión de los mozos que salían de serenata y se detenían allí para reponer las fuerzas con unos vasos de Montilla y unas raciones de boquerones fritos.
En el establecimiento de Camilo Aroca estuvo el famoso Club Mahometano, original sociedad constituída por unos cuantos jóvenes de buen humor, cuyo único fin era pasar la existencia en broma y tomar el pelo a todo ser viviente.
En la taberna de Rafael Biedma tenía su tertulia predilecta aquel coloso de la tauromaquia que se llamó Rafael Molina (Lagartijo).
Allí se reunían el famoso torero, algunos individuos de su cuadrilla y varios amigos íntimos que, sentados en toscas sillas de Cabra, ante una mesa de pintado pino cargada de medios del oloroso néctar de los Moriles, pasaban horas y horas entretenidos en amena charla. Ya comentaban los incidentes de las últimas corridas, ya preparaban una gira de campo, un clásico perol cordobés o una
broma original, como la de hacer un gazpacho en un pozo, echando en él considerable número de arrobas de aceite y vinagre y de caminos de pan.
En aquel pintoresco y alegre casinillo se organizó una de las graciosas novilladas en que la lidia estuvo a cargo de los célebres piconeros el Pilindo, el Manano, el Retor, Botines y otros descendientes del ilustre Jurado Aguilar, tiesta de la que aún conservarán muchas personas un grato recuerdo.
Y mientras en el establecimiento de Rafael Biedma Lagartijo y sus camaradas se divertían de este modo, en la casa que hay enfrente de la taberna, una casa amplia y silenciosa, consagrábase asiduamente al trabajo, realizando una labor admirable aquel gran jurisconsulto que se llamó don Ricardo Illescas.
Abril, 1925.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA INDUSTRIA DE LA ALFARERÍA
Un de las industrias cordobesas que tuvieron verdadera importancia en otros tiempos fué la de la alfarería.
Puede decirse que constaba de dos ramas, una que ha desaparecido por completo y otra qne [sic] en los últimos años ha decaído bastante.
La primera, a cuyas fábricas denominábase ollerias, comprendía la confección de vasijas de barro oscuro, vidriadas por su parte interior unas y por la interior y la exterior otras, o sea cubiertas con un barniz de color de miel, por lo cual a estos barrenos aplicábase el calificativo de melados.
La otra rama de tal industria abarcaba la fabricación de recipientes del mismo barro que se utilizaba en las ollerías, pero sin vidriar o barnizar y la de ciertos materiales de construcción, independientes de la alfarería, como tejas, canales, ladrillos y atanores, por lo cual denominábase tejares a los amplios locales, casi todos situados en las afueras de la población, en que se desarrollaba esta industria.
En las ollerías se fabricaba multitud de vasijas indispensables para el arte culinario, las cuales han sido sustituídas hoy por otras de porcelana, quizá con ventaja, pero haciendo perder parte de su encanto primitivo y quitando su carácter típico a la cocina española.
En aquellas fabricas, establecidas como los tejares, en los alrededores de la vieja urbe, numerosos obreros se dedicaban a moldear, a cocer en los hornos, a barnizar infinidad de cacharros; las grandes ollas en que se condimentaba el elemento esencial de nuestras comidas, el clásico y sustancioso cocido; los pucheros, que constituían la legítima descendencia de la olla; las cazuelas donde las familias pobres no sólo guisaban sino comían, lo que pudiéramos llamar su plato fuerte, las patatas en ajo de pollo o el arroz con pimientos y tomates; la escudilla en que servíase el caldo y la sopa; los jarros de diversos tamaños, aplicables a múltiples usos, lo mismo a calentar el agua que a beberla; de igual modo a hacer el cocimiento de flores cordiales o de tila para calmar los nervios que el café o el exquisito chocolate elaborado en casa [sic].
Obra de las alfarerías eran también aquellos típicos jarrillos con la boca ovalada y en su centro una piquera, cubíertos por una tapadera de corcho, que se destinaban al vinagre; las grandes queseras en que las familias echaban en aceite el queso manchego para el año; las orzas donde se guardaba la matanza; hasta los bebederos con destino a las jaulas de los pájaros y a los palomares.
Semejantes a estos cacharros se confeccionaba en las fábricas a que nos referimos otros muy pequeños, pucheritos diminutos, ollas y cazuelas en miniatura, que eran juguetes predilectos de las niñas, en los que condimentaban las comiditas de las muñecas.
La gente adquiría los cachibaches enumerados en la plaza de la Corredera, donde diariamente, al amanecer, constituyendo pintorezca [sic] exposición. veíase grandes montones de barreños de todas clases que, en pocas horas, desaparecían casi por completo.
En los tejares no sólo se fabricaba, como ya hemos dicho, materiales de construcción sino múltiples recipientes de barro; los ventrudos cántaros con que las mujeres, llevándolos apoyados en la cadera, iban, por agua, a las fuentes públicas y luego colocaban en las cantareras, aquel artefacto que ya sólo se ve en las cocinas de algunos cortijos; las macetas que lo mismo servían para hacer el gazpacho que para fregar los platos o enjuagar la ropa después de lavada; las destinadas a las flores, desde el enorme macetón para los plátanos y los boneteros hasta la microscópica macetita de la albahaca; las orzas en que se guardaba en la despensa las aceitunas adobadas, enteras, rayadas y partidas; las piletas donde las mujeres amasaban el afrecho para las gallinas, los zapateros echaban en remojo la zuela y los vendedores de flores de la plaza de San Salvador tenían en agua los nardos o los ramos de violetas y de rosas de olor; los jarrones que adornaban escalinatas, sotabancos y jardines y las esbeltas lámparas que con plantas y flores pendían de balcones y arcos.
En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX abundaban en Córdoba las ollerías y los tejares; la mayoría de aquellas estaba en la que por este motivo llamábase carrera de las Ollerías, o sea el espacio comprendido entre la Torre de la Malmuerta y la Fuensantilla.
Los segundos dieron nombre a la carrera de los Tejares, hoy avenida de Canalejas, por ser el sitio en que se hallaban los principales.
La industria en que nos ocupamos producía buenas ganancias y hubo alfareros que disfrutaron de excelente posición.
Uno de ellos, y acaso el que gozó de mayor popularidad, fue el conocido por el “Niño del Tejar” hombre simpático, generoso, espléndido, gran enamorado de la llamada fiesta nacional y amigo de la diversión.
Su fortuna tuvo, en cierta ocasión, una quiebra importante en un negocio completamente ajeno a la industria de la alfarería.
Celebróse en Córdoba una gran corrida de toros y el “Niño del Tejar” fué contratista de caballos.
Una de las reses, de bravura y poder extraordinarios, comenzó a matar jamelgos y las cuadras de la plaza quedaron pronto vacías.
Como el contratista no había adquirido el número reglamentario de cabalgaduras para los picadores, en evitación de un conflicto, tuvo que salir a la puerta del circo taurino y comprar, a muy elevado precio, todos los caballos de los coches de alquiler que quisieron venderle.
No bastaron y se vió precisado a echar a la arena, viéndola morir en el ruedo, una magnífica jaca que él montaba, la cual le había costado varios miles de pesetas.
Este descalabro le hizo recordar el consejo: zapatero a tus zapatos y no volvió a dedicarse a contratas ni a negocios, sino solamente a la fabricación de tejas, ladrillos y barreños.
Noviembre, 1925.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
LA TRAGEDIA DE UNA MÁSCARA
¡Buen Carnaval era el de aquel año! La ciudad parecía envuelta en olas de alegría y la gente no se
cansaba de divertirse.
Un tiempo hermoso, verdaderamente primaveral, contribuía a aumentar el esplendor de las fiestas de Momo, muy distintas entonces de las actuales.
Los campesinos madrugaban para disfrazarse con cuatro arapos [sic] e ir a la plaza de la Corredera a embromar a los amigos y tomar con ellos unas copas de aguardiente.
En las primeras horas de la tarde las mozos de los barrios, engalanadas con los trapitos de cristianar, muy bien peinadas, con la cabeza llena de flores, sentábanse ante las aceras de sus casas, para ver pasar las máscaras, o en las plazuelas dedicábanse a aparar cántaros, juego propio de las Carnestolendas.
Había lugares en la ciudad, como el Realejo y las Cinco Calles, a los que podía aplicarse con propiedad el calificativo de coches parados, pues un inmenso gentío, una abigarrada multitud, transitaba continuamente por ellos.
Apenas mediaba el día, empezaban a echarse a la calle hombres, mujeres y chiquillos disfrazados lujosa o pobremente, con más o menos gusto, sin que jamás faltaran el gitano de sombrero de pua y pantalón de campana, el bebé con babero y chichonera, el oso envuelto en felpudos, el individuo cubierto totalmente de canutos de caña y el tío del higuí, rodeado de una turba de muchachos.
Casi todas las máscaras, para obsequiar a sus amigas, proveíanse de alcartaces de almendras o anises en las populares confiterías de Castillo, de Hoyito o de otros industriales tan renombrados como estos en los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX.
Por calles y paseos discurrían, lanzando al viento músicas alegres y canciones amorosas y picarescas, la marcial estudiantina dirigida por el inolvidable maestro Eduardo Lucena; la comparsa de los cesantes, la de los bandoleros, la que llevaba en el centro a la Niña con vestido rojo y gorro frígio [sic] y la típica de los boleros, con sus parejas de niños, a la que precedían los gigantes de la guardarropía del Gran Teatro.
Las fiestas de Carnaval resultaban mucho más animadas en las calles que en el paseo de la Victoria, donde no había tribunas, ni apenas carruajes ni se libraba, como ahora, verdaderas batallas en las que sirven de proyectiles las serpentinas, los ramos de flores y los papelillos picados.
En el llamado salón de los jardines altos las familias acomodadas sentábanse en los canapés de piedra negra con respaldo de hierro que lo rodeaban en las toscas sillas de anea del Asilo y por el centro de dicho salón paseaban muchachas y muchachos, en grupos, y algunas máscaras, generalmente bien vestidas, con trajes alquilados en los guardarropas de la viuda de Lázaro o de Matute, que embromaban a los amigos y ofrecían dulces a las jóvenes.
Solamente celebrábase bailes en el Círculo de la Amistad y en el Casino Industrial, pero en bastantes casas, durante la noche, se recibía a ciertas máscaras, improvisándose veladas agradabilísimas...
Eran las horas durante las cuales la población estaba casi desierta, apesar de ser días de animación y bullicio los de Carnaval, porque la mayoría del vecindario se había retirado a sus hogares para descansar y los transnochadores [sic] hallábanse en teatros y casinos.
Por esta circustancia [sic] no pasó inadvertida para algunas personas observadoras, ni dejó de producirles extrañeza, la presencia en los barrios más tranquilos de la ciudad, a media noche, de una máscara con dominó y careta negros, que, silenciosa caminaba muy deprisa, perdiéndose en el intrincado laberinto de las tortuosas calles envueltas en sombras y llenas de misterio.
La máscara, que era un hombre alto y enjuto de carnes, llegó a una casa de la feligresía de San Juan; llamó muy quedo, a su puerta e inmediatamente una mujer franqueóle la entrada.
De dos en dos subió los peldaños de una escalera, al mismo tiempo que se despojaba de la careta y el dominó; penetró en una habitación débilmente iluminada por la luz de una mariposa y se arrojó sobre el lecho en que, al parecer, dormía una mujer, rodeándola con sus brazos, besándola y bañándole el rostro con sus lágrimas.
La mujer no se dió cuenta de la presencia de aquella persona con la que le debían unir estrechos vínculos; la infeliz se hallaba en el período agónico.
El hombre permaneció así algunas horas, sin pronunciar una frase, vertiendo amargo llanto, lanzando gemidos que le brotaban de lo más profundo del corazón.
Otra mujer, muy joven, presenciaba la escena, inmóvil, muda como la estatua del dolor.
Antes de que la primera claridad del día empezara a esfumar las sombras de la noche, el hombre aquel volvió a abrazar y besar febrilmente a la mujer que agonizaba y, presa de mortal angustia, abandonó la triste habitación que, poco después, se convertía en cámara mortuoria.
De nuevo se envolvió en el dominó, cubrióse el rostro con el antifaz y otra vez se perdió en el laberinto de las calles estrechas y tortuosas de los barrios más tranquilos de la ciudad.
Al pasar ante una taberna, un mozo que salía de ella le dijo en tono de mofa: poco te habrás divertido esta noche, a juzgar por lo silencioso y cabizbajo que vas.
¿Qué misterio envolvía a la máscara del dominó negro? ¿Quién era aquel hombre? Era un honrado funcionario público al que injusticias humanas envolvieron en un proceso y llevaron a la cárcel.
La esposa del infeliz empleado enfermó gravemente, sin duda a consecuencia de la impresión que le produjo el terrible golpe. Los médicos que la asistían declararon que les era imposible salvarla.
Entre tanto su marido enloquecía de dolor en la prisión, más que por la iniquidad de que era víctima, porque no podía estar al lado de la enferma, porque le atormentaba el presentimiento de que no volvería a verla jamás.
Amigos suyos prestigiosos, influyentes y compasivos le proporcionaron un gran consuelo, el de que fuese a visitar a su compañera idolatrada, acaso a recoger su último suspiro.
Aprovechando las fiestas de Carnaval se le permitió que, una noche, saliera, disfrazado, de la cárcel, para satisfacer aquel vehemente deseo, no sin empeñar su palabra de que volvería a la prisión antes del amanecer.
¡Quién al ver en la calle a la máscara del dominó negro podría sospechar que este ocultaba una espantosa tragedia!
Febrero, 1926.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
UN ARISTÓCRATA ORIGINAL
Quien hace medio siglo pasara frecuentemente por la plaza de la Magdalena y sus inmediaciones de seguro fijaría la atención en una persona que casi siempre se encontraba en aquellos lugares.
Era un hombre de edad muy avanzada, que tenia impreso en el rostro el sello de la bondad y la sencillez. Vestía modestamente, cubría su cabeza con el antiguo sombrero de felpa con barbuquejo, que ya sólo usaban los campesinos y calzaba recios zapatones de cuero cordobés.
En invierno abrigábase con una vieja capa de paño azul que casi le arrastraba y, más que para apoyo en concepto de arma defensiva, llevaba siempre en la diestra un grueso garrote a guisa de bastón.
Aunque, a juzgar por su indumentaria nadie pudiera figurárselo, se trataba de un descendiente de una de las familias más ilustres de nuestra ciudad, de un aristócrata que, por sus excentricidades e ingeniosas ocurrencias, había conseguido popularidad extraordinaria.
Todo el mundo le conocía, todo el mundo, al encontrarle en la calle le saludaba; unos llamábanle marqués, aunque nunca ostentó este, titulo, y otros don Rafael, que era su nombre.
Muy temprano salía de su casa, una casona solariega de la calle de los Muñices, e iba a la iglesia parroquial de la Magdalena para oír misa. Luego dedicábase a pasear por aquellos alrededores teniendo cuidado de llevar, con los pies, a los rincones todas las piedras sueltas que había enmedio de las calles.
A pesar de sus muchos años no encontraba, al paso, mujer joven o vieja a la que no piropeara con voz gangosa, poniendo como estribillo de todo requiebro la frase: “¿Que si me entendiste?”
Frecuentemente iba a beber agua a la fuente de la plaza de la Magdalena y como hubiese alguna persona bebiendo también o llenando un cántaro y no le dejase pronto el caño libre, don Rafael enarbolaba el garrote y se lo sentaba, sin contemplación, en las costillas.
Nunca faltaba a novenas o fiestas religiosas que se celebrasen en la iglesia parroquial citada o en la ermita de San José y pasaba horas y horas formando parte del corro que, en el sitio conocido por los Santos Varones, rodea al rector, a los coadjutores y sacristanes de la Magdalena para verlos jugar a las damas.
En sus paseos más largos nunca pasaba de la Puerta Nueva, donde iba para pedir unos cuartos a su administrador que tenía allí un estanco, y devolvérselos enseguida, pues los invertía en tabaco, en varios liadillos de veneno, como la gente denominaba al de peor calidad, mucho mejor que la mayoría de las elaboraciones modernas.
Los innumerables rasgos de ingenio y ocurrencias del aristócrata no sólo corrían de boca en boca y se comentaban en todas partes, sino que han llegado hasta nosotros y algunos son popularísimos.
¿Quién no recuerda lo que don Rafael hizo cuando, invitado a una fiesta en el Aynntamiento [sic], no le dejaron pasar porque no vestía de etiqueta? Fue a su casa, se puso el frac y el sombre [sic] de copa, volvió al Ayuntamiento y cada vez que le daban un dulce guardábaselo en los bolsillos y siempre que le ofrecían vino lo echaba dentro de la chistera
Pero ¿qué hace usted? le preguntó uno de los concurrentes, y el aristócrata contestó con mucha sorna: obseqniar [sic] al traje de etiqueta que ha sido el invitado, puesto que a mi no me dejaron entrar cuando no le traía.
Solía visitar nuestro hombre a una echadora de cartas para que le adivinase el porvenir. La embaucadora, que no ignoraba cuán enamorado era su parroquiano, decíale invariablemente que por él tenía perdido el seso ya una rubia de ojos azules, ya una trigueña de pelo castaño, ya una morena con el cabello como la endrina.
Llegó un día don Rafael a casa de la moderna Pitonisa y esta comenzó, como siempre, su retahila [sic] de embustes: hay una moza que esta loca por usted; tiene la boca como un piñón, los ojos tan grandes que apenas le caben en la cara, y el pelo blanco, le interrumpió el visitante.
¿Quién le ha dicho a usted eso?, objetó la Sibila, y el interrogado replicó: yo lo he supuesto porque sólo falta una mujer con el pelo de ese color entre las que, según tú, se mueren por mis pedazos.
En una ocasión tuvo que entendérselas con la justicia por un asunto de poca monta y se personó en su casa el Juzgado para instruir ciertas diligencias.
¿Está don Rafael? preguntaron los funcionarios judiciales. Sí, señor; pasen ustedes, contestó un sirviente, acompañándoles al patio.
Momentos después aparecía en un alto tejado el aristócrata, saludando muy cortesmente a sus visitantes e interrogándoles para saber lo que querían.
Haga usted el favor de bajar, le dijo el juez, porque tengo que tomarle una declaración.
Me es imposible; respondió el ocurrente anciano.
Le ruego que baje, añadió la autoridad judicial.
Pues yo no me muevo de aquí, dijo malhumorado el viejo, porque nada tengo que ver con ustedes. La justicia dispone de tejas abajo pero de tejas arriba, no.
Un día en que el llamado marqués por muchas personas se hallaba muy escaso de dinero acausa [sic] de negarse a proporcionárselo su administrador, entregó unos zarcillos, para que los vendiera, a una corredora de alhajas.
Pasaba el tiempo y la corredora no iba a devolver los pendientes o a dar el importe de su venta a don Rafael.
Este, transcurridos algunos meses, encontró a la mujer y le preguntó: desgraciada ¿que has hecho de los zarcillos que te entregué? Ya te estaba dando por muerta.
¡Ay, señorito!, contestó muy afligida la corredora, los he perdido.
Eso no es verdad, replicóle el hombre del sombrero de felpa y barbuquejo.
Yo le juro a usted que los he perdido, insistió aquella.
Bueno; si es así me los pagarás, dijo el aristócrata.
¡Cómo he de pagárselos, exclamó la corredora, si hay muchos días en que no gano para comer!
Y don Rafael terminó el diálogo con esta frase definitiva: ¿ves como quien ha perdido los zarcillos no has sido tú, sino he sido yo?
Tal era el viejo y ocurrente aristócrata que, hace medio siglo, constituía una de las figuras más interesantes de la Córdoba pintoresca.
Diciembre, 1925.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CALDEREROS Y SARTENEROS
Hay una calle en Córdoba que aún conserva el nombre de Caldereros para recordarnos una industria
floreciente en nuestra ciudad durante la primera mitad del siglo XIX y los comienzos de la segunda y hoy, como otras muchas, a punto de desaparecer.
Antiguamente abundaban las caldererías, hallándose casi todas establecidas en los barrios de la Catedral, San Nicolás de la Ajerquía, San Pedro y Santiago.
Aunque en ellas se fabricaba múltiples recipientes y artefactos, indispensables entonces en todas las casas, servía de base a tal industria y dábale nombre la construcción de calderas, de aquellas grandes vasijas de cobre que representaban un importante papel en las viviendas de nuestros abuelos, pues lo mismo servían para colar la ropa que para calentar el agua con destino a las operaciones de la matanza; de igual modo para preparar los tintes caseros que para guisar los caracoles.
Obra de la calderería eran las enormes ollas del citado metal, que de las cocinas han pasado a los salones más lujosos para constituir un elemento decorativo; los cántaros en que se llevaba el agua a las tahonas; las cafeteras y chocolateras en que se preparaba el elemento esencial del desayuno; los relucientes braseros que constituían el sistema de calefacción preferido por nuestros antepasados.
Puede decirse que la industria a que nos referimos tenia dos ramas; una, la principal, comprendía la fabricación de objetos de cobre; otra la de artefactos de hierro para usos domésticos tales como los peroles, imprescindibles en las jiras [sic] de campo; las sartenes de todos tamaños, desde la diminuta para freir un huevo hasta la enorme para hacer las migas, que aparecían, a guisa de escudo,
colgadas de las paredes de la cocina; los anafes en que guisaba la gente pobre dentro de sus reducidas viviendas; las trévedes para colocar la caldera donde no había hornillo, las tenazas y badilas de remover el fuego.
Mientras unos caldereros trabajaban en sus talleres, otros, generalmente denominados sarteneros, recorrían sin cesar la población y eran figuras muy típicas del comercio ambulante.
Iban cargados con los efectos de su industria, para venderlos al público, y los anunciaban, no por medio de pregones, sino de un modo original, golpeando con un martillo el mango de una sartén.
Esta operación requería un largo aprendizaje para realizarla bien, para dar los golpes a compás y repiquetear el extraño instrumento de una manera uniforme y armónica.
El anuncio del sartenero era uno de los ruidos que antiguamente interrumpían el silencio augusto de nuestra ciudad, a la vez que el producido por el choque de las planchas de metal con que se auunciaba [sic] el velonero de Lucena.
Las mujeres, al oir la alegre música del calderero, le llamaban para comprar el artefacto que necesitaban o para encargarle la compostura de un perol o una caldera rotos.
De vez en cuando nos visitaban caldereros ambulantes de nacionalidad italiana y tan bien les iba entre nosotros que algunos se establecieron en Córdoba y aquí lograron prosperar en su industria.
El que más importancia y desarrollo le concedió fué Nicolás Pingetti, que gozaba de una popularidad envidiable.
Hombre de corta estatura, muy obeso, aunque por el tipo y el acento no podía disimular su nacionalidad, por el carácter era un verdadero andaluz.
Alegre, dicharachero, ingenioso, locuaz, siempre tenia en los labios una frase aguda para contestar a la broma de un amigo o un piropo para requebrar a las muchachas.
Constantemente se le veía en su taller de la calle de Armas, un taller distinto de las demás caldererías, abarrotado de efectos no construidos hasta entonces en Córdoba; allí pasaba la mayor parte de su existencia consagrado al negocio ya estudiando la reforma de un aparato para aumentar su utilidad, ya dirigiendo a los obreros, ya trabajando con ellos, al mismo tiempo que tarareaba o silbaba con afinación y gusto artísticos, una bella canción napolitana.
Entre los inventos suyos que le proporcionaron pingües ganancias figuraba una olla para condimentar el rancho de la tropa, la cual utilizó en aquellos tiempos, todo el ejército italiano.
Nicolás Pingetti consiguió disfrutar de una posición desahogada, como justo premio a su laboriosidad y ésta y la honradez constituyeron la mejor herencia que legara a sus hijos.
Frecuentemente acampaba en los alrededores de nuestra ciudad una caravana de húngaros sucios y astrosos que se dedicaban a la industria en que nos ocupamos.
Iban de casa en casa, ofreciéndose para componer las calderas y prometiendo dejarlas como nuevas aunque tuvieran más agujeros que una criba.
Aunque, de ordinario, las reparaban mal y, a veces no las devolvían, como cobraban poco dinero por la composturas jamás faltábales trabajo.
La irrupción de los húngaros notábase en los talleres de la capital por una disminución del negocio.
Pero la nube pasaba pronto; los caldereros cordobeses veían de nuevo prosperar su industria y parecía más alegre el repiqueteo del martillo sobre el mango de la sartén con que anunciaban su paso por las revueltas calles de la vieja urbe.
Noviembre, 1925.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS ROBOS
Aunque Córdoba es una población tranquila que, afortunadamente, no ocupa uno de los primeros lugares en la estadística de la delincuencia, regístranse en ella, de vez en cuando, grandes crímenes y robos importantes que producen la consternación de los espíritus y la alarma del vecindario.
Hoy vamos a recordar en estas notas retrospectivas algunos robos cometidos durante el siglo XIX que, por diversas causas, interesaron extraordinariamente la opinión pública.
En los comienzos de la centuria mencionada un propietario de esta capital recibió un anónimo en el que se le exigía con graves amenazas, cierta cantidad de dinero, la cual había de ser colocada, en un bolso, a media noche, en la gradilla de la puerta de una cochera en la plaza de Jerónimo Páez.
El propietario aludido dió cuenta del anónimo a las autoridades; estas montaron un servicio policiaco para descubrir y detener a los ladrones y la noche en que debía ser colocado el bolso en la puerta de la cochera, una legión de agentes de las autoridades vigilaban esta ocultos en sus inmediaciones.
A la hora indicada en el anónimo un sirviente de la presunta víctima del robo depositó una bolsa bien repleta de piedras en el sitio prefijado y los vigilantes esperaron los acontecimientos.
El tiempo transcurría y nadie se presentaba a recoger el dinero. Cuando las primeras claridades del día empezaron a disipar las sombras de la noche la legión policiaca advirtió, con extraordinario asombro, que el bolso había desaparecido de la gradilla.
Supúsose, aunque no se pudo comprobar la certeza de ello, que alguien, desde el interior de la cochera, abrió un poco su puerta, sigilosamente, y, sacando el brazo, cogió .el bolso, cuyo contenido le produciría una gran decepción.
Algunos años después fue secuestrado un joven, hijo de unos ricos labradores cordobeses.
Estos tuvieron que entregar una respetable suma para conseguir de los malhechores que les devolvieran el joven quien, durante su cautiverio, reconoció en uno de los individuos que le custodiaban, no obstante estar siempre enmascarado, a un antiguo servidor de su casa.
Merced a esta circunstancia fueron capturados los secuestradores y espiaron su delito en presidio.
El hijo de los labradores, a consecuencia de los sufrimientos de que fué víctima, falleció al poco tiempo.
El lugar en que estuvo secuestrado fué un pequeño cortijo conocido por el Alto paso, que se halla en uno de los lugares más intrincados de la Sierra, en el término de esta capital.
El famoso bandolero “Pacheco”, que, hace poco más de medio siglo, sembraba el pánico no sólo en nuestros campos sino en el interior dela ciudad, solía presentarse, vestido de muy diversos modos, a veces con hábitos sacerdotales, en las casas de las personas acomodadas solicitando verlas para un asunto de interés y, cuando se hallaba en su presencia, les pedía muy cortesmente determinada cantidad de dinero que lo necesitaba para “salir de un apuro”, no sin haberle manifestado antes quién era al mismo tiempo que acariciaba la coz de una tremenda pistola que, asomaba, amenazadora, por uno de sus bolsillos.
Una noche varios individuos asaltaron una casa del barrío de San Lorenzo, la popular taberna de Cantero; amarraron a este, obligándole con amenazas a que les digera [sic] dónde guardaba sus ahorros y se llevaron una considerable suma.
Cantero enfermó a consecuencia de la impresión que le produjo el hecho y murió a los pocos años.
Los autores del robo no pudieron ser detenidos.
Andando el tiempo, el autor de estas líneas supo que un pobre muchacho a quien su madrastra arrojó del hogar paterno, obtuvo de aquellos el encargo de vigilar las inmediaciones de la taberna para avisarles en el caso de que les amenazara algún peligro.
En pago de este servicio recibió la enormes cantidad de cincuenta reales cuando los autores del robo efectuaron el reparto del dinero, para lo cual se reunieron en el sitio denominado el Montón de la Tierra.
En pleno día, un día espléndido de verano, tres desconocidos presentáronse en el domicilio del propietario señor Cabrera, que habitaba en la calle de Almonas, hoy de Gutiérrez de los Ríos, pretendiendo verle para tratar de un negocio.
Cuando estuvieron en su presencia empuñaron grandes pistolas que llevaban al cinto y exigiéronle que les digera dónde guardaba el dinero.
El señor Cabrera, en unión de su hijo don José, les acompañó a una habitación en la que tenia buen número de corambres y costales repletos de monedas de plata y cobre.
Los desconocidos trasladaron parte de las monedas a unos sacos de que iban provistos, echáronselos al hombro, cubriéndolos con unas capas que también llevaban a prevención y se marcharon tranquilamente.
La víctima del robo en el acto dió cuenta de lo ocurrido a la Guardia civil, esta salió en persecución de los ladrones siguiendo la pista que el público le indicaba, pues no había pasado inarvertida [sic] la presencia en la calle de tres hombres con capas al hombro en un día de estío y poco después la benemérita sorprendía a los tres individuos indicados cuando procedían a repartirse el dinero, a la sombra de unos copudos árboles en la orilla del Guadalquivir, cerca del pago de las huertas de la Fuensanta.
Cuéntase que uno de los ladrones, al que se obligó a traer la suma robada, exclamó en el cuartel de la Guardia civil: ¡Y que no tenga ni tabaco quien ha venido cargado con tantas pesetas!
El joven don José Cabrera, hijo del propietario mencionado y testigo del robo, sufrió tan tremenda impresión que le perturbó las facultades mentales, sin que haya vuelto a lucir la luz de la razón en su cerebro.
En una crudísima noche de invierno, al transitar por la desierta calle de la Madera baja una persona muy conocida en esta capital, un hombre de fuerzas hercúleas, salióle al encuentro un desconocido que, apuntándole con una pistola al pecho, le pidió la capa.
La persona aludida sin inmutarse, respondió: tómela usted y levantando los brazos para hacer ademán de quitarse la prenda de los hombros, descargó tan tremendo puñetazo, en la cabeza, al ladrón que le hizo caer al suelo sin sentido.
El autor del atraco tuvo que permanecer una larga temporada en el hospital y, sin duda, no quedaría con ganas de “repetir la suerte”.
Una mañana doña Josefa Criado salió de su casa; situada en la plaza de los Abades, dejándola, sola y con la puerta de la calle cerrada.
Cuando regresó, antes de que hubiese transcurrido una hora, encontró todos los muebles en desorden, todas las cerraduras fracturadas, notando, con asombro que, casi “la habían mudado”, pues le faltaban, no sólo el dinero y las alhajas, sino las ropas y efectos de valor, incluso algunos muebles.
Nadie se explicaba cómo pudo cometerse el robo sin que fueran vistos los ladrones en un lugar concurridísimo durante las primeras horas del día, a causa de haber entonces en él un mercado público.
Todas las gestiones efectuadas para descubrir a los autores del hecho fueron infructuosas.
Uno de los robos de que más se habló en Córdoba fué el cometido en una casa banca por medio de un escalo.
Este partió de una casa de la plaza Mayor adquirida en arrendamiento por unos desconocidos, según dijeron para establecer una fábrica de aguardientes.
El escalo, perfectamente hecho, ponía en comunicación la casa de la Corredera con la dependencia del establecimiento de crédito en que se hallaba la caja de caudales.
Los ladrones aprovecharon un día festivo en que los empleados de la casa banca no trabajaban para abrir en ella la boca de la mina.
Efectuada esta operación empezaron a llevarse por el subterráneo sacos llenos de plata y calderilla, pero la fortuna quiso que al cajero se le ocurriese ir a su oficina para recoger unos documentos antes de que los autores de este robo audaz hicieran saltar la caja valiéndose de herramientas muy perfeccionadas que llevaban con este objeto y así se evitó una seria perturbación en los negocios del establecimiento.
Parte del dinero robado se encontró en la casa de donde partió el escalo pero no se pudo averiguar quienes fueran los ladrones, entre los que tenía que haber, necesariamente, personas muy duchas en el arte de la ingeniería.
Finalmente recordaremos un intento de robo en cuadrilla y en despoblado, el cual, por las circunstancias que en el concurrieron merece especial mención.
Al atardecer de un día lluvioso de invierno presentáronse tres hombres en un ventorrillo que había en la carretera del Brillante, más arriba del de este nombre y bastante apartado del camino.
Entraron en una habitación, sentáronse alrededor de una mesa y pidieron una botella de vino.
El dueño del establecimiento observó que sus parroquianos no bebían y apenas hablaban, por lo cual le infundieron sospechas.
Como la noche avanzaba, decidió rogarles que se marchasen para cerrar el ventorrillo y entregarse al descanso y, en el momento de expresarles sus deseos, uno de los hombres exclamó, al mismo tiempo que esgrimía en la diestra una faca: no nos iremos sin que nos des todo do el dinero que tengas.
El modesto industrial se pudo librar de la acometida le los malhechores encerrándose, con su familia, en una habitación, desde la que, asomado a una ventana, comenzó a gritar en demanda de socorro.
Una pareja de la Guardia civil que regresaba de las Ermitas oyó las voces, aguijoneó sus caballos, y los ladrones, al notar la proximidad de aquella, emprendieron la fuga.
La benemérita les persiguió, dióles el alto repetidas veces y, para intimidarles, disparó varios tiros.
Súbitamente oyóse, porque verlo era imposible a causa de la profunda oscuridad de la noche, caer un cuerpo, desplomado en tierra.
Era el de uno de los ladrones a quien un proyectil le había atravesado el corazón.
Otro de los malhechores, atropellado por el caballo de un guardia, pudo ser detenido y el tercero consiguió librarse de sus perseguidores.
El bandido a quien una bala le arrebató la existencia era un hombre de edad avanzada, alto, enjuto de carnes y de faz siniestra. Pronto se logró identificarlo, reconociéndose en él a uno de los autores del robo cometido muchos años antes en la casa de la calle de Almonas donde habitaba don José Cabrera.
Diciembre, 1925.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
NOMBRES DE CASAS Y LUGARES DE LA CIUDAD
Antiguamente, no sólo las calles de la ciudad ostentaban nombres; teníalos también la mayoría de las casas y aunque no estaban consignadas sus inscripciones, el archivo de la tradición popular conservábalos mientras no desaparecían los edificios que las ostentaban.
Muchos de los nombres han llegado hasta nuestros días; todos eran interesantes, apropiados, y algunos constituían datos curiosos para la historia cordobesa.
El origen, el fundamento, de los nombres era muy distinto; unos se basaban en las personas que construyeron los edificios o los habitaron, como los de las casas denominadas del Bailío, de Jerónimo Páez, del Indiano, de los Villalones, de los Guzmanes, de Don Gome, de los Abades, de los Gallegos y de los Muchos; otras en el objeto a que se las destinara, como las levantadas por los caballeros de dos Ordenes Militares, para celebrar sus reuniones y capítulos, conocidas por casa de la Encomienda y casa de los Caballeros de Santiago.
Gran parte de los nombres obedecía a las características especiales de la construcción, a sus elementos ornamentales, a la situación de las viviendas, a los árboles y arbustos que en ellas había y a otros mil detalles; así en el intrincado laberinto de nuestras calles estrechas y tortuosas encontrábamos las casas del arco, de la escalerilla, del pozo de las dos bocas, de las cinco puertas, de las pilas, de las pavas, del escudo, de las cruces, de los mascarones, de paso, de la hondonada, del cañaveral, de las moreras, de la palma, de las parras, del peral, del ciprés, del paraíso, del laurel, del cabrahigo, etc
También se derivaban no pocos nombres de la industria o el comercio que se ejercía en ellas; de ahí que hubiese casa del trueque, de la seda, de las campanas, de las calesas y del tinte, y a veces procedían de leyendas y tradiciones, absurdas casi todas pero llenas de poesía, como los de la casa de los espantos, de la del duende y de la del tesoro.
En la antigüedad, no sólo las casas sino ciertos parajes de la población tenían nombres originales y, a veces, pintorescos.
El Panderete de las brujas llamaba la gente a un lugar del barrio de Santiago porque en él, según nos contaban nuestras abuelas, cuando éramos niños, llenándonos de terror, se reunían las brujas todos los sábados para celebrar sus espantosos aquelarres.
Todo el mundo conocía y conoce por Piedra Escrita el trozo de vía pública del barrio de San Lorenzo, en que se levanta una fuente de piedra, la cual tiene en su parte superior una inscripción consignando el corregidor que mandó construirla y el año en que fué colocada.
En el campo de la victoria, casi frente a la Puerta de Hierro o de la Trinidad, habla una alcantarilla cuya cubierta semejaba un sombrero, por lo cual denominábasela el Sombrero del Rey.
¿Qué persona que cuente más de medio siglo no recordará el Galápago, aquel solar de la calle Ayuntamiento, hoy reducido y modificado, contiguo al convento de San Pablo y al edificio de la Diputación provincial, así denominado porque su forma era parecida a la del animal ante dicho?
Allí instalaba su circo famoso la notable compañía ecuestre y gimnástica de don Eduardo Díaz y allí estaban los cuchitriles en que eran encerrados los borrachos escandalosos, verdaderas celdas de castigo por sus majas condiciones, a las que sustituyó la popular Higuerilla, de la que ya únicamente queda el nombre, encierro de beodos y gente del hampa, situado en un corral de las Casas Consistoriales, al que daba sombra una frondosa higuera.
Los nombres de muchas casas y de algunos sitios de la vieja urbe estaban tan arraigados que consignábaseles hasta en las escrituras de compra y venta de fincas y de parcelas de terreno.
En época menos lejana, el pueblo, siempre oportuno y ocurrente, aplicó denominaciones muy graciosas, haciendo gala de su agudo ingenio, a multitud de lugares y edificios.
Al ser convertida en un jardín la plaza de los Olmos, hoy del Corazón de María, el público lo encontró tan ridículo y pequeño que dió en calificarlo de jardín del Alpargate, denominación por la que todavía se le conoce.
Cuando en todos los teatros de España se representaba con gran éxito el sainete titulado “Aquí va a haber algo gordo o la casa de los escándalos”, aplicóse esta última parte del título a la vivienda de una conocida familia que siempre andaba a la greña y el mote se hizo popular.
Lo mismo ocurrió con el del Huerto del francés, aplicado a raiz de haberse descubierto los horribles crímenes de Aldije y Muñoz Lopera, a una tabernilla donde unos hombres de rostro patibulario expendían unos brevajes que volvían locos o privaban del conocimiento a los infelices bebedores, muchos de los cuales eran conducidos, casi exánimes, por los taberneros a los poyos del paseo de la Ribera para que se refrescaran y volvieran en sí.
Tan extraño y de mal gusto resultó uno de los primeros edificios levantados en los solares de la prolongación del paseo del Gran Capitán que la gente lo denominó y aún hay quien sigue llamándolo, el Palacio del Rey Herodes.
Hace veinte años casi todos los dentistas que había en Córdoba estaban establecidos en la calle de Gondomar y, por este motivo, los amigos de la broma y de la guasa llamaban a dicha vía la calle del Mayor dolor.
Finalmente, al efectuarse la colocación del pedestal para la estatua del Gran Capitán en el paseo de su nombre, la glorieta circular en que aparece fué cerrada con una baila de madera.
¿Qué es eso? preguntó un forastero a un individuo de buen humor y, este contestó: el circo de Gonzalo.
La frase corrió de boca en boca y no se ha olvidado todavía.
Diciembre, 1925.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA TABERNA DE CAMILO
La reforma y el ensanche de la parte alta de nuestra ciudad han originado la desaparición de una de las antiguas y típicas tabernas cordobesas, de las que ya quedan muy pocas.
Hallábase establecida en el extremo de la calle de San Alvaro, próximo a la plaza de las Tendillas, y todo el mundo la denominaba la taberna de Camilo, aunque este no era su dueño sino el encargado de ella.
Ocupaba un viejo edificio, genuinamente cordobés, espacioso, con un patio muy alegre, lleno de luz y de flores.
Todos los muros estaban cubiertos con vistosos carteles anunciadores de corridas de toros, que convertían la casa en un interesante museo, y en todas las habitaciones había cuadros con estampas del periódico La Lidia, representando suertes del toreo.
Enseres y mobiliario hallábanse en armonía con la antigüedad del establecimiento; mostrador y mesas de pino, recias y toscas sillas de enea, sin que faltase la vasera pintarrajeada, de barro de Talavera, ese cacharro que hoy buscan los anticuarios y aparece, como adorno, en los salones de las viviendas aristocráticas.
El popular Camilo Aroca, alma de aquel establecimiento, era una figura sumamente simpática; hombre alto, recio, de trato afable, de conversación amena. Todos sus parroquianos, que constituían una legión, eran, a la vez sus amigos y le profesaban entrañable afecto.
Camilo, hombre de resisteucia [sic] física asombrosa pasaba toda la noche y gran parte del día detrás del mostrador, en continuo movimiento, despachando al público y cuando ya, por sus muchos años, no podía soportar este ajetreo, permanecía casi constantemente en la tienda, sentado en cómodo sillón ante una mesa estufa, inspeccionando el trabajo de sns [sic] nietos, que le sustituyeron en el despacho, y sosteniendo con los parroquianos agradable y amena charla.
En aquella colmena laboraba sin cesar, sin demostrar cansancio ni fatiga, toda la familia de Camilo.
Sus hijas, maestras en el arte culinario, confeccionaban con gran esmero y limpieza extraordinaria, no manjares de lujo sino platos corrientes, sustanciosos, nutritivos, porque allí, a la vez que el oloroso néctar de los Moriles, servíase comidas a innumerables personas que las preferían a las de los restauranes de más fama.
En el interior del establecimiento servía al público un camarero que era un tipo original, el “Sacris”, hombre de corta estatura, a quien faltaba mucho para ser un Apolo, servicial, corriente, comunicativo, locuaz, que se desvivía por complacer a todo el mundo
Dábaselas de poeta, no porque entendiera una jota de la gaya ciencia sino porque tenía facilidad para encontrar consonantes.
Recítanos unos versos, decíanle las personas de buen humor que solían embromarle para pasar el rato y el “Sacris” soltaba al punto la relación siguiente:
Baquera y Tejón,
Carrera de la Estación,
materiales de construcción,
hay de todo, hasta carbón.
Una salva estruendosa de aplausos premiaba siempre la inspiradísima composición del camarero.
¡Cuán múltiples y pintorescas reuniones se celebraban en la taberna de Camilo!
En una habitación del piso alto tenía su domicilio el Club Mahometano, aquella famosa sociedad constituida por jóvenes alegres con el único fin de pasar el tiempo en perpetua diversión y “tomar el pelo” a todo bicho viviente.
Allí celebraban sus innumerables veladas báquico-literarias, con ribetes musicales, pues las amenizaba la murga más antifilarmónica que había en nuestra ciudad.
En el establecimiento a que nos referimos tenían su epílogo los espectáculos teatrales que organizaba la asociación de obreros La Caridad sin limites.
A la terminación de todas las funciones, actores improvisados, cantantes, músicos y cuantas personas habían tomado parte en aquellas, reuníanse en la taberna de Camilo para celebrar con una modesta cena el triunfo obtenido, y de sobremesa se comentaba las peripecias y los incidentes cómicos de la fiesta, haciendo gala de su ingenio y de su gracia todos los comensales.
Al concluir uno de estos banquetes, los concurrentes al mismo acompañaron en manifestación, vitoreándole, hasta la casa en que se hospedaba, al notable tenor de Almodóvar del Río Francisco Granados, que entonces estaba en los comienzos de su carrera artística y había tomado parte, con éxito extraordinario, en la función benéfica celebrada aquella noche.
Un sereno, fiel cumplidor de sus deberes, trató de imponer silencio a los manifestantes y como no lo consiguiera, formuló contra ellos la siguiente graciosa denuncia:
“El guardia número tantos da parte a su jefe de que los señoritos de la comedia de anoche escandalizaron a las altas horas de la madrugada, dando vivas a Granados y a los cucos”.
Sabido es que en Córdoba la gente de buen humor llama cucos a los hijos del pueblo de Almodóvar.
Cuando, antes de perder la vista, el culto y chispeante escritor don Juan Ocaña venía, de tarde en tarde, a nuestra ciudad, en una habitación de la taberna de Camilo reuníase, por las noches, con antiguos amigos y camaradas, periodistas, literatos, pintores, y allí, entre sorbo y sorbo de Montilla, se hablaba de todo, recordábase tiempos pasados, siempre mejores que los presentes, contábase chascarrillos y anécdotas, se recitaba poesías y hasta se planeaba obras y proyectos que jamás convertíanse en realidades.
En el establecimiento que acaba de desaparecer organizábase jiras campestres, comparsas de Carnaval, serenatas y otras diversiones.
En días de feria y de corridas de toros y los sábados por la noche era extraordinaria la concurrencia de público en la clásica botillería; Camilo, su familia y el “Sacris” se multiplicaban para servir a los concurrentes y no podían disfrutar ni un momento de descanso.
A las altas horas de la madrugads [sic], el despacho presentaba nn [sic] cuadro pintoresco. Sentados en las bancas de madera a las que servían de respaldo las paredes, dormitaban los hijos de Galicia que ejercían el oficio de faroleros, aguardando el toque del alba para salir a apagar el alumbrado público que permanecía encendido después de la una. Los fijadores y tramoyistas de los teatros contaban las intimidades y los secretos que se ocultan entre bastidores, a la vez que “mataban el gusanillo” con sendas copas de aguardiente!
El Jueves Santo centenares de hombres y mujeres desfilaban por aquella casa para ver el altar, lleno de luces y flores, instalado en una amplia habitación del piso alto, y los amigos íntimos de la familia encargada de la taberna pasaban la noche velando al Señor y entonando esos cantares populares llamados saetas que constituyen la expresión más sublime del sentimiento y la poesía.
Hace algunos años murió Camilo Aroca; sus hijas y sus nietos quedaron al frente del establecimiento y lograron que este no perdiera su carácter primitivo y su popularidad.
Hoy, como ya hemos dicho, desaparece, porque la reforma y el ensanche de la ciudad exige la demolición de esa vetusta casona y con su desaparición perdemos una de las pocas tabernas antiguas y típicas que nos quedaban; de aquellas tabernas que no eran antros del vicio sino centros de reunión, en las que se estrechaban los lazos de amistad entre los cordobeses.
Marzo, 1926.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN PERSONAJE DE LA FARÁNDULA
Entre los tipos más originales de la antigua farándula había uno que era digno de especial mención, que se prestaba a un estudio interesante.
Frecuentemente visitaba nuestra ciudad, mas presentábase en ella bajo aspectos tan distintos que era muy difícil reconocerle.
Ya actuaba, con una compañía de gimnastas y acróbatas en la plaza de toros o en un circo ecuestre, lo mismo de funámbulo que de hércules, barrista o domesticador de perros; ya aparecía en una barraca de feria en calidad de prestidigitador, pues escamoteaba con una agilidad pasmosa; ya en la puerta de la taberna denominada la Bombilla, durante las noches de verano, realizando experimentos de hipnotismo y adivinación con una sonámbula que, probablemente, habría sido antes bailarina o titiritera.
Nuestro hombre poseía una buena figura; le sentaba el frac del prestidigitador mejor que a algunos aristócratas y amenizaba sus trabajos de magia y de transmisión del pensamiento con una charla agradable, amena, no desprovista de ingenio y que revelaba en el artista cierta cultura
Un día nuestra ciudad apareció inundada de carteles y prospectos en los que se anunciaba un espectáculo sensacional, emocionante, nunca visto en Córdoba. Como final de una función de títeres que había de verificarse en el circo taurino, un artista realizaría un trabajo prodigioso, inconcebible. Sobre su cuerpo, hallándose tendido en el suelo, pasaría, sin causarle daño alguno, un automóvil de los mas grandes y pesados.
La plaza se llenó de público, llevado por el anuncio de este arriesgadísimo experimento y muchos espectadores reconocieron en el individuo que se presentó para efectuarlo al acróbata, domesticador de perros, barrista, prestidigitador, hipnotizador y adivinador del pensamiento, etc., etc., a quien había aplaudido infinidad de veces y en muy distintos lugares.
Llegó el momento que la gente esperaba con impaciencia; nuestro hombre se tendió en medio del redondel; penetró en la plaza un automóvil y pasó, rápido como una exhalación, sobre el cuerpo de aquel suicida.
De todas las gargantas escapóse un grito de terror al que siguió una tempestad de aplausos cuando el artista se levantó, ileso, y comenzó a saludar, sonriente, al público.
El original representante de la farándula a quien nos referimos repitió en muchas funciones dicho trabajo, siempre con el mismo éxito.
Un distinguido arquitecto que rindió hace ya bastantes años la jornada de la vida, al que intrigaba todo lo raro y original, todo lo que aparecía envuelto en el velo impenetrable del misterio y del enigma, tuvo varias entrevistas con el gimnasta para arrancarle el secreto de tal prodigio.
El pobre diablo que recurría a toda clase de medios para buscarse la vida, le contó su larga y penosa odisea por el mundo, tan variada y pintoresca como original.
El no había sido solo gimnasta, domador de animales e ilusionista y taumaturgo, profesiones que aquí se le conocieron; había actuado, además, de vendedor ambulante de baratijas y de específicos, de andarín callejero y hasta de sacamuelas de plazuela.
La suerte o la desventura llevóle a París; allí se dispersó la compañía acrobática de que formaba parte y el pobre artista tuvo que implorar la caridad pública para no morir de hambre.
Un día, hallándose en una de las plazas más céntricas de la capital de Francia, fué atropellado por un automóvil.
La gente se arremolinó en el lugar del suceso, viendo, con asombro, que aquel hombre, a quien suponía muerto o, por lo menos, en estado agónico, no sufría lesión alguna.
¿Cómo se operó este prodigio? El conductor del vehículo, que era un notable mecánico, se lo explicó al artista.
Debióse el milagro a la posición en que, al caer, quedó aquel y a una hábil maniobra del conductor del coche.
El titiritero escuchó atentamente la explicación, que le sugirió una feliz idea. En aquel instante acababa de solucionar el problema de su porvenir.
Estudió y ensayó infinidad de veces el procedimiento y, cuando estuvo seguro de que podía, sin riesgo alguno para él, pasar sobre su cuerpo un automóvil, comenzó a realizar el sensacional experimento en circos y plazas de toros, produciendo la estupefacción del público.
Todas las compañías acrobáticas se disputaban al inventor de aquel trabajo incomprensible, que llegó a cobrar sueldos fabulosos en relación con los de todos los artistas de su genero.
Sin embargo, él temía que se descubriese el secreto del experimento y muchos infelices dedicáranse a efectuarlo, convirtiéndolo en un número de circo, vulgar y corriente.
El arquitecto, a quien cautivaba la ingenua charla del pobre diablo, reveladora de una clara inteligencia y un vivo ingenio, le preguntó al final de una de las entrevistas que frecuentemente celebraban ambos: ¿le gustaría a usted abandonar la bohemia para ejercer un cargo que, sin azares ni peligros, le proporcionara medios de vida?
Esa es mi Única aspiración, contestó el interpelado
Pues yo puedo satisfacerla, agregó su interlocutor; ofrezco a usted un destino de agente de una sociedad de seguros creada hace poco tiempo, que está obteniendo un desarrollo extraordinario. Recibirá usted un sueldo decoroso y un tanto por ciento del valor de los seguros que contrate.
Aceptado, exclamó con júbilo el gimnasta, y ahora he de hacer dos ruegos: que, si es posible, se me encargue de trabajar en Cataluña, de donde soy natural, y que el tanto por ciento de los seguros que me corresponda lo guarde en su caja la sociedad para entregármelo cuando yo se lo reclame.
Se accedió a ambas pretensiones y, poco después, nuestro protagonista recorría la región catalana realizando una admirable labor de propaganda en favor de la compañía de que acababa de ser nombrado agente.
Transcurridos algunos años el antiguo bohemio reclamó la suma, relativamente considerable, que le correspondía en concepto de tanto por ciento de los seguros que había contratado y con ella se dedicó a empresas comerciales que le proporcionaron una posición desahogada.
¡Quién había de reconocer en el burgués de hoy, en el flamante hombre de negocios, al titiritero, domador de animales, andarín, prestidigitador y hasta sacamuelas ambulante de otros tiempos!
Junio, 1925.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
REUNIONES Y TERTULIAS POLÍTICAS
Antiguamente, cuando abundaban los partidos políticos y no tenían casino, como ahora, los hombres afiliados a cada uno de aquellos solían reunirse, para cambiar impresiones y ponerse de acuerdo, en la casa de uno de los correligionarios más prestigiosos, en el establecimiento de un amigo y no pocos en un café o en una taberna.
En dichos lugares, los políticos que disfrutaban del poder entreteníanse en arreglar, a su antojo, al país, y los que se hallaban en la oposición hacían cábalas respecto a la fecha, próxima siempre para ellos, en que se encargarían de gobernar.
Cuando se planteaba una crisis, ocurría un acontecimiento inesperado o se aproximaban unas elecciones, era extraordinaria la concurrencia en aquellos casinillos improvisados.
¡Cuantas idas y venidas, cuántas conferencias, qué de cabildeos y conciliábulos!
Todos los concurrentes dedicábanse a ajustar las cuentas de la lechera, a levantar castillos en el aire, para sufrir, la mayoría de las veces, una horrible decepción.
De las reuniones o tertulias a que nos referimos una de las mas pintorescas era la que diariamente celebraban significados conservadores en el establecimiento de comestibles que don Juan de Dios Luque, profesor de la orquesta a la vez que comerciante, poseía en uno de los parajes de la ciudad más famosos hace cincuenta años en el orden político, el cantón de la Judería.
Allí se congregaban, entre otros, don Tomás Conde y los hermanos Belmonte y Cárdenas, quienes, burla burlando, entre bromas, chascarrillos y frases llenas de ingenio, planeaban proyectos importantes o campañas atrevidas y solucionaban asuntos difíciles.
En el almacén referido, y como consecuencia del resultado de unas elecciones, surgió la idea, realizada por don Bartolomé Belmonte al poco tiempo, de construir un edificio para Matadero público en el Campo de San Antón, que reuniera las condiciones higiénicas de que carecía el del barrio de la Merced.
Reorganizado el partido conservador a raiz de la disensión de Romero Robledo, el Conde de Torres Cabrera comenzó a celebrar, en su palacio, unas reuniones semanales que tuvieron verdadera importancia, pues concurrían a ellas, no solamente casi todos los conservadores de Córdoba, sino muchos de los pueblos de esta provincia, en la que Cánovas da1 Castillo contaba con gran número de correligionarios.
En estas veladas, que concluían con un te, no sólo se trataba de asuntos políticos, sino de cuestiones relacionadas con la agricultura de nuestra región, de la que era uno de los principales defensores el Conde de Torres Cabrera.
Al mismo tiempo los disidentes, llamados romeristas, solían reunirse en la casa del Conde de Cárdenas, donde muchas veces la tertulia política convertíase en una amena sesión literaria, alma de la cual eran los hermanos Enrique y Julio Valdelomar, o concluían con una partida de billar entre hábiles jugadores.
Todos los cordobeses que peinan canas recordarán otras reuniones que, si no al aire libre, verificábanse a la vista del público; las que la plana mayor del partido liberal celebraba en la farmacia de don Manuel Marín Higueras.
Allí, no en la rebotica, sino en pleno despacho, juntábanse todas las noches don Rafael Barroso Lora, que con su alto sombrero de copa casi rozaba la parte más elevada de la anaquelería; don Manuel Matilla Barrajón y otras figuras salientes del elemento liberal.
Se puede afirmar que en Córdoba dichas personalidades guiaban el timón de la nave liberal y, sólo en circunstancias excepcionales, recurrían al jefe, que era entonces el Duque de Hornachuelos, para que resolviera un asunto muy complejo o delicado.
En la botica de Marín organizábase aquellas manifestaciones, algo teatrales, en que nunca faltaban las luces de bengala y las bandas de música, con que se recibía al Marques de la Vega de Armijo siempre que visitaba a nuestra ciudad.
Hace más de medio siglo, en las casas de tres aristócratas, situadas en las calles de las Cabezas, Pedregosa y Osio, reuníanse casi todas las noches varias personas muy conocidas y respetables.
El transeunte observador que se fijaba en ellas advertía que procuraban recatarse en la sombra, evitar el encuentro con amigos y conócidos [sic], pasar inadvertidos.
¿Quienes eran aquellos hombres? Eran acérrimos partidarios y defensores de la causa del Pretendiente, de don Carlos de Borbón, que se congregaban para cambiar impresiones acerca del curso de la guerra civil, para recibir órdenes, para conspirar en una palabra.
Los integristas pertenecientes a la clase popular tenían su centro en un taller de herrería establecido en la ya mencionada calle Pedregosa, cuyo dueño era uno de los más exaltados carlistas.
Los republicanos se reunían en varios y muy distintos lugares; los primates del partido en la morada de don Angel de Torres y Gómez, que gozaba de tantos prestigios en la política como en el foro.
Todas las noches, aún las más crudas y tempestuosas del invierno, varios hombres que habían pasado ya de la juventud formaban un grupo, en el Café Cervecería, alrededor de una mesa colocada en un extremo de la nave correspondiente a la calle del Conde de Gondomar.
Entre estos hombres figuraba un anciano de aspecto simpático, que constantemente dirigía la palabra a sus contertulios. Hablábales siempre de la República, de su próximo advenimiento, de los trabajos que se realizaban para conseguirlo y, sin cesar, enaltecía con entusiasmos impropios de su edad, a don Manuel Ruiz Zorrilla, quien era para él no un jefe, sino un ídolo o cosa semejante.
Sus camaradas de café le escuchaban con profunda atención, con religioso silencio; allí sólo se oía la voz aguda y penetrante del viejecito.
Este suspendía su disertación a las altas horas de la madrugada, trabajosamente levantábase de la silla y, acompañado por sus amigos, abandonaba la Cervecería para ir en busca del lecho.
A cada momento deteníase en la calle, porque el peso de los años y la parálisis que sufría impedíanle andar ligero y desembarazadamente.
Ese anciano respetable, simpático y locuaz era don Pedro Cristino Menacho.
En un establecimiento de bebidas de la calle de Lineros, en la taberna de Ojeda, también se reunían, casi todas las noches, varios conocidos republicanos, entre ellos algunos plateros y un médico muy popular.
Allí charlaban de política, especialmente de la actuación de la minoría republicana del Ayuntamiento, leían El Motín y Las Dominicales o pasaban el rato distraídos con los naipes y el dominó.
Finalmente recordaremos las pintorescas reuniones que, hace cincuenta años, se improvisaban casi a diario en un solar, en una plazuela, en cualquier punto, para oir los fogosos discursos de un exaltado republicano, don Francisco de Leiva Muñoz, periodista y orador de no escaso mérito, interesante figura de su época, que se destacó en la memorable batalla de Alcolea, de la que fué historiador concienzudo.
Abril, 1926.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
GUARNICIONEROS Y TALABARTEROS
Entre las industrias que han decaído mucho en Córdoba durante los últimos tiempos figuran la de la guarnicionería y la talabartería.
Ambas estuvieron pujantes en la primera mitad del siglo XIX, cuando se viajaba en diligencia, cuando no se había inventado el antiestético, automóvil que hoy sustituye al elegante carruaje, cuando el deporte de la equitación estaba en todo su apogeo, y plateros y pañeros, llevando sus mercancías a lomos de recios caballos y mulos, recorrían toda España para venderlas, y, al amanecer, nos despertaban los cencerros de las recuas de corpulentos burros que conducían el trigo, en enormes costales, desde los alfolíes a los molinos y la harina desde los molinos a las tahonas y, sin cesar, recorrían la población los pacientes borriquillos de los aguadores, de los traperos y vendedores de loza basta, de los hortelanos y de otros modestísimos comerciantes.
Entre los guarnicioneros había muchos a los que se podía aplicar el calificativo de artistas, pues verdaderas obras de arte eran las que salían de sus manos; así se explica que en toda España gozaran de renombre las monturas y los jaeces hechos en nuestra capital. No había sillas más elegantes, galápagos de más airoso corte, cabezones y pretales adornados con mejor gusto.
Cuando en las ferias andaluzas llamaba la atención una calesa, arrastrada por magnífico tronco de mulas, ya se sabía que sus preciosos arreos, llenos de borlas de colores, de campanillas, de cascabeles, habían sido confeccionados en Córdoba; cuando en el acoso de reses bravas se destacaba la figura arrogante de un garrochista en brioso caballo, para nadie era un secreto que su montura jerezana y sus estribos vaqueros, así como los pespunteados zahones del jinete, también eran obra de los guarnicioneros cordobeses
Estos, a la vez, se dedicaban a la confección de toda clase de efectos y utensilios para los cazadores, desde el zurrón y las polainas hasta la canana, la bolsa para la pólvora, la carterita para los mistos, el portafusil y el látigo para correr liebres.
En los escaparates de las guarnicionerías veíase todo esto, formando un pintoresco y variado conjunto, en el que se destacaban la elegante silla de la amazona, el cabezón lleno de borlas, de madroños, de cintas polícromas la fusta de lujoso puño y los cordones de seda, azules y blancos o de los colores nacionales para recoger la cola del caballo.
Un cantante paisano nuestro, al regresar de una excursión por tierras de América trajo, entre otras curiosidades, una silla mejicana, de montar, en la que se admiraba tanto la riqueza como el buen gusto.
Uno de nuestros mejores guarnicioneros, apenas la vió, hizo otra exactamente igual, vendida a buen precio; la silla mejicana se le antojó a los mejores caballistas de Andalucía y el industrial aludido durante algunos años fabricó varios centenares de dichas monturas que le produjeron pingües ganancias.
Además de los guarnicioneros que figuraban como operarios en los talleres establecidos en esta capital había muchos que trabajaban en su casa o en el domicilio de las personas que les encomendaban cualquier obra.
Y nunca faltaba dueño de caballo que les encargase la reforma de una montura, ni propietario de coche que les llamase para coser unas guarniciones, ni labrador que les encomendara el arreglo, la reparación, de los múltiples atalajes de las bestias de trabajo, de tiro y de carga.
Cuando se aproximaban las épocas de comenzar las faenas agrícolas, los obreros a que nos referimos apenas descansaban, pues tenían que velar muchas horas para cumplir con los agricultores que les encargaban trabajo.
En los tiempos a que nos referimos tanto como las guarnicionerias abundaban las talabarterías y el oficio de talabartero, como otros muchos, era hereditario, estaba vinculado en ciertas familias que a él solamente se dedicaban y de el vivían con holgura.
Los principales establecimientos y talleres de esta clase hallábanse situados en la Carrera del Puente, en la Cruz del Rastro, en las calles de San Pablo y de Almonas y en los alrededores de la plaza de la Corredera.
En ellos se hacía toda clase de efectos relacionados con esta industria; desde la modestísima enjalma para el borriquillo del piconero hasta el vistoso aparejo destinado al jumento que servía de cabalgadura al niño o al anciano; desde la jáquima de tejido burdo hasta la que lucía infinidad de labores, adornos y flecos de seda de vivos colores, lazos, borlas y espejuelos.
Las familias que disfrutaban de buena posición adquirían, para que los chiquillos se paseasen en ellos, pequeños borricos morunos, los cuales enjaezaban luzosamente [sic] y muchos viejos como antes decimos, también tenían pacientes pollinos para ir a tomar el sol en el invierno y el fresco de la mañana en el verano en los agrestes y pintorescos alrededores de nuestra ciudad.
Las cabalgaduras llevaban aparejos semejantes a colchones, cubiertos por una manta morellana o una zalea y estribos de latón muy grandes para que en ellos descanzara [sic] el pie lo mismo que si estuviese en el suelo.
Las personas de edad avanzada recordarán a un anciano venerable, modelo de laboriosidad y verdadero padre de los pobres, que, en una de esas caballerías, iba diariamente a su finca de campo llamada Mirabueno y regresaba a la población en la misma forma; aquel hombre era el prestigioso industrial don José Sánchez Peña, dueño de una importantísima fábrica de sombreros establecida donde hoy está el mercado que ostenta el nombre de dicho benemérito cordobés.
En las tiendas de talabartería jamás faltaban unas cadenillas de las que pendían una argolla y un cuernecillo que arrieros y trajinantes las colocaban a sus burros, a guisa de collar, no para adornarlos, sino porque, según una vieja supertición [sic], el cuerno y la manilla eran amuletos infalibles para librarlos de todo maleficio.
Los talabarteros compraban la seda basta, la borra de la seda que no servía para tejer damascos ni terciopelos y la utilizaban en los adornos de los atalajes de lujo.
Había otras dos industrias cordobesas, hoy también a punto de desaparecer, a las que podíamos llamar complementarias de esta en que nos ocupamos; la cordelería y la fabricación de cencerros.
En los establecimientos de talabartería vendíase desde los cordeles más gruesos y resistentes para los tiros de los carros y los mandos de las caballerías hasta los más delgados y flexibles para las trallas de los mayorales; desde los enormes cencerros con que nos despertaban, al amanecer, los burros guías de las recuas, llamados livianos, hasta los pequeños esquilones de los borriquillos de aguadores y carboneros.
Los talabarteros recorrían las principales ferias andaluzas y en ellas sacaban la bolsa de buen año, como los pañeros, los botineros y otros muchos industriales de la Córdoba típica y tradicional que, por desgracia, está a punto de pasar a la historia.
Marzo, 1926.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL SOLAR DEL SALÓN RAMÍREZ
Cerrado por un muro de poca elevación, con puertas y ventanas, hay un solar en la avenida del Gran
Capitán, al que corresponde el número 11 de los edificios de dicha calle, el cual, por el gran número y la variedad de negocios, empresas y establecimientos para que se le ha destinado, merece un capitulo de la historia intima y pintoresca de Córdoba.
Dicho solar, como todos los de la citada calle en que hoy se levantan casas magníficas, resultó al ser transformado el diminuto paseo de San Martín en el amplio y hermoso del Gran Capitán y, durante muchos años, permaneció cerrado y convertido en una pequeña dehesa, pues en el abundaban los pastos y crecía la yerba como en nuestros campos más fértiles.
Sólo se abría algunas veces para la celebración de reuniones de la clase obrera y durante los días de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, en que se instalaba allí exposiciones de maquinaria agrícola.
La primer manifestación de la industria que hubo en el solar a que nos referimos fué [sic] una fábrica de alfileres, la cual no obtuvo la fama de las antiguas fabricas de agujas y duró poco tiempo.
Después, una vendedora de masa frita instaló allí un puesto y, en determinadas épocas, cuando la gente iba, por las mañanas, en Abril y Mayo, a pasear en los jardines y durante los días de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la jeringuera tenía que multiplicarse para servir a sus parroquianos y el público formaba cola ante la desvencijada mesa que le servia de mostrador.
En 1886, un hijo del popular herrero Francisco Martínez Zarza, conocido generalmente por Romerito, separóse del taller de su padre para instalar otro en el solar del paseo del Gran Capitán que motiva estas notas.
Antonio Martinez Alcaide, hijo de Romerito, artífice tan notable como su padre y maestro, tuvo allí su herrería durante muchos años.
Cuando visitó nuestra ciudad el famoso doctor Sequat, que curaba a los paralíticos rápidamente, sólo con una fricción de un bálsamo semejante al de Fierabrás, en el lugar referido establecía su clínica y allí, en una carroza llena de espejuelos y adornos dorados, realizaba sus prodigios ante numeroso público que acudía, no a presenciar los milagros de Sequat sino a oir la charla de su intérprete, un truhán de agudo ingenio y mucha gracia.
Un vecino de una de las casas contiguas al solar decía donosamente que no le molestaban tanto los martillazos de los herreros como los conciertos de la murga encargada de amenizar las curas prodigiosas del célebre doctor, porque los forjadores eran mucho más artistas que los músicos y no producían ruidos tan desagradables como éstos.
Un día el solar abandonado apareció limpio de yerba; con el piso cuidadosamente igualado, cubierto por toldos, lleno de macetas con plantas y flores y convertido, en fin, en un agradable café, al que su dueño tituló El Buen Retiro.
En el centro levantábase una plataforma en la que una orquesta constituida por señoras y señoritas austriacas celebraba conciertos.
Pronto fué [sic] El Buen Retiro paraje de reunión predilecto de los cordobeses. Allí iban innumerables personas a disfrutar de fresco y perfumado ambiente; los amantes del divino arte a escuchar la interpretación de selectas obras musicales, y muchos pollos y más de cuatro viejos cotorrones a cortejar a las artistas.
Durante otro verano volvió a ser el sitio en que nos ocupamos punto de reunión no sólo del pueblo y de la clase media sino de la buena sociedad.
Unos comerciantes establecieron en él un bazar denominado El Martillo Sevillano, donde solamente se efectuaba las ventas por medio de subastas.
Familias enteras pasaban, distraídas, las veladas en dicho bazar, oyendo la interminable cháchara de los encargados de subastar los objetos y ninguna se marchaba sin haber adquirido un par de vistosos floreros de cristal, unos jarrones de mayólica, un pintarrajeado abanico o un cinturón de vivos colores y relucientes hebillas.
Alli se improvisaban animadas tertulias, concertábanse noviazgos y, mientras el sueño rendía a algunas mamás, sus niñas y los muchachos que las acompañaban entregábanse a la conjugación del verbo amar con todos los entusiasmos de la juventud.
Un hombre benemérito, paladín de la cultura, protector decidido del arte escénico, don Manuel Garcia Lovera, levantó un teatro de verano, al aire libre, en el solar que motiva estos recuerdos del pasado, y como El Buen Retiro y El Martillo Sevillano, el Teatro de Variedades, nombre que le impuso su dueño, consiguió los favores del público, que lo llenaba todas las noches.
En aquel reducido escenario trabajaron las compañías más populares del género chico que, hace un tercio de siglo, había en España.
¡Qué grandes éxitos proporcionó allí la zarzuela titulada Caramelo a las tiples Adela Parra y Luisa Delgado y cómo reía la gente viendo a Ventura de la Vega caracterizar al protagonista de Las campanadas!
En el teatrito indicado se verificó el estreno de un juguete cómico denominado Puñalete, original del escritor cordobés don Antonio Escamilla Rodríguez y el de una zarzuela que ostentaba el título de ¡Cataplún!, eserita por autores residentes en nuestra ciudad, cuya representación constituyó uno de los mayores fracasos que se registran en los anales de la escena española.
Un popular gimnasta y director de circo, Manolo Cuevas, que abandonó su profesión para dedicarse a presentar en las ferias un museo de figuras de cera bastante artístico, perdió este y con él cuanto poseía, quedando en la miseria, a causa del incendio que destruyó, hace ya muchos años numerosas instalaciones de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Con el dinero que le correspondió de las suscripciones abiertas para socorrer a las víctimas del siniestro, instaló en el solar de la calle del Gran Capitán una barraca destinada a tiro de pichón.
Los nobles sentimientos de los cordobeses y la novedad del deporte fueron motivos suficientes para que prosperase la flamante empresa del famoso hércules de circo.
Los buenos aficionados a la caza, que entonces eran muchos en nuestra ciudad, figurando entre ellos algunas. señoras, acudían a la barraca para pasar el rato ejercitándose en el tiro y Manolo Cuevas salía todas las noches de su tiendecilla satisfecho porque la suerte no le abandonaba, llevando la bolsa bien repleta.
El exgimnasta sentía la nostalgia de la vida bohemia y, apenas reunió algún dinero, marchóse dispuesto a continuar su odisea por el mundo. Entonces un armero vizcaino apellidado Zamacola continuó el negocio emprendido por el antiguo director de pista, pero no corrieron para el tan buenos vientos como para su antecesor y la barraca de tiro de pichón desapareció al poco tiempo de haber sido levantada de nuevo.
Súbitamente, merced al espíritu emprendedor de don Manuel García Lovera, surgió en el viejo solar un circo de madera, amplio, cómodo, elegante. En él trabajó, con mucho éxito, una compañia que gozaba de gran renombre, dirigida por la famosa domadora de elefantes Condesa de Valsois y compuesta por notables gimnastas, acróbatas, artistas ecuestres y payasos.
Al concluir la temporada de circo el local a que nos referimos quedó cerrado de nuevo hasta que, bastantes años después, don Antonio Ramírez de Aguilera estableció en él la barraca que instalaba en las ferias para la exhibición de películas cinematográficas.
El solar apareció transformado, convertido en un lujoso y amplio salón al que servía de pórtico el frontispicio de un órgano magnífico, recargado de toda clase de adornos, columnas, arcos, frisos, molduras y grandes figuras de movimiento
Con las notas vibrantes de este órgano, que constituía una orquesta completa, mezclábase la continua charla del voceador que anunciaba los espectáculos.
El público llenaba diariamente el Gran Cine, título de la barraca, y su dueño realizó en ella, poco a poco, importantes reformas hasta convertirla en un bonito teatro, al que denominó Salón Ramírez.
Por su escenario desfiló una legión de artistas de variedades de todas clases y categorías, desde las estrellas del baile y el canto hasta las infelices que sustituyen el refajo y el delantal por el vestido de colorines lleno de lentejuelas, para bailar con la ligereza de un sapo trabado o mayar como una gata,
Allí realizaron sus misteriosos experimentos Ursus, el hombre que permanecía enterrado durante una semana y Pappús, el ser incomprensible, que pasaba, con los piés [sic] desnudos, sin herirse, sobre el filo de cuchillos y espadas y manipulaba con hierros enrojecidos por el fuego, sin sufrir quemaduras.
La gente menuda disfrutaba en aquel salón con las funciones llamadas de títeres o viendo las habilidades y gracias de perros, monos y otros animales amaestrados.
En el teatro de don Antonio Ramírez trabajaron numerosas compañías dramáticas cómicas y líricas y efectuóse con éxito, el estreno de una obra, un entremés titulado Caminito de la Gloria, original de nuestro querido compañero don Marcelino Durán de Velilla.
En dicho teatro celebróse gran número de brillantes fiestas escolares, benéficas y patrióticas y, en algunos Carnavales, bulliciosos bailes de máscaras.
Más de una vez aquel pequeño escenario sirvió de tribuna a oradores y conferenciantes y la clase obrera invadió el local del cinematógrafo para efectuar en él reuniones de propaganda y otros actos.
El Salón Ramírez fué, durante muchos años, el teatro popular de Córdoba, el más concurrido. Su propietario utilizó la parte del solar no ocupada por el Gran Cine para instalar un café, al que pronto concedió sus favores el público.
El negocio marchaba perfectamente, pero un día la Fortuna volvió la espalda a don Antonio Ramírez y, tras muchas vicisitudes, el teatro primero y el café después fueron cerrados para siempre.
Hoy se levanta otro café en el paraje a que dedicamos esta crónica retrospectiva. ¡Quién sabe las transformaciones de que todavía sera objeto el antiguo solar en que se han escrito muchas curiosas páginas de la historia intima cordobesa!
Abril, 1926.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS GASTRÓNOMOS
Aunque hoy no faltan gastrónomos en Córdoba, hace un tercio de siglo había muchos que superaban a los actuales; familias enteras de tan buen apetito que nunca se cansaban de comer; seres de estómagos tan privilegiados que le cabía todo cuanto se le echase.
En esta crónica vamos a recordar algunos casos notables de gastronomía, omitiendo nombres por discreción, por el respeto que merecen las personas que ya no existen.
Citaremos, en primer término, a un profesor de un centro de enseñanza, quien declaraba que ingería alimentos en cantidad mucho mayor que la necesaria para saciar el hambre por el placer inmenso que le producía el acto de comer, muy superior, según él, a todos los placeres.
Este hombre pudo disfrutar de una posición desahogada, merced a una herencia, pero no lo consiguió porque todo el dinero de que disponía era poco para adquirir “provisiones de boca”.
Cierto día, al pasar, con dos amigos, ante un establecimiento de comestibles, llamáronle la atención unos quesos de bola expuestos en el escaparate, que estaban diciendo: comedme.
Compró uno e invitó a sus acompañantes a probarlo; penetraron, con este fin, en una taberna y, mientras los invitados saboreaban unas teleritas del exquisito manjar, regándolo con néctar de Montilla, el gastrónomo se engullía el queso, del que sólo quedaron las cortezas.
Un hermano del profesor aludido igualábale, si no aventajaba, en glotonería.
Maestro en el arte culinario, gustaba de condimentar él mismo las viandas que se había de servir en su mesa y a veces abandonaba el despacho, donde escribía artículos y versos o estudiaba un pleito o una causa criminal, para ir a la cocina a sasonar [sic] un guiso.
Frecuentemente realizaba excursiones cinegéticas para cazar la perdiz, en unión de varios aficionados a este deporte, y siempre era el último en abandonar el puesto, por lo cual sus compañeros tenían que retrasar, esperando la comida.
Cierto día decidieron no aguardarle y, lo que era grave, dejarlo sin comer. Para realizar su propósito levantaron los puestos más temprano que de costumbre, adelantaron el regreso al caserío, no se entretuvieron en el yantar y, así, cuando llegó nuestro hombre, los cazadores estaban ya entregados al descanso y en la mesa no había ni migajas.
Contra lo que esperaban los autores de esta mala partida, no se apuró su víctima; tranquilamente dedicóse a desplumar tres perdices que había matado, las asó en el hogar de la cocina del cortijo y trasladólas al estómago con la misma facilidad que si se hubiese tratado de tres diminutos gorriones.
En cierta ocasión encontró a un amigo suyo en la calle; ¿a dónde vás? preguntóle. A comer en el Restaurant Suizo, le contestó el interrogado, añadiendo, te convido si quieres. Acepto la invitación, se apresuró a decir el cazador de perdices, aunque acabo de comer en casa.
Nuestro hombre no dejó ni rebañaduras en los numerosos y abundantas platos que le pusieron y, al terminar el opíparo banquete, el autor del obsequio, en tono de broma, hízole la siguiente proposición: ahora, en el Restaurant de la Estación, te pago un bistec, si eres capaz de comértelo.
En marcha, exclamó el heliogábalo levantándose de silla como si hubiera sido impulsado por un resorte.
¿Preguntan los lectores si se comió el bistec? se comió dos y no acabó con las existencias del restaurant porque el espléndido amigo se negó a seguir pagándole platos.
Cuentan de una familia de gastrónomos bastante numerosa que tenia un libro de efemérides intimas y diariamente lo consultaba con objeto de saber si era el cumpleaños de algún pariente o el aniversario de su bautizo, de su boda o de cualquier otro acontecimiento memorable a fin de utilizarlo como pretexto para celebrar una comida extraordinaria, digna de los banquetes de Lúculo.
Un miembro de esta familia fue a dar los días a uno de sus más íntimos amigos que, para obsequiarle, invitóle a pasar al comedor donde tenia una mesa llena de exquisitos manjares y licores.
El visitante, al verla, dijo en tono de broma: ¿y todo esto es lo que has preparado para quienes vengan a felicitarte?
No, que hay más, le contestó el amigo, al mismo tiempo que abandonaba la habitación para volver al poco, llevando un hermoso jamón en una bandeja.
¡Toma para que te hartes! exclamó, y aquel hombre de envidiable apetito sentóse ante la mesa y, burla burlando, se comió el jamón como si fuese una ligera golosina.
En otra ocasión la personalidad a que nos referimos, mientras conversaba con un compañero suyo de negocios, sentado a la puerta de una casa de campo, trasladó al estómago, sin darse cuenta de ello, el contenido de una cesta de buen tamaño llena de gambas.
Un popular tabernero repitió el caso del jamón antes citado.
Entró en una confitería al mismo tiempo que uno de sus dependientes colocaba sobre el mostrador un jamón humeante, pues lo acababan de endulzar.
Vamos a hacer un trato, dijo el tabernero al dueño de la confitería; usted pesa este jamón y me lo manda a casa; yo seguramente venderé esta noche gran parte de él entre mis parroquianos y lo que sobre se lo devolveré mañana; usted vuelve a pesarlo, me dice lo que le debo, se lo pago y en paz.
El trato fué aceptado y el dueño del establecimiento de bebidas no tuvo que tomarse la molestia de devolver al confitero el sobrante del jamón porque se lo engulló aquella noche en la cena.
Un periodista forastero, que formó parte de la redacción de un diario político local, de efímera existencia, publicado hace un tercio de siglo, hombre muy glotón, aseguraba que en Córdoba había resuelto el problema de hartarse de comer por poco dinero. Para conseguirlo almorzaba en un bodegón donde por quince o veinte céntimos daban un plato con colmo de bazofia y a él le costaba el cubierto seis reales; ¡calcule el lector la cantidad enorme de viandas que le servirían! Comía en una modesta casa de huéspedes en la que, por dos pesetas, poníanle una abundante sopa, una fuente de cocido con patatas y habichuelas que él apartaba y aliñaba confeccionando así otro plato, carne y tocino cuya cantidad, por lo pequeña, no estaba en relación con el cerro de garbanzos que le precedía y una maceta de ensalada. Para cenar adquiría todo el pescado sobrante, a la hora de cerrar el establecimiento, en una frituría situada en la calle del Conde de Gondomar, resto que le vendían por dos reales y, en calidad de postre, compraba una peseta de jeringos en un puesto de masa frita instalado en la Carrera de los Tejares.
Huelga decir que acompañaban a todo esto varios panecillos y no pocos vasos de agua coloreada con algunas gotas de vino de Valdepeñas.
Finalmente, citaremos al mayor gastrónomo que hemos conocido. Era un soldado aragonés que estaba al servicio, como asistente, de un coronel de la guarnición de Córdoba.
El maño, además de participar de la abundante comida de la servidumbre de su amo, apuraba el rancho correspondiente a dos plazas de su regimiento y aún le quedaba apetito para engullir una merendilla, consistente en un buen trozo de queso, un chorizo o cualquiera otra insignificancia que le mandaba su familia.
El coronel aludido apostó con un compañero suyo una cena a que el soldado aragonés era capaz de comerse un carnero, de una sentada.
Los autores de la apuesta compraron uno de dichos animales y encargaron que lo guisasen de distintos modos en el restaurant de Antonio Muñoz Collado.
El asistente se dispuso a trasladar a su estómago el rumiante mientras su amo y el compañero de este consumían la cena apostada.
Un camarero no cesaba de llevar al maño platos y platos llenos de carne, ya asada, ya frita, ya en salsa de distintas clases, que pronto quedaban tan limpios como acabasen de salir de fregaderos.
A la mediación de la comida, el asistente, que esperaba que le sirvieran el borrego entero, se levantó, cuadrose y dirigiéndose a su amo balbuceó estas palabras: señor, yo quisiera decir a usía una cosa.
Dí lo que quieras, le contestó el coronel malhumorado, temiendo que el muchacho declarase que no podía comer más.
Y el buen aragonés agregó ingenuamente: pues lo que deseaba decir era que si continúan trayéndome chucherías no voy a poder comerme el cordero.
El coronel y su compañero soltaron la carcajada y tranquilizaron al asistente participándole que ya se había comido mas de la mitad del carnero.
El nuevo heliogábalo no solamente devoró el resto del rumiante sino una respetable cantidad de queso, frutas y otros postres con que le obsequió su amo, en celebración del éxito que, para él, había obtenido la apuesta.
Abril, 1926.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS RECITADORES DE VERSOS
Hoy que la poesía, relegada al olvido en los últimos tiempos, vuelve a ser un manjar exquisito para los espíritus delicados, como en la época venturosa del romanticismo en que todas las muchachas guardaban, con las cartas del novio un libro de versos y en casi todas las fiestas concedíase a la gaya ciencia un puesto de honor, consideramos oportuno dedicar una crónica retrospectiva a nuestros recitadores de versos y a otros que nos deleitaron con su arte en Córdoba.
Aquí siempre han abundado los poetas, pero muy pocos han sabido decir bien sus composiciones.
Entre estos sobresalió de modo extraordinario uno, solamente comparable por su prodigiosa manera de recitar los versos, con el inmortal Zorrilla, quien no en valde aseguraba que era hijo de un ruiseñor y de una alondra.
Nos referimos, como habrán supuesto algunos lectores, a Grilo, que en los palacios de la Corte deleitaba, con la magia de su arte, a la nobleza española y era elemento esencial de las fiestas brillantisimas conque deslumbraban a la aristocracia madrileña la duquesa de Medinaceli, la marquesa de Squilache [sic] y otras damas de la más alta alcurnia.
Pocas veces un poeta habrá producido una emoción más profunda, habrá hecho sentir más hondo y pensar más alto que Grilo cuando, al visitar, acaso por última vez, el Yermo de Belén, declamó su maravillosa composición dedicada a las Ermitas, enmedio de la senda de los cipreses, en pie, con la arrogante cabeza descubierta, rodeado de los eremitas y de algunos amigos y compañeros del cantor de la Monja, que respetuosos le escuchaban.
El inolvidable músico Eduardo Lucena organizó un festival, que se celebró en el Gran Teatro, en honor de Antonio Fernández Grilo. Este comenzó a recitar, de modo insuperable, los bellísimos versos denominados La chimenea campesina, pero antes de concluirlos se retiró de la escena pretestando haber sufrido una repentina indisposición.
Ante varios de sus amigos íntimos declaró, entre bastidores que no seguía declamando porque no le habían dispensado sus paisanos la acogida cariñosa y entusiástica a que él se consideraba acreedor.
Otro poeta cordobés, maestro en la recitación, fué don Ignacio García Lovera; su entonación enfática se amoldaba perfectamente a sus versos rotundos, altisonantes, llenos de virilidad.
Nuestro Parnaso, hace medio siglo, sólo contaba con estos dos ilustres vates que supieran decir bien sus poesías; de los demás unos recitaban en voz tan baja que no los oía ni el cuello de su camisa; otros con una monotonía abacadabrante; estos, por lo tristes y fúnebres, acongojaban el espíritu de su auditorio; aquellos pronunciaban de una manera detestable; había uno, y era de los más inspirados, tan premioso para hablar que tardaba un cuarto de hora en decir una quintilla.
Apesar de los defectos anotados, jamás se prescindía de nuestros poetas en las veladas y fiestas culturales y ellos eran el alma de aquellas reuniones amenísimas con que solazaban a sus amigos el conde de Torres Cabrera, el barón de Fuente de Quinto, el marqués de Jover y otras distinguidas personalidades.
A raiz de la muerte de Zorrílla, el egregio cantor de Granada, rindiósele un homenaje en el Gran Teatro, con el concurso de todos los poetas cordobeses.
Estos, en uno de los actos de la velada necrológica, empezaron a leer composiciones sentidas y bellas; el numerosísimo público que llenaba el gallinero no les oía y pronto comenzó a demostrar su disgusto y su cansancio con murmullos, bostezos y otras manifestaciones. Un joven, ferviente enamorado de las musas y a quien estas concedían sus favores, procedió a la lectura de una poesía interminable; más que leyendo parecía que estaba entonando un responso.
Un chusco de la cazuela, desesperado ya por aquella lala, exclamó con voz estentórea: ¡que se calle el de Monturque! y súbitamente estalló la tempestad que se cernía en las alturas del teatro.
Los poetas se negaron a seguir leyendo sus composiciones, temerosos de ser blanco de las burlas de los espectadores de buen humor y una actriz y el autor de estas líneas tuvieron que encargarse de leerlas.
Durante el tiempo que convivió con nosotros el ilustre literato don Juan Menéndez Pidal, ejerciendo el cargo de director del periódico La Lealtad, no había fiesta literaria ni reunión en que no se le obligara a recitar sus inspiradísimas composiciones El Romance de las nieblas y Don Nuño de Rondaliegos, pues las decía de modo admirable.
Asimismo era invitado por aquellos tiempos, para que tomara parte en toda clase de actos en que se concedía un puesto a la Literatura, cierto joven que declamaba perfectamente unas poesías muy donosas, rebosantes de ingenio y de gracia. La gloria de este flamante vate duró muy poco tiempo, pues se descubrió que los versos que leía y publicaba como suyos eran de un poeta americano, y tuvo que ausentarse de nuestra ciudad, más corrido que una mona.
En unos juegos florales celebrados en el Circulo de la Amistad, el autor laureado con la flor natural revelóse como un gran maestro en el arte de la declamación. Tratábase de un oficial del Ejército, don Clemente García del Castro, quien recitó de tal manera una magnífica oda dedicada a Jerusalén, que consiguió arrebatar al público.
El señor García de Castro, durante el breve tiempo que permaneció entre nosotros, nos deleitó varias veces, en fiestas literarias, con la lectura o recitación de inspiradas y bellas poesías.
No terminaremos esta crónica sin recordar la velada brillantísima celebrada en el Gran Teatro en honor del inmortal Zorrilla, cuando nos visitó al regresar del acto de su coronación en Granada.
Eu [sic] aquel festival memorable el mago de la poesía nos sugestionó con la divina música de su Salmodia, convenciéndonos de que era hijo de una alondra y un ruiseñor, como él mismo asegurara.
Hoy puede decirse que Zorrilla fue el precursor de Berta Singerman, una artista genial que recorre en triunfo los escenarios ofreciéndonos el tesoro de la Poesía el cual no brota de sus labios sino de todo su sér [sic] y utiliza como medios de expresión la mirada y el gesto, la declamación y el canto, unidos en admirable consorcio.
Julio, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DON RAFAEL ROMERO BARROS
Quién era aquel hombre de cabeza artística, de rostro enjuto con perilla, de mirada viva y penetrante, inquieto, locuaz, ingenioso? Parecía un poeta romántico de la primera mitad del siglo XIX y, en realidad, lo era; un romántico enamorado del Arte, de la Pintura, de la tradición, de la belleza en todas sus manifestaciones; un ferviente enamorado de Córdoba, ciudad a la que consagró su talento, sus energías, sus actividades, con entusiasmos juveniles, con cariño filial, aunque no era cordobés; vió [sic] la luz primera en ese pueblecito andaluz inmortalizado por Colón, en que empezó la sublime aventura del descubrimiento del Nuevo Mundo.
El romántico a que nos referimos, don Rafael Romero Barros, vino a nuestra ciudad para ejercer el cargo de conservador del Museo de Pinturas y pronto llegó a ser una personalidad prestigiosa, una figura de gran relieve.
Él fomentó extraordinariamente dicho Museo, constituido con los cuadros de los conventos desaparecidos en esta capital al ser decretada la exclaustración y puede decirse que, al mismo tiempo, creó el Museo Arqueológico, porque no merecia esta denominación el primitivo, en el que figuraba escasísimo número de objetos.
Romero Barros, al poco tiempo de hallarse aquí, experimentó una de las mayores satisfacciones de su vida con motivo de la realización de un proyecto que acariciaba desde que vino a Córdoba, el establecimiento de una Escuela de Bellas Artes. Fundado este centro por la Diputación provincial, a él dedicóse en cuerpo y alma, obteniendo de su labor incesante óptimos frutos, pues la Escuela mencionada fué plantel de insignes artistas y de artífices notables.
En el interesante y vetusto edificio de la plaza del Potro que, antaño, sirvió de hospital, hoy casa solariega del Arte cordobés, veíasele constantemente entregado al trabajo, sin que jamás lograra rendirle ni fatigarle; de noche, en su cátedra, enseñando a aquella legión de artistas llamados Romero de Torres, Inurria, Muñoz Lucena, Hidalgo y Gutiérrez de Caviedes, Martínez de la Vega, Sentenach, Ruiz Martínez, Villegas Brieva y otros; de día, en su estudio, dando lecciones de colorido a considerable número de discípulas y discípulos, al mismo tiempo que pintaba preciosos paisajes llenos de ambiente y de luz, en los que reproducía fielmente los tesoros inagotables de la Naturaleza.
Don Rafael Romero profesaba a sus alumnos un cariño paternal; bien lo demostró al sostener una enérgica y justa campaña en favor de Mateo Inurria cuando el jurado de una exposición de Bellas Artes celebrada en Madrid se negó a concederle el premio que legítimamente le correspondía, por creer que era un vaciado del natural la escultura titulada Un náufrago.
El ilustre pintor y arqueólogo organizaba brillantes actos que ponían de relieve la excepcional importancia de la Escuela provincial de Bellas Artes. Nos referimos a las fiestas en que se efectuaba la entrega de premios a los alumnos de dicho centro docente y a las exposiciones que con las obras de profesores y discípulos verificábase, unas veces en el edificio de la Diputación y otras en el del Círculo de la Amistad.
En uno de estos actos, el elocuente orador don Ignacio García Lovera pronunció un discurso en el que, al hablar de un cuadro presentado por Romero Barros que representaba una mendiga, se expresó así: con la mano extendida en demanda de una limosna, inmóvil, muda, parece la estatua del dolor y el sufrimiento. De sus labios no brota una palabra ni un gemido, a nadie importuna, pero nadie pasa ante ella sin detenerse para entregarle el óbolo de su admiración.
El tiempo que le dejaban libre la noble misión docente y el manejo de los pinceles dedicábalo al estudio para acrecentar su sólida cultura; a las investigaciones arqueológicas, fruto de las cuales eran interesantísimos descubrimientos; a escribir artículos históricos, de arte o en defensa de nuestros monumentos, cuya conservación y restauración constituían una de sus grandes preocupaciones.
¡Qué admirables son sus trabajos acerca de la Sinagoga y la custodia de Enrique de Arfe! ¡Qué campaña tan intensa realizó encaminada a impedir la demolición de la casa de los Bañuelos!
También cultivó con gran acierto la literatura; demuéstranlo el bellísimo artículo en que consignó las impresiones que le produjo una visita al cementerio en el día de los difuntos y un ensayo de novela de costumbres de la que anualmente publicaba algunos capítulos en el Ramillete literario del Almanaque del Diario de Córdoba.
En uno de estos Almanaques la novela quedaba en una escena interesante; un bandolero subíase en un alto muro huyendo de la gente que le perseguía.
Aquel prodigio de gracia y de ingenio que se llamó don José González Correa cuando hubo leído el episodio dijo a su autor: don Rafael, me he convencido de que no es usted bueno; va a tener durante todo un año a ese pobre hombre subido en una paredilla.
Si magna fué la obra de don Rafael Romero Barros en la Escuela provincial de Bellas Artes, no tuvo menos importancia otra iniciada por él; la restauración de la Mezquita.
Merced a sus gestiones el Gobierno dispuso que se realizara y Romero la comenzó con el concurso de Inurria, y por él encargóse de continuarla el notable arquitecto don Ricardo Velázquez Bosco.
Como premio a su trabajo, Romero Barros obtuvo muy preciados honores y mercedes; premios en exposiciones, condecoraciones, títulos académicos. Era pintor de Su Majestad y pertenecía a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
Hombre de trato afable, de agudo ingenio, de donosura en el decir, en su cátedra reuníanse todas las noches los profesores del centro que el dirigía para oirle, para deleitarse con su conversación instructiva y amena o con las graciosas ocurrencias del catedrático don Julio Degayón.
Romero Barros era uno de los más valiosos elementos de las tertulias que solían improvisarse en la rebotica del venerable decano de los literatos cordobeses don Francisco de Borja Pavón y del grupo de escritores y artistas que todas las noches se formaba en el café del Gran Capitán.
En estas reuniones y a veces en los espectáculos de canto y baile flamenco, a los que era aficionado, buscaba recreo para su espíritu, en ocasiones abatido por el infortunio o la desgracia de que nunca estamos libres.
Durante los últimos años de su vida colaboró eficazmente en una obra de gran importancia social, amparada por aquel ilustre prócer que se llamó don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera; en la creación y el fomento de una sociedad dedicada al mejoramiento de la clase proletaria, institución que ostentaba el simpático título de la Caridad sin limites.
En ella se compenetró con los obreros, puso a sus servicios las excepcionales dotes y aptitudes que poseía y llegó a profesarles, como a sus discípulos, afecto verdaderamente paternal.
Los obreros pagaron la deuda de gratitud que habían contraído con aquel hombre dedicándole un tributo póstumo. Al morir Romero Barros disputáronse el triste honor de velar su cadáver en la casa mortuoria; le acompañaron en manifestación luctuosa a la última morada y no quisieron separarse de él hasta que el ataúd fue depositado en la bovedilla del cementerio de San Rafael que guarda para siempre los restos del preclaro artista.
El Municipio de Córdoba perpetuó la memoria de Romero Barros imponiendo su nombre a la calle de la Sillería; de igual modo le honró el Ayuntamiento de Moguel [sic], pueblo natal del artista.
Hoy sus hijos completan el homenaje erigiéndole un busto en el patio del Museo de Pintura y Escultura, en esa hermosa y vetusta casona en que laboró sin descanso. El escultor ha sabido reflejar en su obra la expresión del maestro.
Cordobeses, artistas: descubrios ante ese busto. El es la representación de un romántico, enamorado ferviente de Córdoba y del Arte, que les ofrendó su inteligencia, su inspiración, su alma, sus energías, su vida entera.
Mayo, 1926.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS JAZMINES
Entre las flores que pudiéramos llamar genuinamente cordobesas porque obtenían la predilección de nuestros abuelos, figuraban, antaño, los jazmines.
No había patio, jardín ni huerto en que, al lado del ;rosal de pasión, la madreselva o la celinda, no apareciese un jazmín cubriendo parte de un muro con verde tapíz, tachonado de diminutas estrellas, blancas como copos de nieve.
Aún en las casas más pequeñas, en las que carecían de patio que antiguamente, por fortuna, eran muy pocas, nunca faltaba una maceta con un pequeño jazmín, cuidadosamente enjardinado en unas cañas clavadas en la misma maceta, o en la reja de una ventana de retorcidos hierros.
Los jazmines no sólo eran uno de los principales ornamentos de patios y jardines y las flores predilectas de las mujeres del pueblo; también constituían, para muchas familias, una fuente de ingresos, modestos pero no despreciables.
En el estío, durante las horas de la siesta, hombres y muchachos, subidos en escaleras de mano, dedicábanse a coger las cabezuelas o sea los jazmines en capullo y las mujeres a hacer los ramos, para venderlos o lucirlos en la cabeza y en el busto.
Ni los jazmines reales, grandes y de hojas coloreadas, ni los moriscos, pequeños y de aroma muy penetrante, se utilizaban para estos ramos, sino únicamente los comunes, muy blancos, todos de igual tamaño y de perfume suave, delicadísimo.
En verano todas las mujeres, desde la humilde obrera hasta la dama aristocrática, sin excluir a la monja, dedicaban diariamente algún tiempo a la tarea de confeccionar los ramos, clavando un número determinado de cabezuelas, por lo menos una docena y, a veces tres o cuatro, en un alambre muy fino, doblado en uno de sus extremos en forma de anilla y ostentando debajo un redondelito de papel para que no se saliesen los jazmines.
Los ramos que pudiéramos llamar de lujo, además de hallarse formados por mayor número de flores que los ordinarios, estaban coronados por una estrella de talco o de papel de seda, de colores muy vivos.
Había otros ramos, de descomunal tamaño, a los que la gente llamaba ruedas de molino y que las personas que los confeccionaban, solían destinar a las imágenes de la Santísima Virgen. ¿Cómo estaban hechos estos ramos? Agregando a los corrientes varias ruedas, recortadas de naipes, llenas de puntas, cada una de las cuales se introducía en el cabo de una flor.
En los huertos donde abundaban los jazmines había que dedicar varias horas a las operaciones de coger las cabezuelas y confeccionar los ramos para entregarlos a las vendedoras ambulantes.
Al atardecer muchas mujeres recorrían la población, ofreciendo de casa en casa los olorosos ramos, que llevaban clavados en una salvilla de mimbre de las que servían de batea para colocar los pastelones, producto exquisito de una industria netamente cordobesa que también está a punto de desaparecer.
Las arropieras concedíanles un puesto preferente era sus cestas llenas de golosinas y en sus mesillas, al lado de las porosas y frescas jarras.
En las puertas de los conventos de monjas nunca faltaba una tosca silla de enea, en cuyo asiento aparecían, clavados, numerosos ramos de jazmines, hechos por las delicadas manos de las religiosas y que la portera se encargaba de vender.
La baratura de este elemento indispensable del tocado de la mujer, sólo costaba un cuarto cada ramo, poníalo al alcance de todas las fortunas y así se explica que no hubiera moza que dejara de ostentarlo, por muy humilde que fuera su clase.
En las fiestas que se improvisaban en las casas de vecinos, ya para celebrar el bautizo o el casorio, ya con pretexto de la sangría o la caracolada, las jóvenes ostentaban la cabeza y el busto llenos de ramos de jazmines y en las verbenas de los barrios populares los muchachos obsequiaban a sus novias, al par que con las exquisitas arropías de clavo, dulces como las palabras de los amantes, con esos ramos de suavísimo perfume.
Muchos hombres los lucían en el ojal de la solapa y los campesinos, cuando venían a holgar y cambiaban la ropa del trabajo por el traje de patio negro, la camisa de pechera encañonada y las botas con casquillos de charol, colocábanlos, a guisa de escarapela, en el airoso y reluciente sombrero cordobés.
Ni aún las mujeres que se dedicaban a las rudas faenas de la Agricultura prescindían, durante ellas, de tal adorno y hacían los ramos, para engalanarse, no utilizando alambres, sino viznagas, cuyas púas introducían en el cabo de los jazmines.
En las poéticas noches del estío, al pasar ante los amplios ventanales de nuestras vetustas casonas, ante los bellos patios, convertidos en jardines, de las viviendas del pueblo, ante los bajos muros de nuestros huertos incomparables, aspirábamos, con fruición, un fresco ambiente, embalsamado por los jazmines y la albahaca y en las alegres veladas de Santiago, Santa Marina y San Lorenzo, el aroma de esas diminutas flores, estrellas de nieve, contrarrestaba el olor desagradable de la masafrita y de los candilones de aceite que iluminaban los puestos.
Jazmines y albahaca adornaban antiguamente los altares de nuestras iglesias y sobre un lecho de jazmines aparecía la bella imagen de la Santísima Virgen del Tránsito en las solemnes procesiones que, el día de la Asunción, recorrían los típicos barrios de San Agustín y San Basilio.
Finalmente con jazmines se cubría los inanimados restos de la doncella y del niño, que esas flores, pebetero de las casas cordobesas, gala de los jardines, incensario de los templos y adorno preferido de las mujeres, son también símbolo de la pureza, como la azucena y el azahar.
Agosto, 1926.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA PARRA
En la carretera de Trassierra, próximo al primer paso a nivel de la vía férrea, había hace un cuarto de siglo, un típico rincón, mezcla de merendero y de taberna, que era lugar predilecto de reunión para gentes de todas clases.
Quien por vez primera visitase aquel popular establecimiento de seguro quedaría sorprendido cuando, al final de un callejón estrecho y tortuoso, triste y sombrío, encontrase una especie de patio con honores de huerto, lleno de plantas y flores, cubierto en parte por una enorme parra, limitado en su fondo por una casita a la que coronaba una hermosa azotea y en su lado izquierdo por una pequeña cerca que lo separaba de la vía.
Allí servían bebidas y comidas de todas clases siendo la especialidad de la casa, entre las primeras, el vino de Valdepeñas y entre las segundas los caracoles.
Condimentábanlos en La Parra de diversos modos y los había durante todo el año, pues el dueño de la taberna hacia gran provisión de ellos en la época de cogerlos en el campo y los conservaba en una habitación, echándoles afrecho y legumbres para alimentarlos.
Entre los parroquianos mis asiduos del establecimiento en que nos ocupamos figuraban los empleados de las Compañías de los ferrocarriles, muchos de los cuales preferían las comidas del merendero a las de las casas de huéspedes y hosterías porque aquéllas eran más suculentas, abundantes y económicas.
Las personas que querían echar una cana al aire por poco dinero iban al paraje indicado en el que podían hartarse de comer y beber por un par de pesetas.
En invierno familias enteras reuníanse, por la tarde, en La Parra, para dedicarse a la ocupación predilecta de los españoles, tomar el sol y distraerse viendo el movimiento de los trenes, al mismo tiempo que apuraban unos platos de caracoles regados con el Valdepeñas.
Pero cuando más coneurrido estaba el establecimiento del que ya sólo queda el recuerdo en la memoria de quienes pasaron hace mucho tiempo de la juventud, era en las noches poéticas del verano.
En esas noches llenas de encanto y de misterio, una abigarrada multitud invadía el merendero, para respirar allí las frescas brisas de la Sierra, cargadas de perfumes mientras un grupo de mozos pasaba las horas, entretenidos en amena charla, llena de agudezas y pletórica de ingenio, un maestro en el arte de tañer la guitarra inundaba el espacio de notas sentidas que, al confundirse con las de la copla popular, constituían un admirable conjunto, rimaban el poema sublime de Andalucía, ya tierno y dulce como el arrullo de una madre, ya indómito y bravío como la pasión desenfrenada, ya alegre como el repiqueteo de las castañuelas, ya triste, desgarrador como los trenos de Jeremías.
¡Qué reuniones tan agradables y pintorescas se solían celebrar en La Parra.
Allí, muchas noches, se trasladaba, en pleno, la redacción del periódico La Lealtad, para festejar un éxito del batallador diario y había que oír las ocurrencias de su director el ingeniosísimo Navarro Prieto y los chascarrillos y las anécdotas del festivo poeta incansable bebedor Esteban de Benito.
El malogrado escritor Enrique Reder [sic] solía pasar allí las horas de descanso tras la ruda labor que la lucha por la existencia le imponía, con algunos de sus íntimos amigos, entre los cuales nunca faltaba Rojano, el popular sacristán del convento del Corpus Christi.
En obsequio del saladísimo poeta Juan Ocaña, hoy ciego como :el autor de estas crónicas, efectuóse en el merendero que motiva estas cuartillas, una cena íntima memorable, que resultó una verdadera y original velada literaria, en la que el autor de Los Mosquetazos y sus compañeros en las tareas literarias y periodísticas, sostuvieron un pugilato interesantísimo de ingenio y de gracia inagotables.
En la azotea de La Parra algunos periodistas cordobeses obsequiaron también con un modesto ágape a varios camaradas malagueños, reinando entre todos una cordialidad y un afecto verdaderamente fraternales.
A veces, sentados alrededor de una mesa apurando unas botellas del néctar de los Moriles, veíase a varios jóvenes, artistas y literatos en ciernes, que bromeaban y discutían entre sonoras carcajadas. Reuníales un pintor montillano, también joven, Luis Muñoz Pérez, para celebrar, obsequiándoles, la terminación de un retrato hecho bajo la dirección del inolvidable Romero Barros, en su estudio de la Escuela provincial de Bellas Artes.
Frecuentemente, entre los parroquianos de aquel establecimiento, destacábase un cazador con recio chaquetón de paño, pantalón de pana, polainas de cuero cordobés, cruzado el pecho por la bandolera, a la espalda el zurrón, en la mano la escopeta de dos cañones, que, de seguro, esperaba con interés a alguien, con quien estaba citado allí, a juzgar por su impaciencia.
No tardaba en presentarse otro cazador, de indumentaria más humilde que la del aludido, y juntos abandonaban el merendero.
Deteníanse en una de las revueltas del callejón estrecho y tortuoso que hemos descrito y el cazador modesto entregaba al que, con afán le aguardara, gran número de pájaros, recibiendo, en cambio, un puñado de monedas.
Seguidamente separábanse y emprendían la marcha en distintas direcciones.
El hombre de las polainas, el zurrón, la bandolera y la magnífica escopeta de dos cañones encaminábase a su casa y, orgulloso, entregaba a su mujer los pájaros que acababa de comprar, al mismo tiempo que le refería, con gran lujo de detalles, todos los imaginarios incidentes y peripecias que le habían ocurrido al cazarlos.
Lo pintoresco y delicioso del paraje, que se podía considerar como una avanzada de nuestra Sierra, la amabilidad y solicitud de sus dueños, el ambiente de cordialidad y sencillez que allí se respiraba hacían de La Parra, uno de los rincones típicos de Córdoba, uno de los lugares de reunión más agradables que poseíamos hace un cuarto de siglo, donde el espíritu encontraba solaz, donde nos parecía que estábamos libres de los abrojos que llenan los senderos del mundo, porque allí no había más espinas que las púas de las zarzas que se utilizaban para comer los caracoles, y eran otra nota original del merendero ya desaparecido.
Agosto, 1926.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
OCURRENCIAS INGENIOSAS Y ORIGINALES
Un cordobés que gozó de gran popularidad en el ejercicio de su profesión hace cincuenta años tenia un hijo en el que cifraba todas sus esperanzas, todas sus ilusiones.
El muchacho, que poseía una excelente voz de barítono una gran afición al teatro, perfeccionaba su carrera artística en Italia para dedicarse a cantante de ópera.
El artista en ciernes como casi todos los jóvenes era aficionado a divertirse y hallándose en la ciudad donde, según Don Juan Tenorio son
“las costumbres licenciosas,
las romanas caprichosas”
huelga decir que iba de orgía en orgía, y de aventura en aventura, sin abandonar sus estudios.
Para todas estas andanzas necesitaba mucho dinero y no transcurría semana sin que enviase a su padre una carta pidiéndole una cantidad de consideración para atender a gastos extraordinarios motivados por su carrera.
Los ahorros del progenitor del cantante disminuían con rapidez a causa de aquella interminable sangría suelta. Un día el buen padre recibió una cariñosa misiva del barítono en la que a vuelta de cien rodeos le suplicaba que le mandase dos mil pesetas para salir de un grave compromiso.
La víctima de los continuos sablazos adoptó una resolución heróica, denegar aquella y todas las peticiones sucesivas del mozo limitándose a remitirle la cantidad que le tenia asignada mensualmente.
Mal humorado se echó a la calle el popular cordobés aludido y dirigióse a la casa de un prócer con quien le unía estrecha amistad acaso para contarle sus cuitas.
Cuando llegó a la suntuosa morada de su amigo, este, en unión de su esposa, trataba de un transcendental asunto de familia.
Viene usted con gran oportunidad, dijo el prócer a su visitante; nuestro primogénito ha cumplido los quince años y está en la edad de comenzar el estudio de una carrera. Yo deseo, no solo que sea un hombre ilustrado, culto, sitio que disponga de medios para vivir, si mañana por azares de la suerte desaparece la fortuna que heredará de sus padres.
¿Qué carrera elegiremos para el niño? Este es el asunto que estamos tratando su madre y yo. Ilumínenos usted que es hombre de ciencia, práctico y conocedor de la realidad.
El interpelado, sin poder disimular su malhumor, respondió inmediatamente: dedíquenlo ustedes a estudiar la carrera de barítono y ya verán lo que es bueno.
***
Aquel gran humorista, prodigio de gracia y de ingenio, narrador insuperable de anécdotas y chascarrillos, que se llamó don José González Correa, tenía un profundo conocimiento de la gente de campo, con la que se hallaba en trato continuo, merced al cargo que ejercía de administrador de los marqueses de Valdeflores.
Por este motivo poseía un verdadero arsenal de episodios cómicos e historietas en que figuraban como protagonistas los campesinos y, al relatarlos, hacía desternillarse de risa al hombre más serio y adusto.
¿Quién no permanecía en hilaridad constante al oirle contar el pésame imposible de transcribir, que el chiquichanquero del cortijo denominado Armenta, dió en nombre de los operarios de dicha finca a los hijos de los citados marqueses cuando murió su padre?
Tan original como el pésame aludido era el relato que, sin la donosura característica del señor González Correa, vamos a reproducir a continuación:
El aperador de una cortijada, decía el gran humorista, ordenó a un zagal que fuese a cumplir un encargo a las zahurdas del tío Domingo, las cuales se hallaban en uno de los parajes mas intrincados de Sierra Morena.
El muchacho perdióse en el laberinto de cerros, cañadas y matorrales; cansado estaba ya de andar y sin esperanzas de poder llegar al punto a donde le habían mandado, cuando encontró a un labriego que se dedicaba a las faenas agrícolas y, avergonzado de su torpeza, interrogóle así: buen amigo ¿hace usted el favor de decirme por dónde se va a las zahurdas del tío Domingo?
El campesino soltó la herramienta con que trabajaba, rascóse pausadamente la cabeza y extendiendo un brazo en dirección opuesta a la que seguía el zagal, le contestó: percura de ver de componer de cómo te pues barajar pa arrechucharte hacia lo jondo de aquella cañá y asin que estés bien arrechuchao le güerves la espalda al sol y te das en la jeta con las zajurdas del tío Mingo.
Don ]osé González Correa no añadía si el zagal llegó al sitio que buscaba.
***
Otro hombre de gracejo extraordinario, Miguel Algaba Gavilán, alma de aquella sociedad de jóvenes de buen humor que ostentaba el original título de Club Mahometano, tuvo hace treinta años, una ocurrencia peregrina.
Aparecía entonces en todos los periódicos locales un anuncio redactado en estos o parecidos términos:
Sustitutos para el Ejército de Ultramar, bien pagados. Dirigirse a d n [sic] Fulano, calle de tal, número tantos.
En una de las noches más crudas de invierno, ya muy tarde, cuando la temperatura era verdaderarnente glacial, Algaba dirigióse al domicilio del anunciante; llamó insistentemente en la puerta de la casa y al fin salió a un balcón la criada del señor aludido, preguntando quien era y qué se le ocurría.
El importuno visitante contestó que tenía que comunicar un recado urgentísimo al amo de la maritornes y rogó a ésta que le digese [sic] que se asomara un instante al balcón.
Momentos después el anunciante aparecía en paños menores con gran peligro de sufrir una pulmonía.
Al verle, Miguel Algaba se expresó así: dispense usted que venga a molestarle a estas horas, pero he leído su anuncio y considero un deber manifestarle que yo me ofrecería gustoso para formar parte del Ejército de Ultramar, como sustituto si ocupaciones ineludibles no me impidieran salir de Córdoba.
La víctima de broma tan pesada no disparó un tiro al fac totum del Club Mahometano porque no disponía en aquel instante de un arma de fuego.
Agosto, 1926.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS MUÑECOS DE BARRO
Una de las industrias cordobesas que tuvieron importancia en otro tiempo y en la actualidad han decaído mucho es la juguetería, industria en la que, dicho sea en honor de la verdad, hemos adelantado muy poco, por lo cual nuestros juguetes no pueden competir con los que se fabrica en otras poblaciones españolas y, sobre todo, en el extranjero.
La obra de nuestros antiguos jugueteros podía clasificase en tres categorías; juguetes de lujo, que eran los de madera y cartón; juguetes modestos, los de hojalata, y juguetes de clase ínfima, los de barro.
A estos, pues ya hemos tratado de los demás, vamos a dedicar la presente crónica. También podía hacerse una clasificación de los juguetes de barro colocando, en primer término, los que reproducían, o pretendían reproducir, la figura humana; en segundo los que representaban animales, y en tercero los cacharros y vasijas de uso domestico, en miniatura.
Entre los muñecos, dignos hermanos, por lo toscos, de los que aparecían en los nacimientos de Nochebuena, destacábanse los llamados Marías Verdejo, que semejaban una figura de moza o de vieja con vestido de vivos colores, pañuelo pintarrajeado al talle y flores en la cabeza. Tales figuras no sólo servían de juguete a los chiquillos; también las utilizaban muchas personas mayores para adornar rinconeras, mesas y cómodas.
¡Que predilección sentían las muchachas por los niños de barro, por aquellos niños rollizos, mofletudos, coloradotes, desnuditos, que las pequeñuelas vestían con ropitas por ellas confeccionadas y colocaban, cuidadosamente, en la cuna o en los andadores de madera! Durante las ferias no había madre, aunque fuese muy pobre, que no comprara a su hija uno de estos niños; los cuales sólo valían un cuarto.
Muñecos preferidos también por los chicuelos eran los curas, unos monigotes de barro pintados de negro, cuya representación se deducía únicamente por la especie de enorme sombrero de teja que los coronaba.
En cierta ocasión unos obreros ferroviarios vestidos con la blusa y los bombachos azules del trabajo, detuviéronse, en una feria, ante la caseta de un popular juguetero, conocido generalmente por don Mariano Pirriqui, hombre de muy mal genio, cogieron una de las figuras aludidas y dirigiéndose al referido industrial, le preguntaron con sorna: don Mariano ¿y esto es un cura? El juguetero, para el que no pasó inadvertida la intención de la pregunta, respondió en tono airado: no, eso es un sinverüenza con traje azul.
Durante algún tiempo fué el juguete de moda uno llamado el abuelo y el nieto, consistente en dos monigotes de greda, que representaban un viejo y un muchacho, cada uno sugeto [sic] por la cabeza a un extremo de un cordón de goma, los cuales, merced a su propio peso, subían y bajaban al ser movido un palillo, en que hallábase sugeta [sic] por su centro la goma.
Si toscas y grotescas resultaban estas figuras, éranlo mucho más las que imitaban animales.
¿Quién habría creído que unos pegotes deformes representaban burros de aguadores, si no hubieran tenido unos cantaritos dentro de una especie de cascabillos de bellotas?
Había, además, una variedad enorme de animales de barro vidriado que el hombre de más profundos conocimientos en la ciencia zoológica no se hubiera atrevido a clasificar.
Todos pertenecían a la especie de los cuadrúpedos pero lo mismo podían ser toros que elefantes, leones, tigres o perros.
Estaban cubiertos de barniz blanco y llenos de lunares, pintas y rayas azules, amarillos y negros.
En la parte posterior tenían un silbato que constituía su principal atractivo para la “gente menuda”, amiga siempre del ruido y la algazara.
La chiquillería, con estos pitos, y las trompetillas y carracas de madera, contribuía poderosamente a aumentar la alegría de nuestras ferias y completaba el desconcierto de bombos, platillos, tambores, organillos y murgas de tíos-vivos, panoramas, circos, museos de figuras de cera y demás barracas de espectáculos.
Encanto de las niñas eran los cacharritos y las vasijas de barro, a cuya adquisición destinaban parte de los ahorros que poseían al llegar las ferias de la Salud y de la Fuensanta. Ninguna muchacha quería que faltaran en la casita de sus muñecas el lebrillo y la orcita pintados de almagra, las ollitas y las cazuelas meladas, los platitos pintarrajeados ni las jarras y los botijos, poco mayores que un dedal.
Otros juguetes de barro, sencillos y bonitos, que también servían de elementos decorativos en muchas casas modestas, y que ya han desaparecido o están a punto de desaparecer, eran unas macetitas coronadas por una bola verde, semejante a boneteros o bojes recortados, la cual procedía de una planta silvestre, especie de espino, seca y pintada.
Pero los juguetes más populares, mas típicos, más cordobeses, eran las campanas de barro, pregoneras con sus lenguas, no de metal sino de arcilla, de nuestras alegres ferias y veladas.
La alborotadora grey infantil proveíase de tales instrumentos por la ínfima suma de un cuarto y recorría la ciudad, recordando con ellos, al vecindario, que había llegado la época de divertirse.
De todos estos juguetes sólo se permitía codearse con los de lujo, en las tiendas de las ferias, a los muñecos; los demás aparecían en puestos modestísimos, en pobres mesillas y, a veces, sobre un pedazo de estera colocado en el suelo.
Los platos pintarrajeados y las ollitas y cazuelas meladas, vendíase también en las cacharrerías y los traperos cambiábanlas por los recortes de tela de todas clases que las muchachas reunían con este fin.
Tales juguetes, a causa de su fragilidad, duraban muy poco tiempo en manos de los chiquillos; por esto y por su baratura, ninguno costaba más de dos cuartos, era tan extraordinaria la venta de los mismos que, frecuentemente, se concluían las existencias, no sólo en los puestos sino en las fábricas.
Así se explica que muchas personas viviesen de esta industria; familias enteras dedicábanse a la fabricación de muñecos y cacharritos y no daban paz a la mano, ni de día ni de noche, cuando se aproximaban las fiestas de Pentecostés y de la Virgen de la Fuensanta.
Los muchachos amasaban el barro, los hombres ocupábanse de modelar las figuras, las mujeres en pintarlas, reinando entre todos esa alegría sana de que parece que son portadores los juguetes, por constituir algo así como un elemento integrante de la infancia, siempre alegre y venturosa.
Mayo, 1926.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ANGELITOS AL CIELO Y ROPITA AL ARCA
Entre las costumbres populares antiguas que han desaparecido quizá la única cuya desaparición debemos congratularnos, porque implicaba una crueldad espantosa, era la de celebrar con una fiesta la muerte de los niños.
En la casa donde ocurría esta desgracia notábase un inusitado movimiento análogo al que se advertía la víspera del Jueves Santo y del día de la Cruz en los hogares de muchas familias amantes de la tradición.
Todas las vecinas de la casa dedicábanse a su limpieza y arreglo con una actividad incansable; unas barrían y regaban el portal y el patio de menudas piedras; otras daban bajeras a la fachada; estas enjardinaban la madreselva y el jazmín y recortaban las hojas, de los boneteros y la albahaca de las macetas; aquéllas ponían en orden los muebles y limpiaban los relucientes velones de Lucena que habían de iluminar el patio y las galerías.
Después todas, auxiliadas por sus amigas, ocupábanse en adornar la habitación que debía convertirse en capilla ardiente, para la cual se elegía la mejor y la más espaciosa de las que tuvieran ventanas a la calle.
Cubrían sus muros con telas rojas o blancas, utilizando generalmente para que sirvieran de colgaduras las colchas de las camas; ocultaban las maderas del techo con gasas y tules celestes; extendían sobre el suelo una alfombra de yerbas olorosas; ante el muro que estaba frente a las ventanas erigían un altar lleno de vasos con flores y candeleros con velas; y, sirviendo de zócalo a las paredes, colocaban una fila de macetas con geráneos [sic], alelíes, nardos, azucenas y claveles.
En el centro de la habitación, sobre una mesa que parecía un altar, forrada de paños encarnados depositábase el ataúd, albo y pequeño como un copo de nieve, con los inanimados restos del niño, vestido de blanco y mal velado por una gasa.
El cuerpecito del ángel, crisálida destruída antes de que se convirtiera en mariposa, rosa segada en capullo por la segur de la Muerte, descansaba sobre un lecho de jazmines y azahares, símbolo de la pureza.
Rodeábanlo infinidad de velas,, algunas rizadas y llenas de labores que, con las del altar, convertían la estancia en una verdadera ascua de oro.
La noticia de que allí había un velatorio circulaba con gran rapidez y apenas anochecía, comenzaban a invadir la casa mozas y mozos, luciendo los trapitos de cristianar.
Todos, al entrar, dirigíanse a la capilla ardiente, los hombres sombrero en mano, y permanecían algunos momentos contemplando el cadáver. Por las mejillas de muchas mujeres deslizábanse gruesas lágrimas.
Después iban en busca de la madre del niño muerto, que procuraba ocultarse en un rincón del patio, realizando esfuerzos inconcebibles a fin de aparecer serena, le estrechaban la mano con efusión e invariablemente pronunciaban esta frase que en vez de producir consuelo acrecentaba la inmensa angustia de la acongojada mujer: "angelitos al Cielo y ropita al arca".
No tardaban en presentarse varios mozos con la guitarra y la bandurria debajo del brazo y, apenas templaban los instrumentos, organizbase el baile.
El hombre de más respetabilidad formaba, invariablemente, la primer pareja con la infeliz madre atenazada por la más terrible de los sufrimientos que, en muchas ocasiones, a duras penas podía tenerse en pie, siguiéndola otras muchas que, sin cesar, daban vueltas al patio, al compás de polkas, chotis y habaneras.
En los intermedios de descanso de las parejas, una linda muchacha, acompañada por el alegre repiqueteo de las castañuelas, entusiasmaba a los concurrentes con las sevillanas, los panaderos o el vito y, al concluir la danza, caía a sus piés una verdadera lluvia de airosos y relucientes sombreros cordobeses.
Tampoco faltaba un mozo que entonara unas soleares o unas malagueñas tan hondamente sentidas que parecían inspiradas por la pena más desgarradora. Eran las únicas notas que no desentonaban en el cuadro del velatorio.
Cuando las primeras claridades del alba empezaban a esfumar las sombras de la noche y las velas de la cámara mortuoria parpadeahan somnolientas, y el cansancio rendía los cuerpos, principiaba el desfile de los concurrentes a aquella fiesta absurda; todos al despedirse de la atribulada madre repetían la frase consabida: "angelitos al Cielo y ropita al arca", como si pudiera servir de bálsamo para cicatrizar las heridas del corazón.
Y cuando la pobre mujer, martirizada por una bárbara costumbre conseguía quedar sola, daba rienda suelta al dolor, deshaciéndose en llanto, y de su alma salían gemidos, tan tristes, tan amargos como las notas de las soleares.
Hace más de cincuenta años, en una casa de la calle de los Mariscos, durante la celebración de un velatorio, la madre del niño muerto, al ser sacada a bailar cayó exánime en brazos de su pareja.
El suceso fue el tema de todas las conversaciones. entre la gente del pueblo, durante muchos días.
Los médicos certificaron que la infortunada mujer había fallecido de una aneurisma.
La Ciencia, que sólo ha encontrado remedios para los dolores físicos, no concibe que los dolores morales puedan también ocasionar la muerte.
Agosto, 1926.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS CRIADOS
¡Qué diferencia tan grande se nota entre los sirvientes antiguos y los modernos! Aquellos se compenetraban con sus amos, con sus usos y costumbres; llegaban a profesarles verdadero cariño; defendían los intereses de las personas a quienes servían tanto como los suyos propios.
Los criados permanecían casi toda su vida en una sola casa, donde eran considerados como miembros de la familia.
Hoy, en cambio, los sirvientes no tienen apego a sus amos y los abandonan tan pronto como encuentran quienes les ofrezcan mayor salario o por la desavenencia más insignificante.
Antaño, a pesar de los lazos de afecto que unían a los señores y su servidumbre, entre esta y aquellos había una linea divisoria perfectamente marcada y la confianza se hermanaba de modo admirable con la consideración y el respeto.
Las señoras, siempre hacendosas, compartían el trabajo con sus criadas y en días de mucho ajetreo, en la época de la matanza, en la de trasladarse al piso principal o al bajo cuando se aproximaba el invierno o el estío y en la víspera de las grandes solemnidades unas y otras no tenían punto de reposo, dedicándose, sin descanso, al arreglo de la vivienda o a las tareas culinarias.
En las interminables noches invernales, las criadas sentábanse, con sus amas, alrededor de la mesa estufa pasaban las veladas ayudándoles a cocer, a hacer calceta o labores de ganchillo.
Las jóvenes eran depositarias de todos los secretos de sus domésticas, a las que servían de consejeras y secretarias para escribirles la correspondencia familiar y amorosa.
Las sirvientes, como todas las mujeres cordobesas preferían el hogar a la calle y, exceptuando las pocas veces en que iban a visitar a sus deudos, sólo salían acompañando a sus amas, para oir misa, para asistir a tal o cual novena y para efectuar compras en los establecimientos de comercio y, los domingos y días festivos en el mercado.
En las casas principales, donde abundaba la servidumbre, frecuentemente los criados se casaban con las criadas apadrinábanles sus amos y, los nuevos matrimonios seguían conviviendo con las familias a cuyo lado estaban casi desde la niñez.
Las sirvientes que habían visto nacer a los hijos de sus señores, les profesaban casi tanto cariño como sus padres; colmábanles de cuidados y atenciones, satisfacían todos sus caprichos, les reprendían y aconsejaban y, en el caso de caer enfermos, no se separaban de su lecho un instante.
Conocimos a una de estas criadas ejemplares, modelo de honradez, que, a pesar de ser económica en grado sumo, jamás tenía un céntimo, porque repartía todos sus ahorros, acción en la cual encontraba la mayor de sus satisfacciones, entre los niños de sus amos, cuando llegaban la Nochebuena, las ferias y otras festividades.
Un caso curioso, digno de consignarse, es el de un viejo valenciano de mal carácter y fiel como un perro, que servía a una personalidad de gran significación en Córdoba.
La persona aludida tenía puesta toda su confianza en el viejecito, al que obligaba a dormir en la dependencia en que se hallaba la coja de caudales, seguro de que, con él, estaba tan bien guardada como si la custodiase un piquete de la Guardia civil.
Frecuentemente el amo decía a su antiguo y fiel servidor: llámame a tal hora porque tengo que emprender un viaje.
El valenciano de mal genio cumplía la orden con exactitud cronométrica; don fulano, que es tal hora gritaba en la puerta del dormitorio de su señorito, llamando en ella, con los nudillos, al mismo tiempo y, como aquel tardara en levantarse cinco minutos, el anciano repetía el aviso en tono agrio, añadiendo: va usted a perder el tren; los hombres deben tener fuerza de voluntad para cumplir lo que se proponen.
La catilinaria producía la hilaridad al señor respetable que era objeto de ella.
Había criados tan amantes de sus amos que si estos sufrían reveses de fortuna, en vez de abandonarles, continuaban a su servicio con más solicitud que antes, sin percibir salario y algunos que buscaban otras ocupaciones para mantener con su producto a quienes, en días prosperos, les proporcionaron la subsistencia.
Muchas personas de buena posición legaban, al morir, parte de los bienes que poseían a sus servidores y así estos lograban disfrutar de una vejez tranquila, sin apuros, libres del aterrador espectro del hambre, como premio a su laboriosidad y honradez.
Bastantes criados servían a varias generaciones de una misma familia; conocimos a una simpática viejecita que, muy joven, empezó a ejercer el cargo de doncella de señora reciencasada [sic] y murió hace pocos años en el domicilio de los hijos de la señora aludida que, a su vez, tenían ya hijos y nietos.
Tales sirvientes, cuando enfermaban o se inutilizaban para el trabajo, no tenían que buscar refugio en el Asilo o en el Hospital; continuaban en las casas de sus amos, solícitamente cuidados y atendidos, sin que jamás faltaran manos cariñosas que les cerrasen los ojos para dormir el sueño eterno de la muerte.
¡Felices aquellos tiempos en que las malas pasiones, los odios y las envidias, no separaban con una barrera infranqueable a la burguesía del proletariado, a los ricos de los pobres; tiempos en que no era un mito el amor al prójimo y en que la religión y la verdadera fraternidad unían a todos los hombres con los lazos indestructibles del cariño!
Septiembre, 1926.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PEPE ORTIZ
Las personas que, hace medio siglo, concurrían por la tarde, al campo de la Victoria, en invierno para tomar el sol y en primavera para respirar las brisas cargadas de perfumes, veían frecuentemente a un joven alto, robusto, nervioso, que paseaba en unión de dos sacerdotes menuditos, simpáticos, los hermanos Jerez y Caballero; aquel joven era Pepe Ortiz.
Estudiaba entonces la carrera eclesiástica; pocos años después obtuvo el título de doctor en Sagrada Teología y cuando su familia y sus amigos esperaban que recibiese el orden del presbiterado y cantara Misa, ahorcó las hábitos, según la frase popular y gráfica y del Seminario Conciliar de San Pelagio pasó a la Escuela provincial de Bellas Artes para aprender dibujo, modelado y vaciado y dedicarse al cultivo de la cerámica a la que profesaba gran afición.
Realizó progresos extraordinarios en este ramo de la escultura y al poco tiempo ejecutaba obras notables, que llamaban la atención de los hombres inteligentes en materia artística y eran objeto de merecidas recompensas en exposiciones y certámenes.
¿Quién no recuerda las escenas del toreo, representadas en barro con suma perfección, que exhibía al público en los escaparates de las tiendas de comercio y los jarrones y las ánforas, decorados con primorosas flores de arcilla, que parecían naturales, con que exornaban muchas casas cordobesas por encargo de sus dueños?
Mas esta ocupación no le producía lo suficiente para vivir y, en su consecuencia, aprovechando sus aptitudes físicas, decidió emprender otra profesión, si no reñida con las Bellas Artes, muy distinta de ellas: la enseñanza de la Gimnasia.
Hombre de constitución atlética, de fuerzas hercúleas, producía el asombro, con los inconcebibles ejercicios que realizaba, a los numerosos alumnos de su gimnasio. Por este desfilaban casi todos los jóvenes de la buena sociedad, sin excluir a las señoritas, que tenían en don José Ortiz González a un maestro excelente y al mejor de sus amigos.
¡Cómo los deleitaba con su conversación amena, con su inagotable repertorio de anécdotas y chascarrillos, con su alarde continuo de ingenio, que no en balde era nieto de aquel ocurrentísimo cordobés llamado don José González Correa, de quien heredó la gracia y el buen humor!
Podría escribirse un libro interesante con los principales episodios de la vida de gimnasta de Pepe Ortiz.
En una noche de invierno, en que la población estaba casi desierta, salió muy tarde de la casa de su madre, que habitaba en la calle de la Madera baja y al llegar a la puerta de la Trinidad, acercósele un individuo quien, en tono imperativo, le pidió la capa, al mismo tiempo que le apnntaba al pecho con un revólver.
Don José Ortiz, sin inmutarse, levantó los brazos simulando que iba a quitarse de los hombros la prenda citada y descargó sobre la cabeza del ladrón tan terrible
puñetazo, que le hizo caer privado del conocimiento.
Acto seguido se apoderó del revólver del discípulo de Caco, fué en busca de un sereno para decirle que en el lugar indicado había visto a un individuo, tendido en el suelo, que debía estar enfermo y se marchó tranquilamente a dormir.
De seguro, al desconocido no le quedarían ganas de repetir la suerte, pues tuvo que permanecer una temporada en el Hospital curándose los efectos del coscorrón.
Cierto día, en las afueras de la ciudad, Pepe Ortiz halló a un arriero que profería horribles blasfemias, a la vez que apaleaba bárbaramente a un burro cargado con dos enormes costales de harina, que había caído al suelo y no podía levantarse.
Tenga la lengua, amigo, le dijo, aproximándosele el gimnasta, y no castigue de modo tan cruel a ese pobre animal.
¿Que hago entonces, le objetó el arriero; dejarlo y marcharme?
No señor, le contestó don José Ortiz, quitarle la carga y levantarlo.
¿Creerá usted, añadió el conductor de la bestia, que estos sacos están llenos de lana?
Sé muy bien, replicó nuestro protagonista, que contienen harina y pesan bastante, mas para eso sirve la fuerza de los hombres. Retírese y déjeme maniobrar.
E inmediatamente el nieto de don José González Correa, quitó con facilidad suma la pesada carga de los lomos del jumento, cogió a este por el cuello, poniéndolo en pie y le volvió a colocar encima los costales.
El arriero, único testigo de la escena, quedó como quien ve visiones.
Una tarde Ortiz y varios de sus amigos discurrían por el paseo del Gran Capitán y se les ocurrió entrar en el Teatro Circo para presenciar los ensayos de una compañía acrobática que trabajaba en él.
Cerca de la pista. había tres gruesas barras de hierro con las que ejecutaban el número más saliente de los espectáculos dos mozos fornidos, verdaderos hércules, que las manejaban coma si fuesen plumas.
Los acompañantes de Ortiz intentaron levantarlas, pera resultó inútil su empeño.
Los barristas, que les observaban, comenzaron a mofarse de los señoritos.
Advirtiólo el hércules cordobés y sonriente les preguntó: ¿son ustedes quienes manejan estos alfileres? Pues ya deben tener bastante fuerza.
Los artistas halagados en su vanidad, se acercaron al grupo de curiosos, invitando al que les había dirigido la palabra a que levantase aquellos mondadientes.
No habían concluido de formular la invitación cuando nuestro hombre cogió una de las barras y, sin esfuerzo, lanzóla sobre una red que había cerca de la techumbre para proteger a los gimnastas que trabajaban en los trapecios; rápidamente hizo lo mismo con las otras y después cogió por la cintura a los formidables mozos y los mandó en busca de las barras con tanta fuerza y velocidad como si les hubiese despedido una catapulta.
La estupefacción de los titiriteros no tuvo límites.
Consignaremos ahora una frase ingeniosa, rebosante de gracia, que oímos a Pepe Ortiz.
En la época en que este se dedicaba con el mayor entusiasmo al arte de la cerámica y en los muestrarios de casi todas las tiendas exponía escenas de la fiesta nacional reproducidas en escayola, le visitó un maleta del toreo, que temblaba como un azogado ante un caracol para encargarle que le retratara en barro, pasando de muleta a un toro de hermosa lámina.
Cuando el Lagartijo en ciernes hubo expuesto su pretensión al escultor, este le dijo con sorna: te advierto que, aunque estés muy parecido nadie va a saber que eres tú.
¿Por qué? Preguntó el maleta y Ortiz González respondió: porque las figuras de barro no tienen movimiento y a tí, parado delante de un toro, no es capaz de conocerte ni tu madre.
Pepe Ortiz, andando el tiempo, cedió el gimnasio a in hermano suyo, porque ya le fatigaba el ajetreo de aquella profesión y buscó la tranquilidad y el sosiego de una oficina provincial, recurriendo, para matar el tedio, en los ratos de ocio, a su afición favorita, predilecta, al cultivo del arte de la cerámica.
Hace ya bastantes años echáronle de menos sus amigos que eran casi tantos como vecinos tenia nuestra ciudad. ¿Qué había sido de don José Ortiz González?
Una terrible parálisis teníale recluido en su hogar, en holganza forzada, perpetua, desesperante.
La hemiplegia fué progresando lentamente hasta destruir el organismo de aquel hombre robusto, lleno de energías, vigoroso, y le obligó a rendir la jornada de la vida hace pocas semanas.
Con su muerte hemos perdido a una persona en quien se unían excelentes dotes: la bondad, la honradez, la perseverancia en el trabajo, la donosura y el ingenio, que saon las características de los verdaderos cordobeses.
Octubre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA INDUMENTARIA DEL TENORIO
Podría escribirse un libro interesante y voluminoso con las narraciones de las infinitas peripecias y de innumerables incidentes cómicos motivados por la representación del drama inmortal de Zortilla y con las graciosas modificaciones introducidas en los maravillosos versos de la obra por cómicos de la legua y malos aficionados al arte teatral.
En varias crónicas hemos tratado de algunos de esos incidentes y en esta sólo vamos a hablar de ciertos graciosísimos detalles de indumentaria, que no pudieron pasar inadvertidas para el público al aparecer en la escena de nuestros teatros, el 1.º [sic] de Noviembre, la sugestiva figura del Burlador de Sevilla.
Frecuentemente el opulento Don Juan y sus camaradas se presentaban con trajes de percalina y capas de militares puestas del revés para que no se vieran los galones del cuello; el Comendador y Don Diego Tenorio con ropas de las estudiantinas carnavalescas y las estatuas en calzoncillos blancos y con chambras de mujer.
Recordamos haber visto una vez la animada escultura de Don Gonzalo de Ulloa con el pantalón correspondiente al uniforme de gala de un guardia civil.
Un cómico que se jactaba de vestir las obras con gran propiedad, al recibir el traje para representar el Tenorio, después de examinarlo detenidamente devolvió la gorra al guardarropa, diciendo en tono airado: yo no me pongo una gorra con pluma tan corta y ridícula.
¿Y por qué necesita que la pluma sea mayor?, le preguntó el guardarropa.
Porque cuando Tenorio está escribiendo en la hostería, le respondió el actor, una de las personas que le observan exclama: largo plumea, y no se concibe tal exclamación si Don Juan ostenta en la gorra una pluma tan pequeña como esa; yo soy esclavo de los menores detalles.
Casi siempre hemos visto al personaje en cuestión; aunque lo hayan representado buenas artistas, vestido de negro en el acto quinto y esto es un absurdo; muy bien que aparezca con distinto traje del que antes usara puesto que entre los cuatro primeros actos y el siguiente median varios años pero ¿por qué vestir de luto si él cuando vuelve a Sevilla y encuentra convertido en panteón el palacio de su padre ignora la muerte de éste y las demás personas enterradas allí?
Trátase de un error en el que, como decimos, han incurrido e incurren actores de fama, entre los que jamás figuraron Calvo y Vico, interpretes admirables del drama de Zorrilla.
Una compañía de zarzuela que actuaba en el Gran Teatro disponíase a inmolar a Don Juan Tenorio, en aras de la actualidad el día de Todos los Santos.
Como no tenía todos los trajes necesarios para la representación encargó al popular guardarropa cordobés Alfredo Matute que le proporcionase los que le faltaban.
El primer actor, en sus mocedades barbero, que alardeaba de poseer grandes conocimientos en materia de indumentaria, dijo a Matute; a mi me trae usted unas trusas y un tabardo para elegir lo que mejor me parezca.
El guardarropa quedó asombrado de la petición y preguntó al cómico: ¿pero es que piensa usted presentarse con medio cuerpo en paños menores?
No entiendo, replicó el exfígaro, lo que quiere usted decir.
Pues muy sencillo, respondió Matute: las trusas equivalen al pantalón, el tabardo a la polonesa y, por tanto, si únicamente se pone usted las primeras aparecerá en camisa y si se coloca el segundo se presentará en calzoncillos. Además yo nunca he visto al Tenorio con tabardo sino con jubón.
El actor dióse cuenta de la plancha que acababa de hacer y, más corrido que una mona replicó malhumorado a su interlocutor: no tengo ganas de discutir con usted; tráigame las prendas que quiera.
Otra noche unos aficionados ponían en escena el drama famoso; la persona encargada del vestuario penetró en el cuarto de la joven que había de actuar de Dona Inés y colocó unos trapos sobre una silla, al mismo tiempo que decía a la improvisada actriz: aquí tiene usted el hábito, el escapulario y la toca.
Momentos después, la hija del Comendador, vestida con aquellas prendas, buscaba, afanosa, algo que, sin duda, se le habla perdido.
Como no lo encontrara envió recado al guardarropa a fin de que se le presentara inmediatamente y cuando estuvo en su presencia le dijo: he llamado a usted para advertirle que entre las ropas que me dejó aquí no estaba el escapulario. Conste así, no vaya usted a figurarse luego que me he quedado con él.
Pero señorita, le contestó la persona interpelada, ¿entonces qué es eso que tiene usted puesto?, al mismo tiempo que le señalaba, con la mano, la parte del hábito en que aparece la roja cruz de la Orden de Calatrava.
Doña Inés, también maestra, como el actor exbarbero en cuestiones de indumentaria, creyó al hablarle de escapulario que se trataba de uno de esos cuadritos de tela con una estampa o una reliquia que los católicos suelen llevar al cuello.
Aquella misma Doña Inés, al leer la carta de Don Juan, exclamó:
¡Gh que fieltro envenenado
me dáis en este papel!
porque para ella la palabra filtro no figura en la lengua española.
Octubre, 1926.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PASTEL DE CARNAVAL
Era la tercer noche de Carnaval. El baile del Círculo de la Amistad estaba animadísimo. En su regio salón, donde la profusa luz de las arañas se quebraba en las lunas de los magníficos espejos, la juventud no podía entregarse a los placeres de la danza, porque se lo impedía la aglomeración de concurrentes.
Las señoras respetables contemplaban el soberbio espectáculo cómodamente arrellanadas en butacas y divanes; los caballeros graves desde las puertas del salón. La gente moza discurría por éste formando animados grupos; los hombres vestidos de rigurosa etiqueta, las mujeres envueltas en sedas y gasas vaporosas.
Una legión de encantadoras mascaritas con disfraces caprichosos constituía el principal ornamento de la fiesta.
Corrían en todas direcciones y deteníanse a cada momento, como inquietas mariposas, para embromar a las amigas y a los conocidos, para avivar con el fuego de sus miradas la hoguera del amor en muchos corazones.
Flotaban en el ambiente oleadas de perfumes y mezclábanse en el espacio voces argentinas, sonoras carcajadas, incesante ruido de cascabeles, notas perdidas de ligeros valses y ceremoniosos rigodones, constituyendo el himno, vibrante y maravilloso, de la alegría y la juventud.
Al mismo tiempo, en un amplio edificio de la calle de Ambrosio de Morales notábase también una animación inusitada. Por las calles de Letrados, del Reloj y del Arco Real, afluían a él innumerables personas, la mayoría de porte distinguido. Entre ellas figuraban muchos de los concurrentes al baile del Circulo de la Amistad.
Dirigíanse unas al local situado en la planta baja, a la izquierda de la puerta principal; otras subían la espaciosa escalera y se diseminaban por los salones y galerías del piso alto, buscando asiento alrededor de las mesas colocadas en todas partes.
Aquel era el Restaurant Suizo, el único establecimiento de su clase que Córdoba tenía entonces y aquella abigarrada multitud, de la que formaban parte encantadoras mascaritas, acudía allí para celebrar el epílogo del Carnaval con una opípara cena.
Los camareros no se daban punto de repuso para atender a los parroquianos y los dueños del Restaurant repetían con el personaje del Tenorio:
Buen Carnaval buen Agosto
para rellenar la arquilla,
En aquellos comedores, las risas, las charlas y el ruido de platos y cubiertos continuaban entonando un himno a la alegría.
***
Al alborear el día, cuando en nuestro suntuoso Casino sólo quedaban sus servidores, rendidos y somnolientos, lo abandonaron tres jóvenes, unidos por los vínculos de la profesión y de las aficiones; los tres eran periodistas, literatos, poetas. Encamináronse al Restaurant de la calle de Ambrosio de Morales, el cual, a aquellas horas, estaba ya desierto ¡Mozo! gritaron apenas se hubieron acomodado en un diván, y el camarero no tardó en presentarse.
¿Qué hay de comer? le preguntó uno de los jóvenes. Nada, contestó secamente el mozo. El público ha consumido esta noche todo lo que había.
Eso es imposible, exclamaron airados los periodistas; avise usted a Bruzo y ya nos entenderemos con él.
A los pocos momentos aparecía, sonriente, el popular Pablo Bruzo, aquel prototipo de los cocineros, que llegó a ser el alma del Restaurant Suizo.
Maestro insuperable del arte culinario, dijéronle los inoportunos trasnochadores, el camarero nos ha manifestado que no puede servirnos una modesta cena porque se han concluído todas las provisiones de boca y usted comprenderá que, después de una noche de baile no hemos de acostarnos con el estómago vacío.
Pues no ha mentido el mozo, respondió Bruzo; no queda carne, ni pescado, ni siquiera legumbres; el Carnaval se ha despedido bien en esta casa.
Calló un instante el famoso cocinero, tal vez, para reflexionar, y agregó luego: yo lo único que puedo hacer, en obsequio de ustedes, es prepararles un pastel de Carnaval.
¿Y eso que es? preguntaron con interés los jóvenes.
Un plato, replicó Bruzo, que se confecciona, no con las sobras de otras comidas, pero si con los restos de las existencias de una repostería cuando parece que ha pasado por ella una nube de langosta.
Los periodistas ¿cómo no? aceptaron el ofrecimiento y aquel buen hombre, que les deparaba la Providencia, continuó expresándose de este modo: Pues bien, como ya es hora de cerrar el establecimiento, acompáñenme ustedes a la cocina; así aprenderán a condimentar un plato suculento
y alguno podrá ayudarme en calidad de pinche.
¡Bravo! gritaron a coro los jóvenes y encamináronse rebosantes de júbilo con el hombre magnánimo y bondadoso que les iba a librar de las torturas del hambre, al que pudiéramos llamar laboratorio de Pablo Bruzo.
Con una rapidez extraordinaria el afamado cocinero frie cortando y picando pedacitos de jamón, pescado en conserva, trufas, al mismo tiempo que el improvisado pinche rayaba pan muy dificultosamente por la falta de práctica.
Bruzo echó todo aquello en una fuente, partió en ella buen número de huevos y estuvo largo rato agitando y revolviendo los componentes del pastel hasta convertirlos en una masa.
De la fuente pasó aquel revoltillo a una cacerola que tenia en su fondo un papel con una capa de harina y manteca, cubriólo con otra capa igual y otro papel y cerró herméticamente el cachivache, colocándolo al fuego.
Media hora más tarde, los tres camaradas y el popular Pablo Bruzo, no comían, devoraban en la misma cocina del Restaurant Suizo, un plato exquisito, de verdadera ambrosía, porque en realidad, era manjar de los dioses.
Han transcurrido cuarenta años desde la fecha en que se celebró aquel original banquete. Entre los comensales figuró el autor de estas líneas, quien hoy se complace en consignar los recuerdos de una noche lejana y venturosa y en ofrecer a sus lectoras, al mismo tiempo, una receta culinaria que seguramente no aprenderían de Juan Vila, autoridad contemporánea en toda clase de guisos: la receta del pastel de Carnaval.
Febrero, 1927.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA PRENSA CATÓLICA LOCAL
Aunque los periódicos de Córdoba, salvo raras excepciones, por fortuna siempre han sido católicos. sólo algunos han ostentado este título, por estar dedicados, casi exclusivamente, a la defensa de la Religión.
Entre ellos únicamente ha habido tres diarios, a dos de los cuales, que ya no existen, hemos de dedicar esta crónica, prescindiendo de los muchos boletines y revistas que, con tal carácter, nunca han faltado en nuestra ciudad.
Un sacerdote, rector de la parroquial de San Francisco, en la época a que nos vamos a referir, Obispo de Plasencia cuando le sorprendió la muerte, don Manuel de Torres y Torres, en unión de un catedrático del Instituto provincial de segunda enseñanza, don Francisco Díaz Carmona, concibió hace un tercio de siglo, el proyecto de crear un diario católico y, ambos con el concurso de otras personas, realizaron tal idea en el año 1893.
Adquirieron una imprenta y apareció el periódico titulado La Verdad.
Dirigíalo el señor Díaz Carmona, escritor correcto y de vasta cultura, publicista notable autor de varias obras de historia y de una traducción en verso castellano del poema La Atlántida, de Jacinto Verdaguer.
El tenia a su cargo los artículos doctrinales, unos artículos concienzudos, perfectamente razonados, correctos, pulcros, que aparecían sin una errata, porque don Francisco Díaz Carmona corregía una y cien veces las pruebas hasta que el trabajo estaba a su gusto, desesperando en muchas ocasiones a los cajistas.
Con el director de la citada publicación compartía las tareas periodísticas, otro catedrático del antedicho centro de enseñanza, ilustre literato y poeta de altos vuelos, que antes había colaborado asiduamente en el diario conservador La Lealtad, don Miguel Gutiérrez, quien se dió a conocer en nuestra ciudad declamando en una fiesta celebrada en el Gran Teatro una hermosa composición cuyo título era “Brindis a los poetas cordobeses”.
El señor Gutiérrez publicaba artículos de fondo desarrollando temas en armonía con el carácter y el fin de La Verdad; crónicas y criticas literarias escritas irreprochablemente y poesías de una elevación de pensamiento admirable.
Un periodista que entonces estaba en los comienzos de su carrera, don Rodolfo Gil, tenía encomendada la información local, entonces muy reducida en la prensa de provincias, y además amenizaba el diario a que nos referimos con una sección muy curiosa denominada “Cordobesías” en la que recopiló gran número de notas históricas de verdadero interés.
Don Manuel de Torres y Torres, que había revelado ya sus aficiones literarias en una serie de cartas publicadas en el Diario de Córdoba relatando un viaje efectuado a Tierra Santa, dedicábase, principalmente, a la sección de polémicas que, como siempre ocurre, le proporcionó más de un disgusto.
No fueron pocos los que también originaron al director de La Verdad, dos descuidos en el ajuste del periódico, de los que, en términos tipográficos se llaman pasadas; y que, si en cualquier publicación no tienen paso, es imposible pasarlos en una genuinamente católica.
Un día, al final de un suelto anunciando una fiesta religiosa, el operario encargado de ajustar colocó dos líneas pertenecientes a la sección de espectáculos que decían:
Entrada general dos reales; los niños y militares sin graduación entrarán dos con una entrada.
En otro número, a causa de haber aprovechado parte de una esquela mortuoria antigua al componer la de un presbítero, debajo del nombre del finado apareció esta monstruosidad: su viuda, hijos y demás familia.
Disparidad de criterio entre los fundadores y propietarios del periódico apartaron de su dirección al señor Díaz Carmona; siguieron las divergencias y las disensiones llegaron a ser tan hondas que, a los nueve meses de haber aparecido murió La Verdad, para que don Rodolfo Gil viviera, como él mismo decía en el segundo tomo de su obra Córdoba contemporánea.
Entre los proyectos que acariciaba el sabio magistral de la Catedral de Córdoba don Manuel González Francés, para contribuir al sostenimiento de las Escuelas-Asilo de la Infancia, fundadas por él, figuraban el establecimiento de una imprenta y la creación de un diario católico, proyectos que no pudo realizar por haberle sorprendido la muerte.
Poco tiempo después de su fallecimiento, varias personas significadas realizaron la idea del elocuente orador sagrado, y en el año 1902 apareció El Noticiero Cordobés.
Sus fundadores designaron para que lo dirigiera a un periodista católico que gozaba de justo renombre en el estadío de la prensa española, don Manuel Sánchez Asensio
El nuevo diario local comenzó su vida bajo los mejores auspicios; con el señor Sánchez Asensio compartían el trabajo de redacción varios jóvenes que poseían grandes aficiones y relevantes aptitudes para la ingrata labor periodística.
El Noticiero Cordobés no sólo contenía artículos notables de su director y de algunos colaboradores de valía sino también una completa y amplia información telegráfica.
Este fué el primer periódico que, imitando a los más importantes de Madrid, colocó una pizarra en la fachada de su redacción, establecida en el edificio de las Escuelas- Asilo, para comunicar al público, las noticias más culminantes en el momento en que las recibía.
Don Manuel Sánchez Asensio no encontró aqui los amplios horizontes que él necesitaba para desenvolverse, y pronto nos abandonó, siendo sustituido por otro escritor forastero, don Martín Cherot, quien, en honor de la verdad, era más literato que periodista.
A los artículos doctrinales prefería las crónicas ligeras, los cuentos delicados, la crítica teatral y como esta oriectación no satisfacía a los fundadores del diario católico, el señor Cherot permaneció también brevísimo tiempo entre nosotros.
¿A quién encomendar, entonces, la dirección? Alguien pensó en un joven que en dicho diario había comenzado la profesión periodística con gran acierto, revelándose como trabajador infatigable, don Antonio Ramírez López y a éste confiósele tal cargo, en el que realizó una labor meritoria y fructífera.
La savia juvenil vigorizó al periódico católico que cumplía perfectamente su alta misión dentro de los moldes de la prensa moderna.
En la redacción de aquel, instalada en un amplio local de las Escuelas-Asilo, todas las tardes, cuando se concluía el trabajo, efectuábase una agradabilísima reunión, a la que concurrían cultos sacerdotes, literatos y amantes de la prensa.
Allí se charlaba de todo, se cambiaban impresiones sobre los asuntos de actualidad, iniciábanse campañas y se discutían temas de interés.
La inconstancia de los hombres fué causa de que al periódico citado le faltara la protección de sus fundadores y patrocinadores; el señor Ramírez buscó y encontró una colocación más provechosa; el diario católico estaba herido de muerte.
Uno de sus redactores, don Manuel Osuna, sacerdote joven y listo, ocupó el puesto de director. En balde realizó esfuerzos inconcebibles para salvar del naufragio la nave que se le entregara, desarbolada y sin timón, y El Noticiero Cordobés murió antes de cumplir los dos años de existencia.
Después apareció en nuestra ciudad otro diario con el calificativo de católico, del cual no podemos tratar en una crónica retrospectiva, porque sigue publicándose y disfruta de próspera existencia: El Defensor de Córdoba.
Sólo diremos que este periódico es la ejecutoria más brillante de dos hombres que a una férrea voluntad unen un cariño sin medida a su profesión y una constancia sin ejemplo en el trabajo: los hermanos Aguilera.
Noviembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA BELLA GERALDINE
Un día, hace treinta y dos años, los escaparates de las tiendas establecidas en las calles céntricas de la población aparecieron inundados de retratos de una mujer verdaderamente ideal, de porte distinguido, pletórica de encantos, en plena juventud.
Todos los retratos tenían al pie esta inscripción: La bella Geraldine.
Hombres y mujeres deteníanse para admirarlos y a todos cautivaba la hermosura de la mujer aludida.
¿Quién era la bella Geraldine? Era una artista norternericana que había de actuar en el Gran Teatro.
Poco después anuncióse la presentación, en dicho coliseo, de la mujer cautivadora y numerosísimo público acudió a verla, a presenciar los trabajos de aquel prodigioso conjunto de perfecciones femeninas.
Levantóse el telón, apareciendo ante los espectadores un cuadro tan original como artístico.
La escena representaba un jardín; en uno de sus lados, a bastante altura, veíase la luna en una de sus fases llamadas cuartos y, recostada en ella, una figura que no parecía real, sino creada por la fantasía de un poeta.
Debajo de la luna, iluminado por sus resplandores, un payaso elevaba sus cántigas a la Reina de la noche, acompañándolas con el bandolín de oro.
La figura, digna de la estatuaria griega, que se recostaba en la luna, era Geraldine Leopold; el payaso, su hermana Gracia, una joven tan interesante como linda.
La artista norteamericana descendía lentamente de su trono para subir a un trapecio colocado cerca del techo de la sala del teatro y cubierto de flores y campanillas de plata.
Allí realizaba, sin esfuerzo alguno, difíciles y arriesgados ejercicios y después un hermano muy joven de la gimnasta, Alfredo, trepaba por una maroma a otro trapecio situado cerca del anfiteatro y desde él arrojábase con intrepidez y serenidad asombrosas, cruzaba el espacio, veloz, como una saeta, e iba a cogerse a las manos de la Geraldine que le aguardaba, sujeta a su trapecio por las piernas para tener libres los brazos, a fin de poder recibir a aquel hombre pájaro, que tal calificativo merecía Alfredo Leopold.
Después la gimnasta se revelaba como una consumada tiradora de rifle; situábase en la puerta del patio de butacas y efectuaba; desde allí, blancos maravillosos en el escenario; sin marrar un disparo, con los proyectiles rompía esferas de cristal, apagaba gran número de velas y quitaba de la cabeza una manzana a uno de sus servidores.
El público seguía aplaudiéndola entusiásticamente.
Por último, la gran gimnasta ejecutaba la danza serpentina, una danza de efecto maravilloso, imponderable.
Enmedio de una cámara oscura, iluminada por un potente reflector que, a cada instante variaba los colores de su luz, envuelta en amplísimas capas, agitábalas por medio de unas varillas de metal que tenían sujetas en los bordes, semejando ya una flor, ya una mariposa, ya un girón de nube con todos los cambiantes del arco iris.
La danza serpentina era de un efecto sorprendente y proporcionaba a su creadora grandes éxitos.
La gentil norteamericana triunfó de un modo definitivo la noche de su primera presentación en Córdoba y estuvo actuando en el Gran Teatro durante una larguísima temporada.
Todos sus trabajos producían el entusiasmo en el público, que no se cansaba de verla descender majestuosamente por una cuerda. cuando concluía los ejercicios en el trapecio, simulando el hada de una leyenda, nacida al conjuro de un mago de la Poesía; ni de admirarla al aparecer una y cien veces en el palco escénico, al ser llamada por los aplausos de los espectadores, envuelta, cada vez que se presentaba en una capa distinta, elegantes y vistosísimas todas.
El padre de la artista, un anciano corpulento, de constitución atlética, que había sido propietario y director de un circo, inspeccionaba constantemente los aparatos, la escena, para convencerse de la seguridad de los primeros, para que en la segunda no faltara un detalle; su madre, también de respetable edad, presenciaba con profunda atención y legítimo orgullo los trabajos de la bella Geraldine.
Los revisteros de teatros apuraban las frases y los adjetivos encomiásticos al tratar de la artista y los poetas exprimíanse el caletre para dedicarle versos inspirados.
Aquel gran pintor que se llamó Rafael Romero de Torres avaloró el álbum de Geraldine con un dibujo a pluma tan admirable como original; representaba el trozo de fachada del Gran Teatro en que está la taquilla; al lado veíase la cartelera con el anuncio del beneficio de Geraldine Leopold y ante la taquilla para adquirir las localidades, se apiñaba un gentío inmenso, una multitud abigarrada compuesta de personas de todas las clases de la sociedad, a juzgar por su catadura y por sus trajes.
Pero si grande fué el triunfo que la Geraldine obtuvo como artista en nuestra ciudad, fué mucho mayor el que consiguió como mujer.
No sólo se trataba de un modelo de belleza, de un compendio de gracia y simpatías, tratábase, además, de una señorita de educación esmeradísima y vasta cultura; pues no en balde había pasado la niñez en uno de los mejores colegios de los Estados Unidos.
Las damas aristocráticas disputábanse el trato y la amistad de la artista, en quien no se advertía, por un verdadero fenómeno, el desarrollo excesivo de la musculatura, propio de los gimnastas, que deforma y endurece el cuerpo. Sus manos, delicadas y suaves, parecían de seda.
No habla reunión de la alta sociedad a que Geraldine dejase de ser invitada; muchas señoras le ofrecían un asiento, en sus carruajes, para pasear y cuando salía a caballo, la acompañaban distinguidos jinetes.
En fiestas de etiqueta bastantes damas presentábanse llevando cerrado el descote [sic] del vestido con una media luna de brillantes análoga a la que lucía Geraldine.
Todas las mujeres, jóvenes y viejas, feas y bonitas, la imitaron en el peinado, colocándose un ricillo en forma de caracol sobre la frente que era, y valga la frase, el sello característico de la creadora de la fantástica danza serpentina.
Geraldine Leopold permanecíó varios meses en nuestra ciudad y, al ausentarse, dejó en ella muchos y muy sinceros afectos y la dulce promesa de volver a visitarla.
Su recuerdo permaneció imborrable en los cordobeses. ¿Cómo olvidarla si, a cada momento, nos la traían a la memoria, las mujeres, con su gracioso ricillo sobre la frente y grandes y chicos tarareando sin cesar las inspiradas composiciones musicales, escritas para ella, que la acompañaban en la vistosa danza serpentina y en los arriesgados ejercicios del trapecio?
Geraldine Leopold cumplió su ofrecimiento de volver a Córdoba, pues en el año 1897 visitó por segunda vez nuestra capital, pero ya acompañada solamente de su madre.
¿Qué había sido de la demás familia? Ella nos lo contó, presa de gran emoción, con la voz entrecortada por los sollozos, con los ojos anegados por el llanto.
Ya tuvo usted noticias -nos dijo de la muerte de mi hermano. Aquello fue una espantosa tragedia. Trabajábamos una noche en un teatro de Cádiz y nos disponíamos a realizar el ejercicio más arriesgado, el número más sensacional de nuestros espectáculos, el de los trapecios volantes.
Alfredo se lanzó del suyo para cogerse a mis manos y, en el momento en que cruzaba el espacio, apagóse el alumbrado eléctrico de la sala. El pobre muchacho no pudo llegar hasta mí por haber perdido la dirección a causa de la falta de luz y cayó de cabeza en la red, fracturándose la base del cráneo.
Mi padre, los servidores de nuestra compañía, los empleados del teatro, acudieron a auxiliarle y nadie se acordó de aproximar una cuerda a mi trapecio para que yo descendiera de él. Allí permanecí largo tiempo, más de media hora de mortal angustia que me pareció un siglo, viendo el cuerpo casi inerte de mi hermano. Hubo momentos en que sentí debilitarse mis fuerzas y temí caer sobre aquel.
Conducido el pobre Alfredo, en estado agónico, a la fonda en que nos hospedábamos, los dueños de ella se negaron a admitirle. ¡Qué hacer en tan horrible trance!
Un hombre de corazón magnánimo, el odontólogo don Florestán Aguilar que aquella noche marchaba a Madrid, puso a nuestra disposición su casa de Cádiz y en ella murió mi hermano a las pocas horas de haber ocurrido el accidente.
Poco tiempo después falleció mi padre, repentinamente, víctima de una congestión cerebral.
¿Y su hermana Gracia? -le preguntamos.
La infeliz -nos respondió ha sido la protagonista del epílogo de la tragedia que acabo de narrarle.
Gracia no tiene parentesco alguno conmigo; hija de unos gimnastas de nuestra compañía, murieron sus padres y los míos hiciéronse cargo de ella con solicitud verdaderamente paternal. Todos le profesábamos un cariño entrañable.
Hace pocos años púsose en relaciones con mi hermano Alfredo y se disponían a contraer matrimonio cuando él sufrió la terrible desgracia que usted ya conoce.
La muchacha enfermó gravemente a consecuencia de la impresión que la horrible tragedia le produjo; dos meses estuvo entre la vida y la muerte y, al experimentar alguna mejoría, expresó su firme, decidido propósito de retirarse del mundo, abrazando la vida monástica.
Actualmente se halla, como novicia, en un convento de Almería, pero temo que muera antes de satisfacer su aspiración de profesar, la tuberculosis hace terribles estragos en su organismo.
Geraldine, al concluir su triste relato empezó a llorar sin consuelo y parecía que el llanto realzaba su belleza.
La incomparable artista, al perder dos elementos valiosos de sus espectáculos, Alfredo y Gracia, contrató para aumentar la variedad de las funciones a un cuadro cómico-lírico que la acompañaba cuando nos visitó por segunda vez.
Dicho cuadro ponía en escena zarzuelitas en un acto y, en algunas de ellas, trabajaba Geraldine, revelando excelentes dotes de actriz.
En una titulada La segunda tiple interpretaba diversos tipos, entre ellos uno de “mono sabio”, con tanta gracia como desenvoltura.
Acercábase el día de Todos los Santos y el autor de esta crónica aconsejó a la escultural gimnasta que representase con sus cómicos el drama inmortal de Zorrilla Don Juan Tenorio, encargándose ella del papel de Doña Inés.
Geraldine Leopold atendió el consejo, tras algunas vacilaciones, porque temía no salir airosa de su empresa y la representación de la obra más popular del teatro español constituyó un verdadero acontecimiento.
La artista norteamericana interpretó de modo ínsuperable al personaje citado; declamó los versos magistralmente, con sencillez y candor, en la celda del convento con todo el fuego de la pasión en la Quinta de Don Juan.
Su hermosura, realzada por el blanco hábito y la nívea toca, la convertía en un ser ideal, como lo creara la portentosa fantasía del poeta.
Geraldine obtuvo el triunfo mayor de su vida; el inmenso gentío que llenaba el teatro no cesó de aplaurdirla un momento; la prensa, no sólo de Córdoba sino de toda España, trató, con elogio, de aquella representación de Tenorio, la cual se repitió en noches sucesivas, y los periódicos ilustrados publicaron el retrato de la flamante actriz con el traje de Doña Inés, un traje para cuya confección sirvió de modelo el de una muñeca enviada por la artista a las religiosas calatravas de Madrid para que se la vistiesen con un hábito igual al que ellas usan.
Como recuerdo de aquel Tenorio memorable conservamos una fotografía de la sin par Doña Inés, en cuya dedicatoria nos decía Geraldine que seguramente serviríanos el retrato de remordimiento de conciencia por haber sido nosotros los culpables de que ella cometiese un crimen artítico al representar la obra de Zorrilla.
Las funciones celebradas a beneficio de la artista las dos veces que actuó ésta en Córdoba fueron también acontecimientos teatrales. El palco escénico se llenó de flores y los admiradores y amigos de Geraldine enviáronle muchos y valiosos regalos.
En el segundo beneficio el diario local La Mañana le dedicó un número extraordinario muy pequeñito, en el que le hicieron la ofrenda de su ingenio y su inspiración los periodistas y poetas cordobeses.
Geraldine Leopold, tras una larga actuación en nuestra capital, abandonóla de nuevo pero siempre que pasaba por ella deteníase para permanecer unos días entre sus amigas y admiradores.
Después de haber recorrido en triunfo casi toda España marchó al extranjero dejando aquí un recuerdo tan perdurable que todavía, apesar de los muchos años transcurridos, a las mujeres de excepcional hermosura se las compara con ella y la gente de buen humor llama, en sentido irónico, la bella Geraldine a toda persona horriblemente fea.
La notable gimnasta, al efectuar una excursión por América, contrajo matrimonio en Cuba con el propietario de un circo de la Habana.
Retiróse de la escena y cuando empezaba a disfrutar de una vida tranquila, un terrible golpe de la adversidad cubrió de sombras su hogar, antes alegre y risueño.
Cierto día el marido de la artista, hombre de carácter atrabiliario, negó unos pases de favor para su circo que le pidió otro empresario de espectáculos, y aquel, contrariado por la negativa le dijo: pues te prometo que muy pronto instalare un circo frente al tuyo en el que siempre habrá reservado un palco a tu disposición.
Quien así se expresara cumplió su ofrecimiento, que tenía todos los caracteres de una amenaza y construyó un magnifico circo inmediato al de la Geraldine, por el que constantemente desfilaban las compañías más notables de sus tiempos.
El público empezó a concederle sus favores negándoselos al otro circo que pronto tuvo que cerrar sus puertas por haber quedado sus dueños en la ruina más espantosa.
La señora Geraldine Leopold de Pubillones, este era el apellido de su esposo y el de ella Wade en lugar de Leopold como se firmaba, enviudó, quedándole de su matrimonio dos hijas. Como la desgracia seguía persiguiéndola decidió abandonar a Cuba para ir a buscar medios de subsistencia en otros países americanos. Desde la Habana nos participó esta decisión en una carta que contristaba el ánimo y ya no volvimos a saber de ella.
Recientemente, la prensa nos comunicaba la muerte de la bella Geraldine. A principios del mes de Septiembre dejó de existir en un pueblecito de Colombia, sumida en la más espantosa miseria.
Los periódicos han dedicado sentidos artículos necrológicos a la sin par gimnasta, a la hermosa mujer de mirada dulce, de sonrisa cautivadora, de formas esculturales, simpática, distinguida, buena, que con sus encantos y su arte entusiasmó, hace un tercio de siglo, al público de casi todas las naciones de Europa y América.
Muy dolorosa impresión nos produjo la noticia de su fallecimiento. Al saberla buscamos entre el maremagnum de nuestros papeles, cartas, retratos y tarjetas de Geraldíne; los reunimos poniéndoles un lazo de crespón y los depositamos en el archivo de nuestros recuerdos. ¡Cuántos paquetes análogos hay en él, también sujetos con cintas negras! ¡Y qué pocos van quedando con cintas blancas, de color de rosa o celeste!
Noviembre, 1923.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS CONCIERTOS EN LOS CAFÉS
Hoy que empieza a restablecerse la antigua costumbre de amenizar la estancia del público en los cafés celebrando conciertos musicales, vamos a recordar en esta crónica algunos de los que se efectuaban, hace medio siglo, en dichos establecimientos, más numerosos entonces que en la actualidad, apesar de haber aumentado considerablemente la población de Córdoba.
En el café-teatro del Recreo, al que acudían nuestros abuelos para deleitarse escuchando las mejores zarzuelas del repertorio que pudiéramos llamar clásico interpretadas por excelentes artistas, a la vez que apuraban la taza del oloroso moka o la copa de rom y marrasquino, en las cortas temporadas en que no actuaban compañías celebraba conciertos un pianista al que, si como hombre le faltaba mucho para ser un Apolo, como músico faltábale todavía más para ser un Rubinstein.
El concertista aludido permanecía horas y horas, sin descansar, atropellando notas y diariamente pasaba revista a todas las zarzuelas en boga y a todas las composiciones populares de actualidad.
En el café del Gran Capitán nunca faltaba un pianista; entre los que actuaron en aquel establecimiento hubo uno que gozó de gran popularidad, el maestro Guijo. Amigo de todos los asíduos [sic] concurrentes al mencionado café, en los descansos del concierto iba a saludarles y charlar con ellos un rato y aquí le ofrecían una copa, allí un refresco, este parroquiano un pitillo, aquel un cigarro puro.
Guijo, en pago de tales atenciones, desvivíase por complacer a todos y bastaba que alguien indicara su predilección por una obra para que él la ejecutase inmediatamente, aunque jamás la hubiera ensayado.
¡Cuántas veces tuvo que repetir la hermosa romanza de El anillo de hierro o el Wals de las olas, a ruegos de una joven romántica!
Un coplero de aquella época, ingenioso y ocurrente, Antonet, a quien más de una vez hemos citado en estas crónicas, aludiendo a los músicos del café antedicho cantaba entre las ruidosas carcajadas de su auditorio:
Café del Gran Capitán
la orquesta es un mamarracho;
un pianista sin narices
y un ciego siempre borracho.
Pero no siempre se podía aplicar un calificativo tan duro como el empleado por Antonet a los artistas que allí actuaban, porque también celebraron conciertos músicos verdaderamente notables, entre ellos el guitarrista, ciego, Manjón y el Trío hispalense, formado por tres hermanos, una linda muchacha y dos jóvenes, que tocaban con gran maestría el laud, la bandurria y la guitarra.
Si se escribiera algún día la historia de la música en Córdoba habría que tratar en ella, detenidamente, de los conciertos con que, hace cuarenta años, nos deleitaba en el Café-Cervecería el sexteto dirigido por el inolvidable maestro Eduardo Lucena.
Aquella agrupación artística, formada por los profesores más notables de la orquesta, de los cuales ya sólo quedan dos, Angel Villoslada y Jacobo Leston, interpretaba con exquisito gusto de modo irreprochable, lo mismo las obras populares que las clásicas y, especialmente, las inspiradas y bellísimas producciones de Lucena.
El público no se cansaba de oir la Pavana, el Potpourri, la Barcarola y tributaba a su autor y a sus ejecutantes ovaciones entusiásticas.
En tardes de concierto, el Café-Cervecería ara el punto de reunión de la buena sociedad cordobesa, predominando entre los concurrentes el sexo bello.
Alrededor de las mesas contiguas a la plataforma donde tocaba el sexteto sentábanse siempre las mismas personas. Aquí la plana mayor de la prensa, don Rafael García Lovera, don Manuel Fernández Ruano, don Juan Menéndez Pidal, don Enrique y don Julio Valdelomar y Fábregues; allí un grupo de artistas y literatos, don Francisco de Borja Pavón, don Rafael Romero Barros, don Julio
Degayón, don Teodomiro y don Rafael Ramírez de Arellano; acullá los elementos más bulliciosos del Centro Filarmónico, don José Serrano Pérez, don Nazario Hidalgo, don José Villalba Martos; en todas partes músicos, amigos y admiradores del insigne compositor que sabía encerrar en sus pasacalles y jotas el alma cordobesa.
Por el café a que nos referimos desfilaron otras agrupaciones musicales y algunos concertistas de bastante mérito. No dejaremos de mencionar la orquesta constituida por señoritas austriacas que actuó durante todo un invierno y, en virtud del éxito obtenido, instaló un café de verano en un solar del paseo del Gran Capitán, donde siguió la serie de conciertos.
En aquel aquel agradable lugar de reunión, titulado el Buen Retiro, no sólo se congregaban los aficionados a la música, sino los innumerables viejos cotorrones y jóvenes tenorios que formaban la corte de las artistas.
Por último, en el café de Colón también oímos conciertos muy agradables; allí se dió [sic] a conocer a nuestro público un violinista precoz, sólo contaba seis años, natural de la provincia de Murcia pero cordobés por la sangre, pues sus padres eran cordobeses, Angel Blanco.
Este niño, de melena rubia como el oro y tez blanca como el ampo [sic] de la nieve, tocaba con rara perfección, teniendo en cuenta su corta edad, lo mismo composiciones sencilas [sic] que obras de difícil ejecución, acompañado al piano por su padre.
Angel Blanco marchó a estudiar a Bélgica pensionado por Sarasate.
Volvió aquí convertido en un notable violinista y, desde hace ya muchos años, reside en Inglaterra, donde se ha conquistado una sólida reputación artística.
Estos eran los principales centros de reunión donde nuestros padres pasaban los ratos de ocio, deleitándose con el divino encanto de la música en aquellos tiempos en que no se conocía el cinematógrafo ni los espectáculos de variedades y los teatros únicamente solían abrir sus puertas en las temporadas de Navidad, Carnaval, Pascua de Resurrección y Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Marzo, 1927.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS LECTURAS DE NUESTROS ABUELOS
De la transformación experimentada en el transcurso de los años por los usos, las costumbres y todas las manifestaciones de la vida no se han librado las lecturas, antaño mucho más sanas e instructivas que en la actualidad.
Ellas constituían la distracción predilecta de nuestros antepasados en aquellos felices tiempos en que las familias encontraban los goces más puros e inefables dentro del hogar y no iban a buscar solaz y recreo a otros lugares que no suelen ser escuelas de buenas costumbres.
En las interminables noches del invierno, alrededor de la mesa estufa y en las cálidas tardes del estío sentados en las amplias y frescas galerías que circundaban el patio lleno de flores, nuestros abuelos, rodeados de su prole, entregábanse a la lectura de libros y periódicos, que el auditorio escuchaba con religiosa atención.
En ninguna casa, por modesta que fuese, faltaba El Año Crisiiano [sic] y cotidianamente leíase la historia del santo del día, en muchas partes al sentarse a la mesa para comer, en no pocas antes de comenzar el rezo del Rosario o la novena.
¡Qué ratos tan agradables proporcionaban y qué estupefacción producían a las mujeres y a los niños las maravillosas aventuras de Las mil y una noches, otra de las obras más populares en la primera mitad del siglo XIX!
Con estas lecturas alternaban las de las novelas que se adquiría por entregas, a cuartillo de real cada una, en las que aprendieron a leer varias generaciones.
Había entonces muchas personas que ignoraban quiénes fueron Cervantes y Calderón, pero no se encontraba una que desconociese los nombres de Fernádez y González, Pérez Escrich y otros muchos cultivadores de este género literario que está a punto de desaparecer.
En las veladas familiares, grandes y chicos pasaban las horas inadvertidas escuchando los interesantes episodios de Los siete Infantes de Lara, La maldición de Dios y El pan de ios [sic] pobres; los obreros, aunque regresasen a sus humildes albergues muy cansados por el rudo trabajo del día, no se acostaban sin haber leído algunos capítulos de La mujer adúltera, María o la hija de un jornalero, El cura de la aldea y otras novelas análogas; y en las barberías y en los portales de los zapateros siempre había un amigo del maestro o un parroquiano leyendo, en alta voz, las historias de Diego Corrientes o el bandido generoso, José María el Tempranillo, Los siete niños de Ecija u otras figuras culminantes del bandolerismo en Andalucía, cuyos actos de audacia y de majeza entusiasmaban a las gentes sencillas.
Con estas novelas compartían los favores del público las que pudiéramos calificar de científicas, las de Julio Verne, creaciones de una portentosa fantasía, auxiliada de una gran cultura, alguna de cuyas emocionantes empresas imaginarias había de convertir el progreso en realidades.
Hace cuarenta años próximamente un escritor ilustre, don Teodomiro Ramírez de Arellano, publicó una obra curiosísima, de gran interés local, titulada Paseos por Córdoba y, durante mucho tiempo, no hubo persona aquí que no se extasiara en su lectura, pues por ella obteníase un perfecto conocimiento de todo lo más saliente de nuestra ciudad, de sus bellezas y tesoros artísticos, de sus monumentos y sus calles, de los casos raros y curiosos de que fuera teatro en la antigüedad, de sus leyendas y tradiciones, que constituyen un arsenal inagotable y una riquísima fuente de inspiración para los poetas.
En la época a que nos referimos, el libro tenia mayor circulación que el periódico, y este asemejábase a aquél más que a la Prensa de nuestros días.
En Córdoba únicamente recibíanse tres periódicos de Madrid, que contaban con gran número de suscriptores. Uno de ellos titulábase El periódico para todos y era una enciclopedia curiosa, interesante, instructiva. Todos los números estaban encabezados con un capítulo de una sugestiva novela original de aquellos popularísimos escritores que se llamaron Tárrago Mateos y Ramón Ortega y Frías. A continuación publicaba artículos cientificos y literarios, versos de los mejores poetas de aquellos tiempos, historietas, chascarrillos, acertijos y charadas. Ilustraban el texto grabados en madera, algunos de ellos verdaderamente artísticos.
El público aguardaba con gran interés la aparición de dicha revista semanal para recrearse en su variada lectura y conocer el desenlace de un episodio novelesco que tenía intrigado.
Tanto como El periódico para todos disfrutaba de los favores del público otro semanario de carácter satírico denominado Fray Gerundio, en el que el insigne historiador y literato don Modesto de la Fuente derrochaba la gracia y el ingenio. Puede asegurarse que este ha sido el mejor periódico de su genero que ha visto la luz pública en España.
Posteriormente apareció en la Corte, logrando también un éxito envidiable, El Globo, periódico de mucha circulación que publicaba diariamente grabados en los que reproducía paisajes, edificios, monumentos, tipos y costumbres de todos los países del mundo.
Frecuentemente encabezábalo un artículo de Castelar y, durante mucho tiempo, dedicó toda su primera plana al relato de una interesantísima expedición a Suecia, Noruega y Dinamarca, que su autor titulaba “Un viaje al país del sol de media noche”.
En dicho periódico, que gozó de larga vida, se dió a conocer el gran poeta Salvador Rueda, cantor insuperable de las costumbres andaluzas.
En nuestra ciudad, hace medio siglo El Globo llegó a tener casi tantos lectores como las novelas de Pérez Escrich y Fernández y González.
Pero a todos superaba en popularidad el Diario de Córdoba, aquel periódico pequeñito en sus comienzos que, como decía su primer director en el artículo de fondo de todos los números de primero de año, lo mismo llegaba a la suntuosa morada que al humilde albergue, de igual modo se le recibía en el silencioso retiro del hombre consagrado al estudio que en el elegante tocador de la doncella.
La primer ocupación de todo cordobés, al levantarse, era leerlo para saborear las bellas producciones literarias de los hermanos García Lovera, para enterarse del suceso del día, de la boda, del bautizo, la defunción, la crónica escandalosa, todo lo que constituía, en fin, la vida de nuestra ciudad, aparentemente sumida en un letargo profundo pero, en realidad, activa, laboriosa, consagrada siempre al trabajo, que honra y ennoblece a los pueblos.
Marzo, 1927.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA PRENSA LIBERAL DE CÓRDOBA
Las ideas liberales siempre han tenido en la Prensa de Córdoba órganos que las defiendan y propaguen y a ellos vamos a dedicar hoy esta crónica retrospectiva.
Pasaremos por alto el diario La Crónica, pues si en rus comienzos tuvo ese carácter, varias veces cambió de matiz político y acabó siendo republicano.
Cuando en el último tercio del siglo XIX don Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo, era jefe provincial del partido liberal, apareció La Provincia, diario patrocinado por este prócer y dirigido por su sobrino don Pelayo Correa Duimowich.
Tenía dicho periódico su redacción en una de aquellas casas pequeñitas, todas iguales, de estilo exótico, que construyó el arquitecto don Amadeo Rodríguez en la calle de las Azonaicas y que desaparecieron al efectuarse la prolongación de la calle de Claudio Marcelo.
Las empresas periodísticas parece que en todos los tiempos han tenido predilección por la mencionada calle de las Azonaicas, hoy de García Lovera, para establecer sus redacciones; en ella está la del Diario de Córdoba desde su fundación, y en la misma estuvieron las de El Comercio de Córdoba, La Lealtad, El Meridional, El Español y La Bandera Española.
En la casa pequeñita de estilo exótico, donde hallábase instalada la del diario La Provincia laboraba asíduamente con su director aquel escritor cultísimo que se Ilamó don Teodomiro Ramírez de Arellano, y ambos eran el alma del periódico.
Don Pelayo Correa escribía los artículos de fondo manteniendo los ideales de su partido, y sostenía campañas enérgicas defendióndolos, algunas de las cuales origináronle desagradables incidentes, entre ellos un duelo con el batallador periodista, director del diario romerista El Adalid, don Enrique Valdelomar y Fábregues.
Don Teodomiro Ramírez de Arellano trataba de asuntos locales con gran competencia, publicaba leyendas y tradiciones cordobesas en verso y comentaba donosamente las noticias de actualidad o cualquier gazapo recogido en la prensa.
Su sátira fina, intencionada, también le produjo sinsabores y por una crítica dirigida contra una autoridad , fue víctima, cierta noche, de una cobarde agresión, cuyos autores no pudo descubrirse.
Compartía el trabajo con las citadas, personas don Ventura Reyes Corradi, profesor de la Escuela de Bellas Artes, fotógrafo, pintor y poeta que, desde su estudio de la calle Pedregosa, enviaba a la redacción recortes de la prensa, sueltos, informaciones y versos fáciles y donosos.
Designados para ejercer cargos oficiales los señores Correa y Ramírez de Arellano, abandonaron ambos La Provincia, sustituyendo en su dirección al primero un veterano del periodismo, también poeta y autor dramático, don Camilo González Atané, a quien una actriz famosa jugóle una mala partida imperdonable.
Le estrenó en el Gran Teatro una obra titulada La corona del deber y, como el público la recibiera con frialdad, la artista, deseosa de evitar un fracaso, sin contar con el asentimiento del autor y sin encomendarse a Dios ni al diablo, decidió suprimir el segundo acto, pasando del primero al tercero.
El dramaturgo, al advertir la trastada, estuvo a punto de estrangular a la actriz aludida y suicidarse.
El señor González Atané dejó pronto su puesto en el diario liberal y entonces lo ocupó un escritor ingenioso, culto, bohemio incorregible, don Francisco Ortiz Sánchez, que popularizó el pseudónimo de Fray Tranquilo, el cual le cuadraba perfectamente.
Como en la época a que nos referimos la prensa de provincias tenía muy pocos redactores, el señor Ortiz Sánchez escribía diariamente el articulo de fondo, la sección de polémicas, indispensable entonces en los periódicos políticos, y la revista teatral, y muchos días una sección con el titulo de “Ensalada rusa” en la que comentaba de manera originalísima la nota de actualidad.
Frecuentemente realizaba un viaje de recreo a cualquier pueblo de esta provincia o a una capital próxima y, durante su ausencia, sudaba tinta para llenar el diario liberal su único redactor don Enrique Burillo, que recurría a las tijeras más que a la pluma en cuyo manejo no era muy hábil.
Si en estas temporadas de prueba para el señor Burillo se desarrollaba un acontecimiento político que era necesario comentar, el bohemio empedernido sacaba del atolladero a su colega remitiendo por telégrafo, desde lugar en que se hallara, el articulo de fondo para La Provincia.
El año en que la ciudad de Málaga empezó a conmemorar el aniversario de su reconquista, las autoridades de dicha población invitaron a los principales periódicos de Madrid y de Andalucía para que enviasen representantes que asistieran a las múltiples fiestas organizadas.
De Córdoba fueron varios, entre ellos don Francisco Ortiz Sánchez y sus informaciones llamaron poderosamente la atención de los malagueños pues eran tan completas como exactas y estaban escritas con extraordinaria galanura e irreprochable corrección.
Pero ¿dónde estaba Fray Tranquilo, pseudónimo con que aparecían firmadas tales crónicas? Jamás se le veía, en ningún acto figuraba; sus compañeros de profesión llegaron a creer que se trataba de un ser impalpable, misterioso.
Al fin se descubrió el enigma; Ortiz Sánchez pasábase el dia en la cama y la noche vagando por la ciudad o de juerga.
Levantábase al oscurecer, almorzaba en la casa de unos parientes suyos que había preferido al lujoso hotel en que se hospedaban sus compañeros, dirigíase a un café muy poco favorecido por el público y allí, mientras saboreaba la infusión de achicoria y la copa de rom, producto de la química, leía todos los periódicos locales, enterábase por ellos de las fiestas celebradas aquel día y seguidamente poníase a escribir la información, haciendo, como ya hemos dicho, unas crónicas notabilisimas.
El noctívago dejaba las cuartillas en el correo y libre ya de preocupaciones dedicábase a justificar el calificativo de noctámbulo que él mismo se aplicaba.
Al amanecer, rendido, iba en busca del lecho y pasábase, en un sueño, doce o catorce horas.
Una genialidad del señor Ortiz Sánchez obligóle a renunciar la dirección del periódico; en un memorable banquete celebrado en las Casas Consistoriales en honor del insigne marino don Isaac Peral, usó de la palabra, a la hora de los brindis, censurando con frases durísimas a significada personalidad cordobesa.
En el órgano del partido liberal inicióse una gran decadencia motivada por la falta de protección de los primates de aquel; el diario romerista El Adalid decía que el ordenanza de La Provincia llevaba a la Administración de Correos los números destinados a los suscriptores de fuera de la capital dentro de un calcetín.
En estas circunstancias encargóse de la dirección del referido diario don Filomeno Moreno, médico y poeta, cuyas múltiples ocupaciones le impedían dedicar toda la atención necesaria al periódico; muchas veces los cajistas encargados de componerlo tenían que actuar de redactores y llenarlo de recortes de la prensa por falta de original.
La Provincia, al fin, murió por consunción, en los últimos años del siglo XIX.
Una persona de significación en el partido liberal de Córdoba, don Carlos Matilla de la Puente, fundó, para sustituir a La Provincia, otro diario, el primero que en nuestra ciudad se salió de los viejos moldes de la prensa provinciana.
Titulábase La Unión y su lectura resultaba interesante y amena. No estaba atiborrado de artículos y recortes; concedía atención preferente a las informaciones de todas clases y poseía un excelente servicio telegráfico.
Dirigíalo el señor Matilla de la Puente y contaba con un buen número de redactores y colaboradores, entre los que había veteranos del periodismo y jóvenes que comenzaban a cultivarlo con gran acierto.
Los artículos doctrinales estaban a cargo de un reputado escritor, que pocos años antes fundara y dirigiera el periódico posibilista La Voz de Córdoba, don Dámaso Angulo Mayorga y con él compartía este trabajo un colaborador que figuró entre los periodistas locales más prestigiosos, don Miguel José Ruiz.
Un hijo de éste, don Enrique Ruiz Fuertes, era el encargado de la información política y del repaso de la prensa. El brillante literato don Marcos R Blanco Belmonte, que acababa de darse a conocer en el Diario de Córdoba hacía gala en La Unión de una fecundidad prodigiosa y de una actividad sin ejemplo. Hallábase en movimiento continuo por lo cual le cuadraba perfectamente el pseudónimo de Fray Azogue con que firmaba muchos de sus trabajos.
El publicaba diariamente poesías, cuentos, notas de actualidad, artículos bibliográficos y aún le quedaba tiempo para narrar en forma pintoresca los sucesos que lo merecían y para hinchar telegramas.
Además dirigía una Página literaria semanal con que obsequiaba a sus lectores el diario a que nos referimos, en la que aparecían firmas de casi todos los escritores cordobeses.
Don Federico Canalejas, bohemio empedernido, joven de gracia inagotable, poeta ingenioso, mantenía la nota festiva en La Unión, ayudaba a Blanco Belmonte en la redacción de los despachos telegráficos y llegó a ser una autoridad en las críticas teatrales, que el público saboreaba con deleite.
Un hombre que, por reveses de fortuna, perdió una brillante posición y tuvo que dedicarse al trabajo para vivir, Marín y Ramonet, hacía la sección taurina y las reseñas de la fiesta nacional en el diario mencionado y, a la vez, en un semanario que él editaba con el título de Cartera Taurina demostrando profundos conocimientos en el arte de Montes y una imparcialidad extraordinaria. Fustigaba despiadadamente a los toreros siempre que realizaban una mala faena y mantenía sus apreciaciones lo mismo con la pluma que con el bastón o con los puños si era necesario.
Entre el personal de administración del periódico figuraba el donoso escritor don Juan Ocaña Prados, quien publicaba frecuentemente artículos y poesías rebosantes de gracia y de ingenio.
A la hora de entrar en máquina el periódico, en su redacción, situada con los talleres tipográficos primero en la calle de San Felipe y después en la de los Leones, reuníanse todos los redactores para cambiar impresiones sobre la marcha del diario objeto de sus grandes amores, para comentar los sucesos y noticias de actualidad, para organizar el trabajo del día siguiente, para exponer iniciativas y proyectos, para planear campañas que habrían de aumentar el interés de La Unión de modo extraordinario.
Cuando estaba en Córdoba el insigne poeta don Manuel Reina, tales reuniones solían tener un epílogo en la fonda donde aquel se hospedaba o en los centros a que acostumbraba a concurrir.
Los chicos de la prensa iban en busca del eximio autor de La vida inquieta para consultarle, para pedirle consejos, para solazarse con su conversación, para oír sus admirables producciones, que fascinan con los relampagueos del genio y deleitan con la música del verso, vibrante y sonoro como repique de áureas campanas.
Aunque originales y pruebas eran corregidos con esmero, el periódico en cuestión no estaba exento de erratas y lapsus de bulto. El mayor de estos apareció en un número extraordinario publicado con motivo del fallecimiento del jefe provincial del partido liberal. El artículo de fondo de dicho número empezaba así: ¡¡Ante el cadáver de un muerto ilustre ... !!
El periódico citado, aunque su situación era próspera, disfrutó de corta vida y, al desaparecer, la prensa local perdió uno de sus órganos más importantes.
Don José Ramón de Hoces y Losada, duque de Hornachuelos, cuando al morir su padre le sustituyó en la jefatura provincial del partido liberal, concibió y realizó el proyecto de crear otro diario para que no careciese dicho partido de un órgano en la prensa local.
Titulábase aquel La Mañana y era un periódico modesto, sin pretensiones.
En un viejo edificio de la calle de Jesús María establecióse redacción, administración e imprenta, todo junto, amalgamado en un local de no muy grandes proporciones.
En primer término, cerca de la puerta, había dos mesas, una para los redactores y otra para el personal administrativo; diseminadas por todas partes estaban las cajas de los tipógrafos y, en el fondo de la habitación aparecía la máquina de imprimir.
Un abogado joven don Antonio Pavón, dirigía La Mañana, que sólo contaba con un redactor efectivo, encargado de la información local. Era aquel un pobre diablo a quien el destino trajo cierto día a Córdoba; nadie sabía de dónde ni por qué. Sus facciones duras, su larga y enmarañada cabellera, su enorme bigote, dábanle el aspecto del hombre primitivo, por lo cual sus colegas de profesión le llamaban Rama Sama, nombre de un salvaje de guardarropía, muy popular, que en aquellos tiempos exhibíase en las barracas de las ferias.
Algunos redactores honorarios y colaboradores ayudaban a las dos personas citadas en la ímproba tarea de llenar las columnas del periódico.
Al terminarse las funciones en los teatros o después de la reunión en el casino, Pepe Ramón como cariñosamente llamaban sus amigos íntimos al duque de Hornachuelos, acompañado de sus asiduos contertulios, entre los que nunca faltaban algunos periodistas, iba a la redacción para comunicar instrucciones, para enterarse de las últimas noticias y, si faltaba original, entre todos lo proporcionaban en pocos momentos.
Este improvisaba unos versos festivos, aquel escribía la revista de espectáculos, el otro comentaba el suceso de actualidad, entre carcajadas y bromas.
Ordinariamente estas reuniones terminaban en el Restaurant Cerrillo con una alegre cena, a la que solían concurrir actrices y actores de las compañías que actuaban ee nuestra ciudad.
Cierto día muy temprano penetró en un casino una persona bastante conocida, deseosa de leer la prensa para informarse de algo que le interesaba o simplemente para matar el tiempo. Sentóse, llamó a un camarero y le dijo: haga usted el favor de traerme La Mañana.
A los pocos momentos el fiel servidor le presentaba una bandeja con una copa de aguardiente.
El quid pro quod fué objeto de muchos comentarios.
La Mañana tuvo una existencia efímera y, al morir, el partido cuyos ideales defendía quedó sin periódico en Córdoba hasta la aparición del Diario Liberal.
Junio, 1927.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS SALONES VERANIEGOS DE ESPECTÁCULOS
En el transcurso del tiempo todo vuelve, todo se reproduce con modificaciones de mas o menos importancia. Hoy reaparecen los llamados salones de espectáculos en los barrios bajos de la ciudad, lugares a los que acude el vecindario para pasar distraído las calurosas noches veraniegas.
Por este motivo creemos oportuno dedicar una crónica a tales salones que hace medio siglo, lo mismo que ahora, no eran ni más ni menos que amplios corrales o patios de típicas y vetustas casonas de vecinos, en los cuales no había entonces escenario, sillas, gradas ni espléndida iluminación, como tienen en la actualidad.
Una colcha, de vivos colores cuando nueva, ya despintada y rota, sugeta [sic] a los muros con unos clavos, a poco más de un metro de altura, dividía el corral en dos partes, una, la más extensa, destinada a los espectadores y otra, la mis pequeña, a la maquinaria de los espectáculos y a los artistas.
Varias tablas, con sus extremos apoyados sobre enormes pedruscos, servían de asiento para el público y sólo eran utilizadas, de ordinario, por los chiquillos, pues las personas mayores, para estar mis cómodas, llevaban sillas de sus casas o preferían permanecer en pie a estar continuamente en equilibrio inestable sobre los tablones apoyados en las piedras.
Varios humeantes candiles colgados en las paredes cerca de la colcha, alumbraban el corral de modo tan deficiente que, a un metro de distancia de ellos, apenas veía los dedos de las manos.
No se exhibía en dichos lugares películas emocionantes o cómicas, porque en los tiempos a que nos referimos aún no se había inventado el cinematógrafo ni lucían habilidades cancioneras, bailarinas, murgas, ventrílocuos y demás componentes de la moderna farándula; sólo actuaban los polichinelas, legítimos descendientes de los títeres del inmortal Maese Pedro.
De ordinario estos salones hallábanse en los barrios de la Magdalena, Santiago y San Basilio, en el paseo de Ribera y en los campos de San Antón y Madre de Dios y no siempre eran patios o corrales como ahora; a veces convertíase en teatro de polichinelas un solar o un rincón de una plaza, cerrado con lienzos y esteras.
Las funciones comenzaban muy temprano, porque entonces no se trasnochaba tanto como ahora. Los chiquillos, apenas oían el toque de la oración de la tarde dirigíanse al improvisado teatrillo para ocupar un sitio en primera fila; entregaban al portero, acomodador y maquinista, todo en una pieza, dos ochavos o un cuarto, precio de la entrada e iban a sentarse muy cerca de la colcha para no perder un movimiento de los muñecos ni una palabra de sus graciosos diálogos.
Luego acudían las mozas, muy peinadas, con la cabeza y el busto llenos de ramos de jazmines, cada una provista de su silla; más tarde los mozos, dispuestos a pasar un rato de palique con las muchachas.
Cuando el corral estaba lleno de gente, un redoble de tambor o un toque de campana y, a veces de cencerro, anunciaba el comienzo del espectáculo.
Minutos después por encima de la colcha aparecían los personajes encargados de representar la farsa, unos monitos con cabezas de madera, grotescamente vestidos que no se movían por medio de resortes, hilos ni alambres como los modernos autómatas, sino de una manera mucho más sencilla; el operador, llamémosle así, oculto detrás de la colcha, sugetábalos [sic] con una mano y los hacía accionar moviendo los dedos índice y pulgar, que, metidos por las mangas del traje de los muñecos, servíanles de brazos.
Estos ridículos personajes eran siempre los mismos, el señó Cristobita, la señá Rosifa y la tía Norica, que sostenían diálogos, salpicados de frases y palabras propias de carretero, cantaban, reñían y se aporreaban de lo lindo.
Las carcajadas que los espectadores, sobre todo la gente menuda, lanzaban cada vez que el señó Cristobita daba un tremendo golpe, en la cabeza, con la chibata a la señá Rosita o cuando la tía Norica soltaba un terno, oíanse en todo el barrio.
Los manipuladores de los polichinelas usaban, para hablar por estos, unos pitos de caña que producían una voz chillona, ridícula, en perfecta consonancia con la ridiculez de los muñecos.
A las diez de la noche terminaba la función, con gran sentimiento de los chiquillos que no se cansaban de ver vapulearse a las grotescas figuras y los espectadores volvían a sus hogares, en busca del descanso, alegres y satisfechos como si regresaran de la más brillante fiesta.
Los lugares de nuestra ciudad en que últimamente se exhibió polichinelas, hace ya veinte años, fueron un solar producido por el derrumbamiento de una casa en la calle de Agustín Moreno, a la entrada de la de Valderramas y un corral de la calle abierta, entonces, para poner en comunicación la plaza del Potro con el paseo de la Ribera.
Por cierto que en este salón anunciaban los espectáculos de una manera original. Al anochecer un hombre muy serio, muy grave, salía del corral tocando un tambor; recorría todo el barrio sin cesar un momento en la tarea de zurrar el parche y cuando volvía al punto de partida le rodeaba un centenar de muchachos.
La gente, desconocedora del fin que perseguía aquel individuo, creía que se trataba de un loco o que había establecido en Córdoba la hermandad de los tamborileros que en algunos pueblos, para martirio del vecindario, corre incesantemente las calles durante la Semana Santa.
Julio, 1927.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
AMORES Y AMORÍOS
No vamos a tratar de la graciosa comedia de los hermanos Alvarez Quintero titulada lo mismo que estos Recuerdos de otros días sino de los amores y amoríos -y seguimos utilizando los títulos quinterianos- que en tiempo ya remoto nacieron y se desarrollaron en los teatros de Córdoba, por considerarlos tema importante para una crónica retrospectiva.
En el teatro Principal, aquel teatrito pequeño y coquetón de la calle de Ambrosio de Morales que fue destruido por un incendio, comenzaron sus relaciones un propietario cordobés y una artista vizcaína: don Juan León, dueño de uno de los mejores jardines de nuestra ciudad, hoy casi destruido, el que hay en la carrera de los Tejares, frente a la Plaza de Toros, y doña Vicenta Ormaeche Urrutia, más conocida por el segundo apellido que por el primero, notable actriz que gozó de justa fama.
Aquellos enamorados uniéronse con el santo lazo del matrimonio pero surgieron entre ellos desavenencias que les obligaron a separarse amistosamente.
Doña Vicenta Urrutia, cuando el peso de los años la obligó a retirarse de la escena, fijó su residencia entre nosotros y todos los años, durante los primeros días del mes de Noviembre, reaparecía en las tablas, como se dice en la jerga teatral, para representar con los aficionados cordobeses el popular drama Don Juan Tenorio, en caracterizaba de manera irreprochable el papel de Brígida.
En el café-teatro de El Recreo, situado en la calle del rco Real, punto de reunión predilecto del público hace medio siglo, fué pródigo en noviazgos, aventuras y coloquios de amores, algunos de los cuales terminaron en Vicaría.
Entre los asiduos concurrentes a aquel bonito salón de espectáculos figuraba un aristócrata poseedor de un título nobiliario, que pasaba las noches sentado ante un velador muy cerca del escenario, apurando a pequeños sorbos el contenido de una copa de aguardiente y dirigiendo miradas incendiarias a una tiple cómica.
Cuando la función terminaba, la artista iba a acompañarle y el alba les sorprendía, muy juntitos, en un rincón del café, arrullándose con ternura.
Tales relaciones eran la comidilla de la gente desocupada que contaba infinidad de anécdotas relativas a la vida y a las extravagancias del aristócrata. Los murmuradores aseguraban que el contenido de la copita que apuraba sorbo a sorbo, en dosis verdaderamente homeopáticas, no era aguardiente sino agua y, en cambio, el enorme vaso cuyo líquido ingería a grandes tragos estaba lleno del aguardiente de más grados que se fabricaba entonces en Rute o Constantina.
Pasaron los años, murió el amigo de la tiple y un hijo de ésta se vió en posesión de parte de la fortuna del noble aludido, como consecuencia de un pleito que sostuvo con los herederos de aquel.
Dos cordobeses, el actor don Francisco Villegas y el profesor de música don Juan de la Torre, unieron sus destinos a los de dos cantantes, las hermanas Brieva, que actuaban durante largas temporadas en el antedicho teatro de El Recreo.
Hijo de uno de estos matrimonios fué el pintor don Manuel Villegas Brieva, considerado como cordobés aunque habia nacido en Murcia, que dejó de existir hace pocos años.
El mitológico dios que camina por el mundo, con los ojos vendados, disparando flechas a los corazones, también estableció más de una vez su campo de acción en el Gran Teatro.
Las personas que hace un cuarto de siglo visitaban el escenario de dicho coliseo durante la actuación de cierta compañía de zarzuela, fijaban la atención en una pareja de enamorados que, entre bastidores, abstraídos de cuanto les rodeaba, se entretenían en rimar el eterno idilio.
Ella era una tiple, él un escritor montillano, los dos tan enjutos de carnes, tan demacrados, que parecían momias. La gente dió en llamarles los espectros impalpables, titulo de un espectáculo de magia, entonces en boga.
En el Gran Teatro nacieron los amores, que poco después les llevaban al altar, entre un joven cordobés, cuyo gran talento reservábale un porvenir brillante, y una tiple igualmente notable como cantante y como actriz.
En Córdoba contrajeron matrimonio, en época en que trabajaban en el Gran Teatro, el popularísimo actor cómico don Manuel Espejo y la distinguida primera actriz doña Concepción Constán y, algunos años después, los aplaudidos artistas de comedia don Francisco Rodrigo y Luisa Cano.
La historia galante, llamémosla así, del Teatro Circo del Gran Capitán podría servir de tema para escribir un libro muy curioso. Allí se vivía en perpetuo idilio. Abundaban los Tenorios pertenecientes a todas las clases de la sociedad, entre los que se distinguieron tres ricos hacendados de distintos pueblos de esta provincia que hacía bastantes años habían pasado de la juventud. Y así como el famoso Burlador de Sevilla suscribía a todas las hembras, desde la princesa activa a la que pesca en ruin barca, ellos cortejaban a todas las cómicas, desde la primer tiple hasta la última corista.
Hombres generosos, espléndidos, colmaban de agasajos, no sólo a sus adorados tormentos, sino a todo el personal de sus respectivas compañías.
Apenas penetraban en el escenario invadíalo una verdadera legión de sirvientes del Teatro y camareros de café portadores de flores, de bandejas llenas de pasteles, de botellas de cerveza, de sorbetes, de dulces.
María la Gitana, aquella simpática y popular mujer siempre dispuesta a sacar de toda clase de apuros a las cómicas, diariamente iba al Teatro Circo cargada de mantones de Manila, de medias de seda, de frascos de perfumes, de cajas de jabones, de peinas, lazos y monas, de cuanto se les antojaba a las artistas, todo lo cual no vacilaban en comprarles aquellos incansables conquistadores, aunque tuvieran que pagarlo a precio de oro.
Celebróse en dicho Teatro la función a beneficio de una famosa tiple que traía de cabeza al público de Córdoba. La fiesta resultó un verdadero acontecimiento. Las ovaciones a la cantante se sucedían sin interrupción; la escena se llenaba a cada momento de flores y palomas; la beneficiada no cesaba de recibir valiosos regalos.
Uno de los Tenorios a que nos referimos, que entonces asediaba con sus pretensiones amorosas a la tiple, gastó un dineral en agasajarla.
Después de la función obsequióla con una cena, a la que invitó a todo el personal de la compañía en que figuraba la beneficiada y a algunos de sus amigos íntimos.
Tan juntitos, tan acaramelados estuvieron la artista y el pretendiente que todos los comensales consideraron un hecho las relaciones entre ambos.
Sin embargo, ¡veleidad de las mujeres!, a los pocos días la famosa cantante era novia de un fotógrafo.
Una tiple cordobesa, Tomasa del Rio, que al trabajar por primera vez en su ciudad natal consiguió un triunfo en la revista titulada Congreso feminista, se casó aquí con el empresario de una compañía que actuaba en el Teatro Circo del Gran Capitán, de la cual formaba parte ella.
Una nota triste para concluir: la tierra del cementerio de Nuestra Señora de la Salud cubre las cenizas de un niño, fruto de los amores de una actriz y de aquel gran actor contemporáneo que se llamó Julián Romea.
Enero, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL PERIÓDICO MÁS PEQUEÑO DE CÓRDOBA
Hace cuarenta años próximamente, cuando la Prensa de provincias no había empezado a evolucionar y sus redactores eran, merced a la práctica, más hábiles en el manejo de las tijeras que de la pluma, y les servían de principales fuentes de información los periódicos de Madrid, apareció en Córdoba el diario más pequeño que se ha publicado en esta capital.
Estaba editado en medio pliego español de papel o sea en la cuarta parle del pliego cuádruple que hoy se utiliza en el Diario de Córdoba; la cuarta plana, como es corriente, sólo se hallaba dedicada a los anuncios y la mitad de la primera y de la segunda constituían el folletín, entonces indispensable en la prensa.
Quedaba por tanto, para texto un espacio tan reducido que se llenaba con media docena de cuartillas.
Sin embargo, aunque tenía el diminuto periódico un director y dos redactores, abundaban en él los recortes más que los originales.
Titulábase este Benjamín de la prensa cordobesa El Andaluz y se imprimía en el popular establecimiento tipográfico de don Rafael Arroyo, situado en la calle del Cister, hoy de Carbonell y Morand, donde también tenía la redacción.
Esta corría parejas con las dimensiones del minúsculo diario; puede decirse que se hallaba instalada en el hueco de un balcón.
Constituíanla una pequeña mesa estufa, verdadera mesa revuelta en la que se mezclaban en informe montón de periódicos, cuartillas escritas y en blanco, pruebas y algunos libros.
Entre este maremagnum destacábanse un tintero casi de juguete, varias plumas mohosas, unas tijeras grandes y bien afiladas y un frasco repleto de goma.
Puntualmente, a la hora de comenzarse la confección de aquel remedo de periódico su director y redactor sentábanse alrededor de la mesa, emprendiendo cada uno su trabajo.
El director y al mismo tiempo fundador y propietario de aquel elemento valiosísimo del cuarto poder del Estado, don Emilio Arroyo, hijo del dueño de la imprenta, joven entusiasta del periodismo, que entonces ejercía su aprendizaje en tal profesión, dedicábase a leer la prensa, La Correspondencia de España, El Imparcial y El Globo de Madrid y los diarios locales y a recortar y pegar en cuartilla lo que consideraba digno de la reproducción. A poco que se descuidase, el encargado de la imprenta se le presentaba para advertirle que ya sobraba original.
El redactor jefe aquel, poeta bohemio de gracia inagotable, ingenioso y ocurrente, que se llamó Emilio López Domínguez, escribía un soneto, una semblanza en verso, una sátira mordaz, o comentaba jocosamente un articulo o un suelto con facilidad y rapidez inconcebibles.
El otro redactor, el noticiero, don Nicolás Montis, que ejercía el mismo cargo en El Adalid redactaba cuatro gacetillas sin importancia o la información de un suceso espeluznante, a la que no dedicaba más de una docena de líneas, porque no había sitio para otra cosa.
Por orden de su director, en El Andaluz cuando había que citar a alguna persona decíase invariablemente nuestro buen amigo don Fulano.
Empezó a publicar el periódico aludido en su folletín, una colección de trabajos selectos, en prosa y verso, de nuestros mejores literatos y El Adalid, que no dejaba en paz a su colega, aprovechó la ocasión para tomar el pelo a los redactores de aquel precursor de los rotativos, publicando el suelto siguiente:
"Nuestro buen colega El Andaluz ha tenido el buen pensamiento de coleccionar en un folletín buen número de buenos artículos y poesías de nuestros buenos escritores. Le felicitamos por su buen acierto".
El batallador periódico de los hermanos Valdelomar saaba de sus casillas al inocente diario de don Emilio Arroyo cada vez que le repetía, y acostumbraba a repetirlo con gran frecuencia, que su tirada era tan corta que llevaban al correo los números destinados a los suscriptores de fuera de Córdoba dentro de una petaca.
Cuando concluía el trabajo, el personal de la redacción cambiaba impresiones acerca de la marcha del periódico, mostrándose siempre optimista, apesar de la afirmación constante, no muy descabellada, de El Adalid; charlaba de los temas de actualidad; Emilio López Domínguez amenizaba la tertulia con versos y chascarrillos rebosantes de gracia; Nicolás Montis discutía de todo.
El día en que había fondos en la caja del periódico, y eran los menos, el director propietario de aquel obsequiaba a los redactores con una botella de vino de dieciseis; cuando la situación financiera no permitía tales despilfarros, entre todos pagaban a escote la consabida botella, ocurriendo entonces a aquellos periodistas lo que al sastre del Campillo que trabajaba de balde y ponía el hilo, pues huelga decir que no percibían remuneración alguna por su trabajo.
Frecuentemente invitaban a estas tertulias de la redacción a noveles escritores y aficionados al periodismo con el fin de comprometerles para que colaborasen en El Andaluz.
En cierta ocasión llevaron a una de dichas reuniones a un muchacho, José Bófar, herrero de profesión, que había demostrado en la Prensa local felices y no comunes disposiciones para el cultivo de la gaya ciencia.
López Domínguez, que no estaba convencido de que fuesen de Bófar los versos que aparecían con su firma en los diarios locales, escribió al correr de la pluma:
"Vamos a ver, amigo Pepe Bófar,
si te atreves a hacer en un momento,
en la rítmica forma que tú quieras
unos pocos de versos.
Yo como ves, los hago de tal modo
que, al acabar, cuando la pluma dejo,
todos pueden decir: ¡es un poeta!
muy malo, por supuesto".
Bófar leyó la anterior composición; cogió una cuartilla y, en menos de un minuto, contestó con la siguiente redondilla a la excitación del festivo poeta:
"En vano me haces el bú
con tu sátira ingeniosa;
yo escribo en verso y en prosa
tan ligero como tú"
El Benjamín de la prensa de Córdoba, como era de esperar, tuvo una existencia muy efímera. Cuando murió, El Adalid dedicóle el siguiente epitafio:
"¡Murió!, De su vida breve
casi nadie se dió cuenta.
¡Pobre enano de la venta!
¡Que la tierra le sea leve!.
Enero, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ARTISTAS ORIGINALES
Entre la legión de artistas que, antaño, nos distraía en circos, teatros, cafés y hasta en plena calle con esos espectáculos llamados por el vulgo títeres, hubo algunos muy originales que, por la novedad de sus trabajos, siempre difíciles y peligrosos, llamaban extraordinariamente la atención del público.
Hoy que se encuentra entre nosotros uno de los artistas aludidos, de los cuales hay ya pocos, creemos oportuno recordar los más notables que, en el último tercio del siglo XIX y en los comienzos del XX, desfilaron por nuestra ciudad.
Hace cuarenta anos, en el café teatro llamado El Recreo, entonces punto de reunión favorito de los cordobeses, actuó un gimnasta que se titulaba El hombre mono.
No sólo imitaba perfectamente a dicho animal en los gestos, movimientos y actitudes sino en la agilidad prodigiosa. Con ligereza inconcebible trepaba por una cuerda, realizaba ejercicios acrobáticos en el trapecio, recorría !as mesas del café, saltando de una a otra y cogía en el aire los terrones de azúcar, almendras y golosinas que le arrojaban los espectadores.
Muchos de éstos creían que no se trataba de un hombre hasta que el artista despojábase de su disfraz y comenzaba a hablar.
En todas las reuniones comentábase el curioso espectáculo de El Recreo y Antonet, el último trovador callejero, cantaba infinidad de coplas dedicadas a dicho artista, todas las cuales concluían con este estrivillo [sic]:
En el teatro
y en el cafe
El hombre mono
se iba a caer.
Algunos años después de haber estado en Córdoba el gimnasta referido nos visitó otro que se hacía llamar El hombre mosca, lo mismo que Masaa Vaz, pero el trabajo de aquél no consistía, como el de éste, en escalar los edificios más elevados sino en trepar, por una cuerda, al techo y pasearse por él, tranquilamente, sujetándose con las manos y los pies en las vigas.
El primitivo Hombre mosca efectuó sus peligrosos ejercicios en el ya citado café de El Recreo y en la Plaza de Toros, donde recorrió repetidamente el techo de la grada cubierta.
Más tarde el incomparable funámbulo Blondin nos ofreció un espectáculo sensacional: el de cruzar, varias veces, la plaza de la Corredera sobre una maroma colocada a gran altura.
Una vez la atravesó con los piés dentro de unos cestos de mimbre y otra conduciendo una carretilla de mano, en la cual iba un hijo del artista.
Este trabajó dos noches, iluminándose con unas grandes antorchas puestas en los extremos del palo que le servía de balancín y, para admirarle, se congregó en la Corredera un inmenso gentío.
La musa popular también dedicó infinidad de coplas al funámbulo que llamaba la atención tanto por sus notables ejercios [sic] como por su extraña indumentaria.
Continuamente oíamos cantar a mozos y chiquillos:
Monsiú Blondin
tiene un gabin
que en ca bolsillo
le cabe un pan.
Cuando se pusieron de moda las carreras pedestres y Vargosi y Bielsa adquirieron gran renombre, surgió una legión de andarines que acabó por convertir este deporte en medio disimulado de pedir limosna.
Entre los primeros sobresalió El hombre antílope, cuya resistencia física pudimos apreciar en varias ocasiones.
Pasaba horas y horas dando vueltas al paseo del Gran Capitán o al Campo de la Victoria y se distinguía de sus compañeros de profesión en que no se limitaba a correr; en cada vuelta tenía que saltar por encima de varias sillas, puestas en la improvisada pista, obstáculos que salvaba con agilidad pasmosa, sin demostrar el menor cansancio.
Diariamente acudía gran número de personas a presenciar las carreras de El hombre antílope.
Ya en nuestra época, cierto día, circularon profusamente unos prospectos que consiguieron despertar la curiosidad del vecindario. Anunciaban la presentación de Frosso, El hombre muñeco. Trabajaría en el Teatro Circo del Gran Capitán y exhibiríase antes en el escaparate de una tienda.
A las pocas noches, tras la cristalería del almacén de muebles que don Francisco Blanco poseía en la calle de Gondomar, apareció aquel original artista. Su rostro barnizado y sin expresión, su inmovilidad completa, su rigidez absoluta, su traje, todo, producían la sensación de que se estaba en presencia de un muñeco y no de una persona.
Esta ilusión fué más completa en el Teatro Circo Frosso, después de simular sus ayudantes que le daban cuerda valiéndose de un ingenioso mecanismo, se movía y andaba como un autómata, siempre rígido, en una tensión de nervios asombrosa.
Una hermosa mujer que acompañaba al artista bajáalo del escenario al patio de butacas, echándoselo al hombro lo mismo que si fuera un pelele, y aquel hombre extraño repetía los trabajos entre el público, el cual los contemplaba con verdadero estupor.
Los espectadores acercábanle fósforos encendidos a los ojos, sin que se produgera [sic] el menor movimiento en las pupilas de Frosso.
El hombre muñeco sirvió, durante mucho tiempo, de tema a todas las conversaciones en Córdoba.
Finalmente, hace catorce o quince años, también actuó en el Teatro Circo otro artista original: Otto Viola, quien se titulaba El hombre que se cae de todas partes.
Este después de realizar trabajos acrobáticos y equilibrios muy difíciles colocaba en el centro del escenario una mesa, en ella varios barriles, unos sobre otros, hasta llegar a las bambalinas y sobre el último barril una silla, sentábase en ella, sacaba de un bolsillo un periódico y simulaba leerlo tranquilamente, al mismo tiempo que se mecía, haciendo oscilar los barriles.
Las oscilaciones cada vez eran mayores hasta que, perdido el centro de gravedad, caía aquella especie de elevadísima torre.
El público lanzaba un grito de terror; Otto Viola daba una vuelta de campana en el espacio y quedaba en pie, en medio de la escena, sin dejar, aparentemente, de leer periódico.
Los espectadores respiraban y prorrumpían en una ovación atronadora.
Tales han sido los artistas más originales, de esos que el vulgo denomina impropiamente titiriteros, que han desfilado por nuestra ciudad durante los últimos cincuenta años.
Septiembre, 1927.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN CANTOR DE SAETAS
Hace medio siglo, en la legión de mendigos de Córdoba figuraban muchos tipos originales y dignos
de estudio.
Entre ellos sobresalían Torresno, el idiota que cooperó, en concepto de confidente, a la campaña emprendida por el gobernador Zugasti, contra el bandolerismo en Andalucía; aquel sordo de conveniencia que si por su pesadez lo despedían de cualquier casa con cajas [sic] destempladas, mandándole a freir espárragos o cosa por el estilo, contestaba con su socarronería habitual: igualmente toda la familia; Cortijo al hombro, el infeliz que cargado de guiñapos vagaba por la ciudad repitiendo, sin cesar, con voz cavernosa este pregón: un cubertoncillo viejo pa fregar el suelo quien me merca, y otros a los que ya dedicamos una de nuestras crónicas retrospectivas.
También es digno de mención un pordiosero paralítico que, a duras penas, se tenía en pie, apoyándose en un descomunal garrote.
Este desgraciado, en cuya indumentaria nunca faltaban prendas inservibles de un uniforme militar, ya una guerrera hecha girones, ya un pantalón rojo descolorido, ya un galoneado gorro mugriento, comía las sobras del rancho en la puerta de los cuarteles, dormía en un banco de un paseo o en la gradilla de una puerta y se consideraba feliz el día que lograba reunir la cantidad necesaria para poder entregarse al descanso en una casa de recogimiento y matar el gusanillo, al despertar, con una chicuela de aguardiente.
Aunque la locomoción constituía para él un problema de solución dificilísima por el gran trabajo que le costaba andar, continuamente recorría la ciudad, no sólo para pedir una limosna a los transeuntes, sino para dedicarse a un humilde comercio con que en aquella época, se buscaban medios de vida bastantes desheredados de la fortuna.
Pendiente del cuello por medio de una cuerda, llevaba una cajita de cartón llena de cajas de fósforos, de aquellas cajas que buscaban con gran interés los chiquillos para recortar y coleccionar las estampas que tenían en las cubiertas, retratos de toreros, caricaturas, rompecabezas e historietas cómicas.
Nuestro hombre deteníase ante todas las personas que encontraba al paso y, realizando un esfuerzo enorme para hablar, pues la parálisis casi le impedía articular palabra, pronunciaba esta frase: fósforos, señorito. Si el transeunte no le compraba una caja de cerillas, el mendigo añadía: señorito, una limosna por Dios y, en muy pocos casos se retiraba de la persona a quien ofrecía la caja de f6sforos o de quien demandaba el óbolo de la caridad sin obtener una moneda de dos cuartos o un ochavo, por lo menos.
Cuando se aproximaba la Semana Santa y en los días de esta, el paralítico recurría a otro procedimiento para excitar los sentimientos caritativos del vecindario; entonces dedicábase a cantar saetas; a cada instante parábase enmedio de la calle y con voz gutural, inarmónica, destemplada, más semejante a un gruñido que a una voz humana, invariablemente lanzaba al viento esta copla, haciendo una pausa en cada verso porque le faltaba la respiración:
Que hermoso está er menumento
con tanta luz encendía.
Mujeres que estais adrento
dispertar si estais dormías
y adorar al Sacramento.
y como estribillo del cantar añadía: fósforos. Una limosna por Dios.
Nunca faltaban hombres y mujeres que le rodeasen para oirle y, concluida la saeta, muy pocos se alejaban sin haberle entregado unas miserables monedas de cobre.
El Jueves y el Viernes Santos, entre la gente que desfilaba por la ciudad para visitar los Sagrarios o que se apiñaba para ver las procesiones, las señoras luciendo sus mejores galas, los caballeros vestidos de rigurosa etiqueta o con vistosos uniformes y el pueblo ataviado con los trapitos de cristianar, destacábase por sus harapos que contrastaban con el lujo de la abigarrada multitud, el pobre paralítico del pantalón rojo descolorido, la guerrera hecha girones y el mugriento gorro de cuartel, símbolo de todas las miserias y de todos los infortunios.
Y a cada instante el silencio augusto de aquellos días era interrumpido por la voz gutural, inarmónica, destemplada, que repetía la popular saeta:
Que hermoso está er menumento
con tanta luz encendía.
Mujeres que estais adrento
dispertar si estais dormías
y adorar al Sacramento.
Abril, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL PALACIO DE LOS CONDES DE TORRES CABRERA
La Diputación provincial realiza gestiones para adquirir un edificio con destino al Gobierno civil. Ninguno, a nuestro juicio, reune tan excelentes condiciones para tal objeto como la antigua casa de los Condes de Torres Cabrera, magnífico y suntuoso palacio en el que se ha escrito brillantes páginas de la historia de esta ciudad.
Dicha morada señorial, hoy silenciosa y triste produce la sensación de pasada grandeza a quien se detiene para contemplarla ante la verja del jardín exterior y esa sensación sube de punto y se convierte en algo que subyuga y emociona cuando se penetra en el palacio y admírase su fachada principal, de estilo del Renacimiento italiano del siglo XVII, compuesta de dos cuerpos salientes unidos por una terraza, que le dan aspecto de fortaleza; su hermoso patio claustrado, con pavimento y zócalo de mosaico; su soberbia escalera de mármol negro con incrustaciones de mármol blanco y ágata y, sobre todo, su regio salón llamado del trono, en el que parece que se adivinan las huellas de las augustas personas que allí recibieron a las representaciones de la ciudad hace medio siglo.
Hemos dicho al comienzo de estas líneas que en la casa solariega de los Condes de Torres Cabrera se ha escrito brillantes páginas de la historia de nuestra ciudad y, para demostrarlo, vamos a consignar una relación sucinta de las altas personalidades que se han hospedado en ella y de los principales actos y fiestas celebrados en la misma.
En los días 2 y 3 de Mayo del año 1848 visitaron Córdoba los infantes Duques de Montpensier y los ilustres próceres don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba y doña Isabel de Arteaga, Condes de Torres Cabrera les albergaron en su morada; agasajándoles espléndidamente.
En Abril de 1877 vinieron el Rey Don Alfonso XII su hermana la infanta Dona Isabel, entonces Princesa de Asturias; y también los próceres citados tuvieron el honor de hospedarles durante los días 3, 4 y 5, que permanecieron entre nosotros, así como a todo el séquito de Su Majestad y Su Alteza, incluso al zaguanete de alabarderos que les acompañaban.
Para esta visita don Ricardo Martel mandó terminar el salón regio comenzado a construir en su palacio pocos años antes bajo la dirección de don Carlos Degrandi y cuyas obras tuvo que suspender por causas ajenas a su voluntad.
Dicho salón, concluido por don Ramón Martínez Bueso, mide quince metros de longitud por seis de anchura y su decorado es de estilo Luis XV.
En su frente principal aparece el trono y, sobre él, en el centro, el escudo de España y a los lados las cifras de Don Alfonso XII entre ramas de laurel y alabardas.
Constituyen el mobiliario de esta magnífica estancia cuatro sofás y veintidos [sic] sillones dorados, con el asiento y el respaldo cubiertos de damasco rojo; la iluminan tres grandes lámparas de bronce y hay, además, en ella, soberbios candelabros y un artístico reloj, también de bronce.
Su Majestad efectuó en dicho salón la recepción oficial, el 3 de Abril, y quedó admirado de aquella estancia, verdaderamente regia, así como de la suntuosidad de todo el palacio que, según frase del Monarca, nada tenia que envidiar al suyo.
Los Condes de Torres Cabrera, para perpetuar el recuerdo de esta visita, colocaron en el repetido salón una lápida con la inscripción siguiente:
"Su Majestad el Rey de España Don Alfonso XII y S. A. R. la Srma. Señora Doña María Isabel de Borbón y Borbón, su augusta hermana, Princesa de Asturias, honraron esta casa, hospedándose en ella, y ocuparon este sitial para recibir Corte en Córdoba, el día 3 del mes de Abril de 1877".
También separaron con una cadena dorada la parte en que se halla el trono del resto de la estancia.
Esta se conserva como el día en que recibieron allí Don Alfonso XII y su hermana Doña Isabel a las representaciones de Córdoba y nos consta que, si el edificio fuese adquirido para destinarlo a Gobierno civil, su propietaria cedería el mobiliario y cuanto dicho salón encierra, para recuerdo perenne de una fecha memorable.
Don Ricardo Martel hospedó asimismo, en su casa solariega al ilustre estadista don Antonio Cánovas del Castillo, que vino acompañado de su esposa doña Joaquina de Osma y del entonces exministro don Raimundo Fernández Villaverde.
Como se anunció que Cánovas haría importantes declaraciones políticas en el banquete con que sus correligionarios se proponían obsequiarle en la huerta de Segovia, se reunieron en Córdoba casi todos los conservadores de la provincia, entonces muy numerosos; muchos de toda Andalucía y bastantes periodistas de Madrid, Sevilla, Málaga y Jaén.
En el palacio de los Condes de Torres Cabrera celebróse una recepción brillantísima en honor de don Antonio Cánovas; a ella asistieron varios millares de personas. Una verdadera masa humana invadía los salones, las galerías, los patios, el jardín y todas las dependencias de la casa, puestas, por completo, a la disposición de los visitantes.
Varias habitaciones de las que tienen sus puertas en las galerías del piso principal fueron convertidas en reposterías y en ellas servíase a los concurrentes cuanto deseaban.
En todas las mesas, sobre grandes bandejas de plata, veíase montones enormes de cigarrillos y de cigarros puros de las mejores marcas, también con destino a los invitados.
Aquella recepción recordó, por su magnificencia, la de Su Majestad el Rey Don Alfonso XII, antes mencionada.
En los tiempos, ya lejanos. en que nuestra ciudad era rico planter [sic] de poetas, pues según la frase feliz de uno de ellos aquí se les podía segar como las rosas, los Condes de Torres Cabrera celebraban frecuentemente en su palacio fiestas literarias lucidísimas.
De ellas recordaremos una organizada en honor del inmortal autor de El Moro Expósito don Angel de Saavedra, duque de Rivas y otra en que se dió a conocer el eximio cantor de las Ermitas don Antonio Fernández Grilo.
Este que era muy joven, casi un muchacho, recitó de manera admirable unas composiciones inspiradas, bellas, fáciles, sonoras, que llamaron extraordinariamente la atención del auditorio.
Don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba se convirtió en Mecenas de Grilo y le costeó la publicación de su primer libro de versos.
En la señorial morada a que nos referimos también se efectuaba las reuniones preparatorias de nuestros antiguos y famosos Juegos florales, a las que asistían muchas y encantadoras señoritas de la aristocracia cordobesa.
Asimismo allí, con asistencia de las autoridades y de distinguido público, se celebraba el reparto de premios a los obreros que asistían a las Escuelas dominicales, benéfica institución creada por la señora doña Isabel de Arteaga, Condesa de Torres Cabrera.
Durante el largo periodo en que don Ricardo Martel fué jefe provincial del partido conservador, semanalmente reunía en su casa a sus correligionarios para cambiar impresiones con ellos sobre política y obsequiarles con un té.
Aquellas tertulias resultaban muy agradables y a ellas concurrían, no solamente los conservadores de la capital, sino muchos de su provincia y, a veces, altas personalidades del partido.
El Conde de Torres Cabrera, que gastó gran parte de su fortuna y de sus energías en el fomento y la defensa de la Agricultura, al aparecer la maquinaria para realizar las principales faenas del campo, recibida con adversión [sic] por los labradores, adquirió considerable número de las máquinas aludidas, constituyendo con ellas una exposición en el magnífico patio claustrado de su casa solariega
Seguidamente invitó por medio de la Prensa, por cartas y circulares a los agricultores de toda la provincia d Córdoba para que visitasen la exposición indicada con el fin de conocer los nuevos aparatos.
El ilustre prócer acompañaba a todos cuantos acudían a verlos, explicándoles su funcionamiento, les demostraba su utilidad y les convencía, en fin, de que se trataba de un verdadero progreso, de un elemento importantísimo para el desarrollo de la Agricultura.
Pocos años después, como complemento de esta exposición, instaló otra de productos de nuestros campos, en los amplios salones de la planta baja del edificio.
Allí, en largas vitrinas, veíase innumerables muestras de cereales, de aceitunas, de vino, de aceites, todas con etiquetas en las que se consignaba el nombre de su propietario, la finca de que procedía cada articulo y el precio fijado para su venta.
Los labradores se apresuraban a remitir tales muestras a don Ricardo Martel, seguros de que conseguían la mejor propaganda de sus productos, pues por la exposición referida, que era permanente, desfilaban millares de personas, entre ellas muchos forasteros.
En uno de los salones contiguos a la exposición agraria, estuvo durante algún tiempo la redacción del diario conservador La Lealtad, fundado por el señor Martel y Fernández de Córdoba.
Era aquella una redacción coquetona elegante, impropia de un periódico provinciano. Constituían su mobiliario gran número de sillones con fundas de tela rameada, un bufete cargado de cuartillas y una mesa ochavada llena de periódicos, la mesa de batalla indispensable en todas las redacciones.
Ante el bufete, sentado uno frente a otro, el culto literato don Miguel Gutiérrez pulía una crónica interesante, bella, atildada y el ingenioso periodista don José Navarro Prieto, comentaba la noticia de actualidad o cultivaba la nota satírica con intención y gracejo insuperables.
En la mesa de batalla los gacetilleros emborronaban cuartillas y algunos colaboradores escribían artículos, o entreteníanse en leer la Prensa.
A la hora de cerrar la edición, nunca faltaban el docto catedrático de Latín don Pablo Antonio Fernández de Molina, que aportaba a La Lealtad interesantes trabajos sobre asuntos filológicos o gramaticales ni el teniente coronel retirado don Fernando Madariaga, incansable comentarista de las reformas militares del general Cazorla.
Cuando terminábase la tarea cotidiana y, se concedía descanso a la pluma, comenzaba una tertulia muy animada y alegre, que solía tener su epílogo en una taberna próxima.
Hace medio siglo, escritores, artistas y cuantas personas de significación venían por primera vez a Córdoba visitaban el palacio de los Condes de Torres Cabrera, para admirar la magnificencia de esa soberbia morada; su hermoso patio claustrado con elegantes arcos sostenidos por treinta columnas; la magnífica escalera y su regio salón del trono, ya ligeramente descrito en esta crónica retrospectiva; el precioso gabinete árabe; el salón de retratos; la biblioteca; el archivo; las cocheras llenas de lujosos trenes, entre los que sobresalía una valiosísima carroza dorada; el guadarnés con arreos de todas clases y una varíadísima colección de vistosas libreas puestas en maniquíes; los guerreros con brillantes armaduras colocados en la mesita de la escalera; las panoplias llenas de armas de toda clases y de todas las épocas; los severos muebles antiguos; las vajillas de China y de plata, un verdadero tesoro de mérito. y valor extraordinarios.
Insistimos en que ninguna casa podría encontrarse que reuniera las condiciones de esta para destinarla a Gobierno civil. Sí la Diputación provincial la adquiriera con tal objeto, Córdoba podría enorgullecerse de tener el mejor edificio de esta clase que hubiera en España con un salón construído expresamente para las recepciones regias.
Al mismo tiempo evitaríase que cualquier día fuera transformado o destruído el palacio en que se ha escrito brillantes páginas de la historia de nuestra ciudad y se rendiría un tributo de respeto a la memoria del ilustre, del insigne patricio que consumió su fortuna y sus energías en una labor constante, intensa, tenaz, encaminada al progreso, al desarrollo, al engrandecimiento de Córdoba en todos los órdenes.
Junio, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
COLECCIONES DE FIERAS Y ANIMALES DOMESTICADOS
Ahora que hemos tenido en Córdoba un magnifico parque zoológico, por el cual han desfilado muchos millares de personas, creemos oportuno dedicar una crónica retrospectiva a las colecciones de fieras y animales domesticados que, desde tiempos muy remotos, se ha visto en nuestra ciudad.
Hace medio siglo frecuentemente nos visitaban hombres y chiquillos, italianos en su mayoria, que recorrían las calles tocando un organillo, el cual llevaban pendiente del cuello por medio de una correa. Sobre el organillo un pequeño mono grotescamente vestido lucía sus habilidades; bailaba al compás de la música, saltaba por un aro, hacía la instrucción militar, daba vueltas al molinillo de una chocolatera, tocaba el violín y simulaba leer en un libro,
colocándose antes unas enormes antiparras.
También venían con frecuencia caravanas de húngaros con osos que bailaban en la vía pública al compás de extrañas canturias de sus domadores, acompañadas por un pandero.
En cierta ocasión uno de dichos animales, que trabajaba ante un numeroso grupo de espectadores en la calle de Céspedes, negóse a obedecer a su dueño; éste tirole tan fuertemente de la cadena con que lo tenia sujeto de la boca por medio de una argolla, que le partió el labio; la fiera, ya en libertad, dió un tremendo rugido y las personas que la rodeaban huyeron presa de un indescriptible pánico. Sólo permaneció inmóvil, ajeno al peligro que corría, un niño de corta edad. El oso se le aproximó, cogióle entre sus brazos cuidadosamente y, sin causarle el menor daño, lo sentó en la gradilla de una puerta próxima.
Hace más de cincuenta años llamó poderosamente la atención de los cordobeses, pues apenas se había visto aquí un animal de su clase, el famoso elefante Pizarro; su amo recorría con él la población y, previa la entrega de dos cuartos, subía sobre el lomo del enorme paquidermo a los chiquillos y los paseaba por varias calles.
El dueño del elefante anunció un espectáculo sensacional: la lucha de aquel con un bravo toro de seis años de la ganadería de Barbero.
Para presenciar la original lucha, numerosísimo público acudió al circo de la carrera de los Tejares.
El elefante colocóse en el centro de la plaza, sentado y sujeto de una pata, con una cadena, a un trozo de viga clavado en el suelo; su amo se hallaba, en pie, detrás las manos del animal.
Salió el toro y empezó a dar vueltas al ruedo sin acercarse a Pizarro; entonces varios toreros le echaron los capotes para obligarle a que se aproximara al paquidermo y, al fin, le embistió, causándole una pequeña herida en una pata.
El elefante, sin variar de posición hizo un movimiento brusco y rompió la gruesa cadena con que estaba amarrado.
La res, ya confiada, se dispuso a embestirle de frente y Pizarro la cogió con la trompa y, con la misma facilidad que si se tratase de un gato, la estrelló a varios metros de distancia.
Los huesos del toro crujieron como un haz de cañas al ser machacado y el cornúpeto quedó sin vida.
En las ferias de Nuestra Señora de la Salud y Nuestra Señora de la Fuensanta abundaban antiguamente las barracas con fieras y animales domesticados.
Nunca faltaba el teatro en que monos y perros hacían ejercicios gimnásticos, bailaban y realizaban escenas tan cómicas como la del desafío en que moría un mono, el cual era depositado en un coche fúnebre tirado por perros, a los que guiaban otros monos con galoneadas libreas.
También era indispensable la barraca de las focas que según sus dueños, decían papa y mama y a las que la gente denominaba el pez de la tina.
Cierto día penetró en una de estas barracas un negro, muy popular en Córdoba, donde ejercía el oficio de albañil; acercóse a la balsa en que se hallaban las focas; quedóse fijo en ellas y, al oír los gruñidos que lanzaban semejantes, en efecto, a las palabras papa y mama, dichas con voz muy gutural, exclamó: ¡bah, a mí no me hacen comulgar con ruedas de molino; ese que habla es un francés que está escondido debajo de la tina!
Muchos años consecutivos nos visitó, durante la feria de Nuestra Señora de la Salud, una domadora de serpientes que traía otros animales, entre ellos un enorme gorila.
El ejemplar mejor de sus serpientes y el corpulento mono murieron cuando su dueña los exhibía en pueblos de esta provincia y ambos animales figuran, disecados, en el gabinete de Historia Natural del Instituto de Segunda Enseñanza de Córdoba.
En la feria de Nuestra Señora, de la Fuensanta, una noche, hace bastantes años, se propaló una falsa alarma: la de que se había escapado una fiera de una barraca y la gente huyó a la desbandada, atropellándose muchas personas y resultando bastantes con heridas y contusiones.
La colección de animales más completa que se había visto hasta entonces en Córdoba estuvo aquí dos veces por los años 1884 a 86. La primera vez se instaló en el Campo de la Merced y la segunda en el de la Victoria, cerca del lugar en que se hallaba la ría.
Poseía raros ejemplares y una buena colección de perros y monos amaestrados.
Un hombre muy conocido en esta capital, indispensable en toda juerga, porque cantaba con mucho gusto el género flamenco, visitó cierto día el parque zoológico indicado y al pasar cerca de un elefante que se hallaba en el centro de la barraca, hubo de molestarlo con el bastón; siguió viendo las fieras y cuando, al dar la vuelta a la tienda, pasó de nuevo por donde se hallaba el paquidermo, este le dió tan tremendo golpe con la trompa que lo estrelló contra las jaulas del otro extremo del parque.
La persona aludida resultó con multitud de lesiones, por fortuna leves, en todo el cuerpo.
Posteriormente el conocidísimo domador Malleu trajo su colección de fieras, muy completa y numerosa, y la instaló en la sala de butacas del Teatro Circo del Gran Capitán.
Con este domador venía una joven, la señorita Barnussell, que se encerraba en una jaula llena de leones, tigres, leopardos, chacales y otras bestias feroces, a las que convertía en mansos corderos, obligándolas a realizar múltiples trabajos.
Malleu anunció la lucha de un león con un toro, que debería efectuarse en el circo de los Tejares, dentro de una jaula, de gran tamaño. El espectáculo careció de interés, pues los dos animales huían el uno del otro y no llegaron a acometerse.
En los antiguos circos de compañías ecuestres y gimnásticas, espectáculo hoy a punto de desaparecer, además de los caballos amaestrados, siempre había otros animales que realizaban múltiples trabajos, llamando poderosamente la atención del público.
Hace medio siglo, la mejor compañía de las indicadas, que era la de don Eduardo Díaz, casi todos los años actuaba en Córdoba durante una larga temporada, instalando su circo unas veces en el lugar conocido por el Galápago, próxirno al edificio de la Diputación provincial, y otras en el solar del paseo del Gran Capitán, donde después fue levantado el Teatro Circo.
Un payaso muy notable de dicha Compañía, Tony Grice, fue el primero que presentó un burro amaestrado, el famoso burro Rigoletto, después indispensable en todos los circos, con el que su dueño hacía ejercicios y escenas rebosantes de gracia.
El mismo artista tuvo la humorada y la paciencia de domesticar a un cerdo que evolucionaba en la pista con arreglo a las indicaciones de su amo.
Algunas veces negábase a trabajar y entonces Tony Grice decía al público: Señores: no les extrañe que no me obedezca, porque, al fin, es un marrano.
Fessi, director de otro circo que en época ya lejana, figuraba casi todos los años entre los espectáculos de la feria de Nuestra Señora de la Salud, presentó aquí por primera vez un número interesante que al poco tiempo también figuraba en casi todos los circos: el de los cuatro toros amaestrados. Estos animales daban vueltas a la pista cambiando de dirección, según su amo se lo ordenaba; se subían en unos pedestales de madera, se arrodillaban y se mecían colocándose en los extremos de una tabla apoyada por su centro sobre un borriquete.
Cierta noche uno de los toros se negó a obedecer al domador; éste fustigóle duramente y la res saltó la barrera de la pista frente a la puerta del circo y salióse al paseo de la Victoria, emprendiendo veloz carrera.
Huelga decir que la gente huyó despavorida,. atropellándose, en la creencia de que se trataba de un toro bravo y no de un manso buey que iba en busca de la dehesa.
Fessi conservaba un recuerdo muy desagradable de Córdoba; un borracho, durante una función, penetró en el departamento del circo donde se vestían las artistas.
Como el director de la compañía tratara de arrojarle violentamente, el beodo le asestó una tremenda cuchillada en el cuello que, le puso en grave peligro la vida.
En la compañía de un circo levantado, hace cuarenta años, en el Campo de la Merced, figuraba un domador de fieras que se titulaba el coronel Boone.
Encerrábase este en una jaula con cuatro magníficos leones y les obligaba a realizar diversos trabajos.
En una función invitó a la persona que quisiera a penetrar en la jaula, garantizándole que no correría peligro.
Un joven muy conocido aceptó la invitación y a los pocos momentos entraba en el recinto de las fieras pero estas, tan pronto como se dieron cuenta de la presencia del visitante, dispusiéronse a arrojarse sobre él lanzando terribles rugidos, y el coronel Boone, a costa de gran trabajo, los acorraló, por medio del castigo mientras el intruso abandonaba la jaula precipitadamente.
La escena produjo en el público una impresión terrible y hubo señoras que sufrieron desmayos.
Un año entre los espectáculos de la feria de Nuestra Señora de la Salud, había uno titulado “Circo ruso de fieras domesticadas”.
Era una barraca humildísima, cubierta con lienzos rotos y descoloridos; interiormente sólo contenía varias tablas apoyadas sobre piedras a guisa de asientos y la iluminaban, débilmente, unas humeantes candilejas alimentadas con aceite.
Las fieras amaestradas reducíanse a un escuálido camello que daba vueltas a una pista guiado por un hombre cubierto de andrajos y a un oso al parecer moribundo, al que se abrazaba un muchacho y ambos caían al suelo.
Aquel cuadro de miseria contristaba el ánimo de los espectadores.
Un joven nervioso, impresionable, que pertenecía a la Junta de Protección a la Infancia, vió la escena de “la terrible lucha de un niño con un oso”, como anunciaban los voceadores del circo y apresuróse a denunciar ante el gobernador civil aquel espectáculo a su parecer peligrosísimo, inhumano, cruel, intolerable.
La primera autoridad de la provincia ordenó a uno de sus agentes que fuera a ver de lo que se trataba y cuando se informó por él de la escena aludida en vez de clausurar el circo y encarcelar a su dueño, como pretendía el joven de la Junta de Protección a la Infancia, socorrió con una limosna a aquella pobre gente.
En el solar del paseo del Gran Capitán en que estuvo el Salón Ramírez, instalóse antes el circo de la Condesa de Valsois, quien presentaba cuatro elefantes muy bien amaestrados.
Fueron los primeros que trabajaron en Córdoba y llamaron extraordinariamente la atención del público.
En el mismo circo presentábase una artista vestida de cazadora, con una jauría de perros.
De una enorme cesta colgada en el techo salían unas palomas revoloteando por el circo; la cazadora disparaba su rifle y, a cada disparo, caía al suelo una paloma, al parecer muerta.
Entonces uno de los perros abalanzábase sobre ella, la recogía y se la entregaba a la artista. Esta colocábasela en un hombro desde el cual levantaba el vuelo, yendo seguidamente a ocultarse en la cesta.
Dicho número del espectáculo, original y nuevo, que no lo hemos vuelto a ver gustaba tanto como el de los elefantes de la Condesa de Valsois.
En los teatros de Córdoba también han sido presentados, muchas veces, fieras y otros animales domesticados de los que recordaremos aquí los más notables.
Antes hemos de consignar un caso curioso. Cuando actuó, en el Gran Teatro, Arderius con sus famosos bufos, puso en escena una obra en la que había un baile de pavos.
Aquel espectáculo original no era el resultado de una labor admirable de paciencia, como el público suponía, sino una refinada crueldad.
Colocábase a los pavos, para que bailasen, sobre una plancha de hierro que había estado puesta al fuego durante largo rato y los pobres animales, al quemarse las patas, levantábanlas constantemente simulando una danza, a la que podía aplicarse el calificativo de macabra con mucha propiedad.
En el Teatro Circo del Gran Capitán trabajó una compañia de perros comediantes que, solos en la escena, representaban, mímicamente por supuesto, dramas y comedias, mejor que algunos actores.
En el mismo teatro lució sus habilidades el popular mono Maxím, que comía, fumaba, tomaba café, recorría el escenario en bicicleta, patinaba, se desnudaba y se vestía como si fuera una persona.
También en el citado coliseo se presentó una domadora de leones que poseía una colección de estos animales, raquíticos, escuálidos, al parecer moribundos. La domadora penetraba en la jaula de los leones y los obligaba a realizar varios ejercicios a duras penas, pues trabajosamente se tenían en pie.
Aquí murieron dos leones, sin duda de hambre, porque aquel deplorable espectáculo producía muy poco dinero.
En una compañía de circo que funcionó en el Teatro a que nos referimos figuraba una artista, Pepita de Oro, que presentaba seis vaquitas del tamaño de cabras, las cuales hacían múltiples evoluciones obedientes a la voz de su dueña.
Acompañaba a Pepita de Oro un payaso, casi tan diminuto como las vacas, que exhibía una colección de patos amaestrados.
Por el Sa1ón Ramírez desfilaron, igualmente, muchos animales domesticados, entre los que sobresalieron unos osos, hábiles patinadores, ciclistas y jugadores de balompié, y en todos nuestros teatros, alternando con las exhibiciones cinemetográficas, hemos visto trabajar perros, monos, poneys y cabras, de las cuales recordamos una que, realizando equilibrios prodigiosos, se subía en una pirámide formada con botellas.
En la Plaza de Toros presentóse una colección de focas que no se limitaban a decir papa y mama como las que se exhibía en las antiguas barracas de las ferias, sino que efectuaban ejercicios difíciles y originales, como el de tocar una especie de guitarra.
Allí también admiramos, en un circo, varios gatos que servían de caballos a unas ratas, constituyendo un espectáculo originalísimo.
Finalmente, en una función benéfica celebrada en la Plaza de Toros, un joven muy conocido en esta capital penetró en la jaula de unos leones, invitado por su domadora, a tomar una copa de Champaña entre las fieras.
El joven aludido apuró la copa del espumoso vino sin que le molestaran sus acompañantes.
Pero hay que advertir que se trataba de los leones pequeños, escuálidos, moribundos al parecer, que antes fueron presentados en el Teatro Circo del Gran Capitán.
Marzo, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DETALLES DE LA ANTIGUA CASA CORDOBESA
Las antiguas casonas cordobesas, que están desapareciendo, por desgracia, diferenciábanse mucho de los edificios modernos, eran más cómodas que estos, más ventiladas, más higiénicas, más alegres, pues, merced a su poca elevación y a su amplitud, las bañaba el sol durante casi todo el día.
Sólo constaban de dos pisos, coronados por la torre o la azotea y todas tenían extensos patios con honores de jardines o huertos.
En muchas de ellas había detalles típicos de que carecen las que se construyen en la actualidad.
En la galería principal nunca faltaba el chinero donde guardábase la vajilla de fina porcelana, el juego de té de plata, las tazas y los platos de china y los centros de mesa, fruteros, dulceras, jarros y copas de cristal tallado.
En los dormitorios veíase una especie de nicho pequeño, cerrado por un cristal, con un marco de madera. Allí se colocaba la mariposa que ardía durante la noche, porque nuestros abuelos no podían dormir sin tener luz en su habitación.
En el salón principal de la casa destacábase, en el centro del techo, un rosetón de yeso o de madera tallada, del que pendía la reluciente lámpara de metal dorado con el quinqué de aceite o la araña de cristal con las velas, que sólo se encendía cuando se celebraba una fiesta íntima o un acontecimiento familiar.
En los ángulos de la sala del estrado, de la destinada a la mesa estufa y de las galerías siempre construíase unas mochetas de yeso para apoyar en ellas las rinconeras que se llenaba de adornos de todas clases: floreros, jarrones, figurillas de escayola y juguetes.
En el suelo de la habitación que estaba sobre el portal abríase la mirilla para poder ver, levantando su puerta de madera, la persona que llamaba a la campanilla o al aldabón de metal reluciente.
En un extremo de la torre habilitábase un departamento, cerrado por tabiques, para depositar los trastos viejos y, durante el verano, las alfombras y esteras enrolladas, y score la torre levantábase el palomar, al que trabajosamente se subía por una escalerilla de madera.
Como coronamiento de aquella parte del edificio, la más elevada, destacábase una veleta que ostentaba en uno de los lados de su flecha una plancha de hierro recortada simulando la imagen de San Rafael, el ínclito Arcángel Custodio de nuestra ciudad.
En la azotea o terrado el barandal que le servia de antepecho estaba lleno de aros, también de hierro, para colocar las macetas con flores y de los muros pendían grandes argollas en las que se sujetaba los tendederos para poner a secar la ropa.
En la parte inferior de la puerta de la dependencia últimamente citada practicábase un agujero redondo, la gatera, con el objeto de que esos animalitos que se encargan de exterminar los ratones en nuestras viviendas pudieran salir para efectuar sus correrías por los tejados.
Las ventanas de la fachada, aquellas ventanas grandes, voleadas, con artísticas rejas de retorcidos hierros, estaban cubiertas en su parte inferior por verdes celosías de madera, para que el interior de las habitaciones quedase libre de las indiscretas miradas de los curiosos transeuntes [sic].
En el portalón de las casas llamadas de labor siempre había, junto a uno de los muros, un alto poyo de mampostería que los labradores y sus operarios utilizaban para montar cómodamente en los fogosos caballos y recios mulos en que se trasladaban a las hermosas fincas de los fértiles campos cordobeses.
Por último, nuestros abuelos, previsores en grado sumo, cuidaban de que en el techo de una habitación hubiera un pedazo de tabla que se pudiera levantar fácilmente. ¿Para qué? Para penetrar por allí, valiéndose de una escalera de mano, en lo que llamamos zaquizamí con el fin de ocultar dinero, alhajas y objetos de valor cuando tenían que abandonar su vivienda, para ponerlos a salvo de los ladrones.
Tales eran algunos detalles típicos de las antiguas casonas cordobesas, de aquellas casonas donde las familias pasaban la mayor parte de su existencia, disfrutando de goces inefables, puros, que hoy pretendemos inútilmente encontrar fuera de nuestros hogares.
Julio, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
AQUILINO EL DE LA AUDIENCIA
Durante un tercio de siglo fué uno de los tipos más populares de Córdoba.
Las personas que frecuentaban, en aquellos tiempos, el Palacio de Justicia, recordarán a nuestro protagonista, un hombre alto, fornido, recio, de pies enormes, bronca voz y marcado acento gallego, que ejercía, primeramente el cargo de alguacil y luego el de conserje de la Audiencia, al que no sabemos si ascendió por antigüedad o por méritos y servicios.
Cuando Aquilino se colocaba la galoneada levita, el sombrero de dos picos y el espadín no se hubiera cambiado por el funcionario de categoría mas elevada; considerábase un capitán general o poco menos.
Había que verle en el pescante del coche que conducía a los magistrados a efectuar la visita de cárceles o al pie del estrado en que se constituía el tribunal, inmóvil, rígido, serio, grave, en actitud verdaderamente mayestática.
Nadie decía con mayor énfasis que él la frase sacramental: paso a los señores magistrados ni se inclinaba ante ellos más ceremoniosamente.
El popular actor Casimiro Ortas, padre, estudió las genuflexiones y zalemas de Aquilino para representar un papel de alguacil en el sainete titulado Bonitas están las leyes, y consiguió imitarle con admirable perfección.
Los días en que se celebraba juicios sensacionales nuestro protagonista estaba hecho un verdade [sic] brazo de mar.
¡Qué imperiosa autoridad demostraba para imponer orden entre el público, con qué enérgicos mandatos obligábale a guardar silencio o a abandonar la sala de Justicia cuando se suspendía o terminaba el acto!
Nuestro hombre, en materia de leyes, coasiderábase una autoridad indiscutible y hasta se hacía la ilusión de que formaba parte del tribunal.
Por esto, frecuentemente se le oía decir en el transcurso de una vista: a este lo condenamos o a este lo absolvemos.
El procuraba ilustrar a jurados y testigos de escasa cultura, que le escuchaban como a un oráculo y solían pagarle sus lecciones con algunos medios de Valdepeñas.
Constantemente veíasele en el patio del Palacio de Justicia, siempre rígido, siempre serio, con unos lentes colocados en la punta de su roma nariz y un enorme rollo de papeles debajo del brazo, disertando acerca del proceso cuyo juicio celebrábase, en medio de un corro de gente sencilla, que le atendía estupefacta.
Aquilino tenía hecha una clasificación muy original de los abogados según la capacidad intelectual y los conocimientos jurídicos que, a su juicio, poseían: denominábalos primeros espadas, novilleros, banderilleros y peones de brega.
El original alguacil escribió la página mas interesante de su historia la víspera del día en que fué ejecutado el criminal Cintabelde.
Fué a la cárcel, acompañando al presidente de la Audiencia y, al entrar en la prisión, encontróse, de manos a boca con el verdugo, que le dijo cariñosamente: hola, compañero.
Nuestro protagonista, al oír tal frase, montó en cólera y la emprendió a golpes con el ejecutor de la justicia.
Gran trabajo costó a los testigos de la escena sujetar a aquella máquina viviente de puntapiés, bofetadas y puñetazos.
Aquilino fué jubilado a consecuencia de su avanzada edad y desde entonces operóse en él una transformación completa.
Ya no era el hombre de apostura marcial, vigoroso, enérgico, que conocimos en el Palacio de Justicia.
Frecuentemente veíasele en las calles, con tardo andar, tembloroso, casi ciego, falto de los bríos que constituyeron su característica, apenado, triste.
Sentía la nostalgia de la Audiencia; parecíale que, fuera de ella, le faltaba aire que respirar; echaba de menos la galoneada levita, el sombrero de dos picos y el espadín; no podía acostumbrarse a pasar los días recluido en la humilde habitación de una casa de vecinos sin tener personas que le rodearan y escuchasen con atención profunda, a las que decir con tono imperativo: ¡paso a los señores magistrados!
Julio, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS VELADAS VERANIEGAS
Qué diferencia entre las antiguas veladas veraniegas de Córdoba y las actuales!
Hoy arde en fiestas la ciudad durante las noches de estío; reina en ella animación extraordinaria; todo el mundo trasnocha; nadie se retira a su hogar hasta que la primera claridad del nuevo día aparece en el horizonte.
Hace medio siglo el vecindario no abandonaba sus viviendas para buscar solaz y esparcimiento en otros lugares, porque lo encontraba en sus propios domicilios.
Las familias de posición desahogada que habitaban en aquellas típicas y amplias casonas, ya a punto de desaparecer, reuníanse en el extenso patio con honores de huerto, o en la galería que lo rodeaba y, mientras las personas mayores distraíanse con la amena charla, sin apelar al socorrido tema de la murmuración, las muchachas lucían su garbo y donaire interpretando los clásicos bailes andaluces, las sevillanas, el olé, los panaderos y el vito, al compás del piano y del alegre repiqueteo de las castañuelas.
Los moradores de las casas de vecinos sentábanse a la puerta de aquellas, para tomar el fresco, y al par que las mujeres de edad madura dormitaban, rendidas por el agetreo [saic] del día, mozos y mozas, con sus sillas muy juntitas, rimaban en voz baja, casi imperceptible,el eterno idilio del amor.
Algunos chiquillos, con el farol de sandia en la mano, paseaban orondos y satisfechos, delante de sus casas, rodeados de otros pequeñuelos, semejando grandes luciérnagas, descomunales gusanos de luz.
Al sonar en los relojes las campanadas de las diez, cual movidos por un resorte, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, levantábanse de sus asientos y abandonaban el patio, la galería perfumada por las macetas de albahaca, o la puerta de la casa, pulcramente barrida y regada algunas horas antes, para entregarse al descanso en el lecho y poder madrugar.
Poco después los trasnochadores sólo encontraban en las calles al sereno, con su chuzo y su farolillo, hombre serio, grave, lento en el andar, que tenía algo de aparición fantástica.
Unicamente los jueves y domingos dejaba sus hogares parte del vecindario para pasar la velada en el paseo del Gran Capitán o en el de la Ribera.
En el primero congregábanse lo que llamamos la buena sociedad y la clase media. Alrededor de las mesas de los cafés los hombres improvisaban agradables tertulias; amigos y amigas formaban corrillos, reuniendo las sillas y las muchachas, incansables, paseaban sin cesar, seguidas por sus novios y pretendientes, alegrando aquel bello paraje con risas y charlas semejantes a trinos de pájaros canoros y con ellas confundíanse de vez en cuando las notas de la banda de música que amenizaba la estancia en el paseo.
Las familias económicas establecían un turno para sentarse y pasear, a fin de que varias personas pudieran utilizar un solo billete de los que daban derecho a la ocupación de una silla.
El pueblo prefería al paseo indicado el de la Ribera, sin duda porque lo consideraba mas democrático.
La gente discurría por él, desde la Cruz del Rastro hasta el molino de Martos; descansaba en los asientos de piedra negra que coronan el muro de contensión [sic] del Guadalquivir y desde ellos presenciaba los ejercicios de natación de los bañistas y el ir y venir de las barquillas desde una margen a otra, mientras los mozos obsequiaban a las mozas con higo-chumbos, arropías o ramos de jazmines en los innumerables puestos instalados en larga hilera delante de la amplia acera del paseo.
El público abandonaba el Gran Capitán y la Ribera a las once de la noche, hora a que, en la actualidad, empiezan a animarse nuestros paseos.
Por excepción, los sábados solían trasnochar bastantantes personas; los jóvenes para obsequiar a sus novias y amigas con las poéticas serenatas; mozos y mozas para ir a las huertas del pago de la Fuensanta a comer higo-chumbos o a los melonares de la ribera del Guadalquivir.
Súbitamente llegaban hasta nuestros oídos, interrumpiendo el silencio augusto de la noche, divinos torrentes de notas musicales; en ellos flotaba el alma cordobesa, que surgía de guitarras y bandurrias al conjuro mágico de Eduardo Lucena, el autor de las jotas y los pasacalles maravillosos.
En huertas y melonares improvisábanse animadísimas fiestas de las que era elemento esencial el baile y en las que nunca faltaba el rasgueo de la guitarra ni la copla sentida que hiere como un puñal o acaricia como las manos suaves de la mujer amada.
También, por excepción, algunas noches alterábase la tranquilidad, el sociego [sic] característicos de nuestros barrios; las noches en que se celebraba las verbenas de San Pedro, Santiago, Santa Marina, San Lorenzo, la Magdalena y San Basilio.
En esas noches, hasta muy tarde, notábase extraordinaria animación en los parajes destinados a la velada; el vecindario los convertía en paseo; regalábase con las melosas arropías de clavo, o se distraía dando vueltas en el tío-vivo, y las carracas y los pitos de madera y las campanas de barro y el bombo y los platillos de los caballitos y las norias, producían un ruido ensordecedor pero agradable, el cual contribuía poderosamente a aumentar la animación y la alegría de la verbena.
Tales eran, hace medio siglo, las veladas veraniegas de Córdoba, mucho más típicas y bellas que hoy, pues tenían el sello de costumbres patriarcales y el supremo encanto de la sencillez.
Julio, 1928.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS TELARES
En época muy lejana, cuando Córdoba hallábase aparentemente dormida, cuando la yerba alfombraba sus calles casi desiertas y los dompedros festoneaban las fachadas de las viejas casonas por la parte inferior, al mismo tiempo que de sus recios muros pendían tapices de madreselvas y celindas, sólo era interrumpido el augusto silencio de la ciudad por el ruido monótono de los telares, pregonero de una industria tan desarrollada, tan pujante, tan floreciente, que en el siglo XVII sólo había dos poblaciones españolas donde tenía análoga importancia que en la nuestra: Sevilla y Granada.
Baste decir que en el año 1658 había aquí mil setecientos setenta y cuatro telares y doscientos tornos de seda.
Aunque las fábricas de tejidos estaban diseminadas en toda la urbe hallábase el mayor número de aquellas en las collaciones de la Ajerquía, San Pedro y Santiago.
Dichos telares eran sencillos, toscos y recibían la denominación de ancho o de angosto, según la anchura de las telas que en ellos tejíase.
Una verdadera legión de obreros, en su mayoría mujeres, trabajaba en estas primitivas fábricas, percibiendo salarios muy modestos pero suficientes, entonces, para atender a todas las necesidades de la vida.
Tornos y telares estaban en movimiento casi continuo, especialmente a la entrada de las estaciones de invierno y verano, porque las telas que de ellos salían llegaban hasta los últimos rincones de España y los terciopelos y damascos tenían un buen mercado en el extranjero.
Fabricábase en Córdoba toda clase de telas, tanto de seda como de lana y algodón, desde las más ricas hasta las más modestas: damasco, raso, terciopelo, tafetán, sarga, brocatel, tisú de oro y de plata, estameña, anafaya y burato, a la vez que cintas y felpas.
No es necesario decir que la mayor producción correspondía a las telas económicas, el lienzo moreno o de San Juan para la confección de la ropa interior de la clase pobre y el azul, muy recio, para las enaguas de las mujeres del pueblo y las blusas de los trabajadores.
Muchas de las familias que se dedicaban a la cría de gusano de seda llevaban esta a las fábricas de tejidos para que les hicieran el terciopelo con destino al traje de todo lujo, el damasco para la colcha de la cama o el raso del vestido nupcial, sólo por el gusto de poder decir que aquellas telas estaban confeccionadas con la seda producida por los gusanos a cuya cría dedicábanse las mujeres de la casa, constituyendo esta útil ocupación una de sus distracciones favoritas.
Las viejas que mataban el tiempo con el huso y la rueca también solían enviar sus hilados a los telares, a fin de que les hiciesen un pañuelo para el talle, o el lienzo para un guardapiés o para cualquier otra prenda.
Transcurrió el tiempo y la industria a que nos referimos, como otras muchas, fué perdiendo importancia hasta llegar a una decadencia precursora de la muerte.
En el año 1860 únicamente quedaban setenta u ochenta telares y de estos funcionaban sólo seis de los llamados de angosto y dos de ancho.
El último telar donde se trabajó en nuestra ciudad estaba situado en la calle de San Francisco; ante sus ventanas deteníanse los muchachos para verlo funcionar, pues les despertaba la curiosidad, llamándoles poderosamente la atención como una cosa rara.
Hoy Córdoba se ha transformado por completo, convirtiéndose en una urbe moderna. Ya no es la ciudad aparentemente dormida de otros tiempos; la yerba no alfombra ya sus calles, ni los dompedros forman un zócalo en las fachadas de las viejas casonas, ni en sus muros tejen tapices las celindas y madreselvas. Ya los telares no entonan una canción al trabajo, y a su constante y monótono ruido que pregonaba la incansable laboriosidad del pueblo ha sustituído [sic] el de las bocinas de los automóviles, tan desagradable como antipático.
Marzo, 1929.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL TRAMOYISTA GÁLVEZ
Las personas que, hace un tercio de siglo, frecuentaban el escenario del Gran Teatro, sin duda conocerían y seguramente más de una vez habrían utilizado sus servicios, al tramoyista Gálvez. ¡Cómo no! Si él pasó la mayor parte de su vida en dicho lugar y apenas conocía otro mundo que aquel, lleno de atractivos y seducciones para quien no lo conoce a fondo, de amarguras y desengaños para quien forzosamente tiene que pasar en el mismo la existencia.
Gálvez era un joven prematuramente envejecido por la tuberculosis que minaba su organismo y por las privaciones que le imponía su profesión.
Su cuerpo raquítico y demacrado, su pecho hundido, su boca desdentada, su rostro lleno de arrugas y en parte cubierto por unos tufos enormes, le daban un aspecto extraño; aquel hombre era el símbolo del dolor y el sufrimiento cubierto con la mascara del histrionismo, en la que eternamente se dibuja una mueca que quiere simular una sonrisa.
¿Tenía familia? ¿Tenía hogar? Su familia era la de Prados, el conserje y maquinista del teatro; su hogar un rincón de este; su lecho, la dura banca del portero del escenario.
Allí se entregaba a un descanso relativo durante las horas del día que le dejaban libre sus ocupaciones.
Su buena voluntad suplía su falta de energías físicas y era el tramoyista que con más destreza trepaba por los carros de los bastidores y con mayor agilidad andaba por los telares para realizar las múltiples y complicadas operaciones que exige el funcionamiento de la maquinaria.
Los cómicos y todo el personal del Gran Teatro tenían en Gálvez un servidor tan listo como fiel; por eso, cuando actuaban allí compañías, veíasele constantemente en movimiento; ya iba a la estación de los ferrocarriles para hacerse cargo de los equipajes o facturarlos; ya a la casa en que se hospedaban los artistas para recoger sus ropas y llevarlas al coliseo; ya a las oficinas de Correos y Telégrafos para certificar las cartas o entregar los despachos que se le confiaban; ya al estanco, al café o la taberna para comprar tabaco a los actores o servirles en sus cuartos la taza del oloroso moka, más o menos adulterado o el vaso de Montilla y no pocas veces al kiosco de las flores para adquirir el ramito con que el adorador de una actriz había de obsequiarla o a la casa de préstamos para empeñar una alhaja o una prenda de un comediante al que la suerte le había sido adversa.
Aquel gran actor que se llamó Antonio Perrín profesaba verdadero cariño al honrado y activo tramoyista y pagaba espléndidamente sus buenos servicios.
Cadenas, decíale a cada momento durante las funciones en que tomaba parte, porque Perrín llamaba Cadenas a todo el mundo, anda al Consulado y tráeme un refresco.
Nuestro hombre salía precipitadamente para cumplir el mandato y a los pocos momentos regresaba con un medio de vino, que el actor consumía de un sorbo.
Mientras el teatro estaba abierto, Gálvez tenia solucionado con holgura el problema de la subsistencia.
El jornal y las propinas permitíanle, no sólo comer opíparamente en cualquier bodegón y fumar buen tabaco, sino trasegar gran cantidad de mosto, pasar la madrugada jugando al dominó en cualquier establecimiento de bebidas y matar el gusanillo con algunas chicuelas de aguardiente, antes de ir en busca del lecho, en la incómoda y dura banca del portero del escenario.
En cambio, cuando las puertas del coliseo permanecían cerradas a piedra y lodo, que entonces era la mayor parte del año, el pobre tramoyista no lograba ahuyentar de su lado el aterrador espectro del hambre y la miseria; vivía gracias a la generosidad de algunos de sus conocidos.
Pasaba las noches en el Consulado o la Torre, las dos tabernas donde se reunían los cómicos y los asíduos [sic] visitantes de los escenarios, en espera de que un parroquiano le pagase una copa o le diese las sobras de una cena y, en más de una ocasión, al amanecer, volvía a su refugio del teatro con el estómago vacío.
Allí, más de una vez le habrían encontrado muerto de inanición si la familia del conserje y maquinista no hubiese compartido con él los frugales alimentos de su humilde mesa.
Gálvez, por desesperada que fuera su situación, a nadie importunaba con la demanda de una limosna y en su rostro, cubierto por la máscara del histrión, jamás se advertía el sello de la desesperación y la tristeza.
Siempre veíasele sonriente, de buen humor, como si disfrutara de todos los halagos de la Fortuna.
Las penalidades, los sufrimientos de la campaña ha
En un mal día resbaló y cayó desde los telares, yendo a parar al foso por uno de los escotillones que se hallaba abierto.
Los compañeros del tramoyista testigos del suceso, creyeron que el infeliz camarada moriría a consecuencia del terrible golpe, mas se equivocaron, por fortuna. Dos o tres semanas de permanencia en el hospital bastáronle para poder reanudar sus ocupaciones.
Cansado, tal vez, de la vida del teatro, al estallar la guerra de Cuba alistóse, como voluntario, para luchar contra los insurrectos y los amigos del tramoyista despidiéronle con pena, seguros de que no volvería, pero también padecieron un error. Regresó a la madre patria, al suelo natal y nuevamente dedicóse a su oficio.
Las penalidades, los sufrimientos de la campaña habían hecho grandes estragos en su lacerado organismo; parecía, más que un hombre, un espectro. Ya no podía ocultar el dolor, la pesadumbre, la tristeza, con la máscara burlesca del histrión.
Un día, Gálvez desapareció para siempre del escenario del Gran Teatro; la muerte apoderóse de él concediéndole el descanso eterno.
Después, durante muchos años, los cómicos, cuando venían a Córdoba, preguntaban por el amigo, por el fiel servidor de todos, y al enterarse de su fin dedicábanle un piadoso recuerdo y a no pocos arrasábanseles [sic] las pupilas de lágrimas al considerar que, acaso ellos, también acabarían su existencia, pobres, abandonados, en el arroyo o en el lecho de una casa benéfica, como el popular tramoyista.
Marzo, 1929.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL TRÁNSITO RODADO POR LA CALLE AMBROSIO DE MORALES
No hace mucho tiempo los vecinos de la calle de Ambrosio de Morales solicitaron que no se permitiera el paso del coche-correo por dicha vía, cerrada para el tránsito de vehículos, y el contratista del servicio de conducción de la correspondencia efectuó toda clase de gestiones a fin de que no le fuera prohibido el paso por la misma, renovándose un pleito antiguo y curioso que vamos a recordar a nuestros lectores.
Hace más de medio siglo, la Administración Principal de Correos de Córdoba hallábase establecida en la señorial casona de la calle en que nos ocupamos donde actualmente habita el notario don Joaquín Villalonga.
Entonces la repetida calle, las de Letrados, Librería y Cuesta de Luján eran las de mayor tránsito de la población y convertíanse en animadísimos paseos durante la noche.
La gente invadíalas para ir al Teatro Principal, a los cafés y a la confitería de los señores Putzi; para ver las novedades expuestas en los escaparates de los establecimientos de comercio; muchas señoras para pasar un rato de charla, cómodamente sentadas, en la Fábrica de Cristal, en la tienda de los Marines o en la sombrerería de Madama Lambert.
Cuando más tranquilo y descuidado se hallaba el público en la calle de Ambrosio de Morales el desagradable sonido de una cuerna encargábase de sembrar entre aquel la alarma.
Era el aviso del paso del coche-correo, un desvencijado carromato, que avanzaba velozmente, arrastrado por recios caballos, con dirección a la indicada casona.
Hombres, mujeres y niños corrían para ponerse a salvo del peligro, refugiándose en los portales de las casas de Rizzi, de las Mariquitas y de los demás habitantes de aquella vía, a la que, con justicia, aplicábasele entonces el calificativo de coche parado.
El alcalde de la ciudad, don Carlos Ramírez de Arellano, se dirigió al administrador de Correos rogándole que diera órdenes para que el vehículo conductor de la correspondencia moderase su, marcha; el funcionario indicado consultó con la Dirección general de Comunicaciones acerca de los deseos del alcalde y aquella se dirigió a la autoridad mencionada en un oficio tan descortés que rayaba en los limites de la grosería, manifestándole que una autoridad debía saber que el servicio de que se trataba había necesidad de efectuarlo con toda la rapidez posible.
La comunicación produjo el desagrado consiguiente a don Carlos Ramírez de Arellano quien, tan pronto como la hubo leído, llamó al arquitecto municipal y le dijo: Son las once de la mañana; pues bien, necesito que al amanecer esté desempedrada, sin aceras y llena de zanjas y montones de piedras y losas la calle de Ambrosio de Morales, a fin de que no puedan pasar por ella ni los pájaros.
El funcionario del Municipio cumplió la orden, enviando una legión de obreros a trabajar en la calle de Ambrosio de Morales.
Al día siguiente, el vecindario se vió casi incomunicado, sin poder explicarse el objeto de la orden de la Alcaldía.
Huelga decir que el coche-correo tuvo que variar su ruta.
Don Carlos Ramirez de Arellano visitó a los moradores de todas las casas de la antedicha vía, explicándoles el motivo de la determinación y ofreciéndoles dotar a la calle citada de un excelente pavimento cuando hubiera conseguido su propósito.
Inútilmente el administrador de Correos y la Dirección general de Comunicaciones le rogaron, le suplicaron, que mandase arreglar la calle a que nos referimos y al fín, hubo necesidad de trasladar las oficinas de Correos de la señorial casona de la calle de Ambrosio de Morales a un edificio más modesto de la del Huerto de los Limones.
Inmediatamente el señor Ramírez de Arellano dispuso que, con gran actividad, se procediese a arreglar la calle, sustituyendo en ella el empedrado por el embaldosado con losetas de Tarifa, el mejor pavimento que entonces conocíase, y la cerró para el paso de vehículos por medio de grandes marmolillos colocados en sus extremos.
Abril, 1929