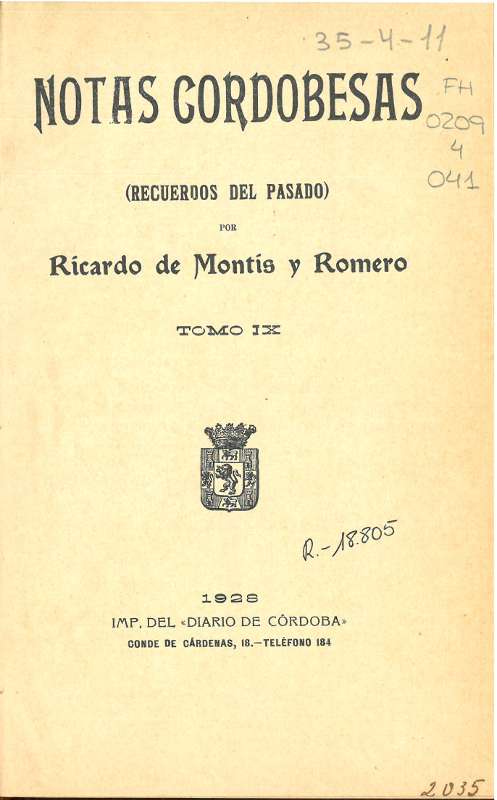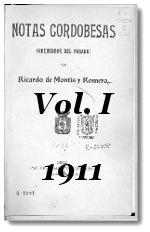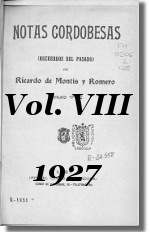ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LINEROS Y CASILLEROS
En Córdoba, hace muchos años, hubo gran número de industrias que han desaparecido, algunas de excepcional importancia, como la de los guadameciles, que dió renombre a nuestra ciudad.
Una de las más extendidas fue la consistente en la preparación del lino para hilarlo y tejerlo.
Bastantes familias, además de poseer un establecimiento o ejercer una profesión, dedicábanse a dicha industria, la cual llegó a adquirir tanto desarrollo que pasaron, a veces, de un centenar las casas destinadas a la limpieza del cáñamo, operación en que se ocupaban innumerables obreros.
Aunque dichas casas estaban diseminadas en toda la población, el mayor número de ellas y las más importantes se hallaban en la calle de Emilio Castelar que, por este motivo, llamábase de Lineros.
Entre los últimos industriales cordobeses de esta clase figuraban don Fernando Barrionuevo y Baena, establecido en la calle de San Pablo; Bergillos, en la del Toril; García, en la de Lucano; Fernández, en la de Lineros, y Pérez, en la de la Espartería.
Este individuo pertenecía a una familia dedicada a industrias típicas de Córdoba, como las de la seda y la platería y la gente conocíale por un original y gracioso remoquete: el Caballero de la pernada.
¿Cuál era el origen de este apodo? Vamos a satisfacer la curiosidad de nuestros lectores.
Pérez tenía el prurito de hablar bien, con irreprochable corrección y, en ocasiones, por no usar palabras que él consideraba ordinarias o vulgares, aplicaba otras con gran impropiedad.
Un día vió a un chiquillo acercarse a una caballería que piafaba inquieta y díjole en tono imperativo: muchacho, retirate; ¿no ves que te va a dar una pernada?
La frase corrió de boca en boca y originó el alias indicado.
En el pintoresco y abigarrado conjunto de diligencias, carros, caballerías de trajinantes y caminantes que antaño animaba a nuestras carreteras, destacábanse recios mulos con cargas de lino y cáñamo en balas, que venían casi siempre de Valencia, para regresar a su región cargados de seda, con destino a las fábricas de damascos y terciopelos.
El lino valenciano era preferido al de otras partes porque tenía menos residuos de hojas y caña y resultaba más fácil su limpieza.
Esta efectuábanla por medio de rastrillos, especie de lavaderos de madera, con grandes púas de acero, sobre las que restregaban una y cien veces el cáñamo y el lino hasta dejar sus hebras limpias.
Esta operación producía bastantes molestias a los obreros que la realizaban, pues envolvíales en una nube de polvo que, a las personas que no estaban acostumbradas a aspirarlo, les provocaba continuos estornudos.
Preparado el lino para utilizarlo, de primera o de segunda, según su grado de limpieza, envovíasele en papeles sujetos con un bramante, formando paquetes de libra y de media libra.
Así se enviaba a las tiendas donde había de expendérsele, que eran casi todas las de la capital, lo mismo la de telas que la de comestibles, de igual modo la taberna que la especería.
Las familias de holgada posición adquiríanlo en grandes cantidades y las pobres lo compraban de media en media libra, dedicándose todas las mujeres, especialmente las viejas, a hilarlo por el primitivo procedimiento de la rueca y el huso.
En muchas casas había también telarillos donde se tejían lienzos bastos, pero de mejor calidad y de más consistencia que la mayoría de los que se fabrica ahora.
Cuando se aproximaba el Carnaval la gente joven recurría a los lineros o rastrilleros, que así también se les denominaban, para que les proveyeran de estopa con que confeccionar la peluca o la barba que había de completar sus disfraces.
Rastrillado el cáñamo y clasificado también como el lino, el de calidad inferior, al que se denominaba horruras, era destinado a la fabricación de cordeles y bramantes, otra industria que obtuvo gran desarrollo en Córdoba y que ya ha desaparecido.
El Campo de Madre de Dios y sus inmediaciones estaban llenos de estas fábricas, todas muy pequeñas, a las que se le denominaba casillas del Cáñamo.
Cerca del Asilo de Mendicidad hay una calleja en la que, antiguamente, sólo habitaban cordeleros o casilleros, por lo que aún conserva el nombre de calleja del Cáñamo.
Las talabarterías estaban abarrotadas de cordeles de todas clases; desde los gruesos y resistentes conque se amarraba la barca a la orilla del Guadalquivir y se sujetaba los bueyes a la carreta hasta el más delgado que las mujeres utilizaban para tendederos.
Los chiquillos iban a las casillas del Cáñamo, ya para comprar la cuerda con que habían de echar la cometa, ya para adquirir el zumbel destinado a bailar el trompo.
Los casilleros, por regla general, eran gente pendenciera, entre la cual, en muchas ocasiones, se desarrollaron sangrientos dramas.
Las industrias del lino y del cáñamo desaparecieron hace bastantes años, según ya hemos dicho, y de ellas sólo las personas de avanzada edad conservan el recuerdo, como de nuestras fábricas de paños, famosas por sus capotes de monte, indispensables en la típica indumentaria de los contrabandistas y los bandoleros antiguos.
Septiembre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA VISITA DE ISAAC PERAL
Entre los acontecimientos que registra la historia de Córdoba en las postrimerías del siglo XIX es uno de los principales la visita conque honró a nuestra ciudad el ilustre marino don lsaac Peral y Caballero, aquel hombre insigne en quien España entera tuvo un día fijas sus miradas y le hizo objeto de las mayores muestras de admiración, para olvidarle al poco y dejarle morir en el abandono, lo mismo que a Cristóbal Colón y al Gran Capitán.
El 24 de Julio de 1890, cuando el mundo entero seguía con interés las pruebas del submarino inventado por Peral, este sabio nauta pasó por Córdoba, procedente de Madrid y con dirección a San Fernando.
Aunque sólo se detuvo aquí media hora, bastó ese tiempo, que permaneció en la Estación Central de los ferrocarriles, para que se le rindiese un homenaje tan sincero como entusiástico.
Un inmenso gentío, en el que estaban representadas todas las clases de la sociedad, con el elemento oficial a la cabeza, invadió los andenes de la Estación y sus alrededores, deseoso de aclamar al egregio marino.
Cuando este apareció en la portezuela del coche en que viajaba, estalló un aplauso unánime, ensordecedor, con el que se mezclaron los vítores, las notas de la música, las detonaciones de los cohetes, no cesando un momento mientras permaneció entre nosotros don lsaac Peral.
Este, con grandes trabajos por impedírselo la muchedumbre, descendió del tren y se dirigió al restaurant de la Estación, donde el Ayuntamiento le obsequió con un almuerzo.
Varias significadas personalidades pronunciaron elocuentes y patrióticos brindis y don Angel de Torres y Gómez propuso, al usar de la palabra, que Peral fuese nombrado hijo predilecto de Córdoba.
La multitud, que deseaba oir los discursos, penetró como una avalancha en el restaurant, causando destrozos considerables en las puertas, ventanas y efectos.
Las autoridades, en nombre del vecindario, rogaron a don lsaac Peral que se detuviese algunas horas entre nosotros y el inventor del submarino, después de justificar la imposibilidad de acceder a tal deseo, prometió solemnemente visitarnos tan pronto como sus ocupaciones se lo permitiesen.
No tardó en cumplir su ofrecimiento, pues el 28 del mes y año citados vino a nuestra capital.
Dicho día fue de júbilo extraordinario, de gran fiesta para los cordobeses
El comercio cerró sus establecimientos mucho antes de que llegara el tren que conducía al egregio marino y casi todas las casas de la población aparecieron engalanadas con vistosas colgaduras.
Córdoba entera marchó a la Estación Central de los ferrocarriles para recibir a Peral.
Este dirigióse a las Casas Consistoriales, en un carruaje a la Dumont, perteneciente a los Duques de Hornachuelos, seguido de una interminable comitiva, en la que figuraban las autoridades y corporaciones de todas clases, comisiones de los centros artísticos, literarios y recreativos, la Prensa, los gremios y las sociedades obreras, con banderas y estandartes.
En toda la carrera apiñábase una extraordinaria mnchedumbre [sic] que aplaudía y vitoreaba sin cesar a nuestro ilustre huesped y las señoras, desde los balcones, le arrojaban flores, palomas y hojas de papel de colores con poesías impresas.
Peral, desde el balcón central de la Casa Ayuntamiento, presenció el desfile de la comitiva y dirigió la palabra al pueblo, saludándolo en términos muy efusivos.
Tras un breve descanso en la Fonda Suiza, donde, por encargo de la Diputación provincial, se le destinó el mejor departamento, marchó a admirar la Sierra, acompañado de gran número de personas.
Detúvose en las huertas denominadas de los Arcos y Chica.
En la primera, don Manuel Matilla, presidente de la Diputación y administrador del Marqués de la Vega de Armijo, dueño de la finca, le obsequió con un refresco.
Hubo brindis entusiásticos y Peral escribió en el álbum de la huerta un expresivo saludo a Córdoba.
El constructor de coches don Tomás Jaén, con los operarios de su taller, presentóse en la mencionada finca y, en términos muy elocuentes, dirigió una salutación al ilustre marino.
Este, al regresar a la ciudad, visitó el Ateneo Científico, Literario y Artístico, situado en la calle del Paraíso, centro del que fué una numerosa comisión a esperarle al límite de nuestra provincia.
También escribió un pensamiento en el álbum del Ateneo y el presidente de éste, don Angel de Torres, le entregó el título de socio honorario.
La multitud que le seguía a todas partes obligóle, con sus aplausos, a salir a un balcón, desde el cual dirigió la palabra al público el inventor del submarino.
Después el Ayuntamiento obsequió a don Isaac Peral con un banquete en el salón de sesiones de las Casas Consistoriales.
En dicho acto el alcalde don Pedro Rey Gorrindo le entregó un mensaje de la ciudad; brindaron elocuentemente varios comensales y leyeron composiciones poéticas don Francisco de Borja Pavón, don Rafael García Lovera, don José Navarro Prieto y el autor de esta crónica restropectiva [sic].
A la terminación de la comida ocurrió un incidente lamentable: uno de los concurrentes, que había abusado de las bebidas alcohólicas, comenzó a dirigir denuestos a otro porque, siendo republicano, acababa de elogiar a las reinas protectoras de Colón y de Peral.
Una tempestad de aplausos ahogó las palabras del inoportuno orador, para que no las oyera el nauta insigne y, a costa de grandes esfuerzos, el beodo fué lanzado del salón.
Luego, en el Círculo de la Amistad, celebróse un baile en honor del gran marino, fiesta que resultó brillantísima.
Durante toda la noche las casas del centro de la población lucieron en sus fachadas colgaduras e iluminaciones y un gentío inmenso no cesó de circular por las calles, aclamando y vitoreando a Peral.
Entre la muchedumbre figuraban los gremios con sus banderas, una estudiantina y las bandas de música, que inundaban el espacio de alegres notas.
Jamás el entusiasmo se ha desbordado en Córdoba como aquella noche.
El día 29 de Julio por la mañana el señor Peral, siempre acompañado de autoridades, corporaciones, gremios y numeroso público, estuvo en la Mezquita y en la Academia Politécnica establecida por don Manuel Sidro de la Torre en la casa de Jerónimo Páez.
Desde dicho centro docente saludó a las redacciones de los periódicos locales por el teléfono que el señor Sidro acababa de instalar en Córdoba.
La Diputación provincial le ofreció un almuerzo en la Fonda Suiza. Uno de los comensales que usaron de la palabra en aquel acto, don José Ramón de Hoces y González de Canales, Duque de Hornachuelos, propuso, y la idea fué acogida con gran entusiasmo, que la Diputación excitara a los Ayuntamientos de esta provincia con el fin de que abrieran una suscripción para costear un submarino, al que se impondría el nombre de “Peral Cordobés”.
Como detalle simpático en grado sumo consignaremos que el cocinero de la Fonda Suiza, Fernando Gutiérrez, ofreció sus salarios de un mes para dicha suscripción.
Por la tarde visitó el gabinete fotográfico de don Eleuterio Almenara, quien había mostrado deseo de retratar al inventor insigne; el Museo provincial Arqueológico y de Bellas Artes; la Casa Socorro Hospicio; la Plaza de Toros y el Gran Teatro.
El Ateneo Científico, Literario y Artístico y la Cámara de Comercio le obsequiaron aquella noche con un banquete en la Fonda Suiza, acto en el cual abundaron los brindis patrióticos y sentidos.
La comida fué amenizada por una estudiantina con un agradable concierto.
Al final de aquella don lsaac Peral, obligado por la muchedumbre que invadía los alrededores de la Fonda, tuvo que asomarse a un balcón para dirigir nuevamente la palabra al publico.
Marchó luego al Circulo de la Amistad para asistir a otro baile organizado en su honor, que resultó tan brillante como el primero, y desde allí regresó a la Fonda para efectuar los preparativos del viaje.
La despedida que Córdoba tributó al inventor del submarino fué una de las manifestaciones más grandiosas e imponentes que registra nuestra historia.
Desde la Fonda hasta la Estación de los ferrocarriles acompañáronle las autoridades, numerosos representantes de todos los centros y corporaciones, la Prensa, los gremios, las sociedades obreras, las bandas de música y una extraordinaria muchedumbre. Seguían al carruaje de Peral unos doscientos coches particulares y de alquiler.
En las calles de la carrera y en las inmediaciones de la Estación agolpábase un inmenso gentío El vecindario en masa había ido a rendir el tributo de su admiración al marino insigne.
La mayoría de los balcones ostentaba colgaduras e iluminaciones, presentando un magnífico golpe de vista.
En la Estación se desbordó el entusiasmo de los cordobeses. Algunos gremios y sociedades regalaron sus banderas y estandartes al señor Peral.
La locomotora que había de conducirle a Sevilla estaba exornada con gallardetes y guirnaldas de flores Al emprender su marcha el tren, en dirección a Sevilla, a las dos de la madrugada del día 30, estalló un aplauso ensordecedor, al que se unieron los vítores, las notas de las músicas, las detonaciones de los cohetes, constituyendo un conjunto indescriptible, emocionante.
Don lsaac Peral y Caballero, en quien el talento corría parejas con la bondad, durante su permanencia entre nosotros socorrió a cuantas personas se le acercaron demandando el óbolo de la caridad y entregó a las autoridades un donativo para los niños pobres.
La Diputación provincial también festejó la estancia en esta capital del inventor eminente distribuyendo una abundante limosna de pan.
De este modo Córdoba recibió y agasajó al marino insigne en los días en que España entera elevábale a la cumbre de la gloria para hacerle víctima, al poco, de la más negra de las ingratitudes, hundiéndole en el abismo de la indiferencia y el abandono.
Sin embargo nuestra ciudad perpetuó la memoria del sabio inventor del submarino sustituyendo el nombre de la calle del Lodo por el nombre ilustre de Isaac Peral.
Julio, 1924.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS DEPORTES ANTIGUOS
Córdoba, en honor de la verdad sea dicho, nunca demostró gran afición a los deportes; sin embargo, en mayor o menor escala, con más o menos entusiasmo, practicó todos los que la moda impuso y de ellos sólo uno consiguió verdadero arraigo, el de la natación.
Este, sin duda, es el más antiguo y al que más afición han demostrado siempre los cordobeses.
Hace medio siglo, antes que a leer se enseñaba a los muchachos a nadar y había personas dedicadas exclusivamente a tal enseñanza.
Durante los meses de verano, hombres, mujeres y chiquillos iban a zambullirse en el Guadalquivir, donde realizaban prodigios de natación, constituyendo un bonito espectáculo, el cual era presenciado por numeroso público desde el paseo de la Ribera.
Los muchachos nadaban como peces; cuando algún forastero transitaba por el Puente Romano acercábansele muchos rapazuelos y le invitaban a que arrojase unas monedas al río para cogerlas.
Detrás de ellas lanzábanse al Guadalquivir desde el muro del Puente, perdiéndose un momento bajo las aguas y pronto aparecían con las monedas en la boca.
Había entonces gran número de barcas, destinadas a la pesca y al servicio del público, y en determinadas fechas, como las veladas de San Juan y San Pedro y la feria de Nuestra Señora de la Fuensanta, celebraban regatas muy lucidas en el trayecto comprendido entre el molino de Martos y el Puente.
Otro deporte que adquirió gran desarrollo en nuestra ciudad durante el último tercio del siglo XIX fué el de la equitación. Innumerables jóvenes de la buena sociedad, entre ellos muchas señoritas, acudían a los picaderos de los hermanos Cañero y del popular Paco Cala para aprender a montar a caballo.
Por la tarde, en el paseo de la Victoria, constituían un cuadro muy pintoresco los grupos de lindas muchachas que, con el elegante y severo traje de amazona, cabalgando en briosos corceles, discurrían por la calle central, siempre rodeadas de muchachos distinguidos que les dirigían piropos y madrigales.
Esos jóvenes demostraban su agilidad, su destreza, sus excepcionales dotes de caballistas en las carreras de cintas, uno de los espectáculos más brillantes que antaño se celebraban en nuestra Plaza de Toros.
A fines de la última centuria adquirió cartas de naturaleza entre nosotros el deporte del ciclismo.
Chiquillos y jóvenes, entre los que figuraban encantadoras muchachas, aprendían a montar en bicicleta y en calles y paseos estábamos continuamente expuestos a ser arrollados por una de dichas máquinas, como hoy lo estamos a que nos deje tuertos de un pelotazo un jugador de balompié.
Entre los festejos de nuestras ferias siempre figuraban, con beneplácito del público, carreras de biciclos y bicicletas, que primeramente se celebraban en un velodromo provisional situado en el Campo de la Merced y después en el construido, cerca del barrio de las Margaritas, por don José Simón Méndez, alma del deporte a que nos referimos, en Córdoba.
Tomaban parte en dichas carreras, no solamente los mejores ciclistas de nuestra ciudad, sino algunos de Madrid, Sevilla y otras poblaciones.
El velodromo inmediato a la barriada de las Margaritas destinábase no sólo a carreras de bicicletas, sino a la enseñanza del mencionado deporte y tenia numerosos alumnos, entre los que figuraban jóvenes y algunas personas de edad madura.
La ausencia del señor Simón fué entibiando los entusiasmos de los ciclistas hasta tal punto que hoy es raro ver una bicicleta en nuestras calles.
Cuando el juego de pelota genuinamente español traspasó los limites de las provincias vascongadas para extenderse por toda la península, también fué implantado en Córdoba, pero aquí no despertó el entusiasmo que en otras poblaciones.
Uno de los patios del Círculo de la Amistad convirtióse en frontón y muchos socios de aquel centro, provistos de cestas y palas, distraían sus ocios entregándose a dicho deporte.
En el Colegio de Santa Clara también se estableció un frontón donde los alumnos de aquel dedicaban diariamente algunas horas al juego en que nos ocupamos, uno de los que más y mejor contribuyen al desarrollo físico.
El deporte citado no logró popularizarse en nuestra capital y tuvo una vida más efímera que el ciclismo.
Finalmente, una señora de la buena sociedad cordobesa implantó otro deporte desconocido en esta población, el de los patines.
La dama aludida celebraba reuniones en su hermosa vivienda de la plaza de San Juan, en las que, no sólo las personas jóvenes, sino algunas de edad respetable, se dedicaban a patinar; deslizándose con rapidez vertiginosa por el magnífico patio de la casona señorial, sin temor a caídas ni accidentes más o menos cómicos.
Tanto se desarrolló la afición a los patines que distinguidos jóvenes crearon una sociedad titulada Squetin Club, la cual construyó una pista para patinar en terrenos contiguos a la prolongación del paseo del Gran Capitán, que entonces acababa de realizarse.
Allí se daban cita muchachos y muchachas para pasar agradablemente las veladas veraniegas, entregados al deporte de moda.
El reinado de este no fué más largo que el del juego de pelota y el local del Squetin Club transformóse en salón de espectáculos de cinematógrafo y variedades.
Tales fueron los deportes implantados en Córdoba, de los cuales, exceptuando la natación y la equitación, ninguno logró arraigar entre nosotros.
¿Ocurrirá lo mismo al balompié que hoy trae de cabeza a grandes y chicos?
El tiempo lo dirá
Agosto, 1924.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
UN BAILE DE MASCARAS ORIGINA
LA REDENCION DE UNA MUJER
Se aproximaba el Carnaval; era una noche desagradable y lluviosa del mes de Febrero. Dos jóvenes periodistas, empedernidos noctámbulos, recorrían las calles, casi desiertas, de la población, sin otro fin que el de matar el tiempo. Al llegar a una de las vías más céntricas vieron entrar en uno de sus principales edificios a tres mujeres envueltas en amplios dominós y con el rostro cubierto por el antifaz.
Recordaron entonces que allí se celebraba un baile de máscaras y penetraron en la casona donde pocos años antes estuviera el Casino Industrial, decididos a divertirse, a desechar el aburrimiento que les consumía.
Cruzaron el portalón con pavimento de menudas piedras, subieron por la hermosa escalera que había en él y llegaron al salón de fiestas, en el que reinaba la soledad más espantosa.
En uno de sus ángulos y recostados en unas banquetas, dormitaban los cuatro o cinco músicos que debían amenizar el baile; en otro rincón, sentadas en los divanes, las tres máscaras aludidas charlaban en voz baja, tal vez recordando episodios de su vida triste y llena de azares.
Los periodistas se acercaron a aquel grupo, suscitándose una conversación muy animada. como si se tratase de antiguos amigos.
Pronto las mascaritas se despojaron del antifaz; dos eran mujeres de edad madura, en cuyos rostros el vicio había estampado sus terribles huellas; fa otra que seguía por el mismo sendero que sus compañeras, apenas frisaba en los quince años; en sus ojos interesantes, grandes y negros como el fondo del abismo, reflejábase un alma llena de infinitas amarguras.
Este señor, señalando a uno de los periodistas, dijo a la muchacha una de sus acompañantes, es el que escribe en los periódicos los cuentos cuya lectura te ha hecho llorar muchas veces.
Las horas transcurrían y el salón de baile continuaba desierto; en su virtud los jóvenes noctámbulos se despidieron de las máscaras y lo abandonaron tan aburridos como entraran, sin haber logrado desechar el tedio que les consumía.
Pasaron algunos días y la joven de nuestro relato se presentó en busca de uno de los periodistas a que nos referimos en la redacción donde trabajaba.
Con frases entrecortadas por los sollozos, con una sinceridad encantadora, con una angustia inmensa, le contó su historia; era la de casi todas sus desventuradas compañeras; seducida por un hombre infame y abandonada al borde del precipicio, rodó por él, dejando entre sus zarzales girones del alma. Pero ella no se avenía a vivir en el tugurio infecto de la deshonra; la atmósfera pestilente del lupanar la asfixiaba; la loca alegría del vicio producíale la tristeza más profunda. Ella era buena en el fondo; conservaba en el corazón un caudal de nobles sentimientos y quería a todo trance redimirse, volver al pueblecito donde naciera, al honrado hogar de su familia, ayer risueño y venturoso, hoy cubierto por las sombras del infortunio a causa de la insensatez o la locura de una mala hija. Con el objeto de conseguir su propósito habíase atrevido a molestar al periodista para que él, autor de cuentos que hacían llorar, le escribiera el borrador de una carta que ella dirigiría a sus padres, diciéndoles que estaba arrepentida de su liviano proceder, pidiéndoles perdón, suplicándoles que le abriesen las puertas de su casa, seguros de que observaría en lo sucesivo una conducta ejemplar.
El escritor accedió a los deseos de la muchacha y redactó una carta sencilla, sin galas retóricas, pero llena de sinceridad, pletórica de sentimiento, dictada por el corazón.
Tal epístola surtió el efecto apetecido. La joven fué nuevamente en busca del periodista, radiante de alegría, presa de una emoción indescriptible.
No sabía cómo expresarle la inmensa gratitud de que le era deudora. Le estrechó efusivamente contra su pecho, le besó una y mil veces, no con el beso repugnante que vende la meretriz, sino con el ósculo bendito y puro que estampa el hijo en las mejillas de su madre.
Sentíase dichosa como nunca; sus padres la habían perdonado y aquella misma noche emprendería el viaje al pueblecito donde se meciera su cuna, en el que le aguardaban, anhelantes, unos pobres ancianos, para curarle con el bálsamo del amor las heridas que se causara en su odisea por los antros del vicio.
La despedida fué emocionante, análoga a la de dos seres unidos por los más estrechos lazos que se separasen para siempre. La muchacha entregó al escritor un delicado recuerdo, un ramito de flores sujeto con una cinta de seda.
El periodista recibió varias cartas de la mujer que le debía su redención; en la primera dábale cuenta de su llegada al hogar paterno, donde la recibieron como al hijo pródigo; en otras, de sus nuevas relaciones con un honrado campesino que la cortejó cuando ambos hallábanse casi en la infancia; del casamiento con aquel; de la formación de un hogar en el que, caso raro, la felicidad y la pobreza se hallaban unidas en estrecho maridaje; del nacimiento del primer hijo.
***
Transcurrieron muchos años. De paso para Sevilla detuviéronse en Córdoba unos grupos de gente del pueblo de las diversas regiones de España, que se dedicaban a interpretar los bailes y canciones típicos de aquéllas.
Entre tales grupos figuraba una pareja de niños aragoneses que bailaba la jota con verdadera maestría.
Dichos jóvenes venían acompañados de sus padres, unos modestos campesinos que cifraban en ellos todas sus esperanzas, todo su orgullo. La madre de aquellos pequeños artistas era la mujer engañada en tiempos ya lejanos por un miserable y redimida merced a la carta de un escritor cordobés.
Este, en el relicario de sus recuerdos, guarda cuidadosamente un ramito de flores sujeto con una cinta de seda, flores que, aunque están secas, exhalan el perfume de la gratitud. Y si alguien preguntara al veterano escritor cual era la mejor de sus obras, seguramente contestaría que una carta sencilla, sin galas retóricas, porque sirvió para arrancar a una desgraciada de las garras del vicio.
Febrero, 1924.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
DON JUAN OCAÑA PRADOS
Circunstancias muy deplorables conceden hoy actualidad a una figura interesantísima, la de don Juan Ocaña Prados, hombre que se elevó desde las esferas más humildes, conquistando un puesto respetable en la sociedad y creándose un nombre en el mundo de las letras, merced a su propio esfuerzo, a su incansable laboriosidad, a una voluntad férrea puesta al servicio de una inteligencia privilegiada y de un corazón henchido de nobles sentimientos.
La odisea del señor Ocaña en su juventud fué muy variada, original y pintoresca; su vida en la edad madura ha sido tan ejemplar, que no hemos vacilado en reunir aquí todos los datos y noticias que tenemos de ellas, seguros de que nuestros lectores los saborearán con deleite y despertarán, en aquellos que no le conozcan, las simpatías, la consideración y el afecto al luchador admirable, al ciudadano ejemplar, al escritor original y culto, al funcionario modelo, hoy sometido a una pasividad forzosa, para él mil veces peor que la muerte, porque no llegan a sus retinas los esplendores de la luz.
Don Juan Ocaña Prados nació en la villa de Móstoles, donde recibió la instrucción primaria y, apenas la hubo terminado, dedicóse al humilde oficio que ejercía su padre. Desde muchacho demostró grandes aficiones a la poesía y empezó a componer versos, en los que demostraba excepcionales aptitudes para el cultivo de la gaya ciencia, por lo cual sus convecinos le llamaban el coplero del pueblo.
Cuando contaba la edad de veinticinco anos contrajo matrimonio y trasladó su residencia a Madrid en busca de más amplios horizontes para desenvolver sus aptitudes.
En la Corte abandonó su primitiva profesión y, enamorado del arte escénico, se dió a conocer como actor en el teatro denominado de la Infantil, hoy de Romea, pero a causa de su corta estatura no pudo seguir su nueva profesión.
Al abandonarla, consiguió fin empleo en la fotografía establecida en la casa número de la calle de San Bernardo. Allí conoció al popular actor cómico Ricardo Zamacois quien, enterado de las aficiones poéticas de Ocaña y de su falta de conocimientos literarios, le regaló un tratado de Retórica y Poética, el mismo en que él había estudiado y al que faltaban las primeras y las últimas hojas.
También le proporcionó un pase de favor para que pudiera asistir al Teatro de la Comedia, donde trabajaba una excelente compañía dirigida por el eminente actor Emilio Mario.
El ingenio de Zamacois le sugirió la idea de escribir un juguete cómico para que él lo representase, en el que tuviera que caracterizar diversos tipos. Ocaña, robando horas al descanso, pasaba las noches en su modesto albergue, dedicado a escribir, a la débil luz de una vela o de una lamparilla, y así produjo su primer obra a la que puso el título de Fingir para agradar.
Leyóla a Ricardo Zamacois, quien ofreció estrenarla, pero no pudo cumplir su promesa por habérsele extraviado el manuscrito.
Entonces Ocaña, que se había quedado con un borrador del juguete cómico, lo puso nuevamente en limpio y por mediación de un compañero suyo del taller fotográfico, hizo que llegara a manos de don Luis Calvo Revilla, hermano del gran actor Rafael Calvo. Aquél no creyó que el modesto empleado de la fotografía de la calle de San Bernardo fuese el autor de dicha producción teatral; llamóle y le obligó a modificar en su presencia la primer escena de la obra, convenciéndose así de que había sido escrita por Ocaña.
Don Luis Calvo entregó el juguete cómico al actor Yáñez para que lo estrenase su compañía, que actuaba en el Teatro Martín, pero aquella tampoco lo representó por hallarse a final de temporada.
En la temporada siguiente, por mediación asimismo del señor Calvo, la compañía del Teatro Eslava admitió la comedia Fingir para agradar y antes de ponerla en escena se la compró a su autor en la mezquina suma de cincuenta pesetas, ofreciéndole cuatro pesetas por cada representación que obtuviera en aquella temporada. La obra debía ser estrenada en la función a beneficio del galán joven de la compañía Pedro Ruíz de Arana, pero fué necesario aplazar el estreno a consecuencia de un compromiso ineludible: el de dar a conocer en dicha función otro juguete cómico de Navarro Gonzalvo titulado Zapatero, a tus zapatos, que no logró los favores del público.
Pocas noches después estrenábase la primer producción de Ocaña. Este, que había vuelto a fijar su residencia en Móstoles, fué a Madrid, a caballo, acompañado de varios amigos, para presenciar el estreno, llegando al teatro momentos antes de que comenzara la función. Empezó esta sin que se notaran en el público muestras de asentimiento ni de protesta. En la tercera escena oyéronse murmullos de aprobación producidos por un chiste y al interpretar Ruiz de Arana un tipo de militar resonaron los primeros aplausos, que siguieron casi sin interrupción, convirtiéndose en una ovación clamorosa al final del juguete.
Su autor fué llamado insistentemente al palco escénico por los espectadores, rehusando salir, a consecuencia de su pobre indumentaria. Un cómico de su misma estatura, apellidado Casas, le prestó un abrigo y con él se presentó en el proscenio, acompañado de los principales artistas: la Mavillard, Ruiz de Arana y Mesejo, siendo aplaudido con gran entusiasmo y viéndose obligado a salir cinco veces a la escena.
La obra obtuvo diez representaciones y la empresa del teatro, por causas que desconocemos, no abonó los derechos de aquellas, que se elevaban a la enorme cantidad de cuarenta pesetas, al autor de Fingir pura agrodar.
Poco después Ocaña vió su obra, impresa, en el escaparate de una librería; visitó al editor don Enrique Arregui para pedirle algunos ejemplares y aquél le dijo que había adquirido el manuscrito en doscientas cinco pesetas y que no hubiera tenido inconveniente en comprárselo a su autor por quinientas pesetas.
Así empezó don Juan Ocafia Prados la carrera literaria, que varió por completo los derroteros de su vida.
Personas significadas de Móstoles, al saber que varias empresas teatrales de Madrid habían admitido una obra de Juan Ocaña, decidieron concederle protección y ofreciéronle un modesto destino en el Ayuntamiento de dicha villa, dotado con el haber diario de seis reales.
Ocaña lo aceptó, aunque no se trataba de una prebenda ni cosa análoga, convencido de que era punto menos que imposible vivir solamente de la Literatura.
Después logró otra colocación compatible con aquella, la de escribiente de la Notaría del pueblo, que también tenía una espléndida dotación, treinta pesetas mensuales.
Merced a aquellos dos excelentes destinos consiguió reunir medio duro de sueldo y consideróse feliz porque entonces con diez reales diarios se vivía mejor que hoy con diez pesetas.
El Ayuntamiento de Móstoles construyó en aquella época un magnífico edificio destinado a escuelas y se propuso que la inauguración del mismo revistiera gran solemnidad.
Ocaña concibió la idea de escribir un drama histórico cuyo protagonista seria el famoso alcalde de Móstoles, para que se estrenase en las fiestas con que se celebraría la inauguración del edificio escolar.
Puso manos a la obra aprovechando el escasísimo tiempo que le dejaran libre sus ocupaciones y sin que se enterase de su empresa más que el señor cura del pueblo, a quien pidió libros para estudiar el episodio que había de desarrollar en el drama.
Cuando hubo terminado éste, lo dedicó al Ayuntamiento, que acordó imprimirlo y regalar a su autor la edición completa.
Don Juan Ocaña y otros aficionados al arte teatral comenzaron seguidamente a ensayar la nueva producción para representarla.
El 2 de Febrero de 1883 efectuóse la apertura de las escuelas y puede asegurarse que ese día ha sido el más feliz de la existencia del señor Ocaña.
Invitados por el Municipio asistieron a las fiestas el Rector de la Universidad Central, el Director del Instituto del Cardenal Cisneros, varios diputados a Cortes y otras personas de alta significación.
En el acto de la apertura de las escuelas pronunciáronse elocuentes discursos y, terminados estos, un joven de apariencia humilde y sencilla pidió permiso para recitar unos versos. Concediósele, y el joven aludido; que era Ocaña, declamó de modo magistral una hermosa poesía que llamó extraordinariamente la atención del auditorio. Este le interrumpía con sus aplausos al final de cada estrofa y a la terminación de una que concluía así:
porque el hombre estudioso y aplicado
es de todos querido y respetado”
uno de los concurrentes exclamó: eso te pasa a tí, Juanito, frase que fué acogida con una ovación estruendosa.
Aquella noche fué estrenado, con análogo éxito, el drama del señor Ocaña, en tres actos y en verso, titulada El grito de Independencia.
La segunda obra teatral del novel autor produjo gran entusiasmo a las personalidades que habían ido de Madrid para asistir a las fiestas y especialmente al diputado a Cortes señor López Puigcerver, que felicitó calurosamente al dramaturgo.
Los principales periódicos de la Corte reprodujeron la poesía recitada por Ocaña en la apertura de las escuelas y el dueño de una imprenta hizo una lujosa edición de ella para regalarla al autor.
Asimismo la prensa madrileña emitió juicios muy laudatorios del drama, que fué representado varias veces en el teatro de Capellanes, de Madrid, hoy llamado Teatro Cómico.
Algunas personalidades de las que asistieron a los actos referidos, al enterarse de la poco halagüeña situación económica del señor Ocaña y con el deseo de que este encontrara campo a propósito para desarrollar sus no comunes dotes intelectuales, quisieron llevarle a Madrid concediéndole allí protección, pero desistieron de tal propósito por consejos de varios paisanos del joven escritor, quienes les informaron de que había estado ya en la Corte algún tiempo, teniendo que abandonarla porque no le favoreció la fortuna.
El señor Ocaña permaneció en Móstoles ejerciendo el cargo de escribiente en la Secretaría del Ayuntamiento y en la Notaría desde el año 1879 hasta 1886. No cesó en este tiempo de cultivar la Literatura y escribió un apropósito titulado Círculo del Recreo, que fui representado, con mucho éxito, gran número de veces.
En 1886 solicitó y obtuvo el cargo de secretario del Ayuntamiento de Villamantilla, pequeño pueblo de la provincia de Madrid y en 1887, por mediación de don Joaquín López Puigcerver, consiguió el empleo de interventor de la Administración subalterna de Hacienda de Getafe; en 1890, en virtud de ascenso, pasó de la citada Administración subalterna a la de Lucena, comenzando su actuación en la provincia de Córdoba, donde hoy disfruta de grandes simpatías, de muchos afectos, de la consideración general que merece el hombre honrado, laborioso y bueno.
Don Juan Ocaña Prados permaneció en Lucena desde el año 1891 hasta el 1893, consagrando todo el tiempo que le dejaba libre el ejercicio del cargo de interventor de la subalterna de Hacienda, al cultivo de la Literatura, de la que cada día sentíase más enamorado.
Su amistad con don Felipe Ducazcal, uno de los fundadores y propietarios del Heraldo de Madrid, le proporcionó, en aquella época, la colaboración retribuida en dicho periódico
Frecuentemente aparecían en él artículos de costumbres y poesías festivas de Ocaña, quien, por cada uno de estos trabajos, percibía la suma de diez pesetas.
Además el señor Ducazcal ofreció a nuestro biografiado, si algún día lo necesitaba, un puesto en la administración de aquel periódico, retribuido con trece reales.
Un comerciante de Lucena, amigo de don Juan Ocaña, que a la vez lo era del director de La Voz de Córdoba don Dámaso Angulo Mayorga, lo puso en relación con éste y el señor Angulo dió a conocer en nuestra capital al culto escritor, publicando en el mencionado periódico gran número de composiciones en verso del aplaudido autor de El grito de Independencia, en una sección especial que don Dámaso Angulo Mayorga tituló Mosquetazos.
Pronto la firma del gracioso mosquetero adquirió popularidad y el público buscaba las composiciones de aquel para saborear el ingenio y la sal ática de que estaban repletas.
Suprimidas las administraciones subalternas, don Juan Ocaña obtuvo el cargo de investigador de Hacienda en Córdoba, a donde trasladó su residencia.
Aquí dedicóse de lleno al periodismo, ingresando en la redacción de La Voz de Córdoba.
Las excelentes dotes de carácter, las extraordinarias simpatías, la jovialidad y el gracejo del señor Ocaña, granjeáronle, más que la amistad, el cariño de periodistas, literatos y artistas, y en general de cuantas personas le conocieron y trataron, pudiendo decirse que el chispeante autor de los Mosquetazos se convirtió pronto en un cordobés de pura cepa.
El era el alma de las reuniones que escritores y amantes de las letras solían celebrar entonces en el primitivo merendero denominado La Parra, donde tenia pendientes de su conversación amena a todos los amigos que con él concurrían al mencionado paraje.
Perteneció al Ateneo Científico, Literario y Artístico establecido por aquellos tiempos en la calle del Paraíso y tomó parte en varias fiestas celebradas en dicho centro de cultura.
Para asistir a una de ellas, en la que se exigía el traje de etiqueta, como él no lo tuviese, pidió prestada una levita a su amigo don Antonio Muñoz Pérez, actual registrador de la Propiedad de Carabanchel.
Proporcionósela el señor Muñoz Pérez, quien al ver con ella en el Ateneo a don Juan Ocaña le preguntó: ¿que tal le esta la levita?
El ingenioso mosquetero contestóle: cállese usted y retírese que desde que ha oído su voz parece que se me despega del cuerpo.
Y el propietario de la prenda replicó: bueno es que no le tome a usted cariño.
En aquella velada nuestro biografiado recitó, como un consumado maestro de la declamación, una hermosa poesía titulada A los escritores y artistas españoles, que le valió un verdadero triunfo.
Un año próximamente permaneció entre nosotros el señor Ocaña que, cesante a causa de haber sido reformada la ley referente a los investigadores de Hacienda, tuvo que abandonar, con gran sentimiento, a Córdoba y trasladarse de nuevo a Móstoles.
No encontró allí colocación y marchó a buscarla a Madrid, donde un abogado le ofreció dos pesetas diarias porque fuese a escribir a su despacho desde las ocho hasta las doce de la mañana.
Al mismo tiempo, el notario de Carabanchel Alto brindóle otro destino de escribiente y un departamento, para que habitase, en la casa donde se hallaba instalada la Notaría. Este funcionario le daría dos reales por cada pliego de escritura que copiase y una peseta cuando Ocaña se comprometiera a redactar el documento.
El ingenioso escritor aceptó ambas prebendas; instalóse con su familia en la casa de Carabanchel, desde donde diariamente, a las siete de la mañana, emprendía la caminata a Madrid para estar a las ocho en el despacho del abogado y a las doce salía en dirección al pueblo a fin de dedicar la tarde a la pesada labor de emborronar papel sellado.
Don Juan Ocaña, que en los siete meses que tuvo estos destinos se acreditó de andarín capaz de competir con Vargosi y Vielza, efectuaba sus diarias excursiones calzando alpargatas; llevaba las botas envueltas en un papel debajo del brazo y al llegar a Madrid se las ponía, sustituyéndolas en el envoltorio por las alpargatas, para volver a colocárselas cuando abandonaba la Corte y emprendía el regreso a Carabanchel.
De este modo conseguía realizar sus largas expediciones lo más cómodamente posible, a falta de otros medios de locomoción que los suyos propios, y economizar calzado.
Un día venturoso para don Juan Ocaña, recibió este, en Carabanchel, uu telegrama de don Dámaso Angulo Mayorga, preguntándole si le convenía el cargo de secretario del Ayuntamiento de Baena, dotado con 2.500 pesetas anuales. Contestó afirmativamente y marchó, lleno de júbilo, a tomar posesión de su nuevo destino.
A los cinco meses, en Febrero de 1894, renunció la mencionada Secretaría para hacerse cargo de la del Municipio de Villanueva de Córdoba, que tenía asignado el sueldo de 3.000 pesetas, empleo que también le proporcionó el señor Angulo Mayorga.
En Julio de 1895 las luchas políticas, que eran muy enconadas en Villanueva, obligáronle a presentar la dimisión y por segunda vez vino a Córdoba, donde obtuvo un modesto destino en la Diputación Provincial.
Fundóse por aquella época en nuestra capital un importante periódico titulado La Unión y el señor Ocaña fue nombrado administrador del mismo, además de obtener un puesto entre sus redactores.
Entonces publicó el primer tomo de Mosquetazos, libro en que recopiló gran número de composiciones poéticas, festivas y satíricas, escritas con facilidad y mucho gracejo.
Don Juan Ocaña, recordando sus tiempos de actor representó con otros aficionados, muy acertadamente, un juguete cómico denominado Los de Ubeda, en un festival celebrado en el Gran Teatro en honor del batallón de cazadores de Cataluña cuando este recibió ordenes de abandonar nuestra guarnición para ir a Cuba a pelear contra los insurrectos.
Como los empleados de la Diputación Provincial cobraban muy difícilmente el sueldo y el periódico La Unión tuvo corta vida, Ocaña aceptó la Secretaría, que con interés le ofrecieron, del Ayuntamiento de Luque, pueblo en que había estado durante la segunda época de su residencia en Córdoba, para realizar ciertos trabajos que le encomendaron referentes a la administración municipal.
A los seis meses también renunció aquel destino y se trasladó a Pozoblanco para escribir en un semanario titulado El Distrito, del que le nombraron redactor-jefe, y encargarse de la contabilidad en un almacén de maderas.
Medio año solamente permaneció el señor Ocaña en Pozoblanco, pues como la situación económica del periódico El Distrito era poco satisfactoria y excesivo el trabajo en la maderería, decidió aceptar de nuevo la Secretaría del Municipio de Luque, la cual hallábase aún vacante.
En Luque estuvo siete meses y desde allí pasó a Alcaudete para encargarse de la Secretaría municipal, que le ofrecieron y el no vaciló en aceptar, porque se hallaba mejor remunerada que la del pueblo citado anteriormente.
Personalidades importantes de Baena, donde había dejado gratísimos recuerdos el señor Ocaña, hicieron toda clase de gestiones cerca de él para que volviera a ejercer el cargo de Secretario del Ayuntamiento.
Aceptólo al fin nuestro biografiado y a los dos meses de permanecer en Alcaudete marchó a Baena, con el firme propósito de terminar allí su odisea larguísima y penosa.
En Baena el señor Ocaña realizó una labor administrativa, benéfica y literaria, tan intensa como digna de elogios.
Él contribuyó muy eficazmente a la creación del Asilo para ancianos, institución que honra a aquel pueblo, avivando los sentimientos caritativos con artículos que publicaba en la prensa local y allegando importantes recursos con la organización de diversos festivales.
Para que fuese representado en estos escribió un apropósito titulado La caridad en Baena, que obtuvo un éxito extraordinario.
En testimonio de gratitud por su obra bienhechora, el Municipio baenense dirigió un mensaje al Ayuntamiento de Móstoles tributando entusiásticos elogios al preclaro hijo de aquella heroica villa don Juan Ocaña Prados.
El señor Ocaña colaboró asiduamente en el semanario titulado Heraldo de Baena tomó parte en diversos actos literarios y durante su estancia en dicho pueblo publicó dos obras: el segundo tomo de Mosquetazos y un folleto denominado Las Calabazas, conteniendo una serie de donosos artículos, escritos en colaboración con el malogrado poeta cordobés don Enrique Redel, en el que ambos demostraron su ingenio, haciendo toda clase de lucubraciomes acerca de la cucurbitacia [sic], cuyo sólo nombre produce terror a los estudiantes desaplicados y a los pretendientes de muchachas casaderas.
Aunque, como ya hemos dicho, don Juan Ocaña se propuso, al establecerse en Baena, que fuese aquella su residencia definitiva, tuvo que desistir de tal propósito; con gran disgusto, porque se había creado allí muchos afectos y gozaba de un bienestar que pocas veces disfrutó.
La difícil situación económica del Municipio baenense, motivada por la escasez de sus recursos que no estaban en relación con sus excesivos, gastos, era causa de que los empleados de la Corporación cobraran sus haberes con mucho retraso o por partidas mezquinas, y tal irregularidad decidió a nuestro biografiado a renunciar su cargo y admitir otra vez el de secretario del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, a la sazón vacante, y que reiteradamente le ofrecían.
Para aceptarlo impuso la condición de que todos los partidos le respetarían en su puesto y él jamás intervendría en las maquinaciones y luchas de la política, de la que siempre se ha mostrado enemigo.
En esta forma ha ocupado su puesto en Villanueva el señor Ocaña, hasta hace poco tiempo, con el beneplácito de todos.
Villanueva de Córdoba es la población donde ha permanecido más tiempo don Juan Ocaña y donde ha pasado el periodo mejor de su existencia.
Allí ha vivido veinte años disfrutando de una relativa holgura, de los dulces afectos de la familia, de la tranquilidad, de la paz, de ese ambiente de alegría que sólo se respira en los hogares honrados, cuyos sólidos cimientos son el amor y la fe.
Allí ha visto realizada la principal, la más legítima de sus aspiraciones: poner a sus hijos, pedazos idolatrados de su alma, en condiciones de crearse una posición que les asegure, en el porvenir, si no abundantes bienes de fortuna, al menos el pan de cada día.
Allí, en la Secretaría del Ayuntamiento, ha trabajado sin descanso, con celo y competencia admirables, contribuyendo poderosamente a la prosperidad de aquel Municipio, siendo el consultor y consejero de cuantas personas han desfilado por el y el autor de importantes iniciativas, sumamente beneficiosas para el pueblo y para su administración.
El archivo de la Corporación mencionada está lleno de documentos interesantísimos, que pueden servir de modelo a todos los de su clase, redactados y escritos por el señor Ocaña, con su letra clara, igual, menudita, genuinamente española.
Y en esta ímproba labor ha consumido las energías y, lo que es más doloroso, ha perdido la vista, quedando envuelto en las sombras de una noche eterna, que solamente la divina antorcha de la inteligencia desgarra con sus espléndidos fulgores.
En Villanueva de Córdoba don Juan Ocaña intensificó y consolidó su obra literaria, lo mismo en el libro que en la prensa
Al cumplirse el primer centenario de la epopeya gloriosa del Dos de Mayo, publicó un libro notable titulado Apuntes para la historia de la villa de Móstoles.
Es una serie de episodios, de narraciones, de hechos y de figuras relacionados con la guerra de la Independencia, en los que palpita un alto espíritu patriótico, escritos en correcta y vibrante prosa.
Fruto de largos estudios y de prolijas investigaciones, fué otra obra interesantísima, la Historia de Villanueva de Córdoba, en la que se revela como historiador concienzudo, imparcial, sereno, perfectamente documentado y poseedor de una vasta cultura.
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, reconociendo el mérito excepcional de dicha obra, nombró a su autor académico correspondiente y, con este motivo, los intelectuales de Villanueva rindieron un homenaje a don Juan Ocaña, al imponerle las insignias de la docta Corporación cordobesa.
El señor Ocaña recopiló cuidadosamente gran número de sus producciones, unas publicadas en los periódicos y otras inéditas, poesías serias y festivas, sainetes y artículos humorísticos y de costumbres para formar con ellos el tercer tomo de Mosquetazos, el cual no ha podido publicar a causa del extraordinario encarecimiento de las primeras materias del libro que se padece en España desde que se desarrolló la guerra internacional.
Don Juan Ocaña dispensó al autor de estas líneas el honor de que prologara el tercer volumen de los Mosquetazos.
El autor de Fingir para agradar no ha cesado de escribir en la prensa, a la que profesa un cariño ferviente.
El fundó, en unión del dueño de la imprenta de Villanueva de Córdoba, un semanario titulado La Voz de los Pedroches que tuvo corta vida, y colaboró en los periódicos de aquel pueblo Escuela y Despensa y Patria, en El Cronista del Valle, de Pozoblanco, y en casi todos los periódicos de la capital, especialmente en el Diario de Córdoba.
Don Juan Ocaña, hombre de sanas costumbres, amante de su hogar, pocas veces lo ha abandonado para buscar en casinos, cafés y otros centros de reunión el solaz y el recreo que sólo encuentra al lado de su familia.
Unicamente salía gozoso de su casa para venir a Córdoba, siempre que le era posible, con el fin de avivar antiguos afectos, de pasar algunas horas entre los amigos, en amena charla.
De sobremesa en una cena o un almuerzo intimo, gustaba de evocar recuerdos del pasado, de narrar episodios de su vida, de hablar de literatura, de arte, de todo lo que no fuera política ni implicara murmuración.
Ocaña decía muy acertadamente que con estas expansiones echaba una cana al aire, pues ellas le rejuvenecían y servíanle de descanso en su rudo batallar, para reanudarlo con nuevos bríos.
Hace un año próximamente una terrible enfermedad, las cataratas, nubló sus ojos y todos los recursos de la ciencia han sido inútiles para devolverle la vista.
Ciego, inútil para el trabajo, dimitió su cargo y solicitó que se le jubilara.El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba admitióle la dimisión, pero no le jubiló, fundándose en la precaria situación de aquel Municipio, uno de los más ricos de esta provincia, para no sentar precedentes.
Siempre los precedentes sirviendo de estribillo a todas las cuestiones en España.
¡Triste destino el de las personas de talento, condenadas a sufrir toda clase de infortunios y, especialmente, la ingratitud de los hombres!
La labor literaria de don Juan Ocaña Prados es tan variada como intensa. El señor Ocaña la empezó, según ya hemos dicho, escribiendo obras teatrales, y si hubiera perseverado en el cultivo de este genero, seguramente ocuparía un puesto envidiable entre nuestros comediógrafos.
Su primera producción, el juguete cómico titulado Fingir para agradar revela un conocimiento de la técnica teatral impropio de un autor novel.
Los tipos están perfectamente delineados, la trama se desarrolla con naturalidad, el diálogo es fácil y la comedia está llena de chistes de buena ley.
El drama denominado El grito de Independencia tiene el corte de las obras clásica. Los personajes, figuras de gran relieve, se ajustan perfectamente a la verdad histórica; el interés de la acción no decae un momento; la intensidad dramática sube de punto a medida que se acerca el desenlace; la versificación es viril, rotunda, vibrante.
Los apropóitos, escritos para determinadas fiestas, se adaptan perfectamente a los actos que los inspiraran; el titulado La Caridad de Baena es un canto hermoso a la más sublime de las virtudes. sublime de las virtudes.
Además, don Juan Ocaña tiene varios sainetes no representados e inéditos, que son cuadros, de costumbres populares, rebosantes de ingenio y de gracia.
Nuestro biografiado es conocido, principalmente, como poeta festivo; sus Mosquetazos le han valido una popularidad extraordinaria. Estas poesías, con las que viene colaborando, hace más de treinta años, en la prensa de Córdoba y su provincia, son composiciones ligeras en las que comenta donosamente un suceso de actualidad; fustiga un vicio o una mala costumbre; narra una anécdota con mucho gracejo, con sencillez, con la difícil facilidad de que nos hablaba el preceptista.
Algunos Mosquetazos resultan epigramas intencionadísimos, otros sátiras punzantes que a nadie pueden molestar, pues el señor Ocaña jamás personaliza, no apunta cuando dispara su mosquete, guarda a los demás la consideración y el respeto que se le guardan a él.
Muchos Mosquetazos están escritos en el lenguaje del pueblo andaluz, que el antiguo coplero de Móstoles conoce perfectamente.
Don Juan Ocaña ha cultivado también el género serio y es autor de composiciones llenas de pensamientos originales e imágenes bellas, de versificación sonora, como la que dedicó a los Escritores y Artistas españoles.
Antes que su primer volumen de Mosquetazos, el señor Ocaña publicó, en Madrid, un tomito de versos titulado Para muestra, en el que recopiló sus primicias literarias, diversas composiciones que, aunque ligeras, sencillas, acusaban ya a un verdadero poeta.
Don Juan Ocaña, aunque ejerció el periodismo en órganos de la prensa de diversos partidos, siempre permaneció alejado de la política, dedicándose a defender los intereses generales, serena y concienzudamente; a tratar de cuestiones administrativas, de las que posee conocimientos profundos y a escribir crónicas literarias y artículos de costumbres.
Entre estos tiene algunos muy notables, como el titulado El velón de Lucena, que apareció en el Heraldo de Madrid.
En el Diario de Córdoba también publicó una interesante serie de artículos que después, con otros de don Enrique Redel, imprimió en un folleto denominado Las Calabazas.
Siempre rehuyó la discusión y la polémica y si alguna vez las sostuvo fué con exquisita corrección, sin descender al terreno de la chavacanería, que debe estar vedado a la prensa; sin ofender ni molestar a su contrincante.
En don Juan Ocaña se sobrepone el historiador al comediógrafo, al poeta y al periodista; muy por encima de sus demás obras se hallan los Apuntes para la historia de la villa de Móstoles y la Historia de Villanueva de Córdoba.
Su autor, para escribirlas, estudió concienzudamente la materia de que tratan y ha reunido en ellas un caudal de noticias, ordenadas de modo perfecto. En ninguna ocasión se aparta de la verdad, nunca fantasea, como otros historiadores y cuando emite juicios lo hace con imparcialidad completa, con absoluto desapasionamiento.
En resumen: los dos libros citados pueden servir de modelo, como ya hemos dicho, de obras de historia y son, indiscutiblemente, las mejores del señor Ocaña.
Una nota curiosa para terminar estos apuntes biográficos.
Don Juan Ocaña, hombre bondadosa [sic], incapaz de proceder mal con persona alguna, sólo ha tenido un enemigo implacable, con el que jamás pudo conseguir la reconciliación, apesar de que la intentó varias veces.
¿Cuál fué la causa de esta enemistad? Van a saberla nuestros lectores.
El señor Ocaña, durante su residencia en Getafe, conoció al notable escritor don Juan Bautista Amorós, que hizo popular el pseudónimo de Silverio Lanza, quien pasaba allí largas temporadas en una casa de recreo construída por el célebre comediógrafo don Narciso Serra.
El señor Amorós, enterado de las aficiones literarias de don Juan Ocaña y de su poco envidiable situación económica, decidió protegerle y le ofreció una pequeña remuneración por el trabajo de poner en limpio las cuartillas de varias novelas, animándole al mismo tiempo para que publicara un tomito con sus mejores poesías.
Silverio Lanza corrigió estas y escribió el prólogo del libro. Para costear su impresión, algunos aficionados al arte teatral organizaron una función a beneficio del señor Ocaña, la cual tuvo un gran éxito.
En ella estrenóse un apropósito del beneficiado, a quien aplaudió calurosamente el público y felicitó con entusiasmo el popular sainetero Ricardo de la Vega, que se hallaba entre los espectadores.
Con los productos de la fiesta fué editada, en un establecimiento tipográfico de Madrid, la obrita de Ocaña, que se tituló Para muestra, al mismo tiempo que una novela del señor Amorós denominada Ni en la vida ni en la muerte.
Silverio Lanza dedicó un ejemplar de su obra a Ocaña, quien lo prestó, para que lo leyesen, a varios amigos suyos de Getafe, donde no era conocida la nueva producción del ilustre literato.
En ella su autor fustigaba cruelmente a significadas personalidades de Getafe, lo cual produjo gran indignación en dicho pueblo.
Apenas volvió a el don Juan Bautista Amorós, quien entonces hallábase en Madrid, el juez de instrucción, que era una de las personas ridiculizadas en la novela, le procesó y encarceló, al mismo tiempo que secuestraba los ejemplares del libro. Como base del proceso figuraba el ejemplar de la novela dedicado al señor Ocaña.
Según ya hemos dicho, Silverio Lanza jamás perdonó al autor de Mosquetazos el disgusto que éste le produjo inconscientemente y se negó a reconciliarse con su enemigo, apesar de haber hecho gestiones con tal objeto el señor Ocaña siempre que encontró una ocasión propicia.
Noviembre, 1923.
NOTA.- Don Juan Ocaña Prados murió en Villanueva de Córdoba el 12 de Abril de 1928.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL CENTRO FILARMÓNICO Y LA RASPA
Varias veces en estas crónicas retrospectivas, al tratar de las fiestas de Carnaval, hemos citado al Centro Filarmónico y La Raspa, las dos comparsas mejores que se han organizado en Córdoba.
Ambas recorrían las calles de nuestra población únicamente el Domingo de Piñata, constituyendo un brillante epilogo del reinado de Momo.
Los ensayos de las dos comparsas referidas duraban largo tiempo y eran mucho mis laboriosos que los de todas las demás, porque había una verdadera competencia artística entre aquellas, en la que cada una quería salir vencedora a todo trance.
Entre el público habla una gran expectación por oir la música del Centro Filarmónico, pues sabía que Eduardo Lucena componía para su estudiantina, todos los años, pasacalles, jotas y mazurkas, originales, alegres, inspiradísimos, en los que palpita el alma cordobesa y para escuchar las satíricas y graciosas canciones de La Raspa.
El Domingo de Piñata, desde las primeras horas de la mañana, la gente formaba grupos en las inmediaciones de las casas donde se organizaban las comparsas a que nos referimos, para verlas salir, y muchas personas las seguían en su larga excursión por la ciudad.
Poco después de las doce de la mañana las notas de un pasodoble marcial, ligero, bellísimo, inundaban con torrentes de armonía la calle del Arco Real y poco después la Estudiantina, en correcta formación, descendía por la escalinata del Centro Filarmónico y el público la saludaba con una ovación atronadora.
Componían aquella agrupación de más de noventa individuos todos los profesores de la Orquesta y gran número de buenos aficionados a la música.
A la cabeza marchaban, dirigidos por el popular Pepe Fernández, los panderetólogos, unos muchachos ligeros como ardillas, entre los cuales sobresalía por su destreza Rafael Boloix; a continuación los violines, flautas, guitarras, bandurrias y detrás el coro que, en honor de la verdad sea dicho, no resultaba tan notable como la sección instrumental.
En esta figuraban los tres Angelitos, como llamábanles sus camaradas: Angel Galindo, Angel Revuelto y Angel Villoslada, de quienes ya sólo queda el último; Nazario Hidalgo y Rafael Dueñas, notables guitarristas; Pepe Serrano, el Chato, a qnien [sic] podía aplicársele el calificativo de artista enciclopédico y otras muchas personas conocidisimas de nuestra capital.
En el centro iba el veterano Prieto, con su enorme calva mal cubierta con el sombrero de estudiante, tan orgulloso de llevar la bandera como si la hubiese arrebatado al enemigo en los campos de batalla.
Al frente de la Estudiantina, Eduardo Lucena dirigíala inquieto, nervioso y, apesar de su modestia exagerada, sentíase ufano, satisfecho, no sin motivo, porque el paso de su agrupación por nuestra capital constituía una marcha triunfal.
Pocas composiciones de música popular habrán obtenido un éxito semejante al Pasacalle del 84, que aún figura en el repertorio de notables orquestas.
Casi a la misma hora que el Centro Filarmónico se echaba a la calle La Raspa, la cual solía reunirse en una casa de la calle de Armas o de la de San Francisco.
Sólo estaba compuesta por aficionados a la música, en su mayoría plateros, y dirigida también por un aficionado que poseía excepcionales dotes para el divino arte, Rafael Vivas.
Sin embargo la sección vocal de esta comparsa siempre era mejor que la del Centro Filarmónico, tanto por el número como por la calidad de las voces.
Constituían la agrupación referida mozos de buen humor y algunos veteranos en andanzas carnavalescas, todos cordobeses de pura cepa, como Merino, Priego, Castejón y otros muchos.
Tan orgulloso como Prieto con la bandera de la Estudiantina de Eduardo Lucena, marchaba Crespo delante de La Raspa con el emblema de esta, una tremenda espina de un cetáceo, sujeta en un enorme tridente.
Esta agrupación se distinguía por el ingenio y la gracia de sus coplas, satíricas en grado sumo, las cuales obtenían tanta popularidad como los pasacalles del inspirado autor de La Pavana.
La Raspa estuvo un largo período de tiempo sin dar señales de vida y, al reaparecer, entre las coplas de su repertorio había una que comenzaba asi:
Hace tres años que me mataron
y hoy que a la vida vuelvo otra vez
veo con asombro
que todo sigue
del mismo modo
que lo deje.
Varios días después de Carnaval los obreros en los talleres, las criadas en las casas y los chiquillos en las calles no cesaban de repetir dicha canción con una pesadez abrumadora.
Las comparsas aludidas preocupábanse poco de la indumentaria, pues sabían que su música y sus canciones y la perfecta interpretación de una y otras les aseguraban el éxito. El Centro Filarmónico sólo lucía el manteo y el sombrero del antiguo estudiante español, pero no su traje y La Raspa vestía levitas raídas, pantalones pasados de moda, viejísimas chisteras, grandes cuellos de ridícula formas y enormes corbatas, formadas a veces por una cortina o un mosquitero, Muchos de los individuos que constituían esta agrupación se disfrazaban tan bien que resultaban figuras verdaderamente originales y grotescas, no sólo por sus ropas, sino por sus caras. Poníanse descomunales narices de cartón, gafas o quevedos de gran tamaño, desgreñada peluca y otros postizos que, en unión de las pinturas, transformaban por completo sus rostros, convirtiéndolos en raras caretas.
Estas comparsas visitaban a las familias de más significación social, siendo agasajadas espléndidamente.
Una de las casas donde se las recibía y obsequiaba con más beneplácito era la del ilustre jurisconsulto don Angel de Torres y Gómez. Allí se reunían sus amigos y gran número de encantadoras muchachas, para oir a La Raspa, al Centro Filarmónico y a otras comparsas, improvisándose agradabilísimas fiestas, de las que seguramente perdurará el recuerdo en la memoria de algunas personas, jóvenes entonces y que ya peinan canas, como el autor de estas crónicas retrospectivas.
Febrero, 1923.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS FOTOGRAFOS
El arte de la fotografía es uno de los que más se han transformado y perfeccionado en el transcurso del tiempo. ¡Que diferencia hay entre los antiguos fotógrafos, sus laboratorios y gabinetes y los modernos!
Hace medio siglo el vulgo consideraba al fotógrafo algo así como un alquimista y no le faltaba motivo para ello, pues estaba obligado a poseer conocimientos nada comunes, si no de nigromancia, de química, que es algo parecido.
Horas y horas pasaban diariamente combinando substancias y líquidos para la preparación de las placas, operación innecesaria hoy puesto que se adquieren preparadas y así se facilita extraordinariamente la profesión.
Todas las manipulaciones indispensables para obtener un retrato resultaban entonces más complicadas que ahora y especialmente las de impresionar las placas, porque como se necesitaba una larguísima exposición, la persona que trataba de retratarse tenía que permanecer inmóvil mucho tiempo, ¡y cualquiera conseguía, por ejemplo, que un chiquillo estuviese quieto siquiera un par de segundos!
La invención de la máquina instantánea evitó un verdadero martirio a los camaradas de Daguerre.
Como la fotografía era un articulo de lujo y no estaba al alcance de todas las familias, no producía, de ordinario, lo suficiente para vivir a los fotógrafos y estos dedicábanse a la vez, a otras profesiones, generalmente relacionadas con las artes.
Muchos días, especialmente los nublados y lluviosos, en que no se podía retratar por falta de luz, los gabinetes fotográficos permanecían desiertos, o les visitaba sólo alguna que otra persona para recoger un encargo.
Los escasos establecimientos que había de esta clase, los de mayor lujo lo mismo que los mas modestos, eran muy parecidos. Su cabaña semejaba, a la vez, un palomar, por el sitio y las condiciones en que se hallaba y un baratillo, por el número de trastos desiguales, viejos y generalmente rotos, almacenados en ella.
La dependencia destinada para recibir al público solía servir también de gabinete de retocar y de laboratorio de química, por lo cual hallábase, asimismo, repleta de múltiples efectos y cachivaches.
En el portal de la casa nunca faltaba la exposición de retratos, más o menos modesta.
Hace cincuenta años el establecimiento de fotografía más importante de nuestra ciudad era el de don José García Córdoba, que se hallaba en el sitio conocido por los Dolores chicos, hoy calle de Ramírez de las Casas Deza.
El poseía las mejores máquinas y una variadísima colección de accesorios para los retratos, tales como asientos, pedestales, jarrones y caprichosos juguetes.
Por su gabinete desfilaba toda la aristocracia y los domingos y días festivos pesaba sobre el señor García Córdoba un trabajo abrumador.
En cierta ocasión presentósele, para que le retratase :de cuerpo entero, un hombre alto, fornido, de aspecto rudo y de mirada siniestra.
Vestía el traje de la gente del pueblo y entre la faja y el chaleco asomábale una enorme pistola. Era el famoso bandido Pacheco.
Cuando poco tiempo después lo mataron, el fotógrafo colocó en su exposición el retrato del tristemente celebre salteador de caminos y numerosísirno público desfiló por ella para verlo.
Al morir don José García Córdoba se encargó de su establecimiento el retocador del mismo don Miguel Bravo, que lo trasladó a la calle de Gondomar.
En la de Pedregosa, hubo durante muchos años otra fotografía, la de don Ventura Reyes Corradi.
Este ejercía, a la vez, la profesión de periodista y, en sus ratos de ocio, consagrábase a las musas, y en su despacho veíanse mezclados los efectos propios del arte de Daguerre, libros, cuartillas y periódicos, todo en completo desorden.
El portal y la fachada de su casa estaban llenos de retratos y vistas de los monumentos de la ciudad; no había extranjero que, al dirigirse a la Mezquita, pasara sin detenerse ante tal exposición y muchos compraban fotografías reproduciendo el Mirhab, el Triunfo de San Rafael o el Puente Romano.
Don Romualdo de Castro no sólo era fotógrafo, sino pintor, y en la exposición de su establecimiento, situado en la calle de San Eulogio, abundaban los retratos, tan bien iluminados, que parecían retratos al óleo.
Como el arte de la fotografía, según ya hemos dicho, no producía lo suficiente para vivir, las personas dedicadas a él ejercían otras profesiones; los señores García Córdoba y Reyes Corradi fueron profesores de la Escuela provincial de Bellas Artes y el señor Castro también estuvo encargado de una cátedra en la Escuela de Artes y Oficios.
La fotografía popular era la de don José Nogales, situada en la calle de la Feria. Todos los soldados de la guarnición desfilaban por ella los domingos para que les hicieran media docena de retratos económicos de cuerpo entero, en los que siempre aparecían con el humeante puro en la boca, apuestos y arrogantes como el Cid Campeador.
Las criadas, con los trapitos de cristianar, iban también a que la prodigiosa máquina les reprodujera la efigie, para que los novios de las pobres chicas retratadas pudieran recrearse en su contemplación.
En la época a que nos referimos, como el fotógrafo tenía que realizar la difícil operación de preparar las placas, según ya hemos dicho, había pocos aficionados a aquel arte; uno de ellos, joven perteneciente a una distinguida familia, aprendiz de todos los oficios y maestro de ninguno, se daba tanta maña en las manipulaciones químicas necesarias para obtener un retrato, que su madre solía decir con mucha gracia: Mi hijo debe haber inventado un procedimiento de trabajar en la fotografía como trabajan los torneros, con los pies, pues hasta los calcetines se los mancha de colodium.
Andando el tiempo, el arte fotográfico se perfeccionó y popularizó extraordinariamente; ya los fotógrafos no eran considerados algo así como alquimistas o nigromantes; a sus gabinetes modestos sustituyeron lujosos gabinetes como los de don Eleuterio Almenara y don Tomás Molina y, por último, el invento de la máquina instantánea concedió a todo el mundo aptitud para hacer retratos.
No hay motivo de alarma; esta es una de las molestias a que estamos expuestos los hombres públicos”, decía una tarde, en el Gran Teatro, don Nicolás Salmerón, interrumpiendo uno de sus discursos, para calmar la agitación producido entre el auditorio por el fogonazo de magnesio de una máquina fotográfica.
Pues bien; hoy no solamente los hombres públicos, sino los más oscuros e ignorados, tienen que sufrir, a cada momento, la molestia a que se refería el ilustre político, porque, desgraciadamente, nos hallamos en el siglo del cinematógrafo y la instantánea.
Agosto, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS TIMOS DE UNA DIVA
Un día, hace ya muchos años, en los escaparates de casi todos los establecimientos situados en las calles céntricas de la población aparecieron los retratos de una mujer de esplendida hermosura, arrogante, de porte distinguido, lujosamente ataviada y ostentando joyas, al parecer de gran valía.
Al pie de los retratos habla unos tarjetones con la inscripción: Condesa de... (Aquí un nombre y un apellido italiano).
La gente deteníase para admirar aquellos retratos; los hombres elogiaban la belleza excepcional de la dama; las mujeres la suprema elegancia de la Condesa.
¿De quién son tales fotografías? preguntaba todo el mundo, sin que hubiera quien pudiese contestar.
Al poco tiempo los periódicos locales se encargaron de descifrar el enigma. Tratábase de una artista insigne, de una gran cantante que, de paso para el extranjero, se detendría en Córdoba con el objeto de celebrar un concierto en el Gran Teatro.
La Prensa, desde que despejó esta incógnita, llenaba diariamente columnas y columnas con la biografía de la tiple, con los juicios que de ella emitieran los críticos más eminentes, con el relato de los triunfos, sin precedentes, que había obtenido en las cinco partes del mundo, con anécdotas curiosas referentes a su vida.
La Condesa de ..., según sus cronistas, pertenecía a la nobleza italiana de mis rancio abolengo, era poseedora de una cuantiosa fortuna y cantaba por amor al arte, desrinando [sic] los productos de sus conciertos a obras benéficas.
Los redactores de los diarios de la localidad encargados de escribir las revistas teatrales recibieron billetes perfumados con una corona condal a guisa de membrete, en los que la diva les invitaba para que, en días distintos, le dispensaran el honor de acompañarla a comer en la fonda donde se hospedaba.
Los chicos de la Prensa favorecidos con el obsequio sufrimos una decepción al conocer a la Condesa; ésta no era ya la mujer de esplendida hermosura en plena juventud, representada en sus retratos; era una respetable jamona que sólo conservaba algunos vestigios de su belleza juvenil.
Pero si no podía seducir con sus dotes físicas, subyugaba con su trato, afable, con su conversación amena, con su cortesía extremada.
Cuando terminaba la comida trasladábase a sus habitaciones, con el invitado, y allí, mientras saboreaban el café, la cantante relataba su carrera artística y sus grandes éxitos al periodista, leíale revistas hablando de ella, de los periódicos más importantes del mundo y le encargaba, con vivo interés, que le hiciera bien el reclamo, advirtiendo que lo pagaría a buen precio, como no se acostumbraba a pagar en España, sino en Inglaterra, los Estados Unidos y otras naciones.
Y la Prensa gemía constantemente en loor de la diva insigne, rival de la Patti.
Al mismo tiempo, un criado de aquella, cojo, recorría sin cesar la población, caballero en un pollino, llevando anuncios y autobombos de la cantante a las redacciones de los periódicos, repartiendo, de casa en casa, los billetes para el concierto, acompañados de besalamanos de la tiple en los que pretendía justificar el sablazo con el fin benéfico de la fiesta.
Como era de suponer, el colosal reclamo produjo el efecto apetecido; despertó la curiosidad del público y la noche del acontecimiento artístico no quedó ni una localidad vacía en el Gran Teatro.
Al presentarse la diva en el palco escénico, el auditorio no pudo contener una exclamación de sorpresa; aquella no era la mujer que aparecía en los retratos, sino su caricatura; una señora en los linderos de la ancianidad que pretendía ocultar sus años con afeites y postizos; cargada de joyas de guardarropía.
Comenzó a cantar y la decepción de la concurrencia subió de punto; aquella desgraciada no tenía voz ni agilidad en la garganta y además desafinaba de una manera horrible.
Por galantería y por lástima el público no prorrumpió en una ruidosa silba limitándose a protestar con rumores de desagrado, contra el engaño de que había sido víctima.
Los programas anunciaban, como último número del concierto, un duo entre la Condesa y el tenor Barande Gordolini.
La actuación de este artista, mucho peor que la tiple, desencadenó la tempestad que desde el principio del espectáculo se cernía en la sala del coliseo.
El tenor, que no era otro sino el cojo del burro, oyó el pateo más formidable que registran los anales del teatro.
La Condesa, desecha en llanto, atribuía el fracaso, primero que había tenido en su vida, a una gettatura, pero se mostraba satisfecha del resultado práctico de la función, que beneficiaría a los pobres.
Ella misma personóse en la taquilla del teatro con el fin de liquidar las cuentas, pero como estaba muy nerviosa por el disgusto que había sufrido, decidió aplazar tal operación hasta el día siguiente. En su virtud recogió todo el dinero y citó a cuantos tenían que cobrar para que fueran al otro día a una hora determinada, a la fonda, en la cual no volvieron a verla porque desde el teatro marchó a la estación de los ferrocarriles, ausentándose de Córdoba en el primer tren que salió de esta capital.
Huelga decir que nadie percibió un céntimo dela diva, ni siquiera el fondista, a quien no sólo costó el dinero el hospedaje de la cantante, sino la serie interminable de banquetes conque obsequió a los chicos de la prensa.
En varias poblaciones repitió esta clase de timos hasta que cayó en poder de la policía y entonces se supo la historia de la tiple.
En su juventud fué corista de compañías de ópera italiana, enamoróse de su excepcional hermosura un opulento Conde que no tuvo inconveniente en contraer matrimonio con la modesta artista.
Esta enviudó al poco tiempo, dilapidó la fortuna que heredara de su marido, y, para poder vivir, recurrió a esta clase de estafas, utilizando como elementos para cometerlas el pomposo titulo de Condesa y las menguadas dotes de cantante que poseía.
Agosto, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
"LA LEALTAD"
Uno de los periódicos más importantes publicados en Córdoba fué, sin duda, La Lealtad. Lo fundó, en el año 1886, el ilustre prócer don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, Conde de Torres Cabrera, jefe provincial del partido conservador, para que sirviese de órgano al mismo, para que difundiera y propagara sus ideales.
Se encargó de dirigirlo un escritor notable que en Madrid ocupaba nn [sic] puesto de preferencia entre los periodistas, don Juan Menéndez Pidal, y obtuvo el cargo de redactor jefe un inspirado poeta cordobés, don Manuel Fernández Ruano.
A las órdenes de estos dos maestros de la Literatura trabajaban algunos muchachos aprendices del periodismo, entre los que figuraba el autor de estas líneas, que actuaban de noticieros o reporters, como hoy se dice recurriendo a una palabra extranjera innecesaria.
Fueron instaladas las oficinas de La Lealtad en un departamento, compuesto de tres habitaciones, de una casa situada en la calle de los Moros, hoy de Rodríguez Sánchez.
La habitación más pequeña destinóse a despacho del director y las otras dos, más amplias, a la redacción y la oficina de la administración, que sólo contaba con dos empleados.
De diez de la mañana a cuatro o cinco de la tarde reuníase allí todo el personal encargado de la confección del periódico. Menéndez Pidal, sentado ante su bufete, siempre nervioso, inquieto, escribía el artículo de fondo referente a política, lleno de sólida argumentación, conciezudo, sereno, o la crónica literaria de corrección irreprochable, delicada, bella, que su autor firmaba con el pseudónimo de Walfrido.
En la larga mesa de la redacción Fernández Ruano llenaba, muy despacio, cuartillas y cuartillas de letra clara, menudita, más propia de un memorialista que de un escritor. Aquellas cuartillas contenían ya un articulo de costumbres rebosante de gracejo, que el eximio poeta publicaba con la firma de Martín Garabato; ya un juicio critico, tan acertado como imparcial, de una obra científica o literaria; ya una información de un discurso o de una fiesta importante.
Al lado del insigne cantor de San Eulogio los muchachos aprendices de periodistas redactaban las noticias que habían adquirido o leían la Prensa para recoger lo que hubiese en ella digno de la reproducción.
Terminada esta labor Menéndez Pidal y Fernández Ruano se reunían en el despacho de la dirección para confeccionar, entre ambos, una de las secciones más importantes del diario conservador, la titulada A punta de tijera, en la que comentaban con tanto ingenio como picaresca intención, el suceso de actualidad, la actitud de un adversario político o el error en que hubiese incurrido un colega.
Don Manuel Fernández Ruano sentado delante del bufete y don Juan Menéndez Pidal paseando por la estancia, con la polonesa abrochada y la boina calada hasta los ojos, aunque el calor le derritiese, devanábanse los sesos para sacar todo el partido posible de lo que hubiera de ponerse en solfa, para que no decayera la sección indicada, y en verdad lo conseguían.
Terminaban, generalmente, los comentarios con una cuarteta o una quintilla, fácil, irónica, que el vate cordobés improvisaba o el escritor asturiano -Menéndez Pidal- componía en alta voz.
El director de La Lealtad hizo el mayor alarde de su ingenio y donosura en la polémica que sostuvo, con el diario local El Adalid, para defender un error que aquel hubo padecido en el título de la sección A punta de tijera: el de escribir tijera con g.
Los dos maestros de la Literatura cuyo recuerdo evocamos con gusto en esta crónica, corregían escrupulosamente los originales y después las pruebas, en la imprenta La Catalana, donde se editaba el periódico, que era de los mejor escritos y confeccionados con más gusto de cuantos han aparecido en nuestra ciudad.
Contaba el diario conservador no sólo con redactores de gran valía sino con algunos colaboradores de mérito extraordinario como el inolvidable cronista de Córdoba don Francisco de Borja Pavón que, entre otros trabajos, publicó en La Lealtad una serie de artículos interesantísimos referentes a la historia de la Prensa cordobesa.
El periódico del Conde de Torres Cabrera dedicaba atención preferente a la Poesía, por algo eran poetas eximios su director y su redactor jefe; así, de ordinario, en el folletín, insertaba composiciones en verso, alternando con las novelas de Fernán Caballero y otros escritores insignes.
En la primitiva redacción del órgano provincial del partido conservador ocurrieron varios incidentes cómicos.
Un domingo, día en que no se publicaba el periódico, presentóse en aquella, por la mañana el señor Fernández Ruano para adelantar el trabajo del lunes.
La familia que habitaba en el piso principal de la casa, creyendo que la redacción estaba sola, se marchó al campo, después de cerrar la puerta de la calle.
Cuando el notable poeta intentó salir encontróse encerrado y allí tuvo que permanecer hasta la noche. Menos mal que el dueño de un establecimiento de bebidas situado en la esquina de enfrente, cuya muestra hacia pendant, según El Adalid, con la del periódico La Lealtad, enterado del suceso, se apiadó del ilustre literato y le sirvió el almuerzo por la ventana.
Otro día, muy temprano, llamó a la puerta de la casa referida un vejete, sucio y astroso. Preguntó por el señor Menéndez Pidal y, al contestarle los vecinos que no iba hasta las once o las doce, manifestó su propósito de esperarle, pues él era antiguo amigo y compañero del periodista asturiano.
Penetró en la sala destinada a redacción; sobre la amplia mesa de trabajo colocó unos periódicos a guisa de almohadas y tendióse a dormir a pierna suelta, como en un lecho de plumas.
Para que no le picasen los mosquitos en la calva, calóse antes un gorro de terciopelo, parecido a un birrete, que halló en una percha.
Presentóse, tres o cuatro horas después, don Manuel Fernández Ruano. Ver a aquel individuo al que creyó cadáver, dar un salto hacia atrás y un espantoso grito de terror, todo fué uno.
El grito despertó al huésped, que explicó satisfactoriamente su presencia en aquel lugar.
Al miedo sustituyó en el señor Fernández Ruano la indignación cuando observó que su gorro cubría la calabaza que el desconocido ostentaba por cabeza.
Arrebatóselo con furia pero, en mucho tiempo, no se atrevió a ponérselo por temor de que estuviese lleno de parásitos.
El vejete era un pobre bohemio, Juan Berral, con pretensiones de periodista y de poeta, a quien tomaron el pelo muy donosamente Menéndez Pidal y los hermanos Valdelomar en La Lealtad y El Adalid.
La primitiva redacción de La Lealtad fué trasladada del local que ocupara en la calle de los Moros a una casa de huéspedes establecida en la calle de Jesús María, donde habitaba don Juan Menéndez Pidal.
Instalósela en una habitación del piso bajo, con puerta al portal. contigua al dormitorio del señor Menéndez Pidal quien, de este modo, satisfizo uno de sus deseos más vehementes: poder trabajar en la cama y levantarse muy tarde.
En el lecho escribía el articulo de fondo o la crónica literaria, en tanto que don Manuel Fernández Ruano, sentado ante el bufete de la sala contigua, leía la prensa, preparaba la información extranjera con noticias tomadas de los periódicos o confeccionaba la revista de modas, la sección industrial o comercial, o la titulada Totum revulutum, utilizando los recortes guardados, como materiales para las mismas, en papeleras colgadas de la pared.
Cuando los aprendices de la imprenta se llevaban los últimos originales, Menéndez Pidal y Fernández Ruano celebraban una sesión literaria interesantísima. Ya leían algunos trozos de la última obra publicada, ya emitían su juicio crítico acerca de la misma, ya cambiaban impresiones sobre el movimiento intelectual de España y del extranjero. Ya don Manuel Fernindez Ruano recitaba muy pausadamente su magnífica oda al Canal de Suez o suhermoso poema a Carlos V; ya don Juan Menéndez Pidal declamaba, de modo irreprochable, su bellísimo Romance de las Nieblas o la interesante leyenda Don Nuño de Rondaliegos, escrita en fabla antigua.
Al atardecer ambos maestros del periodismo marchaban al establecimiento La Catalana, para corregir las últimas pruebas y dirigir el ajuste del periódico.
¿Decía el regente que hacía falta composición? Pues el director de La Lealtad no se apuraba. Al momento escribía nna [sic] semblanza en verso de una linda muchacha cordobesa o componía un ingenioso jeroglífico, valiéndose de letras, signos de Aritmética y de puntuación, filetes y otros materiales tipográficos
Menéndez Pidal y Fernández Ruano se profesaban un entrañable afecto; entre los dos desarrollábase una gran corriente de simpatía, apesar de la enorme diferencia que se notaba entre el genio y el carácter de ambos. El primero era un manojo de nervios, no se podía estar quieto un segundo; a través de sus lentes brillaban unos ojos expresivos, de mirada viva y penetrante. Su locuacidad cautivaba.
El segundo, por el contrario, parecía la personificación de la calma y la tranquilidad. Las tristezas o alegrías de su alma jamás se le reflejaban en el rostro. Su andar lento, reposado, tranquilo, corría parejas con su conversación.
Un día, al presentarse el ilustre literato en la imprenta, los tipógrafos observaron que tenía un bulto enorme en uno de los bolsillos del amplio gabán en que solía envolverse hasta en verano ¿Qué trae usted ahí? le preguntaron. No sé, contestó, al mismo tiempo que introducía la mano en el bolsillo y sacaba un gato que había buscado allí cómodo lecho mientras el abrigo estaba colgado en una percha de la redacción.
Don Juan Menéndez Pidal necesitaba más amplios horizontes que los que Córdoba le ofrecía y renunció el cargo de director de La Lealtad para volver a Madrid. Los numerosos amigos y los compañeros que aquí dejaba le obsequiaron con un banquete de despedida en el restaurant Suizo.
El cantor de las tradiciones asturianas no olvidó nuestra ciudad a la que estaba ligado por los lazos del amor y volvió para contraer matrimonio con una aristocrática señorita, nieta de los marqueses de Senda Blanca.
Luego nos visitó en varias ocasiones, obteniendo siempre una acogida muy afectuosa.
La ausencia del señor Menéndez Pidal y la disminución de los suscriptores de La Lealtad motivada por la desmembración que produjo en el partido conservador la disidencia de don Francisco Romero Robledo, decidieron al Conde de Torres Cabrera a modificar su periódico para reducir los gastos del mismo.
Con este objeto el órgano provincial de los conservadores se fusionó con el diario de la Corte Las Ocurrencias. Este venía de Madrid con las planas primera y cuarta en blanco y aquí se llenaban, efectuándose la composición y tirada en la imprenta La Actividad.
La redacción se estableció en un pequeño local de la calle de García Lovera, que más parecía el portal de un memorialista que las oficinas de un periódico.
Nombróse director del diario en que nos ocupamos a su redactor jefe don Manuel Fernández Ruano y entre él, un noticiero que a la vez ejercía el cargo de ordenanza y el autor de estas líneas confeccionaban La Lealtad, con el concurso de valiosos colaboradores. Uno de los más importantes era un joven capitán de Ingenieros que, a poco de venir a Córdoba, ocupó un puesto preferente en el partido, llegando a ser alcalde de la ciudad, don Juan Tejón y Marín.
Este enviaba diariamente montones de cuartillas con artículos doctrinales, noticias, estudios científicos y comentarios a la prensa o a los sucesos de actualidad.
En el diario a que nos referimos explanó proyectos tan importantes como los de construir cuarteles, crear una Escuela de Artes y Oficios, convertir en jardines una parte del Campo de la Victoria y erigir monumentos a Cristóbal Colón y el Duque de Rivas, de los cuales únicamente los dos últimos no pudo realizar.
Al ser reformado el periódico sustituyóse el titulo de la sección A punta de tijera por el de Miscelánea.
En esta sostuvo varias polémicas literarias con El Adalid, el cual dijo, en una ocasión, que sus redactores publicaban poesías en La Ilustración Española y Americana “ainda mais”, pagándoselas; frase que La Lealtad estuvo repitiendo diariamente en sus columnas durante varios meses, como también repetía, a la cabeza de todos los números, esta declaración hecha en uno de sus discursos por Romero Robledo: “Yo he tenido la desgracia de separarme de un partido que me colmo de bendiciones.”
Una de las polémicas aludidas se agrió de tal modo que el señor Fernández Ruano le puso término con un articulo, firmado, enérgico, vibrante, el cual constituía un verdadero cartel de desafío.
El redactor de El Adalid don Julio Valdelomar encontró, a los pocos días, a don Manuel Fernández Ruano, y en vez de pedirle explicaciones, le abrazó efusivamente, felicitándole por su actitud.
Aquel hecho fué muy comentado en todas partes de modo muy favorable para el batallador periodista Valdelomar.
El Conde de Torres Cabrera reorganizó el partido conservador en esta provincia, logrando que constituyera nuevamente un núcleo muy numeroso y decidió conceder toda la importancia posible a su órgano en la prensa, cuya anterior reforma, en honor de la verdad sea dicho, no había agradado a la mayoría de los lectores.
Con tal objeto adquirió una imprenta, donde fuese editado todo el periódico, estableciéndola, con el título de La Puritana, en un local de la calle de Claudio Marcelo, y trasladó la redacción del humilde portal de la calle de García Lovera a uno de los amplios salones de la planta baja de su magnífico palacio, estancia lujosa, con las paredes cubiertas de telas, bien amueblada, que seguramente podía competir con las oficinas de los periódicos más importantes de la Corte.
Delante de un ventanal de grandes dimensiones hallábase el bufete del director; al otro lado una mesa antigua, de figura, llena de libros; en el centro una mesa ochavada repleta de periódicos; por todas partes cómodos sillones y butacas.
Don Manuel Fernández Ruano volvió a ejercer el cargo de redactor jefe de La Lealtad, siendo nombrado director del mismo uno de sus colaboradores, el culto literato granadino don Miguel Gutiérrez, catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Cabra que, en aquella época, acababa de ser trasladado al de Córdoba y amigo íntimo de don Juan Menéndez Pidal.
El Conde de Torres Cabrera, que no dejó de escribir en su periódico desde que lo fundara, intensificó su labor de modo notable.
Todas las mañanas, muy temprano, envuelto en amplia bata y con la cabeza descubierta aún en los días más crudos del invierno, encerrábase en su despacho y paseando en él, al mismo tiempo que hacía una gimnasia original, consistente en arrojar en alto y aparar unas piedras que le servían de pisapapeles, dictaba a su popular escribiente Antúnez largos y concienzudos artículos en los que trataba de política, de agricultura o de la defensa de los intereses locales y provinciales, artículos con los que intercalaba detalladas informaciones de la exposición permanente de productos y maquinaria agrícola que tenía en su palacio o de las reuniones que, todas las semanas, celebraban en el mismo los correligionarios del ilustre prócer.
Don Ricardo Martel y Fernández de Córdoba ordenaba a su amanuense que no escribiera en cada cuartilla, de papel de barba, más que seis líneas, con letra muy grande y clara y, cuando hacía alguna modificación, en vez de tachar las palabras inservibles, pegaba sobre ellas una tirita de papel blanco, en la que efectuaba la corrección.
En esta nueva etapa de la vida de La Lealtad aumentaron sus colaboradores; entre los nuevos figuraban un jefe del Ejercito, retirado, don Fernando Madariaga, que publicó una serie de interesantes artículos analizando las reformas militares del general Cazorla; un profesor de Latín, don Pablo Antonio Fernández de Molina, que amenizaba el diario conservador con elucubraciones filológicas y polémicas literarias, y un hijo de este, don Antonio Fernández de Molina y Donoso que, en el periódico a que nos referimos, se dió a conocer como poeta delicado y fácil.
Todas las tardes, en la redacción, congregábanse varios significados conservadores y, sentados alrededor de la mesa ochavada, improvisaban agradables tertulias en las que solían llevar la voz cantante el militar retirado y el profesor de Latín referidos.
Don Miguel Gutiérrez, amigo de vivir apartado del “mundanal ruido” pronto renunció la dirección del periódico, para seguir como colaborador del mismo, y se encargó de sustituirle don Manuel Guerrero Estrella, un viejo aficionado al periodismo, que sólo lo ejerció nominalmente, pues el verdadero director fue, en lo sucesivo, el Conde de Torres Cabrera.
En este período de la existencia de La Lealtad se registró en Córdoba un acontecimiento político; el jefe del partido conservador don Antonio Cánovas del Castillo pronunció un discurso, en el que hizo importantísimas declaraciones, en el banquete conque le obsequiaron correligionarios en la huerta de Segovia.
El periódico a que dedicamos esta crónica retrospectiva publicó amplias informaciones de la estancia del señor Cánovas entre nosotros, no pudiendo reproducir íntegro su discurso porque los taquígrafos que vinieron de Madrid para tomarlo no supieron traducir los garabatos conque llenaron infinidad de cuartillas.
Desde la Corte acompañaron al gran estadista redactores de los más importantes periódicos madrileños y para oirle vinieron muchos de la región andaluza, todos los cuales honraron con su visita las oficinas del diario local del partido conservador.
Entre La Lealtad y El Adalid siguieron las polémicas literarias y políticas y una de ellas motivó un desagradable incidente, ocurrido en la puerta del templo de San Miguel, entre el Conde de Torres Cabrera y el director del periódico romerista don Enrique Valdelomar.
Por las tardes, cuando quedaba cerrada la edición del periódico, sus redactores, en unión del administrador del mismo, un hombre simpático en la intimidad, adusto en apariencia, por lo cual la gente llamábale el Pollo agrio, marchaban a la taberna denominada de San Zoilo y allí, entre copa y copa del oloroso Montilla, charlaban de todo y don Miguel Gutiérrez deleitaba a sus compañeros recitando, ya el inspirado brindis, en verso, a los poetas cordobeses, de que era autor, ya las composiciones, llenas de ingenio y gracia, que escribía para las vetadas de la original sociedad egabrense titulada Lekanaklub, palabra del idioma universal el Volapuk, composiciones en las que resultaban verdaderas enormidades de la mezcla de palabras españolas, griegas y latinas.
Muerto el desventurado y eximio poeta don Manuel Fernández Ruano le sustituyó en el puesto de redactor jefe de La Lealtad un empleado de la casa de los Condes de Torres Cabrera, don lose Navarro Prieto, en sus mocedades periodista cáustico y mordaz, fundador de los semanarios satíricos La Víbora y La Cotorra, que le dieron gran popularidad pero, a la vez, le ocasionaron serios disgustos.
Navarro Prieto se reveló en su nuevo cargo como escritor concienzudo y de vasta cultura, secundando muy acertadamente las campanas del Conde de Torres Cabrera y emprendiendo otras, de las que merece especial mención, por lo bien documentada, una en pro del libre cultivo del tabaco en España, que la opinión pública y la prensa acogieron con sumo agrado.
Los principales colaboradores del diario conservador dejaron de escribir en el a consecuencia de haberse ausentado de nuestra capital y fueron sustituidos por otros, entre los que figuraba un presbítero, amigo de la infancia de Navarro Prieto, que a sus múltiples conocimientos científicos y literarios unía dotes de escritor satírico tan excepcionales como las del antiguo director de La Víbora.
Un sesudo periodista, don Dámaso Angulo Mayorga, inició una polémica respecto a si la Iglesia católica sancionaba o no la pena de muerte; intervinieron en el debate personas muy significadas en las esferas del saber y la terminó el sacerdote a que aludimos con un articulo tan bien razonado, tan lleno de sólidos argumentos, que llamó extraordinariamente la atención de teólogos y jurisconsultos.
Navarro Prieto solía decir a su amigo de la infancia y hermano por el ingenio y la mordacidad: “cada vez que cojes [sic] la pluma derribas una casa” y no iba descaminado en tal afirmación.
No dejaremos de mencionar otro colaborador de La Lealtad en sus últimos tiempos, el maestro de primera enseñanza don Esteban de Benito, hombre extravagante, que escribía con mucha donosura versos festivos, sonoros, fáciles.
Esteban de Benito tenia a su cargo las crónicas de salones y de fiestas literarias, las críticas de teatros que firmaba con el pseudónimo de Poliuto y, cuando era preciso, ayudaba en sus tareas a los noticieros, además de amenizar el diario conservador con poesías ingeniosas y chispeantes.
Tanto satisfizo al Conde de Torres Cabrera la intensa labor de don José Navarro que confirió a este la dirección y administración del periódico, relevándole de su primitivo cargo.
Navarro Prieto trasladó la redacción del palacio del ilustre prócer al local de la calle Claudio Marcelo en que se hallaba la imprenta La Puritana y allí, en un pequeño departamento, veíasele horas y horas, ante el bufete, sin levantar la cabeza, no emborronando cuartillas, sino llenando octavillas de letra menudita, clara, sin tachones ni enmiendas, sin omitir un signo de puntuación.
Mezclaba con este trabajo todos los relativos a la administración del periódico y la corrección de pruebas y
aún le quedaba tiempo para ir al Ayuntamiento, cuando era concejal, y para charlar y beber unas copas de Montilla con cuatro amigos en la típica taberna de Morales.
El sustituyó por el título de Indirectos él de la sección denominada Miscelánea y A punta de tijera en la que comentaba, con tanto gracejo como intención, sucesos y noticias, poniendo al pie la firma de Padre Cobos.
Cuando el autor de estos recuerdos no podía escribir su diaria nota de actualidad que se titulaba Fruta del tiempo, reemplazábale, con ventaja para los lectores, don José Navarro, quien publicaba, firmándolas con el pseudónimo de Cachopín de Laredo, impresiones interesantísimas, avaloradas por una prosa impecable de corte verdaderamente clásico.
El popular periodista a que nos referimos fué quien primero inició en nuestra ciudad la idea, felizmente realizada, de obsequiar, durante las fiestas de Navidad, a los soldados cordobeses que hallábanse en los campos de batalla, al estallar la guerra de Marruecos en el año 1893.
Al efecto, recibió y envió a Melilla gran número de donativos consistentes en prendas de ropa, dulces, vino, cigarros y otros artículos, obteniendo por su laudable pensamiento entusiásticas felicitaciones.
El fundador de La Víbora y La Cotorra era hombre temible cuando se le jugaba una mala partida.
En cierta ocasión convino con la Agencia que le enviaba la información telegráfica un servicio especial para publicar la lista de la Lotería de Navidad. Llegó el día, del sorteo, las horas transcurrían y los telegramas no llegaban.
Una nube de vendedores invadió las calles voceando los extraordinarios de los demás periódicos con la lista completa. Pepe Navarro dirigió este contundente y lacónico despacho al director de la Agencia: Son las tres de la tarde y no he recibido los telegramas de la Lotería. No tiene usted vergüenza.
A causa de una violenta campaña que sostuvo acerca del deplorable estado de los establecimientos de la Beneficencia provincial fué victima de una agresión que le puso en peligro la vida.
Navarro Prieto tenía, como noticiero, a un hombre popularísimo, también ingenioso y ocurrente, que escribía, a la vez, graciosas revistas de las corridas de toros, firmándolas con el pseudónimo El Cojo de Marras.
El Conde de Torres Cabrera, por motivos que desconocemos, decidió sustituir a su periódico el título de La Lealtad por el de La Monarquía y, como si el nuevo nombre hubiera ejercido una maléfica influencia, el diario conservador empezó a decaer de una manera ostensible.
Lo abandonó Navarro Prieto; por su dirección pasaron, con la rapidez de meteoros, varias personas, algunas de las cuales jamás habían ejercido la profesión del periodismo y, al fin, desapareció este importante órgano de la prensa local, tras una larga agonía.
Una nota triste para concluir:
De todos los redactores que tuvo La Lealtad en sus primeras etapas sólo queda el autor de estas lineas; los demás murieron, de manera trágica algunos: el primitivo noticiero y ordenanza de la redacción, que se cortó de un pistoletazo el hilo de la existencia.
Septiembre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LUCULO EN CASA DE LUCULO
Hace medio siglo, en una de las calles más céntricas de la ciudad, habitaba una familia compuesta de cuatro hermanos, tres hembras y un varón.
Una de las hembras estaba casada con un militar de alta graduación y dos eran solteras. El varón, también soltero, dedicábase tal comercio y tenía un establecimiento en la casa donde habitaban todos.
Puede decirse, sin incurrir en exageración, que dicha familia estaba relacionada con todo Córdoba. Constantemente recibía innumerables visitas, lo mismo de personas aristocráticas que de la clase media.
En aquella época en que no había casinos, en que el público apenas concurría a los cafés, en que los teatros permanecían cerrados casi todo el año y en los paseos únicamente reinaba animación los días festivos, en muchas casas celebrábanse reuniones y tertulias, en las que parientes y amigos mataban el tiempo entretenidos con honestas distracciones o entregados a amena charla.
Entre esas tertulias figuraban en primer término, como las principales, por la calidad y el número de las personas que acudían a ellas, las de la familia a que nos referimos.
Por su domicilio no cesaba de desfilar gente desde muy temprano hasta las diez de la noche, hora a que el vecindario se recluía en sus hogares.
Las mujeres, como de costumbre, hablaban de noviazgos, trapos y moños; los hombres de las revueltas políticas o de la guerra civil en que ardían las provincias del Norte y unas y otros comenzaban el suceso más saliente de la crónica escandalosa, pródiga siempre en ocurrencias sensacionales.
La charla se interrumpía para jugar una partida de ajedrez o para leer los periódicos más populares entonces, El Globo, La Iberia y El Cencerro.
Los hermanos aludidos, simpáticos, afables, cariñosos, trataban a sus contertulios, a la vez que con exquisita cortesía, con gran confianza y tenían la costumbre de invitar, para que les acompañasen en la mesa, a todos cuantos se hallaban en la casa a la hora de la comida.
No era tal invitación, como suele serlo de ordinario, una pura fórmula, una frase impuesta por la buena educación; la familia en que nos ocupamos insistía en ella y, si sus amigos la rehusaban llevábanle a empellones hasta el comedor.
Este, más que el de una casa particular, parecía el de una fonda de primer orden.
En su centro había una larga mesa, cubierta de blanquísimos manteles, y llena de un extremo a otro, de platos y cubiertos.
Adornábanla caprichosos jarrones con ramos de fragantes y olorosas flores; artísticas fuentes con variadas frutas; multitud de botellas con licores y vinos de todas clases, a juzgar por sus diversos colores.
Quien penetraba allí por primera vez, ante la perspectiva de un banquete suntuoso, recordaba la célebre frase: Lúculo en casa de Lúculo, pero apenas comenzaba el. yantar sufría una terrible decepción.
Una criadita muy guapa, muy pizpereta, muy limpia, que abría el apetito, era la encargada de servir la mesa. El primer plato, la sopa, consistía en una enorme cantidad, no de caldo sustancioso, sino de agua caliente, en la que nadaban algunos trocitos, casi microscópicos, de pan tostado; el segundo en un cocido, sin carne ni tocino, en el que se perdía un par de docenas de garbanzos entre un montón de legumbres; el tercero en una abundante ensalada y... pare usted de contar.
Enmedio de la mesa había una fuente llena de rebanadas de pan y la señora de la casa servía una de aquellas a cada comensal, en vez de servirle un bollo o una rosquilla; las botellas permanecían herméticamente cerradas y, según las malas lenguas, no contenían exquisitos vinos y licores, sino agua coloreada con anilina; a las frutas no se les tocaba porque después de apurar grandes platos de ensalada, decían los dueños de la casa invariablemente a los invitados: Nosotros no podemos con más, ustedes tomen lo que quieran y los comensales se levantaban con más apetito que tuvieron al sentarse ante la mesa, pensando que aquello no era Lúculo en casa de Lúculo, sino el hambre en casa de la miseria.
Los hermanos de las constantes y popularísimas tertulias habían ideado una manera ingeniosa de obsequiar a sus amigos sin hacer gasto alguno y en esto consistía el merito de sus banquetes.
Diariamente preparaban la comida necesaria sólo para ellos; una sopa sustanciosa y un cocido con garbanzos, carne, tocino y jamón.
Al mismo tiempo cocían separadamente legumbres en abundancia y llenaban de ensalada un lebrillo.
Al llegar la hora de servir la mesa, con arreglo al número de convidados que tenían, aumentaban la sopa agregándole agua caliente y echaban a los garbanzos hortaliza, después de haber apartado jamón, carne y tocino.
La ensalada nunca podía escasear, pues como entonces costaba muy poco servíase en cantidad suficiente para que comiera un regimiento.
Cuando a las diez de la noche terminaban las visitas porque cada mochuelo iba en busca de su olivo la familia de que tratamos congregábase de nuevo, ya sola, en el comedor y entonces satisfacía su apetito con una abundante cena.
Componíanla un plato de legumbres aliñadas, las que no hubo necesidad de agregar al cocido; la carne, el tocino y el jamón de este; la ensalada sobrante de la comida; las frutas que en la misma nadie probó y, no una rebanadita de pan, sino las que cada cual quería, sin limitación alguna.
Y hasta permitíanse el lujo de destapar una botella, la única que no estaba llena de agua con anilina, sino de licor de café, para tomar una copita que facilitara la digestión.
Tales eran los banquetes, que llegaron a obtener celebridad, de aquellos hermanos por cuya casa, hace medio siglo, desfilaba todo Córdoba y de los que aún conservan el recuerdo algunas personas que, desde hace muchos años, peinan canas.
Septiembre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
TRAVESURAS INFANTILES
Ha llegado la época. en que la turba estudiantil, pasadas las vacaciones del verano, invade nuevamente las aulas, como bandadas de pájaros bulliciosos, llenándolas de alegría.
Con este motivo nos parece oportuno recordar algunas graciosas travesuras cometidas hace ya muchos años por escolares de nuestros centros de enseñanza.
Era la época en que la hidra del terrorismo comenzaba a desarrollarse en España. En Jerez de la Frontera había surgido una banda de asesinos titulada “La mano negra”, que realizaba toda clase de crímenes, produciendo la consternación general.
En Córdoba, como en todas partes, sólo se hablaba de aquellos malhechores, que tenían aterrorizada a la hermosa población antedicha.
En uno de nuestros establecimientos de enseñanza había un docto catedrático de Geografía e Historia, muy corto de vista, quien más que a preguntar las lecciones a sus alumnos dedicaba las horas de clase a explicar las asignaturas con una claridad, una sencillez y, sobre todo una amenidad verdaderamente encantadoras.
Entre sus discípulos figuraba un muchacho, tan listo como travieso que, al mismo tiempo que el Bachillerato, estudiaba la carrera eclesiástica.
El joven aludido sentábase en un banco del centro del aula y allí, semioculto por sus compañeros, se dedicaba a realizar toda clase de diabluras.
La aparición de la terrible banda de malhechores de Jerez le sugirió una de las más graciosas. Buscó un guante negro y todos los días, al empezar el catedrático sus explicaciones, poníaselo y levantaba y ocultaba alternativa y rápidamente, ambas manos, al mismo tiempo que decía, ahuecando la voz para que no se le conociera por ella: ¡la mano negra! !la mano blanca!.
El catedrático suspendía su disertación para inquirir quien fuese el autor de la broma, sin conseguirlo. En su virtud, un día ordenó a un bedel del establecimiento permaneciese en la puerta, teniéndola entornada, durante las horas de clase, con el fin de descubrir al imprudente escolar y así se logró dar caza al joven de la mano blanca y la mano negra, que pagó su peregrina ocurrencia con varios días de encierro en el calabozo.
En el centro docente aludido, hace cincuenta años, el profesor de Francés era también muy miope y hombre de costumbres extravagantes, a quien los alumnos jugaban, con frecuencia, malas partidas, sin temor a que montara en cólera y les amenazase con terribles castigos.
En cierta ocasión todos los muchachos que concurrían al aula de aquél, pusiéronse de acuerdo para hacer una que fuese sonada. Cada uno se proveyó de un cascabel, lo ató a la cabeza de un alfiler y todos, cuando ocuparon sus asientos en la clase, colocáronse el alfiler, a guisa de espuelas, en una bota, clavándolo entre el tacón y el contrafuerte.
A una señal convenida los estudiantes que había en los últimos bancos principiaron a mover los pies y la alegre música de los cascabeles interrumpió el augusto silencio de la cátedra.
El profesor corrió hacia donde se efectuaba el concierto pero este cesó rápidamente comenzando en los bancos de las primeras filas. Aproximóse a ellos el maestro del idioma de Lamartine y los cascabeles sonaron en los del centro. Los muchachos permanecían inmóviles en sus sitios; registróseles y ni en los bolsillos ni en las manos se encontró los sonoros rodorines que no cesaban de sonar en distintos lugares de la cátedra. Aquello parecía 1 de duendes o de brujas.
El burlado profesor requirió el auxilio de los bedeles a que le ayudaran a descubrir el enigma, pero antes de que aquellos acudieran, los escolares se quitaron el espolín, ocultándolo en el interior del calzado y las personas ajenas a la broma no lograron descubrir el misterio de aquella música, más propia de una fiesta de Carnaval que de un establecimiento de enseñanza.
Un estudiante de Fisiología e Higiene sudaba tinta cuando tenía que designar los huesos del cuerpo humano. ¿Cuál es el homóplato?, ¿cuál es la columna vertebral? preguntábale el catedrático y el joven contestaba invariablemente: este o aquella, siempre a honesta distancia del esqueleto y sin señalar a parte alguna del mismo, para no equivocarse.
¿Cuál es el húmero? interrogóle cierto día el profesor, añadiendo: acérquese usted y tóquelo con la mano. Permanecía inmóvil y mudo el escolar y el catedrático díjole malhumorado; por segunda vez pregunto a usted cuál es el húmero?, aproxímese y tóquelo, que no le pica.
El muchacho entonces exclamo este, poniendo un dedo sobre un radio del esqueleto.
Está usted equivocado, objetóle el profesor y el alumno repitió: este, al mismo tiempo que cogía un fémur.
¡Tampoco! gritó el docto anciano que le interrogaba, no sabe usted una palabra de Anatomía, y el desaplicado estudiante, muy nervioso, replico: pues sera este, asiéndose a una tibia con tal fuerza que se quedó con ella en la mano y desarticuló casi todo el esqueleto.
El muchacho a que nos referimos hallábase otro día, en la clase, distraído con la lectura de una novela. Observólo el catedrático y súbitamente le preguntó ¿cuál es centro de la circulación de la sangre, señor tal?
Levantóse con rapidez el joven y, como no se hubiera dado cuenta de la pregunta, hizo señas a un compañero a fin de que le indicase la contestación.
Di que en el ombligo, le apuntó aquel y ¡en el ombligo! respondió con seguridad el interrogado, provocando una general y ruidosa carcajada.
Para concluir narraremos una travesura realizada en el mismo centro que las anteriores, la cual tuvo un epílogo muy deplorable.
El catedrático de Física, al explicar una lección de Optica, entregó a los alumnos un microscopio y un pequeño insecto pegado en un papel, para que lo viesen con dicho aparato.
Ocurriósele a uno de los estudiantes escupir sobre los cristales del microscopio; éste siguió pasando de mano en mano, pero los escolares, advertidos de la mala idea de su compañero, limitábanse a simular que miraban el insecto a través de los lentes, sin acercárselos a los ojos, e invariablemente decían: no se ve nada.
¿Cómo es posible? exclamó al fin el profesor; seguramente no saben ustedes manejar el aparato.
Al decir esto se lo acercó a la faz y por sus mejillas resbalaron, no las perlas del llanto, sino los esputos del estudiante.
Atribuyóse, erróneamente, la mala partida al alumno más travieso de la clase y, en su virtud, se le impuso un severo castigo, que él sufrió resignado; mas el catedratico no se conformó con la corrección y anunció al irrespetuoso discípulo que perdería el curso. Aquel, ante tal amenaza, confesó quien había sido el autor de la hazaña y con él extremóse la disciplina del establecimiento docente.
Indignado el travieso escolar porque le hubiese delatado su compañero, una noche en que éste pelaba la pava en una clásica reja andaluza, acercósele cautelosamente y le asestó un terrible golpe en la cabeza con un bastón de hierro.
La lesión fue tan grave que puso en inminente peligro la vida del pobre muchacho.
Octubre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
SASTRES Y SOMBREREROS
A pesar de que la población de Córdoba ha aumentado extraordinariamente en el transcurso de medio siglo, contamos hoy casi con el mismo número de sastrerías y sombrererías que hace cincuenta años, si bien las modernas hállanse instaladas con más lujo que las antiguas.
En la época a que nos referimos las sastrerías, de ordinario, estaban establecidas en pequeños portales, donde apenas cabían la mesa de cortar y dos o tres sillas, y en aquel reducido local, a la vista del público, tenia que efectuarse las operaciones de tomar las medidas y probar las prendas a los clientes.
En el interior de la casa destinábase una habitación, también pequeña, a taller de las sastras. que con sus charlas, risas y cantares alegraban aquella especie de celda de reclnsión [sic].
Aunque dichos establecimientos aparecían diseminados por toda la ciudad, la mayoría de ellos se encontraba en el centro de la población, que entonces eran la calle de la Librería y sus inmediaciones.
En aquella estaban las de Modelo y Cruz; la primera ostentaba sobre la puerta, a guisa de muestra, el apellido de su dueño, Modelo, hecho con grandes letras de madera, recortadas y pintadas, sujetas a la pared.
En la calle de la Feria se hallaba el establecimiento de Catalán; en la de la Ceniza el de Montero; en la del Ayuntamiento, contiguo a las Casas Consistoriales, el de Brouet; en la de la Espartería el del popular Alvarito, famoso por su gracia y buen humor; en la del Liceo el de Aguilar; en la del Arco Real el de González y en la de Letrados el de Lázaro Rubio, que este traspasó a Flores.
¡Qué persona que peine canas no recordara con agrado al maestro Flores, siempre sonriente, siempre jovial siempre dicharachero? Era el sastre de la majeza, de lo toreros, pues nadie sabia cortar como él un traje corto ni hacer una capa tan airosa como las que él hacia, llenas de trencillas y de pespuntes.
En otras calles apartadas del centro de la población también había establecimientos de sastrería, según ya hemos indicado. En la de Angel de Saavedra estuvo primero, y en la del Baño después, el de Padillo, sastre de militar y de paisano, según rezaba la muestra de su taller, rótulo que originó mas de una broma, no desprovista de ingenio.
En la plaza de la Almagra poseía un obrador Aroca, en el mismo local en que hoy trabajan sus nietos y biznietos; en la calle del Poyo, cerca de la de Doña Engracia, Lora, a quien sustituyó Jiménez, que fue uno de los sastres de más fama en su tiempo; en la Fuenseca Armenta y en el Realejo, Gama.
En la calle de San Francisco habitaba un sastre cuya parroquia era tan escasa que el pobre, a fin de aparentar que no le faltaba trabajo, se entretenía en coser y descoser su ropa.
La principal ocupación de los sastres modestos consistía en cortar las prendas, pues las familias pobres y muchas de la clase media, las confeccionaban en sus casas, para que les resultara más baratas, utilizando los servicios de las innumerables mujeres que se dedicaban a coser a domicilio, mediante el pago de modestísimos jornales.
Al aproximarse el cambio de las estaciones del año aumentaba extraordinariamente el trabajo en las sastrerías, imponiéndose la necesidad de velar. De todas las veladas era la más importante la que comenzaba el día de San Francisco de Asís, 4 de Octubre, y concluía en víspera de la fiesta de Todos los Santos. Durante esta temporada las obreras permanecían en los talleres hasta las altas horas de la noche, sin dar paz a la aguja, dedicadas a confeccionar toda clase de prendas de invierno.
Las madres y los novios de las sastras esperábanlas en las puertas de dichos establecimientos para acompañarlas a sus domicilios cuando concluían la tarea nocturna y los novios las obsequiaban con castañas calientes en cualquiera de los innumerables puestos instalados en todas las plazas y esquinas o con las exquisitas merengas de las confiterías de la Fuenseca o del Realejo, de la calle del Liceo o de la Judería.
La última noche de trabajo, en celebración del final de las veladas, las obreras adornaban las pantallas de los quinqués a cuya débil luz cosían, con lazos, flecos y borlas de papel o trapo de vivos colores
Los maestros sastres también solían festejar la terminación de tales veladas obsequiando a las operarias con giras campestres, con un clásico perol en nuestra Sierra incomparable.
Una de las sombrererías más antiguas y populares de Córdoba fué la de un industrial apellidado Fernández, la cual se hallaba situada en la calle de Lineros. Su especialidad eran los sombreros de felpa, aquellos típicos sombreros que hoy sólo usan algunos campesinos de la Sierra y tenia constantemente gran número de operarias ocupadas en ribetearlos.
Este y otros sombrereros de su tiempo ostentaban a guisa de muestra, en la puerta del establecimiento, pendientes de pescantes, grandes sombreros de felpa o de torta, hechos de madera.
El benemérito cordobés don José Sánchez Peña, dueño de una importantísima fábrica de cascos para sombreros, amplió su negocio instalan do una sombrerería en un departamento de la misma fábrica que se hallaba en la plaza de la Corredera. En los escaparates del citado establecimiento, amplio, lujoso, veíase desde la reluciente chistera, entonces muy en boga, hasta el clásico sombrero cordobés, de anchas alas y el airoso calañés, pasando por el de canal, de largo pelo y descomunales proporciones.
No había forastero que, al visitar nuestra población, dejase de comprar un sombrero en la casa de Sánchez Peña.
Casi todas las sombrererías, como las sastrerías, estaban en el centro de la ciudad. En la calle de la Librería hallábase la de Pella, quien tuvo una muerte trágica. Al colgar un quinque en su tienda se le vertió encima el petróleo y aquel infeliz pereció carbonizado.
Dos antiguos empleados de la casa de Sánchez Peña, Ariza y Cruz, instalaron una magnífica sombrerería en un edificio construido con este objeto en la calle del Ayuntamiento; transcurrido algún tiempo separáronse ambos comerciantes y Ariza se estableció en la calle de la Librería, desde donde trasladó su hermosa tienda a la calle de Claudio Marcelo, en la que continúa, a cargo de los herederos de su primitivo propietario.
En la calle del Ayuntamiento hubo también otra sombrerería, más modesta que las enumeradas, la de Montoro; en la del Arco Real la de Montero, y en la de Letrados la de Viudarreta, a quien sucedió Cruz, su dueño en la actualidad.
Otro sombrerero apellidado Sánchez poseía en la plaza de la Almagra un modestísimo taller en el que se dedicaba, más que a la venta, a la compostura de sombreros.
De allí se trasladó a la calle de Ambrosio de Morales donde, a la muerte del citado industrial, sustituyóle su hijo Vicente, que gozaba de una popularidad envidiable.
Era este un hombre ocurrentísimo, jovial; siempre estaba de buen humor, pues si alguna ver las penas pretendían embargarle el ánimo las ahogaba en vino de Montilla.
Vicente poseía una bocina y en los ratos de ocio dedicábase a pronunciar con ella pintorescos discursos, desde la puerta del taller, produciendo la alarma en el vecindario.
Tales eran nuestras sastrerías y sombrererías hace medio siglo, cuando Córdoba, silenciosa, tranquila, semejaba una ciudad dormida en las márgenes del Guadalquivir, sobre los laureles de su pasado glorioso.
Octubre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
BEBEDORES Y BORRACHOS
Córdoba antiguamente era una ciudad de buenos bebedores, lo cual estaba justificado por la excelente calidad de sus vinos, pero no de borrachos porque no abundaban estos y los que había apartábanse mucho del tipo del beodo provocativo, impertinente y grosero.
Personas de todas las clases sociales celebraban sus reuniones y tertulias en las tabernas, que precedieron a los modernos casinos y cafés.
Algunas de aquellas tenían tal número de parroquianos que, al medio día, a la hora de tomar las once y durante las primeras horas de la noche hallábanse llenas de público.
Tal ocurría en la de Diéguez, establecida en la calle de San Pablo; en la de Portillo, situada en la calle de Tundidores; en la de Colmenero, en la calle de Ambrosio de Morales, y en la de la Viuda de Jaén, en la calle del Horno de Porras.
Entre los bebedores más famosos; sin llegar a la categoría de borrachos, y más inteligentes en la apreciación de los vinos, figuraban los plateros, los sacristanes y cantores de iglesia.
Ellos daban renombre a los establecimientos de bebidas que visitaban, pues teníase por olvidado de puro sabido que donde concurrían aquellos mosquitos el oloroso Montilla contenido en las viejas botas era un verdadero bálsamo. Confirmarían esta afirmación si aún existieran sus dueños primitivos las tabernas de la Cosaria, de la Coja, de Morales y de Enrique Yévenes.
La sociedad de distinguidos jóvenes denominada Las Turbas, estaba compuesta por grandes bebedores que, de ordinario, se reunían para preparar sus fiestas y bromas y hacer un gran trasiego de mosto en los restauranes de Muñoz Collado y Arévalo, establecidos en la calle de la Plata.
Cuatro o, cinco amigos, hombres respetables, de significación social, estuvieron reuniéndose todas las noches, durante algunos años, en la taberna llamada de Calzones, la cual ningún día abandonaban sin haber apurado, por lo menos, doce o catorce medios de veinte.
La característica de los borrachos cordobeses era, por regla general, la alegría, el buen humor, el ingenio, la gracia, la efusión y la generosidad.
En sus labios nunca faltaba un chiste, agudo, una broma de buen gusto o una frase oportuna; hasta a las personas que jamás hablan visto las trataban con afecto, como si fueran amigos de toda su vida y siempre estaban dispuestos a gastar hasta el último céntimo que poseyeran en convidar al primer transeunte que encontraban en su camino.
Entre los bebedores que se distinguían por sus felices ocurrencias figuraba un médico muy popular, que todas las noches, cuando acababa de visitar a su clientela, reuníase con varios amigos para rendir culto a Baco y solía retirarse a su domicilio dando traspiés.
Cierta madrugada varios individuos le tapiaron la puerta de su casa y el pobre médico, presa de gran estupefacción, estuvo buscándola inútilmente hasta que la luz del día le permitió advertir la pesada broma de que había sido objeto.
Para nadie era un secreto que nunca escribía con tanta intención y donosura como cuando había bebido unas copas de vino el poeta satírico Emilio López Domínguez, a quien su padre le instaló una taberna en su propio domicilio para que se recreara en ella con sus amigos y no frecuentara los establecimientos públicos de bebidas, propósito que no pudo lograr.
Otro bebedor incorregible, también amante de las Letras y protector de los escritores, don Francisco Lainez, cuando los vapores del alcohol empezaban a producirle efecto, improvisaba versos graciosísimos, como los que dedicó a San Rafael y declamó con tono enfático una noche de lluvia torrencial, arrodillado ante el triunfo del Arcángel Custodio de Córdoba que se levanta en la plaza de la Compañia.
Como ya hemos dicho, en Córdoba nunca abundó el tipo del borracho provocativo y pendenciero; se puede asegurar que los que hubo de esta clase constituyeron una excepción de la regla.
Uno de ellos era un joven perteneciente a una conocida familia quien, apenas se le subían a la cabeza los vapores alcohólicos promovía grandes escándalos e insultaba a todo el mundo.
Un día se detuvo en la puerta del café del Gran Capitán ante una mesa en la que saboreaba el oloroso Moka un militar al que no conocía y, sin decir una palabra, cogió la taza y apuró su contenido de un sorbo.
E militar levantóse airado, desnudó el espadín y se dispuso a castigar duramente al autor de la pesada broma.
El beodo corrió por el interior del establecimiento, subió al piso principal y, sin la intervención oportuna de varias personas, se hubiera arrojado por un balcón a la calle, huyendo del militar que le perseguía.
El borracho a que nos referimos, hombre de fuerzas extraordinarias, cuando los agentes de las autoridades intentaban detenerle, se defendía a mordiscos, puñetazos y puntapiés; y acababa por arrojarse al suelo, revolcándose como un condenado.
Más de una vez, tuvieron que llevarle al arresto atado y dentro de uno de los carros que se destinan a conducir las carnes del Matadero a los mercados públicos.
Había un borracho de la categoría de los valientes, que no dejaba de tener gracia; era un vendedor de aceite y petróleo.
Cuando el amílico le enardecía deteníase a la entrada de cualquier calle, soltaba los alcuzones, esgrimía una navaja de descomunal tamaño y comenzaba a decir a grandes voces que mataría a todo el que intentase pasar, al mismo tiempo que asestaba terribles tajos a las esquinas, pero apenas veía aproximarse a un transeunte, se calmaba súbitamente, saludabale muy cortés y le invitaba a que pasara, pues con él no iba aquello.
Y después seguía sus bravatas, que hasta por los chiquillos eran tomadas a broma.
En todos los tiempos ha habido en Córdoba borrachos que han gozado de popularidad extraordinaria; antiguamente Juan Palo y Juan Tocino cuyos sobrenombres fueron perpetuados poniéndolos a dos calles de la población en nuestros días, entre otros, el Zapatero largo y la Cumplía, que pasaron la existencia en el arroyo, pues sólo tuvieron albergue cuando un agente de la autoridad compasivo les condujo al Arresto al Galápago o la Higuerilla, para evitar espectáculos poco edificantes en la vía pública.
Siempre les veíamos vagar por las calles sucios, harapientos, con el paso vacilante, con el sello de la imbecilidad estampado en el rostro, seguidos de una turba de muchachos que gritaban a coro: ¡Cebo, cebo! y les hacían objeto de toda clase de burlas. ¡Tristes consecuencias del vicio!
En algunas ocasiones la embriaguez ha originado crimenes; pero sus autores casi nunca han sido cordobeses, porque los hijos de esta ciudad no pierden la nobleza de sentimientos aún cuando tengan perturbado el cerebro por los vapores del alcohol.
Octubre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS SANTOS Y LOS DIFUNTOS
Antiguamente la fiesta de Todos los Santos y la Conmemoración de los fieles Difuntos tenían en Córdoba un sello característico que está a punto de borrarse, como todo lo tradicional.
Durante los últimos días del mes de Octubre aumentaba extraordinariamente el trabajo en las hojalaterías; los latoneros tenían que velar, causando grandes molestias con sus golpes al vecindario, para cumplir todos los encargos que recibían de construir y componer faroles y candilejas para iluminar las sepulturas de los cementerios.
La víspera de las festividades indicadas los jardineros y las monjas de algunos conventos dedicábanse, sin dar tampoco paz a la mano, a confeccionar coronas y ramos de flores naturales con destino a tumbas y nichos, porque entonces apenas se conocía las lujosas coronas de plumas y de flores artificiales con que la industria ha sustituido aquellas.
En los bazares únicamente vendíase las de diminutas siemprevivas de color amarillo, severas, propias para exornar la mansión de la muerte.
El 1.º de Noviembre no había plaza ni esquina en que no apareciese un puesto de castañas; una mesita pequeña con un peso viejo y desnivelado y un anafe o una hornilla portátil con el tostador, que al mismo tiempo servía de estufa de calefacción al vendedor o la vendedora de la mercancía.
Hombres, mujeres y chiquillos constantemente formaban cola en los puestos, pues nadie se hubiese resignado, entonces a pasar el día de Todos los Santos sin comer castañas.
Muchas familias las adquirían crudas en la plaza de la Corredera, donde hallábanse expuestas a la venta en montones, para asarlas en sus casas, ya en grandes ollas agujereadas, ya colocándolas sobre las ascuas del brasero, y servirlas como postre en la comida o la cena.
Las personas encargadas de hacer la despensa también se proveían de todo lo necesario para confeccionar un plato tan indispensable ese día como las castañas: las gachas.
Las mujeres más hábiles en el arte culinario preparaban el exquisito manjar en los peroles de reluciente azófar.
Eran los componentes de aquel harina, azúcar y aceite o leche, sin que tampoco le faltasen los clásicos coscorrones o pedazos de pan tostado y, los trozos de cáscara de limón.
De los peroles pasaban las gachas a las enormes fuentes de pedernal, donde eran espolvoreadas con canela y a veces regadas con miel en sustitución del azúcar.
Los bordes de la fuente solía adornarse con hojas verdes y algunas confeccionadoras del plato a que nos referimos lo llenaban de caprichosas labores hechas con el polvo de canela.
Muchas familias invitaban a sus amigos a comer gachas la noche del 1.º de Noviembre, sirviendo esta invitación de pretexto para improvisar veladas muy agradables.
Al mediodía millares de personas iban a los cementerios cargadas de faroles, lámparas, coronas y ramos de flores, para dedicárselos a los muertos, como piadosa ofrenda, y al atardecer comenzaba la visita a las necrópolis.
Mujeres y hombres, en su mayoría enlutados, ellos luciendo la airosa capa que era indispensable ponerse en este día, se congregaban en los sagrados lugares del reposo eterno, para orar ante la tumba del ser querido, para verter unas lágrimas sobre su yerta losa.
Aquí se detenían para leer un epitafio sentido, allí para admirar el sauce artificial, perfectamente hecho, que inclinaba sus ramas sobre un sepulcro, más allá para deducir consideraciones del simbolismo que encierra la columna truncada o el ángel en actitud de imponer silencio.
Muchos se abismaban en profundas meditaciones al leer las sublimes coplas de Jorge Manrique, escritas en los arcos del cementerio de San Rafael y a no pocos les sugería epigramas la frase: “Pronto te acompañaré”, mandada grabar en la tumba de su esposo por una señora que volvió a contraer matrimonio al poco tiempo de quedar viuda.
Durante las primeras horas de la noche gran número de personas también acudía a la Catedral, recorriendo sus amplias naves y deteniéndose a la puerta de las capillas de algunas familias aristocráticas, recintos decorados con verdadero lujo, o ante los pequeños túmulos levantados sobre las sepulturas de algunos Obispos.
En todas las casas, desde las doce de la mañana del 1.º de Noviembre hasta la misma hora del día siguiente, ardían mariposas, como sufragio por las almas de muertos, ante las urnas y los fanales con imágenes de Cristo o de la Virgen que en ningún hogar cristiano faltaban.
La gente apegada a la tradición y amiga de divertirse no faltaba a las representaciones del popular drama de Zorrilla titulado entonces Don Juan Tenorio o el convidado de piedra, las cuales, a cargo casi siempre de aficionados, eran pródigas en incidentes cómicos.
El público llenaba el Teatro Principal y el Gran Teatro para regalar el oído con la divina música de los veros del inmortal cantor de Granada, para solazarse con las aventuras del famoso Burlador de Sevilla y para reir cada vez que aparecían en la escena Brígida y Ciutti.
Las jóvenes románticas soñaban aquella noche con el rapto de Doña Inés y los chiquillos no podían dormir temerosos de que se les presentara la fantástica procesión de esqueletos que, según les había contado la abuela, aparecía todos los años el l.º de Noviembre al sonar las campanadas de las doce de la noche.
Algunos mozos de buen humor embromaban a sus amigos y conocidos tapándoles, con gachas, la cerradura de la puerta de su casa, a las altas horas de la noche, y eran dignas de verse las escenas que se desarrollaban al volver muchas familias a sus hogares y no poder penetrar en ellos como consecuencia de la gracia mohosa de cualquier mal intencionado.
En tiempos antiguos, cuando no cesaba el doble durante la noche del l.º de Noviembre y la madrugada del 2, los amigos íntimos de los campaneros se reunían, para acompañarles, en las torres de las iglesias y todos procuraban pasar la velada de la mejor manera posible.
La charla no se interrumpía un momento, menudeaban las bromas y entre tirón y tirón de las cuerdas de las campanas los reunidos solían reponer el desgaste de las fuerzas que tal ejercicio les causara comiendo castañas y apurando sendas copas de aguardiente.
El día de la Conmemoración de los fieles Difuntos madrugaban hasta los más trasnochadores para asistir a las misas en sufragio por el alma de los seres queridos que pagaron su tributo a la muerte y, desde el amanecer, las iglesias hallábanse llenas de fieles, porque la Fe estaba arraigada en todos los corazones.
Anualmente, el 2 de Noviembre, aparecían en las columnas del Diario de Córdoba unos versos elegíacos del catedrático del Instituto provincial de Segunda Enseñanza don Manuel Burillo de Santiago que, siguiendo el ejemplo de su padre, ofrendaba las flores de su inspiración a los muertos.
Así celebraban antaño los cordobeses las fiestas de estos días dentro de la ciudad; muchas familias preferían pasarlas en la Sierra, entregadas a las expansiones propias de las jiras campestres, para desechar las ideas tristes y los recuerdos luctuosos.
Noviembre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CALCETEROS Y ALPARGATEROS
Entre las industrias cordobesas que han desaparecido, muchas de las cuales hemos citado en estas crónicas restrospectivas [sic], figuran dos que tuvieron gran importancia en otros tiempos: la fabricación de calcetas y la de alpargatas.
La primera adquirió su mayor desarrollo en los comienzos del siglo XIX; entonces, no sólo las mujeres, sino infinidad de hombres, se dedicaban exclusivamente a hacer calcetas y, a pesar de su módico precio, del producto de ellas vivían muchas familias, lo cual demuestra que el uso de tal prenda hallábase muy generalizado.
Era, en efecto, un elemento indispensable de la indumentaria de los campesinos y de muchos obreros de la ciudad, que rechazaban los calcetines por considerarlos prendas de lujo, impropias de la clase proletaria.
Lar calcetas distinguíanse de las medias en que carecían de punta y talón y se las sujetaban con una trabilla.
Confeccionábaselas con hilo muy grueso, de color moreno, o azul si se las destinaba a las mujeres y los chiquillos.
La mayoría de los individuos dedicados a la fabricación de calcetas habitaba en el barrio de la Ajerquía, especialmente en la Cruz del Rastro, por lo cual denominábase Arquillo de Calceteros a un arco que se levantaba en aquel sitio.
Dichos industriales dedicaban muchas horas, diariamente, al trabajo; sólo daban paz a las agujas para ocuparse en convertir las madejas de hilo en grandes ovillos, valiéndose de las primitivas devanaderas de caña.
Ocupaciones favoritas de las viejas eran las de hilar y hacer calceta; siempre veíase a la abuelita manipulando con la rueca y el huso o con las agujas de hacer media, una de ella apoyada en la aiguilla, sujeta en la cintura con el cordón del delantal.
Generalmente rodeaban a la anciana sus nietecillos y merecían oirse las catilinarias que les dirigía cuando le cortaban la hebra, le enredaban la madeja en las devanaderas o le echaban a rodar los ovillos.
En las interminables veladas del invierno casi todas las mujeres, sentadas alrededor del brasero, mataban las horas haciendo calcetas y hasta las mozas, refractarias a esta ocupación, las confeccionaban para regalárselas a sus novios, adornándolas en la parte superior con caprichosas labores.
Había también muchos vendedores de calcetas que durante la mañana establecían sus puestos en la plaza de la Corredera y sus inmediaciones y en el resto del día recorrían la población, ofreciéndolas de casa en casa.
Aunque variaba el valor de aquellas según su tamaño y calidad, el precio medio no solía exceder de un real, suma con que hoy no se pagaría ni el hilo.
La industria de la calcetería, como otras muchas, era casi hereditaria; pasaba de padres a hijos y de generación a generación. Por esta causa, a todos los miembros de una familia apellidada Ruiz, de la que aún quedan algunos individuos, les aplicaba la gente el apodo de Calcetas.
Y apropósito de la familia indicada vamos a relatar un incidente gracioso.
Varios aficionados al arte de Talía trabajaban en el teatro Moratín, situado en la calle de Jesús María; uno de los aficionados en cuestión, perteneciente a la familia a que antes aludimos, al presentarse en escena tenía qne [sic] decir: yo soy el Rey, y apenas hubo terminado la frase un espectador gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡mentira, tú eres Calcetas!
Huelga decir que tal exclamación produjo en el público una ruidosa carcajada.
La industria de la alpargatería cordobesa, que hoy también ha desaparecido, estuvo, asimismo, en su apogeo durante la primera mitad del siglo XIX y los comienzos de la segunda.
Las alpargatas procedentes de las fábricas de nuestra capital eran muy distintas de aquellas, semejantes a sandalias, que se confeccionaban en las provincias del Norte y de las que hoy se fabrican en Valencia y Murcia, con lona de diversos colores, a veces adornadas con hebillas y bordados, las que pudiéramos calificar de calzado de lujo.
Las alpargatas cordobesas diferenciábanse de las demás en que tenían la pala hecha de un tejido de cordelillo de cáñamo y en ella varias presillas para atar las cuerdas que la sujetaban al pie.
Casi todas las alpargaterías hallábanse instaladas en las calles de Carnicerías, San Pablo y Almonas y en los portales de ellas veíase constantemente a gran número de hombres ocupados en las distintas faenas de tal industria o en despachar los pedidos que recibían de la capital y de los pueblos.
El calzado a que nos referimos formaba parte del traje que la clase obrera vestía para el trabajo, el bombacho y la blusa, pero concluída la diaria labor los campesinos lo sustituían por los botines abiertos, llenos de correillas y pespuntes, y los obreros de la ciudad por los recios zapatones de cordobán amarillo.
También fabricábase aquí antiguamente otras alpargatas denominadas esparteñas, porque tenían la pala y suela de esparto.
Las usaban los molineros, poceros y, en general, todas las personas que trabajaban dentro del agua, así como los pescadores de ranas que, según es sabido, se zambullen en los arroyos para cogerlas.
Asimismo las utilizaban en los lagares para pisar la uva, por considerarlas más limpias que cualquier otra clase de calzado.
Además de haber talleres dedicados solamente a la confección de las esparteñas las hacían en otros donde se fabricaba sogas, espuertas, serones y demás efectos de esparto, establecidos, generalmente, en la calle por este motivo llamada de la Espartería y en los portales de la plaza de la Corredera.
Carreros y trajinantes, cuando venían a Córdoba, compraban gran cantidad de calcetas y alpargatas para venderlas en los pueblos, y el viajero veía en los caminos, mezcladas con las típicas diligencias y las recuas de recios burros portadores de grandes sacos llenos de trigo, otras muchas caballerías cargadas de paños burdos, de lienzos de hilo, de sombreros de felpa, de botas de cordobán, de alpargatas de cáñamo y esparto, de calcetas, de zahones, de paquetes de agujas y de otra infinidad de artículos pertenecientes a las industrias cordobesas ya desaparecidas.
Noviembre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CASA DE LOS ESPANTOS
En el señorial y tranquilo barrio de la Catedral, en una de las silenciosas calles que conducen a la Mezquita, hay un edificio que, hace medio siglo, era denominado por el vulgo la casa de los espantos.
No sólo la gente ignorante sino muchas personas cultas creían y narraban multitud de leyendas inverosímiles relativas a la casa a que nos referimos.
Quién aseguraba que era mansión de duendes y trasgos, quién que en ella aparecían espectros y sombras macabras, quien que, a media noche, oíase allí alaridos espantosos y ruido de cadenas, al mismo tiempo que se percibía un fuerte olor a azufre.
Las comadres se santiguaban al pasar ante la casa de los espantos y los guías encargados de acompañar a los forasteros obligábanles a detenerse para contemplarla, como si se tratase de un monumento de merito extraordinario.
¿Tenía algo de particular el edificio en cuestión? Tratábase de una vieja casa, tristona, sombría, con habitaciones irregulares, llena de escalones, coronada en la parte correspondiente a la fachada por una amplia torre y uno de aquellos famosos palomares que abundaban en Córdoba hace cincuenta años.
Lo excepcional de esta casona era un sótano muy grande y profundo, que terminaba en una mina cuya longitud no se podía apreciar, pues sus reducidas dimensiones impedían penetrar en ella a una persona; un naranjo, plantado delante de un muro del patio, cuyo tronco había sido cortado de modo que por él se subía a los tejados con la misma facilidad que por una escalera, y en la galería contigua a la torre una alacena o ropero, en el fondo del cual hallábase, perfectamente disimulada, la puerta de una habitación que recibía la luz por dos mechinales abiertos cerca del tejado.
Tal era la disposición de la oculta dependencia que ni un arquitecto la descubriría al hacer el plano de la casa.
Algunos viejos aseguraban que un revolucionario condenado a muerte logró burlar la persecución de que era objeto encerrándose en aquel camaranchón, donde pasó los últimos anos de su vida.
Por todas estas circunstancias el edificio estaba desalquilado casi siempre; sus inquilinos procuraban rescindir el contrato, aunque sin determinar los fnndamentos [sic] de esta resolución.
Un amigo intimo del dueño de la casa de los espantos tuvo que variar de domicilio antes del 24 de junio y tropezó con los obstáculos casi insuperables que ántiguamente se oponían en Córdoba al cambio de vivienda en cualquier fecha que no fuese la indicada.
El propietario de la finca aludida ofreciósela incondicionalmente y el amigo, que no era supertsticioso, ni conocía el miedo, aceptó la oferta.
Muy tranquilo, instalóse, con su familia, en la vieja casona del barrio de la Catedral, sin preocuparse de fantasmas ni apariciones de seres del otro mundo.
Un día, los moradores de la supuesta mansión de los duendes efectuaron una jira campestre y, al regresar a su domicilio, sorprendióles la presencia de dos hombres que huyeron por los tejados.
Una legión de agentes de las autoridades registró la casa, no atreviéndose a penetrar en el sótano por temor a encontrar allí a otra legión de malhechores. Fué preciso que la Guardia Civil acudiera a practicar este registro, el cual tranquilizó los ánimos de las personas de poco espíritu pues, como era lógico suponer, el sótano estaba desierto.
Los ladrones sólo se apoderaron de una escribanía de plata, que dejaron abandonada en un tejado, en unión de un par de botas casi nuevas.
Uno de los habitantes de la casona, poco menos que encantada según el vulgo, tuvo que bajar una noche al sótano y, al aproximarse a un pozo muy profundo que hay en él, oyó en su fondo ruidos extraños; semejaban golpes de mazo a los que seguía algo así como la vibración de una moneda de plata al chocar contra una superficie dura.
Tales ruidos ¿cómo y dónde se producían? No fué posible averiguarlo.
Obreros metalúrgicos aseguraron que el golpe seco, duro, casi isócrono, parecido al de un mazo, era de un troquel y la vibración que le seguía de una moneda de cinco pesetas.
No faltó quien bajara al pozo, encontrando, casi a nivel del agua, una mina abierta en sentido horizontal, en la que no cabía un hombre, y desde cuya boca se percibían muy claramente los ruidos.
Estos comenzaban a media noche y cesaban al clarear el día.
No faltó quien asegurase que procedían de una fábrica de moneda instalada en un subterráneo mas profundo que el sótano donde repercutían.
La familia que hizo tales observaciones cambió de domicilio tan pronto como le fue posible, no porque creyera que había duendes en la casa de los espantos, sino porque, en realidad, esta tenia mala sombra, como dice la gente.
Noviembre, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
HOMBRES FUNEBRES
Aunque Córdoba, como Sevilla, como toda la región andaluza, haya merecido el calificativo de tierra de la alegría, de la gracia, del buen humor, nunca han faltado en ella personas graves, serias, adustas, con el sello de la tristeza estampado en el rostro, sumidas en hondas meditaciones, con los ojos humedecidos siempre por el llanto, siempre con un suspiro entre los labios, jamás con una sonrisa.
Algunas de estas personas verdaderamente fúnebres, lograron la popularidad, ya por sus extravagancias, ya por sus rarezas, ya por su extraño modo de vivir.
De ellas citaremos a dos sacerdotes, tan encariñados con la idea de la muerte, que bajo su lecho tenían el ataúd en que debían ser enterrados y dedicaban los ratos de ocio a tallar los tableros que cubrirían sus bovedillas.
Durante más de treinta años no se celebraba en Córdoba funeral, solemne o modesto, en que no figurara entre el duelo un hombre de edad avanzada, delgado, alto, cargado de espaldas, con el cartílago de la nariz hundido, vistiendo de riguroso luto.
¿Era, tal vez, este anciano pariente de todas las personas que morían en nuestra ciudad? No; pero asistía a todos los entierros sin necesidad de que le invitaran, en cumplimiento de una promesa.
Nuestro hombre tomó parte en las guerras civiles que ensangrentaron los campos del Norte de España en la segunda mitad del siglo XIX; el enemigo hízole prisionero condenándole a muerte y le concedió el indulto cuando ya estaba en capilla.
Hallándose en esta hizo la promesa de asistir, si conseguía la libertad. a todos los funerales y entierros que se verificaran donde el estuviera; de vestir de riguroso luto durante toda su vida y de costear misas en sufragio por su alma al cumplirse el aniversario de aquella fatídica fecha.
En los parajes más solitarios de las afueras de la población, especialmente en los alrededores de los cementerios, veíase pasear todas las tardes, también hace ya muchos años, a un militar que casi siempre vestía de uniforme, aunque no se hallaba en el servicio activo.
Su rostro aparecía cubierto de una palidez cadavérica; sus ojos tenían una expresión de tristeza infinita.
Con la cabeza inclinada a un lado, con la mano derecha sobre el pecho, caminaba lentamente, abstraído de cuanto le rodeaba, tal vez sumido en hondas meditaciones A veces acompañábale un niño de corta edad, hijo suyo, sin que jamás entre ambos se cruzase una palabra.
Aquel hombre, al que, con propiedad, podía aplicarse el calificativo de fúnebre, distraía sus ocios escribiendo versos, unos versos que destilaban amargura.
Para publicarlos fundó un periódico semanal titulado La Sensitiva. Este periódico, impreso en papel de color de rosa, aunque debió imprimirse en papel de luto, tuvo una vida efímera porque su lectura acongojaba al corazón de mejor temple.
Dos poetas más fúnebres que este hubo, asimismo, en nuestra ciudad en tiempos ya lejanos. Sólo escribían al año una composición, la cual dedicaban a sus muertos y la publicaban en la Prensa local el día de los Difuntos.
Estos poetas eran padre e hijo y hasta que murió el primero no pulsó el segundo la lira elegíaca envuelta en crespones, para continuar la obra de su progenitor.
Digno compañero de las personas aludidas era un funcionario de un centro oficial, a quien jamás se le vió alegre, sino siempre afligido, meditabundo, cabizbajo. A cada momento lanzaba un suspiro capaz de romper una piedra berroqueña y cada vez que evocaba el recuerdo de su esposa, fallecida muchos años antes, los ojos inundábansele de lágrimas.
Este hombre procuraba distraerse, pero no lo conseguía. Durante las noches de verano iba al paseo del Gran Capitán, retiraba una silla de las colocadas en aquel lugar, poníala dentro del arriate de un naranjo y allí sentaba sus reales para estar alejado del público.
Algunos de los pocos amigos que tenía se acercaban para acompañarle unos momentos, abandonándole pronto porque no era posible estar mucho tiempo a su lado sin entristecerse.
Cierta noche, uno de tales amigos colgó de las ramas del naranjo qne [sic] servía de dosel al hombre de los suspiros, antes de que éste fuera, varias borlas de papel encarnado.
La persona a que nos referimos, al verlas, preguntó que significaban aquellos adornos y su autor contestóle: los he puesto yo para ver si se alegra usted, recordando que a las codornices les colocan, para que se distraigan, borlitas rojas en la jaula.
Finalmente, citaremos un caso curioso.
Había en Córdoba un truhán, joven, fornido, en perfecto estado de salud, que, para vivir sin trabajar, recurría a un procedimiento indigno, reprobable.
Paraba a los transeuntes y llorando como una Magdalena, contábales una lúgubre historia.
Se le había muerto una hija de corta edad y carecía de recursos para comprarle el ataúd; por este motivo se atrevía a pedir limosna, aunque él no había mendigado jamás.
Las personas crédulas y de caritativos sentimientos solían socorrerle con largueza y el truhán, merced a esta estratagema, pasaba la vida en la holganza.
Un día se encontró, de manos a boca, con el presidente de la Audiencia don Antonio Villanueva, a quien seguía un alguacil que le llevaba unos papeles.
El vividor, vertiendo lágrimas como puños, contó la consabida historia al señor Villanueva.
Este, no convencido de la verdad del fúnebre relato, Ilamó al alguacil para que se le aproximase y le dijo: acompañe usted a este hombre hasta su casa y compruebe si es cierta la historia que relata de la muerte de un hijo suyo.
En el caso de que lo sea venga usted con él en mi busca y le socorreré, pero si no lo es lo lleva usted a la Cárcel.
El farsante hizo un gesto de contrariedad e invitó al alguacil para que le siguiera, emprendiendo una interminable caminata por todas las calles de la población.
El dependiente de la Audiencia, harto de andar y casi convencido de que era victima de una tomadura de pelo, hizo una parada en firme y exclamó dirigiéndose a su acompañante: no doy un paso más sin saber dónde vive usted.
El pobre diablo tuvo precisión de confesar que su relato era una fábula y que no había tal niño muerto.
Huelga decir que el alguacil lo condujo inmediatamente a la Cárcel.
El vividor, apenas cumplía una quincena de arresto era castigado con otra hasta que tuvo que ausentarse de nuestra capital, convencido de que mientras estuviera en ella permanecería a la sombra.
Noviembre, 1924.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA ESPECERIA
No era el establecimiento donde sólo se expendía especias, como parece deducirse de su nombre, sino la primitiva tienda de comestibles, muy distinta del almacén denominado en la actualidad de coloniales y ultramarinos.
Hallábase instalada en portales muy pequeños, de tan reducidas dimensiones que no se concebía cómo en ellos podían estar depositados tantos y tan diversos artículos, porque a la especería muy bien hubiera podido aplicarse el calificativo de verdadera Arca de Noé.
Una anaquelería, pintada de color azul rabioso, cubría las paredes; delante, dejando sólo el espacio preciso para que estuviese la persona encargada de despachar, hallábase el mostrador, un mostrador también minúsculo, y junto a la puerta una mesilla, cubierta por un mantel poco limpio, destinada al pan y en algunas de estas humildes tiendecillas, las de más amplio comercio, una banasta de mimbre repleta de hortalizas.
Sobre el mostrador de pino, en uno de sus extremos veíase un peso de latón, que se utilizaba raras veces, y en el otro extremo un alcuzón de hojalata para el aceite y varias medidas.
Colgados del techo, delante de la puerta aparecían escobas y esportillas y a veces alpargatas, a guisa de muestra del establecimiento.
En este no se expendía comestibles de los qne [sic] pudiéramos llamar de lujo, sino exclusivamente los artículos de primera necesidad para el pobre: arroz, bacalao, judías, lentejas y otros análogos.
Había, además, multitud de géneros de los que no están comprendidos entre las subsistencias; las mujeres buscaban y encontraban allí los cadejos de hilo, las agujas, los alfileres, la cinta basta y las madejas de algodón, que transformadas en ovillos en las viejas devanaderas de caña, servían a las abuelas para entretenerse haciendo calceta en las interminables veladas del invierno.
Los hombres del pueblo compraban en la especería la yesca y los pedernales para encender los cigarros, los mixtos para la escopeta de caza y los anzuelos y aprestos para las cañas de pescar, y los mozos las cuerdas para la guitarra que tañían en las serenatas y en los bailes de las casas de vecinos.
Los muchachos, cuando lograban a costa de zalamerías o lloriqueos, que sus padres les entregaran uno o dos cuartos, iban a las tiendas en que nos ocupamos, para invertir su enorme capital en vidas de estampas, en azofaifas o en palodus.
Muchas personas de las que rehusaban entrar en la taberna acudían a la especería para matar el gusanillo con la chicuela de aguardiente, que era el desayuno de la clase pobre.
Durante las primeras horas de la mañana, las esposas de los obreros la invadían para proveerse de los artículos indispensables, todo en muy pequeñas porciones, porque sus recursos no les permitían hacer grandes desembolsos.
Algunas tenían que aguardar a que sus maridos les llevasen el mezquino salario, cuando terminaban la jornada diaria, al anochecer, para comprar los principales componentes de la modestísima cena.
Durante todo el día no cesaban de visitar el reducido almacén los pequeñuelos a quienes sus madres enviaban, según las necesidades de la casa lo requerían, por la panilla de aceite, por el cuarterón de arroz, por las especias, por el soplillo para el fogón y hasta por el estropajo para fregar la basta y pintarrajeada vajilla.
Los chiquillos, aunque sus compras sólo importasen unos ochavos, pedían indefectiblemente la pasera, un par de higos o azofaifas, que la tendera no les negaba jamás, porque la mujer encargada del despacho era siempre generosa, espléndida, apesar de que sus ganancias no le permitían despilfarros.
Tan mezquinas resultaban aquellas que en el cajón del mostrador sólo se encontraba, de ordinario, piezas de cobre; muy pocas veces veíase una moneda de plata.
La especería era la Providencia para los desheredados de la fortuna; en ella se fiaba a todo el mundo. La familia del campesino proveíase allí de los artículos indispensables sin necesidad de pagarlos hasta que concluía la viajada y el obrero cobraba sus jornales.
Y en casos de enfermedad o de falta de trabajo, cuando el espectro de la miseria cerníase sobre el hogar del pobre, éste encontraba su ancora de salvación en la magnánima tendera de la especería que le facilitaba todo lo necesario para que no se muriese de hambre, sin pensar en el tiempo que duraría la deuda.
En justa correspondencia a este noble y generoso proceder, ningún parroquiano dejaba de saldar sus cuentas y, aunque de ordinario, ni vendedora ni comprador estaban muy fuertes en la ciencia de los números, las liquidaciones se efectuaban con tanta exactitud como si las realizara el más consumado maestro de partida doble.
Antiguamente era extraordinario el número de especerías y estaban diseminadas por toda la población, abundando especialmente en los barrios populares. Hace medio siglo empezaron a disminuir a consecuencia de la aparicion de los modernos almacenes llamados de coloniales y ultramarinos, el primero de los cuales fué establecido en la calle del Ayuntamiento por don Antonio Carrasco.
Hoy aún quedan en la parte baja de la ciudad algunas especerías que conservan su sello típico, su carácter primitivo y continúan siendo, como antaño, la despensa del pobre.
Diciembre, 1924.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA PLAZA DE LAS TENDILLAS
Hoy, que entre los proyectos de mejoras locales ocupa un lugar preferente la reforma de la plaza de las Tendillas, comenzada ya con la demolición del Café Suizo, consideramos oportuno dedicar una crónica restropectiva [sic] a ese paraje.
Dicha plaza, siempre irregular y poco estética es una de las más antiguas de la ciudad. Las primeras noticias que de ella sabemos se remontan al siglo XV en que había un pequeño hospital en el espacio comprendido entre las actuales calles del Conde de Gondomar y Siete Rincones, el cual fué unido, en la mencionada centuria, al de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, instalado en la del Potro.
En los siglos XVII y XVIII destinábase a mercado la plaza de las Tendillas y, a pesar de su poca amplitud, abundaban los puestos de toda clase de artículos comestibles.
Antiguamente el edificio más importante del lugar en que nos ocupamos fué el convento de los comendadores de la Orden de Calatrava, que ocupaba, no sólo el edificio en que se levantaron la Fonda y el Café Suizo, sino gran parte de las calles del Paraíso, hoy Duque de Hornachuelos, y de Jesús María.
Al desaparecer el convento quedó, como recuerdo del mismo, un solar que la gente llamaba de la Encomienda, cerrando con sus viejos muros la plaza frente a la calle del Conde de Gondomar.
En tales muros hubo hasta fines de la primera mitad del siglo XIX un retablo de mármol con una imagen del Ecce Homo que inspiraba gran devoción a los cordobeses.
El Jueves Santo adornabásele con flores, se le iluminaba profusamente y el pueblo se detenía ante ella para cantar saetas, como en las ventanas de las habitaciones donde las mozas instalaban típicos y bellos altares.
Aquel solar, en nuestros tiempos ha sido la nota más saliente de la referida plaza; en la gradilla de su enorme puerta, cerrada siempre, los gallegos que ejercían el oficio de mozos de cordel aguardaban pacientemente que alguien fuera a encargarles un porte o un mandado, ya dormitando durante las horas de la siesta, ya procurando desechar la morriña con la evocación de los recuerdos del terruño.
Las paredes de aquel corralón hallábanse convertidas, totalmente en carteleras; allí se fijaba toda clase de anuncios; junto a los del Teatro Principal y el Gran Teatro el del chocolate de Matías López, representando un hombre y una mujer muy demacrados antes de tomar dicho producto y gordos y rollizos después de haberlo tomado; el de las máquinas Singer, en que siempre aparecía una mujer cosiendo y el del aceite de hígado de bacalao, en que se destacaba un noruego cargado con un enorme pez a la espalda.
Fijábanse allí, igualmente, bandos y proclamas y el público se agolpaba para leerlos y comentarlos, sobre todo cuando circunstancias excepcionales motivaban la publicación de dichos documentos.
El rincón que hay en la plaza de las Tendillas a la izquierda de la calle del Conde de Gondomar, también ofrecía un cuadro pintoresco; levantábase en él uno de los antiguos aguaduchos cordobeses, con su pequeña anaquelería repleta de vasos coronados por naranjas y limones; con su urnita de cristal llena de bolados o azucarillos; con su cántaro enorme y su cafetera de lata sobre el mostrador.
Como se trata de un lugar de mucho tránsito nunca faltaban parroquianos en el aguaducho, que iban, por la mañana a tomar medio café con una chicuela de aguardiente y por la noche un exquisito refresco de almendra bien machacada en el mortero de madera que nunca faltaba en esta clase de establecimientos.
Oculta por el aguaducho, una diminuta y casi invisible puerta daba acceso a un portal, muy pequeño también, dividido en dos locales por un mostrador y sobre él un alto y espeso enrejado de alambre con un ventanillo herméticamente cerrado.
Infinidad de personas visitaban aquel misterioso recinto; llamaban repetidamente a un aldabón próximo al ventanillo y al fin aparecía en este la cabeza de un hombre grave, serio, que entregaba al visitante unos papeles a cambio de unas monedas.
¿Tratábase de un tráfico prohibido? preguntará seguramente el lector. No; aquella era la única expendeduría de efectos timbrados que entonces había en nuestra capital.
En la línea de fachada, muy distante de la recta, que hay desde e1 indicado rincón hasta la calle de San Alvaro, aún se conservan, lo mismo que hace más de un siglo, dos portales algo mayores que el descrito anteriormente; uno de ellos siempre ha sido una tiendecilla, que nos recuerda las del mercado del siglo XVIII, destinada a la venta de comestibles, generalmente pan. En él un modesto industrial logró popularizar sus tortas, las famosas tortas de Periquito.
En otro portal se halla instalada una barbería que fue muy típica antaño. Sus muros estaban empapelados con láminas de los periódicos El Motín y La Lidia; sobre su puerta ostentaba, a guisa de anuncio, una reluciente vacía de metal y delante de aquella nunca faltaba, los días de sol, un par de desocupados que mataban el tiempo jugando a las damas ni un jaulón de cañas en que daba vueltas un gallo ingles, arrogante, retador.
Por caprichos de la suerte, en el lugar en que hubo un hospital durante el siglo XV instalóse una botillería cuatro centurias después y, andando el tiempo, la taberna fué también casa de comidas. Para que esta reuniese buenas condiciones, se reedificó y amplió el edificio que ocupaba y el nuevo establecimiento, denominado Restaurant de Cerrillo, nombre por el que se le conoce todavía, llegó a ser tan popular y a tener tanta fama como el de Antonio Muñoz Collado.
Entre las calles de Siete Rincones y Jesús María levántase otro de los establecimientos más antiguos de Córdoba, la Relojería Suiza. La fundó, hace muchos años, el industrial suizo don Augusto Campicci, quien traspasóla a sus paisanos los señores Piaget, cuyos hijos son dueños de ella en la actualidad.
En la esquina de las calles del Paraíso, hoy Duque de Hornachuelos, y Jesús María, permaneció a medio construir una casa gran número de años. La adquirió y terminó don Manuel Enríquez y Enríquez, dotando a la plaza en que nos ocupamos de su mejor edificio.
Armonizan perfectamente, por su antigüedad, con los portales que hay entre las calles del Conde de Gondomar y San Alvaro, los comprendidos entre esta y la de la Plata, hoy de Victoriano Rivera.
En ellos hemos conocido múltiples establecimientos y talleres: zapaterías, sastrerías, baratos, realizaciones y tiendecillas de todas clases.
Durante los días de Carnaval convertíanse, hasta hace poco, en abigarradas exposiciones de disfraces y más de una vez sirvieron de barracas para la exhibición de panoramas y fenómenos de feria.
Delante del solar de la Encomienda nunca faltaban puestos de chucherías o baratijas y allí establecían sus reales los sacamoleros, los vendedores de relaciones y romances, los curanderos, los prestidigitadores de plazuela y los ciegos que imploraban la caridad lanzando al viento tristes canciones o plañideras notas de violines y guitarras.
Cuando fue asesinado el insigne estadista don Antonio Cánovas se sustituyó por su apellido el nombre de la plaza de las Tendillas, nombre que le cuadraba perfectamente, pues hallábase rodeada de pequeñas tiendas en los tiempos en que era uno de los mercados más importantes de Córdoba.
Hace dieciséis años se realizó la mejora más importante en este lugar: la edificación en el solar de la Encomienda y la apertura de una calle contigua al mismo, llamada de Sánchez Guerra, que pone en comunicación la de Diego León con la plaza de Cánovas.
En el corral cuyos viejos muros servían de carteleras levantóse una casa de fachada sencilla pero elegante y en su planta baja se instaló el café, el restaurant y la confitería que los señores Putzi tuvieron, durante muchos años, en la calle de Ambrosio de Morales.
Hoy se está procediendo a la demolición de este edificio y, acaso en breve, desaparecerán varias calles contiguas al mismo, estrechas y tortuosas, para construir una gran plaza y facilitar la circulación donde es mayor el movimiento de la ciudad.
Aunque somos amantes de todo lo tradicional y típico tenemos que resignarnos con su desaparición cuando la imponen las necesidades imperiosas de la vida moderna.
Diciembre, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN CASTIGO ORIGINAL
En la época a que vamos a referirnos el partido republicano contaba en Córdoba con muchos elementos solía tener una numerosa representación en las corporaciones oficiales.
Entre las personas más significadas del mismo figuraba el joven y notable abogado, tan hábil en los debates del foro como en las contiendas políticas, orador de arrebatadora elocuencia y periodista cáustico y mordaz.
Cuando en la vista de un proceso interesante actuaba de defensor o intervenía en una discusión del Consejo Municipal, o hablaba en una reuníón pública, tenía gran auditorio qne [sic], a veces, hasta en la Audiencia le aclamaba con entusiasmo.
Aquel hombre, que tuvo una trágica muerte, gozaba de una popularidad envidiable. Siempre iba rodeado de correligionarios y amigos incondicionales dispuestos a obedecerle ciegamente.
Cuando nuestro protagonista, con la mano derecha sobre el pecho, grave y pausadamente, les dirigía la palabra, ya para instruirles, ya para aconsejarles, ya para transmitirles órdenes, todos le escuchaban como a un oráculo, sin hacerle una objeción ni interrumpirle jamás, procurando hasta contener la respiración para no perder una sílaba del discurso o la conferencia del maestro.
Hallábase entonces en todo su apogeo el Centro Obrero Republicano, establecido hasta hace poco tiempo, en uno de los edificios más hermosos de la calle del Gran Capitán.
Era muy considerable el número de socios del mencionado casino y en el se celebraba, frecuentemente, actos políticos en que tomaban parte notables oradores, verbenas, bailes y otras fiestas.
Por causas que no sería oportuno consignar hubo desavenencias entre el joven abogado a quien venimos aludiendo y la Junta Directiva del Centro Obrero Republicano; acentuáronse los rozamientos y nuestro hombre dejó de pertenecer a la sociedad mencionada y fundó otro casino modesto, sin pretensiones, en una casa de la calle San Eulogio.
Allí le siguieron sus correligionarios y amigos incondicionales, entre los que había muchos que no profesaban las ideas republicanas, y allí se daba cita todas las noches una docena de personas, celebrando reuniones muy pintorescas.
Sentábanse los concurrentes ante una larga mesa colocada en la habitación principal del piso alto; el fundador del flamante círculo, al que, por modestia, no quiso imponerle nombre, ocupaba el asiento presidencial y comenzaba una tertulia muy variada y amena.
Hablábase de todo, se comentaba los sucesos de actualidad, leíase la prensa, abundaban en la conversación las frases ingeniosas, las sátiras punzantes y siempre había quien contara un chascarrillo o una anécdota llenos de gracia. De lo que nunca se trataba era de política.
Cuando la continua charla secaba las fauces refrescábaselas con unos “medios” del oloroso Montilla o unas copas de “amílico”.
Llegó el 11 de Febrero y como el Centro Obrero Republicano celebrara con un banquete el aniversario de la proclamación de la República. nuestro protagonista decidió conmemorarlo de igual modo; con una comida clásica, netamente cordobesa.
Aquella noche se reunió mayor número de personas que de ordinario alrededor de la larga mesa del modesto casino de la calle de San Eulogio.
Se sirvió unas exquisitas albóndigas de lomo y unos callos con chorizo, que estaban para chuparse los dedos, todo regado con rico vino de veinte y, como postre, un arroz con leche, bien cargado de azúcar, canela y trocitos de cáscara de limón.
Apenas había comenzado el banquete presentóse en el improvisado comedor un extraño personaje; era un hombre de muy corta estatura, contrahecho, deforme. Cualquiera lo hubiera tomado por el bufón de un rey antiguo.
Verle el presidente del casino y montar en cólera todo fue uno; como que, según él, dicho individuo había ido allí para actuar de espía, enviado por los socios del Centro Obrero Republicano.
Su primer propósito fue arrojarle por un balcón o por la escalera, pero pronto varió de criterio y decidió imponerle un castigo original; atóle de pies y manos con un cordel, le sentó en un banquillo colocado en uno de los extremos de la sala y encerróle en un jaulón de caña destinado a las gallinas que poseían los vecinos de la casa.
Desde aquella cárcel presenció el opíparo banquete, sufriendo un terrible suplicio; el de ver cómo los comensales trasegaban el mosto, mientras él, gran bebedor, no podía probarlo.
Cuando terminó la cena quitóse de la habitación mesas y sillas, dejando solamente la jaula con el corcobado e invitóse a los moradores de la casa a un baile, como epílogo del festín.
Huelga decir que el pobre prisionero fue constantemente el blanco de las burlas de mozas y mozos.
Tampoco es necesario añadir que el jorobado, a quien la curiosidad y no la misión de espía llevóle al lugar indicado, al verse libre, enmedio de la vía pública, juró no volver a pasar por la calle de San Eulogio y, durante toda su vida, conservó un recuerdo desagradabilísimo de aquel aniversario de la proclamación de la República,
Marzo, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA LOTERIA
La diosa Fortuna jamás ha favorecido a Córdoba con el primer premio en la Lotería de Navidad.
En cambio muchas veces, en otros sorteos, le ha adjudicado los premios mayores, concurriendo en la adjudicación circunstancias excepcionales y extrañas en algunas ocasiones.
Citaremos varios casos raros y curiosos, ocurridos hace ya mucho tiempo.
Una persona jugaba, en todos los sorteos, varios décimos de un número determinado.
El lotero se lo reservaba y, en cierta ocasión, como el jugador no los recogiera, aquel se dispuso a devolverlos a Madrid. Buscólos inútimente [sic] y, en vista de que no los encontraba, tuvo que resignarse a pagarlos de su bolsillo.
Si el extravío le causó el natural disgusto, este llegó a los límites de la desesperación cuando el administrador de Lotería supo que el billete a que correspondían los décimos desaparecidos estaba premiado con una suma considerable.
Nuevamente los buscó en balde y cuando ya había perdido toda esperanza de hallarlos y ni siquiera se acordaba de ellos, aparecieron entre las hojas de un libro.
El lotero, merced a esta serie de casualidades, resultó en posesión de un capital.
Un zapatero remendón tuvo la humorada, cierto día de comprar un décimo y pegarlo, con engrudo, en el cajón de la mesilla donde trabajaba.
El décimo obtuvo un premio importante y el maestro de obra prima, para cobrarlo, tuvo que cumplir infinidad de requisitos, incluso el de enviar a la Corte el pedazo de tabla del cajón en que pegara el papelito portador de su felicidad.
Un individuo, al volver de acompañar el cadáver de un amigo suyo al cementerio, compró un décimo de Lotería; dió una nota a su familia del número de aquel y se lo guardó en un bolsillo.
Algunos días después el individuo indicado falleció repentinamente y ¡capricho de la suerte!, el décimo que comprara poco antes de morir resulta premiado.
¿Mis dónde estaba la fracción del billete favorecido?
En el bolsillo de la polonesa en que lo depositara su comprador, prenda conque este habla sido enterrado.
Fué preciso que las autoridades dispusieran la exhumación del cadáver para recuperar el décimo, al que pudiera aplicarse el calificativo de macabro.
Pocas veces aquí las personas agraciadas con premios importantes de la Lotería han disfrutado los favores que parecía brindarles la Fortuna.
Ahí están, como ejemplos, además del anteriormente mencionado, el popular vendedor de la plaza de la Corredera conocido por el Niño del Millón a causa de haberle correspondido esta bonita suma en una jugada, quien dejó de existir a los pocos años de ser rico y el popularísimo obrero metalúrgico que se hacía llamar el Cometa, dueño de unos importantes talleres, inventor de aparatos utilísimos, que murió en la miseria por haber abandonado el trabajo para gastar alegremente varios miles de pesetas que le proporcionó la Lotería.
Antiguamente abundaban las sociedades de jugadores, que compraban y se repartían varios billetes o décimos, y muchas personas devanábanse los sesos haciendo cálculos y combinaciones absurdas para acertar el número a que había de corresponder el premio mayor.
Generalmente el punto de reunión de estos jugadores era una barbería y en ella pasaban horas y horas, llenando recibos y haciendo castillos en el aire que se derrumbaban el día del sorteo.
Algunos hombres y más de una mujer dedicábanse a expender participaciones pequeñas de Lotería a la gente del pueblo, especialmente a los vendedores del Mercado, con el sobreprecio de cinco o diez céntimos por cada fracción de peseta, el cual les proporcionaba un jornalito no despreciable.
Era frecuente que uno de estos negociantes vendiera más participaciones de las que podía hacer o las diese de un número que no poseía y, en ambos casos, la suerte de obtener un premio constituía para él una gran desgracia, pues si no le llevaba a la cárcel obligábale a sufrir las iras de todos los jugadores burlados, que era bastante castigo.
Un vendedor ambulante tan popular como el contrahecho Don José Dámaso de Dios, cometió en cierta ocasión este pecadillo y hubo quien le dijo en letras de molde que en vez de Dámaso de Dios debía llamarse Dámaso del Demonio.
La decepción que sufrían las victimas de tales estafas, podíase comparar únicamente con la de los jugadores que, al ver su número en la lista publicada en cualquier periódico, celebraban la buena suerte con una juerga por todo lo alto y luego resultaba que el festejado premio no era un regalo de la veleidosa Fortuna sino una equivocación de un tipógrafo distraído.
Diciembre, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CALLE DE LA PLATA
El proyecto de ensanche de la parte alta de la ciudad, cuya realización ha obligado al Ayuntamiento a demoler el hermoso edificio en que estuvieron la fonda, la confitería y el café Suizos, nos amenaza con la desaparición de una de las calles más antiguas e interesantes de Córdoba, la que, hasta hace unos treinta años, se llamó de la Plata.
En el siglo XV en que la actual plaza de Cánovas era uno de los principales mercados de esta población, las tendillas o tiendecillas que entonces le daban nombre extendíase a la calle citada; en sus pequeños portales, de los que aún se conserva algunos con ligeras modificaciones, modestos comerciantes dedicábanse a la venta de pan, de frutas, de hortalizas y otros comestibles. Allí estaban tambien las carnicerías y algunas especerías, verdaderas arcas de Noé en miniatura, donde se encontraba de todo.
En la calle en que nos ocupamos también figuraba en el siglo XV un establecimiento que ha durado hasta nuestros días, una de las clásicas pastelerías cordobesas que gozaban de fama en toda la región andaluza.
Tanta importancia y tan gran renombre logró obtener que de ella recibió sus primeras denominaciones la vía indcada, la cual llamóse, en un principio, del Pastelero y después de Santa Olalla, apellido del primitivo industrial, maestro consumado en la confección de exquisitos pastelones de sidra y sabrosas tortillas de manteca.
El último dueño de esta pastelería, que desapareció en los comienzos de la centuria actual, era gran aficionado al toreo, como lo pregonaban los cuadros con retratos de diestros celebres que adornaban el despacho, donde todas las noches se reunían varios enamorados fervientes de la fiesta nacional, todos hombres sesudos, algunos de los cuales peinaban canas, para comentar los triunfos de Antonio Carmona, Fernando Gómez y Rafael Molina con igual entusiasmo, con el mismo acaloramiento que si fueran jóvenes.
En el siglo XVI se cambió, por tercera vez, el nombre a dicha calle, imponiéndosele el de la Plata, por haber sido establecido en una de sus casas un depósito del metal indicado, para que lo pudieran adquirir los plateros.
La calle de la Plata siempre fué una de las preferidas por los comerciantes; por eso en ella, además de las tiendecillas que pudiéramos llamar complementarias de las del mercado de las Tendillas, ha habido múltiples e importantes establecimientos de todas clases: de calzados, de sombreros, de tejidos, sastrerías, relojerías, librerías y almacenes de comestibles.
El local donde hoy se halla uno de estos estuvo ocupado, durante muchos años, por una confitería que logró tanta popularidad como las del Realejo, la Judería y la Fuenseca.
Dos laboriosos industriales, Antonio Muñoz Collado y Francisco Arévalo, instalaron en ella dos tabernas y casas de comidas, a las que aplicaban el calificativo de restauranes, las cuales llegaron a ser puntos de reunión predilectos de la gente trasnochadora de todas las clases de la sociedad.
¡Qué de conciliábulos políticos celebráronse en los pequeños cuartos de ambas botillerías; cuantas elecciones se amañaron en ellos; a qué considerable numero de aventuras sirvieron de escenario!
Más de una vez convirtiéronse en redacciones de periódicos, en las que escritores ingeniosos y mordaces, entre sorbo y sorbo de Montilla, producían artículos y versos, repletos de gracia o rebosantes de mala intención.
En uno de los portalitos de la calle a que nos referimos aún figura una vieja y típica hojalatería que, durante los días de Carnaval se transforma en abigarrada y pintoresca exposición de disfraces de alquiler.
Hace más de treinta años la gente cundió, no sabemos si con fundamento o sin él, que el dueño de dicho taller había solicitado una plaza de verdugo vacante y, con este motivo, todo el mundo huía del modesto industrial, que tuvo que marcharse de Córdoba, pues aquí hubiera muerto de hambre por falta de trabajo.
Un hombre tan laborioso y emprendedor como poco afortunado en sus empresas, don Enrique Hernández, propietario de la casa de baños única que ha habido aquí en nuestros días, implantó una industria a la que nadie se había dedicado en Córdoba, la fabricación, con máquina, de géneros de punto y para su venta y la de otros artículos, estableció una tienda en la calle mencionada.
Tampoco la suerte se le mostró muy favorable en este negocio, pues hasta tuvo la desgracia de que, una noche, le robaran el establecimiento.
Hasta hace poco tiempo, en una de las casas mas pequeñas de la calle de la Plata tuvo sus oficiuas [sic] un banco, el cual se declaró en quiebra recientemente. 1
Un individuo muy popular por su ingenio y buen humor relataba el funcionamiento de la casa-banca de este modo: llega una persona con dos pesetas para que abran una cuenta corriente; le sale al encuentro el portero y le invita a que pase a una oficina, la única que hay en el establecimiento de crédito y a que se aproxime a una de sus dos ventanillas.
Inmediatamente el ordenanza entra por otra puerta en la oficina, se pone una peluca y un bigote rubios, asómase al ventanillo ante el cual se encuentra el visitante y le pregunta qué desea.
Cuando se ha enterado del objeto de la visita escribe cuatro garabatos en varios libros, entrega un papel al nuevo cliente y le dice que lo presente en el otro ventanillo.
Con la ligereza de Frégoli el empleado transformista se despoja de la peluca y el bigote rubios, pónese una reluciente calva y una luenga barba blanca y aparece, de nuevo, ante el hombre de las dos pesetas, a quien le es imposible reconocerle.
Recoge el papel que momentos antes le había dado, hace nuevos garabatos en otros libros, le obliga a firmar en aquellos mamotretos, entrégale lo que él llama resguardo definitivo, coge las dos pesetas, las suena repetidas veces, arrojándolas sobre un pedazo de mármol y, finalmente, las echa en una alcancía de barro que sirve a la casa-banca de caja de caudales.
En el muro foral de una de las casas de esta calle fué colocado un cuadro con la imagen de la Divina Pastora, como recuerdo de la estancia en Córdoba de aquel venerable religioso capuchino llamado Fray Diego de Cádiz, cuadro que desapareció, ignoramos por que causa, en el 1841.
En la segunda mitad del siglo XIX y en los comienzos del actual, la calle de la Plata fué objeto de varias reformas. Ensanchósela por el extremo contiguo a la del Mármol de Bañuelos; construyóse en ella edificios a la moderna; se sustituyó, en su pavimento, el empedrado por losetas de cemento y cerrósela al paso de carros y coches que, por la estrechez de la citada vía, era un constante peligro para los transeuntes.
En las postrimerías de la última centuria, al morir el docto humanista y catedrático del Instituto provincial de Segunda Enseñanza don Victoriano Rivera y Romero, le fue impuesto su nombre a dicha calle, la cual, no obstante sigue siendo para los cordobeses calle de la Plata, pues no en balde conservó esta denominación más de trescientos años.
Siempre lo mismo, en los tiempos antiguos que en los moderuos [sic], la de la Plata ha sido una de las calles de mayor transito de nuestra población y así se explica que los comerciantes la prefiriesen para instalar en ella sus establecimientos.
Antes de la apertura de la de Claudio Marcelo podía aplicársele, con propiedad, el calificativo de coche parado, especialmente en los días de Feria y de Carnaval.
Una abigarrada multitud invadida constantemente durante las fiestas de Antruejo, la gente deteníase en la confitería para comprar el alcartaz lleno de almendras, las botillerías para entonar el estómago con unos vasos del néctar de Montilla o en la hojalatería transformada en exposición de disfraces para alquilar un dominó o un traje de Mefistófoles [sic].
Hoy el ensanche de la ciudad exige la modificación completa del plano de la plaza de las Tendillas y sus inmediaciones. Aunque acatamos todo lo que significa progreso lamentaremos la desaparición de la calle de la Plata por ser una de las más antiguas e interesantes de Córdoba.
Marzo, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS TENERIAS
Entre las industrias cordobesas más importantes en tiempos antiguos y que están a punto de desaparecer figura la de curtir y preparar las pieles para los distintos usos a que se las destinan, de la que fué complementaria otra, la de la guadamacilería, que dió justa fama a nuestra ciudad.
En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX había en Córdoba gran número de fábricas de curtidos o tenerías, que se hallaban, generalmente, en los barrios de los extremos de la población, en San Lorenzo, San Nicolás de la Ajerquía y la Merced.
En estas fábricas curtíanse las pieles valiéndose de procedimientos primitivos, menos fáciles y rápidos que los modernos, pero de mejores resultados, en lo que a la duración de los cueros respecta.
¡Que de manipulaciones había que realizar desde que los curtidores compraban las pieles a los ganaderos hasta que las almacenaban, cuidadosamente dobladas, para venderlas a zapateros, guarnicioneros y otros industriales!
Primeramente la más penosa, la de arrancar el pelo y la carnaza al cuero, soportando el hedor que despedía a causa de la descomposición producida por la cal conque antes se las cubría; después la inmersión de las pieles en los pozos llenos de agua con cortezas de diversos árboles, pozos en que permanecían largo tiempo; la colocación de aquellas en los secaderos; las operaciones de zurrarlas con mazos, de engrasarlas, de alisarlas e igualarlas, amen de la de teñir las que no habían de quedar de su color, por medio de la alcaparrosa, las anilinas y otras sustancias
Un año se invertía en el curtido de los cueros que se destinaba a la confección del calzado y los efectos de la guarnicionería; el de las corambres para el aceite y el vino resultaba más breve porque no era necesario igualarlas, ni teñirlas, ni engrasarlas, sino cubrirlas de pez que las impermeabilizara y aumentase su consistencia.
Los curtidores de las numerosas tenerías establecidas en la Ribera y sus inmediaciones efectuaban las operaciones de pelar las pieles en el lugar de la margen del Guadalquivir denominado por esto los Pelambres, donde se disponía del agua que no solía abundar en el interior de las fábricas y nunca faltaban desocupados que entretuviesen sus ocios presenciando la tarea desde los barandales del paseo, sin taparse la nariz para no percibir el insoportable hedor de la carnaza descompuesta por la cal. La curiosidad imponía este sacrificio al olfato.
En las tenerías curtíase, principalmente, pieles de caballo, de becerro y de cabra; estas últimas eran los cordobanes, que recibieron su nombre del de nuestra ciudad y le dieron fama, preferidos en toda España para el calzado hace tres cuartos de siglo.
Los curtidores, al adquirir las pieles, las seleccionaban, destinando las que no tenían defectos a corambres, a esos pellejos, como el vulgo les dice, que si hoy sólo se destinan al transporte del aceite y del vino, antiguamente muchas personas de dinero, con especialidad los labradores, los convertían en cajas de caudales, pues en ellos guardaban sus “peluconas” y sus “napoleones”.
La gente de campo llevaba a las tenerías las pieles de los cerdos para que se las curtieran, a fin de hacer de ellas zahones y polainas, y los cazadores las de los jabalíes, venados y gatos monteses que, adobadas, colocaban delante del sofá, a guisa de alfombra, sobre el lecho, en verano, para que estuviese fresco, o como adorno en los chaquetones, las zamarras y otras prendas de campo.
En las puertas de las fábricas de curtidos veíase colgados, en vez de muestra anunciadora, zurrones de caza y botas de vino, que también se confeccionaban en las tenerías, aquellas típicas botas indispensables en las fiestas populares y en las giras campestres, que, en unión de la guitarra y las castañuelas, simbolizaban la alegría de nuestro pueblo.
Todo se utilizaba en la industria a que nos referimos; el pelo arrancado a las pieles para rehenchir el asiento y el respaldo de la sillería y de los butacones en que se arrellenaban nuestros abuelos; la carnaza para hacer la cola que usan carpinteros y pintores; hasta las corambres viejas e inservibles eran utilizadas por los piconeros para llevar en ellas el agua conque apagaban las hogueras cuando la leña estaba convertida en picón.
Tales fábricas proporcionaban trabajo a muchos hombres -pellejeros y boteros denominábales el vulgo- los cuales percibían salarios modestos a cambio de un trabajo muy penoso, especialmente en el invierno, por ser el agua elemento esencial para la preparación de las pieles.
Los curtidores formaban uno de los más importantes gremios de nuestra ciudad, el cual se regía por una curiosa ordenanza, y constituían la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Huerto, cuya imagen se veneraba en la iglesia de San Nicolás de la Ajerquía, de donde fué trasladada, cuando se derrumbó parte de aquel templo, al de San Francisco y San Eulogio, en que se halla actualmente.
Tal es una de las dos ramas de la industria cordobesa de los cueros, hoy a punto de desaparecer, que, en unión de la otra, la guadamacilería, dió renombre a nuestra ciudad en tiempos ya lejanos.
Marzo, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS ALTARES DEL JUEVES SANTO
Una de las costumbres más simpáticas del pueblo cordobés que, como todo lo tradicional, ha decaído mucho y que el Ayuntamiento se propone restablecer, por lo cual merece plácemes, es la de insta!ar altares en las casas el Jueves Santo.
Hace medio siglo, en ese día grande y solemne, no habia calle en que, a través de una ventana, no se ofreciera a la contemplación del público un improvisado oratorio lleno de encanto y poesía, dedicado a conmemorar el drama sublime de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
El número de estos altares era extraordinario en los barrios bajos de la población, especialmente en los de Santa Marina y San Lorenzo, donde se erigían hasta en las viviendas más pobres.
Apenas comenzaba la Semana Mayor, las familias que ponían altar dedicábanse a visitar a sus amigas y conocidas para pedirles elementos con que exornarlos: imágenes, candelabros, fanales, colgaduras y flores.
Cuando tenían reunidos todos los efectos necesarios, principiaba la ardua tarea de la colocación, con el concurso de todos los vecinos.
Elegíase, para instalarlo, la mejor habitación, prefiriéndose una del piso bajo que tuviera ventanas a la calle.
Ante el muro principal, utilizando mesas, cajones, tablas y todo lo aprovechable construían el altar, un altar muy amplio, muy elevado, con muchos cuerpos. Vestíanlo de telas rojas y de blancos manteles y llenábanlo de efigies, de jarrones, de candelabros, de vasos con flores y de velas.
Cubrían las paredes con vistosas colgaduras, generalmente colchas, colgaban del techo lámparas y gasas recogidas en pabellones; extendían en el suelo, a guisa de alfombra, mastranzos y pétalos de rosas y completaban el decorado con macetas y flores artificiales.
Muchos altares sobresalían, ya por su riqueza, ya por el mérito de las imágenes, ya por el buen gusto conque estaban colocados.
Llamaba, con justicia, la atención uno perteneciente a un vecino de la calle de los Moriscos, a quien el pueblo conocía por un remoquete original, Cabrahigo, altar en el que estaban representadas por bonitas efigies las principales escenas de la Pasión.
Una familia apellidada Duarte instalaba en la calleja del Soldado otro que obtuvo renombre; aparecía en él un Santo Sepulcro de gran tamaño y las colgaduras estaban festoneadas, en su parte superior, con mantillas blancas y negras.
Notables eran, asímismo, entre otros, los altares de la almona, vulgarmente conocida por casa de paso, de la calle Fernán Pérez de Oliva; el de don Antonino Alfaro, situado en la Carrera del Puente, y el del popular vecino de la calle de Lineros Manuel Ruiz, apodado Calcetas, por descender de una de las antiguas familias cordobesas que se dedicaban a la industria de la calcetería.
Algunos panaderos también colocaban buenos altares, de los que mencionaremos los de Toribio y Salmoral, que tenían sus tahonas en la Fuenseca y en la calle de Santa María de Gracia.
Asimismo los taberneros conservaban esta piadosa y bella tradición, pero los altares de las tabernas no estaban en habitaciones del piso bajo, sino en las del principal que tnvieran [sic] balcones a la calle.
En la de San Pablo sobresalían los altares de Pepita Toribio y la Gallita; en la de San Alvaro el de Camilo Aroca, y en la del Cardenal Herrero el de Manuel Criado, quien de todas las personas citadas quizá sea la única que conserva tal costumbre.
La noche del Jueves Santo los vecinos de la casa en que había un altar congregábanse en el local donde se hallaba aquel, luciendo los trapitos de cristianar; las mozas sus vestidos de más lujo y sus mejores alhajas; los nozos el traje de paño negro, la camisa de pechera encañonada y las botas con casquillo de charol.
Millares de hombres y mujeres, formando animados grupos, recorrían la población para ver los altares; deteníanse ante aquellos preciosos sagrarios de la fe del pueblo; los hombres se descubrían y nunca faltaba uno que entonase una saeta vibrante y sentida, a la que contestaba con otra, llena también de sentimiento, cualquiera de las mozas que pasaban la noche velando al Señor en el oratorio improvisados.
Los dueños de los altares invitaban a sus amigos y conocidos, si se detenían a cantar ante aquellos, para que entrasen en la casa y los obsequiaban con tortas y aguardiente.
¡Qué indescriptible aspecto presentaban las calles Mayor de San Lorenzo y Mayor de Santa Marina! Por sus ventanas salían verdaderos torrentes de luz y la animación no decaía un instante hasta que comenzaba a alborear el nuevo día.
Al terminar la procesión de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor, organizada en la iglesia del convento de San Cayetano, un gentío inmenso invadía los dos barrios más populares y típicos de nuestra ciudad, interrumpiendo el silencio augusto y solemne caracteristico de ambos.
Los sacristanes y cantores de Iglesia, entre los que, hace medio siglo, había algunos muy notables, visitaban los altares más renombrados y en ellos entonaban, a coro, los cánticos propios de Semana Santa.
Los dueños de altares invitaban a las muchachas que se distinguían por su buena voz y exquisito gusto para cantar saetas, a fin de que contestasen a los mozos que las entonaban ante aquéllos y casi todos los años venían de los pueblos próximos, con igual objeto, algunas jóvenes, de las que citaremos a la vecina de Almodóuar del Río Carmen Castilla, notable intérprete de esos poemas populares inspirados por la Fe, pletóricos de ternura y de sentimiento.
A punto de amanecer, cuando parpadeaban las velas de los altares como si las dominase el sueño, y dormitaban, sentadas en sus sillas, las mujeres que habían pasado la noche velando al Señor, nunca faltaba un hombre que, aproximándose a la ventana, lanzase al viento esta copla:
Qué hermoso está el Monumento,
con tanta luz encendida;
mujeres que estáis adentro
despertad si estáis dormidas
y adorad al Sacramento.
La gente no sólo acudía a los altares erigidos por el vecindario; también visitaba los lugares en que hallábanse expuestas a la pública veneración imágenes de Jesús, tales como la capilla de la puerta de Gallegos, el retablo de la plaza de las Tendillas y las ermitas del Cristo de los Caminantes y el Señor en el Pretorio, donde muchas personas pasaban la noche, entregadas al rezo y a la meditación.
¡Hermosa tradición la de los altares del Jueves Santo que nunca debió decaer y por cuyo resurgimiento debemos interesarnos todos los buenos cordobeses!
Abril, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA FARANDULA DE FERIA
Entre las notas típicas de nuestras ferias llamaban la atención antiguamente ciertas figuras de la farándula, muy pintorescas e interesantes, que ya han desaparecido.
Era una de ellas el prestidigitador callejero. Acompañábale siempre un ayudante cargado con una mesilla y con los artefactos indispensables para el trabajo del artista, con las que pudiéramos llamar herramientas de su oficio.
El Macallister de plazuela instalaba sus reales por la mañana en la calle de Claudio Marcelo y por la tarde en la plaza de las Tendillas, en la carrera de los Tejares o en la puerta de Gallegos; preparaba los aparatos para la función y comenzaba a agitar una campanilla, medio de que se valía para llamar al público.
Pronto veíase rodeado de gente y comenzaba a realizar escamoteos y otros juegos de manos, que producían el asombro de los espectadores y aterrorizaban a los más inocentes, para los que todo aquello era obra del diablo.
No podían explicarse, de otra manera, la aparición y desaparición de las bolitas de corcho colocadas debajo de los cubiletes, ni que se pudiera sacar docenas y docenas de huevos de una talega vacía, ni que se enlazaran y desenlazaran con asombrosa facilidad diversos aros de metal perfectamente cerrados.
El prestidigitador amenizaba su trabajo con una charla no desprovista de gracia y de ingenio en la qne [sic] mezclaba palabras de varios idiomas, constituyendo una jerga casi incomprensible.
Este artista no acostumbraba a postular con un platillo entre la gente que se reunía para verle manipular, como casi todos los que formaban la farándula callejera; prefería rifar un pañuelo, una magnífica sortija de plomo u otro objeto análogo, procedimiento más disimulado que la póstula de implorar la caridad pública.
Tan indispensable como el voceador en los cinematógrafos cuando estos empezaron a popularizarse fué, hace cuarenta años, en las barracas de los espectáculos de feria, un personaje grotesto y original, que causaba la admiración del pueblo sencillo y hacía desternillarse de risa a los muchachos: el payaso que comía estopa encendida y luego arrojaba por la boca cintas de colores.
En la plataforma que había delante de la exposición de figuras de cera o de la caseta del fenómeno y en el tablado que coronaba la puerta del circo ecuestre o del teatrillo, veíasele siempre, con el rostro embadurnado de albayalde y pintarrajeado de carmín, envuelto en su amplio y característico traje de vivos colores.
El, con lenguaje pintoresco, explicaba las maravillas que se exhibían en la barraca e invitaba al público para que entrase a verlas. De vez en cuando suspendía el discurso y realizaba aquel experimento sensacional, inexplicable, misterioso, según el vulgo. Sobre una batea prendía fuego a una gran cantidad de estopa y, con un tenedor enorme, empezaba a echársela en la boca y a paladearla y engullirla como si fuese un manjar exquisito.
Transcurridos varios minutos, cuando aquel monstruo del Averno había hecho, sin duda, la digestión de su sabrosa merienda, empezaba a arrojar, en sustitución de las columnas de humo que antes salieran de sus fauces, largas cintas rojas, verdes, azules, de todos colores, las cuales iba enrollando en una caña.
Ante las barracas en que había uno de estos originales payasos agolpábase continuamente un inmenso gentío y muchas personas se devanaban los sesos pensando cómo se las arreglaría aquel demonio de hombre para ejecutar el prodigioso experimento de la estopa y las cintas.
En los alrededores de la Corredera durante la mañana y en las inmediaciones de la Feria por tarde y la noche veíamos un hombre al lado de una mesita sobre la que aparecía una vistosa jaula llena de pajarillas. Rodeábala una legión de muchachos, mozas y mozos, entre estos muchos soldados, todos llenos de infantil curiosidad.
Esta hallábase justificada, pues los pájaros predecían el destino de todo el mortal que depositaba una moneda de dos cuartos en el platillo colocado también en la mesa.
¿Cómo se operaba este prodigio? Cogiendo las avecillas, con el pico, uno de los múltiples papelitos, cuidadosamente doblados, que tenía la jaula en su fondo, en los cuales estaba escrito el porvenir de las personas.
¡Y no quedaba muy satisfecha la mozuela a la que el oróscopo [sic] anunciaba que pronto le saldría un novio o el quinto a quien predecía que llegaría a general!
¡Cuanto divertían al pueblo, hace medio siglo, las compañías de titiriteros ambulantes! Formábanlas, de ordinario, un hombre, una mujer y varios chiquillos.
Todos, exceptuando uno de estos que vestía el traje del payaso, ostentaban mallas viejas y descoloridas que permitían apreciar la flacidez de sus cuerpos martirizados continuamente por el hambre.
Cargados con una curiosa impedimenta, un tambor viejo, un pedazo de alfombra sucio y roto, una silla de madera y unos aros, recorrían la población y en cualquier plazuela deteníanse para ofrecer a los transeuntes un espectáculo.
El redoble del tambor llamaba al público; cuando se habían reunido varias docenas de personas el hombre de las mallas viejas y descoloridas formaba corro agitando en el espacio unas bolas de madera sujetas a unos cordones y acto seguido empezaba la función.
El artista de más edad, el que pudiéramos llamar cabeza de familia, hacia equilibrios en la silla; la mujer y los chiquillos realizaban ejercicios acrobáticos sobre el trozo de alfombra y los muchachos daban saltos mortales, se retorcían en contorsiones inverosímiles y pasaban a través de los pequeños aros, ondulando como serpientes.
El diminuto payaso con sus bufonadas provocaba la hilaridad de los espectadores.
Concluída la función los pobres titiriteros daban la vuelta al corro demandando una limosna e iban a otro sitio a repetir el espectáculo.
Por las tardes estos humildes representantes de la farándula trabajaban en el Campo de la Victoria, detrás del muro posterior de los jardines altos y para verlos acudía allí más gente que a la plaza de toros para admirar las portentosas faenas de Lagartijo y Frascuelo.
Los teatrillos de feria contaban con un elemento muy sugestivo para atraer al público, las boleras.
En el tablado que coronaba la puerta de la barraca exhibíanse varias mujeres luciendo las torneadas piernas cubiertas con una malla, con el vestido de tonelete lleno de lentejuelas, descotadas y sin mangas el jubón de vivos colores, cubiertas de cintas y lazos, llamativas sin recurrir a lo que hoy llaman sicalipsis.
Los hombres agolpábanse ante la barraca para verlas y requebrarlas y muchos entraban en ella, no por presenciar la función, sino por admirar los encantos, a veces marchitos, de las boleras.
Puede afirmarse que estas constituían el alma de las compañías de tales teatrillos, pues además de servirles de reclamo y de acompañar a la murga que tocaba en la puerta con el redoblante, el bombo y los platillos, eran las actrices y formaban el cuerpo coreográfico que, como fin de fiesta, ejecutaba los antiguos bailes españoles, mucho más artísticos que los actuales.
Una legión de músicos ambulantes completaba la farándula de Feria: violinistas, ciegos tañedores de guitarras y bandurrias, el italiano con el organillo, sobre el cual hacía piruetas un pequeño mono y, destacándose entre todos por su grotesca figura el hombre-orquesta que cubría su cabeza con un morrión de lata coronado por un chinesco, llevaba a la espalda un bombo, unos platillos y un triángulo y en la maco un clarinete o un acordeón, instrumentos que tocaba a la vez, para lo cual tenía que valerse hasta de los pies y estar en movimiento continuo.
Siempre al ver al hombre-orquesta y al andarín, que ya también ha desaparecido, recordábamos la conocida frase: ¡lo que trabajan algunas personas por no trabajar!
Mayo, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS APODOS
Costumbre del pueblo andaluz, muy generalizada en todos los tiempos, ha sido la de imponer apodos y en ella se ha distinguido siempre nuestra ciudad por su ingenio y por su gracia.
Aquí no se concibe que carezcan de apodo las personas dedicadas a ciertos oficios y profesiones, como los de torero, piconero y matarife, pero, en honor de la verdad, debemos declarar que los sobrenombres de estos individuos no suelen ser los más apropiados y graciosos. Entre ellos hay bastantes que carecen de significado, como los de Lagartijo, Manene y Sagañón y los de aquellos famosos piconeros a quienes todo el mundo conocía por el Pilindo y el Manano.
En Córdoba los remoquetes son hereditarios, pasan de padres a hijos y de generación a generación, sustituyendo y anulando por completo el nombre y los apellidos, hasta el punto de que hay quien ignora cómo se llaman las personas más allegadas de su familia, a las que únicamente conocen por el alias.
En cierta ocasión se presentó en la Escuela provincial de Bellas Artes una mujer, acompañada de un hijo suyo, con el objeto de que se matriculara en dicho centro docente.
Los profesores preguntaron a la mujer el nombre de su hijo, el de ella y el de su esposo y la interrogada contestó que su marido se llamaba Juanillo el Pajaritero.
Ese será su apodo, le objetaron los catedráticos y aquí hay que consignar los nombres y apellidos.
Pues no lo sé, declaró la madre del muchacho; yo siempre he conocido a mi hombre por Juanillo el Pajaritero.
En nuestra ciudad se impone apodo no sólo a la gente del pueblo, sino a todas las clases sociales, incluso las más elevadas y entre aquellos figuran algunos que acusan gran ingenio en sus autores.
Consignaremos varios de los más originales y oportunos que fueron populares en las postrimerías de la última centuria y en los comienzos de la presente.
La estatua ecuestre llamaba todo el mundo a un viejo hacendado a quien, en calles y paseos, encontrábamos continuamente a caballo, deteniéndose a cada momento para hablar con los transeuntes.
Olofernes era el remoquete de un hombre de largas patillas rubias, siempre con el sombrero en la mano, sin duda para lucir la cabeza, que tenía cierta semejanza con la cercenada por la Judit.
Don Contémplame llamábamos todos a un señor, también de largas patillas blancas, de faz sonrosada que, sonriente, clavaba la mirada en cuantas personas encontraba al paso, al parecer deseoso de que se fijasen en él.
Por Guttemberg conocíamos a un viejo y decrepito maestro de una escuela laica, dueño, a la vez, de una imprentilla tan primitiva como pobre, en la que tenía que realizar verdaderos prodigios para imprimir una octavilla de papel.
El Pollo agrio denominaban, con justicia, a un sesentón que se las daba de joven y de Tenorio, cuyo aspecto serio y adusto revelaba un carácter áspero, y por el Pollo huevo nombraban cuantos le conocían a otro individuo, de los que pretenden permanecer en perpetua adolescencia quien, según las muchachas, tenia por cara un huevo.
Las viejas ricas eran cinco o seis cotorrones, todos en buena posición. amigos inseparables, galanteadores de cómicas, que pasaban la vida de fiesta en fiesta y de aventura en aventura y, en todas las funciones del Gran Teatro ocupaban invariablemente una de las plateas del proscenio.
¡Con cuenta razón se aplicaba el calificativo de el quinto merengue a un joven tan excesivamente fino, cortés y galante que ya causaba empacho!
A otro joven con cara de niño y cuerpo de jigante [sic] muy blanco y muy rubio, conocíasele por el elefante en leche y por el león de piedra a un comerciante de facciones tan pronunciadas como duras.
El cómico negro llamaban a un maestro de obras, de color cetrino, que en su juventud mostró grandes aficiones al arte escénico, y a otro individuo, de la misma profesión que este, cuando empezó a ejercerla, sus compañeros y amigos le denominaron el maestro nuevo y por este apodo fué conocido durante toda su vida, bastante larga por cierto.
¿Quién no conocía al Coquito? Un vendedor ambulante de pasteles, casi liliputiense, tan corto de talla como de inteligencia, que era el hazme reir de todo el mundo y al que causaron la muerte unos bromistas, obligándole, a ingerir una cantidad enorme de diversas bebidas alcohólicas.
La bella Geraldine dio en llamar la gente, desde que se presentó aquí la hermosa artista de aquel nombre, a un pintor horriblemente feo que, para colmo de desdichas perdió la nariz a consecuencia de una enfermedad.
En una de las reuniones políticas que el Conde de Torres Cabrera celebraba en su palacio, don Santos Isasa fijóse en un concurrente que lucía grandes patillas rubias, un largo chaquet y unas polainas muy altas y preguntó: ¿ese es un domador de fieras?
La frase provocó una carcajada general y el hombre de las polainas se quedó con el moto de el domador de fieras.
La grey estudiantil aplicaba el alias de Pasteles a un profesor porque pertenecía a una familia que siempre se dedicó a la industria de la pastelería en Córdoba.
Hubo un presidente en la Audiencia que tenia gran acierto para poner motes: él aplicó el de la sota de copas a un abogado, grueso y de corta estatura, que usaba una toga muy ajustada a la cintura y con mucho vuelo y se ponía el birrete en la coronilla.
Vinieron a Córdoba dos hermanos que se parecían bastante, gruesos, pequeñitos, y la gente dió en llamarles las jaquitas del Sport, porque encontraba cierta semejanza entre ellos y las jacas enanas, iguales, que arrastraban una canastilla de la empresa de coches de alquiler titulada el Sport.
No se libraban de los apodos ni las autoridades; el batallador periódico El Adalid puso a dos de aquellas los remoquetes de Don K K y Planchifredo II, con los cuales se quedaron, y los humoristas impusieron a otra el remoquete de Don Tancredo, porque tenía la barba completamente cana y, en el estío, vestía siempre de blanco.
Tampoco se libraban del apodo las personas que ejercían elevado ministerio ni el sexo femenino y en estos había algunos motes tan ingeniosos como adecuados.
No faltaban alias injuriosos, que no hemos de mencionar, y otros depresivos como los de Cortijo al hombro, Pedro Mulo, La bestia humana y el Asno cargado de riquezas.
Casi ningún individuo de los que tenían un apodo tomaba a mal que le nombrasen por él; claro que esta regla no estaba libre de excepciones, entre las cuales figuraban el acomodador de criadas Pan y Pitos, el pordiosero Violín y la Cumplía, famosa borracha, que se desataban en los más terribles improperios contra todo el mortal que se atrevía a decirles el mote.
Como ya consignamos al comienzo de esta crónica, muchos sobrenombres pasaban de padres a hijos y de generación a generación; ahí están, para demostrarlo, el de los bodegueros conocidos por Pilatos, el de los individuos a quienes se aplicaba el de Calcetas, porque sus antecesores ejercían el oficio de calceteros y el de los descendientes de un carnicero que vienen heredando de aquel el de Poleo, uno de los más populares entre los mercaderes de la plaza de la Corredera.
En Córdoba la costumbre de imponer apodos es una de las pocas que se conservan en toda su integridad, y hay muchos actualmente tan graciosos y adecuados como los antiguos.
Un ocurrente escritor fallecido ya, don Ramón Alfonso Candela, aplicó a guisa de remoquete los títulos de las obras teatrales más en boga en sus tiempos a conocidísimas personas y tan afortunado estuvo que, a pesar de haber transcurrido bastantes años, todavía la gente de buen humor recuerda aquellos graciosísimos apodos.
Abril, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
GONZALO AGUSTINO
Entre las figuras, ya desaparecidas, de la farándula de Feria, se destacaba por su gran relieve la de Gonzalo Agustino.
¿Quien no le recuerda? ¿Quien no fue a su circo, más que para ver el trabajo de otros artistas, para solazarse y reir a mandíbula batiente con las ocurrencias del graciosísimo payaso?
Este consiguió disfrutar aquí de tanta popularidad como su paisano el actor cómico don Juan Espantaleón.
Apenas se comenzaba la instalación de las barracas destinadas a los espectáculos de Feria, los chiquillos y hasta las personas mayores acudían para ver si entre aquellas figuraba la de Gonzalo, y si algún año no podía venir el veterano artista notábase su falta tanto como él echaba de menos los aplausos y las carcajadas de nuestro público, al que profesaba verdadero cariño.
Ya podían establecerse en el Campo de la Victoria circos lujosos con notables compañías dispuestos a sostener la competencia con el modesto circo de Gonzalo Agustino; la gente desatendía los pomposos anuncios de aquellos y llenaba este, cuyo mejor y casi único reclamo era el nombre de su dueño.
Apenas aparecía en la pista Gonzalo, con el rostro embadurnado de albayalde, lleno de birragos rojos y negros, con el amplio traje y el gorrillo puntiagudo del payaso, antes de que hiciera un gesto o pronunciara una palabra, los espectadores prorrumpían en una ruidosa carcajada que era el mejor saludo para el artista, pues presagiaba su triunfo.
¡Cómo nos regocijaban, hace un tercio de siglo, las escenas cómicas en que intervenía el ocurrente payaso!
El fué el primero que, imitando a un gran artista de su género, el inglés Tony Grice, presentó el famoso burro Rigoleto, que efectuaba trabajos inverosímiles, siempre obediente y sumiso a las órdenes de su amo.
En algunas pantomimas, muy repetidas en todos los circos, no tuvo rival; nadie como él caricaturizó al empleado de ferrocarriles que se deshace en atenciones y cortesías con el viajero de primera, clase, trata bruscamente al de segunda y a empujones y puntapié: al de tercera.
Distinguíase, asimismo, en las parodias; la de la funámbula podía calificarse de verdadera creación.
Había que verle empolvado y arrebolado, con un jubón y una falda corta de colores chillones, los brazos desnudos, una pierna escultural, merced al relleno, y otra sólo con la canilla, tal como el la tenía, simulando andar por una cuerda, sujeta en dos sillas, cuando, en realidad, andaba y hacia piruetas sobre la espalda de un hombre, que se colocaba, a cuatro pies, debajo de la cuerda.
Después de la Feria, Gonzalo Agustino permanecía en Córdoba largas temporadas y, los domingos y días festivos, celebraba funciones en la plaza de toros, con mayor éxito que las del circo, pues tenían un gran aliciente para el público: siempre terminaban con la lidia de un novillo y el popular payaso, cuando la res era brava, burla burlando revelábase un buen torero, más valiente y conocedor del arte de Montes que algunos de los que hoy obtienen el calificativo de fenómenos.
Seguramente si el pobre artista de circo se hubiera decidido a cambiar su grotesco traje y su gorrillo puntiagudo por el traje de luces y la airosa montera, no habría padecido la triste odisea que sufren casi todos los artistas de su género.
Una Feria, en el circo de Gonzalo, no apareció la simpática figura de su dueño; la barraca estaba triste; notábase en ella un gran vacío. ¿Qué había ocurrido al popular payaso? Hallábase gravemente enfermo en un hospital.
En el año siguiente volvió a visitarnos, pero ya no era el mismo, no podía trabajar; su enfermedad se lo impedía, sus grandes dolores físicos y morales. No obstante, conservaba la esperanza de volver algún día a presentarse en la pista del circo para mantener en hilaridad constante al público.
El desventurado artista no logró sus deseos. Agudizáronsele las dolencias a la vez que empeoró su situación económica; estuvo a punto de perder el circo, lo único que había poseído durante toda su vida.
Hace pocos años, en la barraca de Gonzalo, instalada en la Feria, volvimos a echar de menos a aquel genuino representante de la farándula.
Una noche, cuando trabajaba en la pista un hijo del payaso, acercósele un compañero y le entregó un telegrama.
El artista, al leerlo, lanzó un grito desgarrador, intensa palidez cubrió su rostro y por sus mejillas rodaron gruesas lagrimas. En el telegrama dábasele cuenta de la muerte de su padre, ocurrida en el hospital de una población andaluza.
La noticia circuló con rapidez entre los espectadores, arrancando a todos estas o parecidas frases: ¡Pobre Gonzalo, qué gracioso era! ¡Cuánto nos hacía reir!
Y nosotros, que le conocimos y tratamos, completábamos la oración fúnebre de este modo: no sólo fué un buen payaso; fué algo que vale más: un hombre honrado y trabajador que pasó la existencia divirtiendo al mundo para que el mundo le dejase morir en la miseria y en el abandono.
Mayo, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN HALLAZGO ARQUEOLOGICO
En la época a que hemos de referirnos en esta crónica había en Córdoba tres hombres, de los cuales solamente uno era cordobés, que consagraban la mayor parte e su vida a investigaciones y estudios arqueológicos relacionados con nuestra ciudad.
Fervientes enamorados de ella, de su glorias, de sus tesoros artísticos, realizaban una labor admirable en pro del resurgimiento de la Colonia Patricia y de al Corte del Califato.
Tenían como poderosos auxiliares de su noble empresa el periódico y el libro; en la prensa local publicaban frecuentemente artículos interesantísimos, ya dando cuenta de sus investigaciones, ya excitando a los poderes públicos o a las autoridades con el fin de que procurasen devolver a la ciudad riquezas perdidas o evitasen la destrucción completa de monumentos ruinosos.
A las personalidades a que nos referimos debióse el comienzo de la restauración de la Mezquita, que había de continuar con extraordinario acierto el sabio arquitecto don Ricardo Velázquez Bosco; el descubrimiento de la Sinagoga; la ampliación de los museos provinciales Arqueológico y de Bellas Artes y otras empresas de excepcional importancia
Uno de estos hombres beneméritos, el más joven, el único que había visto la luz primera en Córdoba, cifraba todas sus aspiraciones en descubrir los baños del Alcázar de los Califas; este deseo constituía en él una verdadera obsesión.
A su juicio, tales baños estuvieron emplazados en parte del lugar conocido por Campo Santo de los Mártires y debían conservarse, tal vez en perfecto estado, a pocos metros de profundidad.
Este investigador incansable no cesaba en sus gestiones encaminadas a que se descubrieran tales baños que sin duda, constituían un tesoro artístico, pero dificultades invencibles siempre se oponían a la realización del proyecto.
Al fin un Ayuntamiento acordó efectuar las excavaciones, produciendo la mayor satisfacción que había experimentado en su no corta existencia al notable historiador y arqueólogo.
Pocos días después, comenzaron los trabajos, con tanta satisfacción de su iniciador como desagrado de los vecinos del Campo Santo de los Mártires.
Cotidianamente, mucho antes de que empezaran sus tareas los obreros, hallábase en el lugar indicado nuestro hombre para dirigir las obras, para inspeccionarlas, para evitar que por falta de cuidados se rompiera o desapareciese cualquier objeto precioso.
Cada vez que la espiocha tropezaba con una piedra o un pedazo de cascote, saltaba de júbilo el corazón del arqueólogo que, a los pocos momentos, sufría una decepción terrible ante la triste realidad, representada por un pedrusco informe.
Las excavaciones avanzaban lentamente; el Campo Santo de los Mártires estaba lleno de barrancos extensos y profundos, sin que se encontrara vestigio alguno de los baños del Alcázar; sin embargo, el investigador no perdía la esperanza de descubrirlos.
El vecindario de aquel paraje protestaba enérgicamente contra las excavaciones porque, a causa de ellas, el paso de las Termópilas no era tan difícil ni peligroso como el acceso a las casas del lugar referido.
Además, como consecuencia de las lluvias, los barrancos se convertían en charcas pestilentes e insalubres.
Aquella gente estaba desesperada porque todas sus quejas se perdían en el vacío.
Uno de los vecinos más indignados, hombre de agudo ingenio y de peregrinas ocurrencias, tuvo una digna, más que de él, de su abuelo, famoso por sus travesuras, su gracia y buen humor.
Al realizarla se vengó de los malos ratos y molestias que le estaba originando el historiador y arqueólogo.
Tal como la pensó púsola en práctica y le salió a las mil maravillas.
En la mañana siguiente, apenas los obreros reanudaron sus tareas, en el lugar donde la suspendieran el día anterior, uno de los golpes de piqueta produjo un ruido extraño; la herramienta había chocado con un objeto hueco de barro o de piedra, arrancándole sonoras vibraciones.
La alegría del director de los trabajos no tuvo límites ni habría pluma que la pudiera describir. Sin duda acababa de encontrarse una de las pilas destinadas a los baños; tal vez una hermosa pila de alabastro, en la que tibias y perfumadas aguas acariciaron el cuerpo escultural, las mórbidas carnes de la Venus del harén.
Radiante de gozo, ebrio de entusiasmo, temblando de emoción, empezó a dar órdenes para que el precioso objeto que se iba a descubrir apareciera sin desperfectos, intacto, tal como debiera conservarse bajo las capas de tierra que lo cabrían. Los momentos se le antojaban siglos.
Con toda clase de precauciones, con gran cuidado, invirtiendo en la operación varias horas, se procedió a desenterrar lo que había de constituir un hallazgo valiosísimo y, cuando estuvo totalmente desenterrado, faltó poco al arqueólogo para caer exánime. ¡Qué horrible decepción la suya!
No se trataba de la pila de alabastro que sirviera de baño a la Venus del harén, sino de un enorme y tosco recipiente, de esos de fabricación sevillana, que suele haber en las casas para realizar en ellos ciertas funciones fisiológicas.
Para mayor ignominia ostentaba una inscripción, no en caracteres cúficos, sino en letra corriente mal trazada con picón. Era un pareado en el que se consignaba que el aludido barreño había servido a Maimónides para una operación reservada.
El nieto del cordobés famoso por su ingenio y buen humor acababa de vengarse del investigador de antiguallas.
Poco después suspendíanse los trabajos en virtud de que no aparecía lo que se buscaba; llenábase de tierra los barrancos y se convertía en un bonito jardín el Campo Santo de los Mártires, sin duda con el objeto de compensar a sus vecinos las molestias que les había ocasionado las excavaciones para descubrir los baños del Alcázar de los Califas.
Julio, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
INDUSTRIAS QUE DESAPARECEN
Así como han desaparecido bastantes industrias características de Córdoba, hay otras, algunas muy típicas a punto de desaparecer.
Una de ellas es la de la candiotería y adobado de aceitunas en pequeña escala.
Antiguamente casi todas las personas que se dedicaban a ejercitarla hallábanse establecidas en la calle de la Feria, de la que eran una nota original y pintoresca las tonelerías como los pequeños talleres de los abaniqueros y paragüeros.
En amplios portales, algunos mucho más altos que el piso de al calle, tenían su obrador y sus almacenes los candioteros y allí trabajaban sin descanso desde que amanecía hasta que sonaban, lentas, as campanadas de la oración de la tarde.
Mientras unos se dedicaban a cortar las duelas, otros las curvaban, operación en la que, según los inteligentes en el oficio, no había quien aventajara a los operarios cordobeses; estos armaban los barriles y demás artefactos, aquellos cortaban los flejes y remachaban el cierre de los aros que unían y sujetaban las duelas.
En la época de la recolección de la aceituna las faenas de los candioteros aumentaban extraordinariamente con la preparación del fruto del olivo para adobarlo.
No constituía el principal negocio de estos industriales la construcción de barriles y candiotas, sino la de cubos y cubetas que hoy ha disminuido extraordinariamente porque a los recipientes citados se les sustituye en casi todas las casas por otros de metal.
Las candioterías de la calle de la Feria diferenciábanse de las de otras calles únicamente por sus dimensiones, en todo lo demás eran iguales.
Colgados en el umbral de la puerta aparecían, a guisa de muestra, cubetas y cubos; en el centro del portal el banquillo de labrar las duelas; en el fondo las enormes tinajas de barro repletas de aceitunas.
Como estas constituían un elemento esencial de la alimentación del pobre, por la mañana albañiles y otros obreros iban a las tonelerías para comprar dos cuartos de aceitunas enteras que, muchas veces, era su único almuerzo.
Las familias que no preparaban en sus casas aceitunas para el año, a las horas de comer mandaban a dichos establecimientos, ya por las exquisitas aceitunas partidas o rayadas, ya por las enteras de lejía, y la sirviente encargada de la compra, a cambio de muy poco dinero, llevábase un tazón o una olla completamente lleno del sabroso fruto, sin que nunca le faltara, por recomendación de la doméstica, la cabeza de ajos, uno de sus aliños indispensables.
El oficio de candiotero se transmitía, no sólo de padres a hijos, sino de generación a generación y estaba vinculado en determinadas familias, las cuales, para que no pudieran aprenderlo otras, solamente admitían como aprendices, para enseñarles la profesión, a los muchachos de los toneleros.
Hoy las grandes fabricas de barriles de madera establecidas en España y en el extranjero y los importantes almacenes que hay en Córdoba para surtir a todos los mercados de aceitunas adobadas, han hecho desaparecer, casi por completo, una modesta industria típica de nuestra ciudad.
Otra que se encuentra en las mismas circunstancias es la de la paragüería y abaniquería dedicada, no a fabricar, sino a componer paraguas y abanicos.
Implantáronla aquí, hace bastante más de un siglo, unos franceses que se establecieron en la Cuesta de Luján, por lo cual se dió a esta calle el nombre de Cuesta de los Gabachos, y a los que siguieron en el negocio, hasta nuestros días las familias cordobesas de Villarreal y León.
Mas la paragüerías y abaniquerías que ostentaban un sello característico que tenían el encanto de lo primitivo, de la sencillez, eran las de la calle de la Feria.
Hallábanse instaladas en portales pequeñísimos, que a la vez servían de taller y vivienda a dichos industriales.
En el centro una mesa grande, muy baja, que en invierno era sustituida por una mesita estufa, hacía las veces de banco de trabajo donde se realizaba la mayoría de las operaciones de la industria.
Sentados a su alrededor, hombres y mujeres dedicábanse, con asiduidad, a múltiples tareas; a sustituir una varilla o un bordón rotos de un abanico por otros nuevos; a ponerle un clavillo o a pegarle la tela desprendida del varillaje. A colocar una ballena al enorme paraguas encarnado reemplazando otra inservible o a colocarle una coronilla que ocultase la rotura de la parte superior.
Cuando había mucho trabajo, generalmente a la entrada del estío y del invierno, abaniqueros y paragüeros tenían que velar y, a las altas horas de la noche, veíaseles a través de las puertas de cristales de sus portalillos, sin dar paz a la mano, para cumplir todos sus ofrecimiento con la mayor exactitud posible.
A la hora en que los alumnos de la Escuela provincial de Bellas Artes salían de las clases, invadiendo como bandadas de pájaros la plaza del Potro y las calles contiguas, muchos se detenían ante la puerta del taller de Goiseda, aquel hombre tan obeso como corto de estatura, que figuró entre los jefes del Ejercito carlista, para verle remendar un abanico o un paraguas o para dirigirle algunas bromas que producían un efecto malísimo al partidario acérrimo del Pretendiente.
La mesa de pino o la mesita estufa en que trabajaban estos industriales servíales también para comer y la utilizaban, asimismo, como bufete siempre que tenían que ajustar sus cuentas o despachar su correspondencia.
Cuando no era preciso trabajar durante la noche, el paragüero y su familia pasaban las veladas en invierno alrededor de la estufa, leyendo a la débil luz de un quinqué de petróleo una novela de las que adquirían a cuartillo de real la entrega y, en verano, sentados ante la puerta, viendo pasar la gente que iba a disfrutar del fresco en el paseo de la Ribera o a zambullirse en las apacibles aguas del Guadalquivir.
Agosto, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN HOMBRE AL QUE LE ENTUSIASMABA UN TEATRO DE MUÑECOS
Hace más de un tercio de siglo fijó su residencia en Córdoba un hombre verdaderamente feliz. Era ioven. gozaba de completa salud, tenia una esposa amante y dos pequeñuelos monísimos.
Aunque poseía el título de abogado no ejercía la carrera; bienes de fortuna adquiridos mediante un largo pleito permitíanle vivir desahogadamente, sin necesidad de recurrir al trabajo.
Sencillo, modesto, afable, captábase el afecto de cuantas personas le trataban; sin embargo, por su voluntario alejamiento de la sociedad contaba con escaso número de amigos, pero los pocos que tenía eran amigos de verdad, leales, sinceros.
No frecuentaba paseos, cafés, teatros ni casinos; pasaba gran parte del día entregado a los inefables goces del hogar, el cual abandonaba sólo durante algunas horas por la tarde, para efectuar una excursión a la Sierra, en bicicleta, cuando el buen tiempo lo permitía, o para jugar una partida de dominó en una típica taberna cordobesa cuando la lluvia le impedía ejercitarse en su deporte favorito.
En sus giras campestres llevaba un compañero inseparable, un pito filarmónico, en el que interpretaba, aunque mal, desde la Tetralogía de Wagner hasta la cancioncilla popular más ramplona.
A veces, distraído con la música, desviábase hacia la cuneta del camino o tropezaba con una caballería y ciclista, bicicleta y pito filarmónico caían revueltos, amén de los lentes de nuestro hombre, que casi siempre resultaba rotos.
El protagonista de estos recuerdos del pasado tenía gran afición al teatro, no en balde era hijo de una actriz famosa, pero no gustaba de trasnochar ni de concurrir a lugares donde se congregase numeroso público y para satisfacer sus deseos sin soportar molestias concibió un proyecto original: instalar en su casa un teatro de muñecos.
Entre sus amigos íntimos figuraba un genial pintor, bohemio empedernido, tan indolente y apático que sólo cogía los pinceles cuando la necesidad le asediaba. El hombre de la bicicleta y el pito filarmónico reclamó el concurso del artista para realizar el proyecto y, cosa rara, el pintor ofrecióselo incondicionalmente.
Todos los días el bohemio pasaba horas y horas en la casa de su amigo, ya pintando la embocadura del diminuto teatro, una embocadura preciosa, ya las decoraciones, todas de efecto sorprendente, ya los muñecos, figuras variadísimas y llenas de expresión.
El hijo de la actriz famosa contemplaba la obra lleno de satisfacción, de legítimo orgullo y la jornada del pintor tenía invariablemente el mismo epílogo: un ágape espléndido en el que se derrochaba el vino y la alegría.
Cuando estuvieron concluidos telones, bambalinas, bastidores, muñecos y accesorios, un carpintero armó el teatrito en una espaciosa habitación de la planta baja, separando con un tabique de madera la parte en que se hallaba el escenario del resto de la sala.
Ya sólo faltaban los verdaderos actores, las personas que habían de mover las figuras y hablar por ellas, ejerciendo, a la vez, las funciones de tramoyistas. El dueño del flamante coliseo pronto organizó la compañía.
Formáronla sus amigos predilectos, además del propio pintor estenógrafo, dos poetas festivos de tanto ingenio como gracia; un periodista que más de una vez actuó de cómico y un muchacho tan ocurrente que convertía en fiestas hasta los velatorios.
¿No había mujeres en esta compañía? preguntará el lector. Dos solamente: la doncella de la esposa de nuestro protagonista y una vecina de este, ambas muchachas pizpiretas, de genio alegre y muy simpáticas.
Al fin llegó la noche de la inauguración del teatro. La sala de éste presentaba un golpe de vista brillante, como dicen los cronistas cursis. En ella se había dado cita todo lo más selecto de la vecindad.
En primera fila hallábase el hijo de la actriz famosa, radiante de júbilo.
Cuando lo estimó conveniente dió las órdenes oportunas para que comenzara el espectáculo. Tocó en el pito filarmónico la sinfonía, desafinando más que de costumbre a consecuencia de la profunda emoción que le embargaba y el telón levantóse majestuosa, lentamente.
El público prorrumpió en una salva de aplausos, verdaderamente sorprendido por la decoración, que era preciosa.
Principió la representación, nada menos que de una obra de Tirso de Molina, y aunque los encargados de su lectura se equivocaban frecuentemente y no acertaban, en muchas ocasiones, a mover con propiedad los muñecos, a cada instante resonaba en la sala una ovación y, al final de todos los actos, los cómicos, el pintor escenógrafo y los tramoyistas tenían que asomarse a la puerta del tabique de madera que separaba el escenario del recinto destinado a los espectadores, para recibir los entusiásticos parabienes de éstos.
El éxito no podía ser mayor. El dueño del teatrito, rebosante de gozo, después de la función, obsequió a las personas que habían intervenido en ella y a todos los concurrentes con una opípara cena.
Inaugurado el diminuto coliseo, todas las semanas celebrabánse [sic] dos o tres funciones en las que lo mismo eran representados tragedias y dramas que comedias y sainetes.
Al aproximarse la Navidad poníase en escena El Nacimiento del Hijo de Dios, en Semana Santa La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en Noviembre Don Juan Tenorio.
A veces interrumpíase un diálogo amoroso porque la actriz y el actor que lo sostenían entablaban, sotto voce, otro más apasionado.
En cierta ocasión, después de representado un drama interminable, nuestro protagonista, que no se cansaba de estos inocentes espectáculos, dijo a los cómicos: ¿por que no hacen ustedes ahora el sainete titulado El alcalde toreador?
Denos usted el libro, le contestaron aquellos.
No lo tengo, respondió nuestro hombre, pero no hace falta; ustedes son capaces de improvisar la obra.
Y el joven ocurrente que formaba parte de la compañía preguntóle con gran naturalidad: ¿la quiere usted en prosa o verso?
Frecuentemente ocurría que los chiquillos del hijo de la actriz famosa dormíanse, aburridos, durante tales espectáculos, mientras el propietario del teatro seguíalos con gran interés, sin perder un detalle, emocionándose ante una escena dramática y riendo a carcajadas en las cómicas.
Luego, el buen hombre no cesaba de repetir en todas partes: soy completamente feliz; disfruto de salud y de una posición desahogada; tengo una familia modelo, una bicicleta, un pito filarmónico y un teatro precioso con una compañía de artistas y literatos que no me cuesta ni un céntimo ¿qué más puedo apetecer?
Agosto, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
FRASECILLAS DEL PUEBLO
El pueblo andaluz usa en su conversación infinidad de frasecillas, picarescas unas, chispeantes otras, burlescas las más, que constituyen la salsa picante de su charla, siempre ingeniosa y amena.
Esas frasecillas, como todo, pasan de moda y se suceden, basándose muchas veces en la actualidad.
Algunas de ellas obtienen tanta fortuna, logran tal popularidad que continuamente oímos repetirlas en todas partes a hombres y mujeres, a niños, mozos y ancianos.
En Córdoba nunca faltó a la gente del pueblo una muletilla para intercalarla en su conversación o ponerle fin; muchas importadas de otras poblaciones, no pocas nacidas y muertas aquí, sin que hubieran traspasado los límites de nuestra ciudad.
Hace cuarenta arios había un vendedor ambulante de golosinas que nos atolondraba con este pregón: Los corrucos, ¡ay qué roscos!, al cual daba tal expresión que constituía una verdadera burla.
Así lo comprendían grandes y chicos, por eso cuando alguien les dirigía un consejo, una advertencia, una reprensión y las mozas un piropo que no les agradaba, invariablemente respondían: ¡Ay que roscos!, poniendo en la frase intención aún más aviesa que la del vendedor callejero.
La palabra corruco sirvió de calificativo a las personas zafias, ignorantes, de pocas palabras, a esas que, por su figura, llamamos apretadas o rechonchas, a los campesinos denominados también tolillos o catetos, sin que jamás nos hayamos podido explicar la semejanza que tengan esos hombres con las líneas que forman el ángulo recto de un triángulo.
Entre los individuos a quienes se aplicó la denominación de corruco figuraba un torero; este anuncióse en el cartel de una corrida con el apodo de Camará y los guasones, al leer los programas del espectáculo en que había de tomar parte el torero aludido, exclamaban: ¡Camará con el corruco!
A la frase ¡Ay que roscos! sustituyó, siendo empleada en el mismo sentido que aquella, la de ¡Y más municipal! semejante a estas: ¡Y un jamón! y ¡Ministros y concejales! muy corrientes en casi toda Andalucía.
No había muchacha ni mozo, en tiempo ya lejano, que al encontrar a una amiga no la detuviera para decirle: quisiera que te murieras ¿sabes?
Esta frase sirvió de tema al último trovador callejero, Antonet, para componer uno de sus originales tangos.
Al efectuarse la apertura del primer trozo de la calle de Claudio Marcelo, una hermosa palmera que en el citado lugar había fué trasladada a los jardines de la Agricultura.
La operación se realizó a costa de grandes trabajos, invirtiéndose en ella muchos días, y pocas horas después de haber sido plantada en el nuevo paraje que se le destinara, la secular palmera se troncho al trepar a su copa un jardinero para despojarla de las ramas secas.
Este lamentable accidente originó la frase: has quedado más mal que la palma, con la que sustituímos otra muy generalizada hasta entonces: has quedado peor que el Mojoso, la cual aplicábamos a quien fracasaba en una empresa, cometía una pifia o hacía una plancha, según se dice comunmente.
Hubo una época en que, apenas se reunían dos personas de buen humor, una de ellas preguntaba a la otra: y de la niña ¿qué?
Esta pregunta solía originar el siguiente intencionado diálogo, al que acompañaba una mímica bastante expresiva.
- De la niña ná.
- Pues si dicen que...
- Eso dicen pero ¡quiá!
Un pordiosero tardo del oído fingíase más sordo de lo que era en realidad para poder insistir en sus peticiones de limosnas sin que le llamasen impertinente.
Iba de casa en casa, repitiendo en todas, con tono plañidero, esta relación: una limosna al pobrecito Sordo; Dios se lo pague a usted y le de salud; igualmente a toda su familia. Cuando le contestaban: perdone usted por Dios, no lo oía aunque se lo dijeran a grito pelado e insistía en su cantinela, y si la persona importunada, harta ya de la pesadez del pobre, exclamaba: yaya usted al infierno! o algo parecido, el pordiosero respondía, sin variar su tono suplicante y como si nada hubiese oído: igualmente toda la familia.
Esta frase hízose popular y muchas personas de buen carácter, de esas que jamás se incomodan, cuando alguien les dirigía una palabra malsonante, un insulto o un chaparrón de improperios, se limitaban a contestar: igualmente toda la familia.
Durante algunos años estuvo de moda esta frase: por tener la lengua así te van a poner la cara así, a la que siempre acompañaban ademanes para indicar la longitud de la primera y la deformación que produciría en la segunda la lluvia de bofetadas en perspectiva, según la terrible amenaza.
Unos payasos de circo también popularizaron y dieron carta de naturaleza entre nosotros a las frases: ¿Te has caído? y ¡Cómo no veo! qne [sic] constantemente oíamos en todas partes.
Con estas y otras muchas frases y muletillas de la conversación, graciosas y oportunas, contrastaba un estúpido y perjudicial entretenimiento que también estuvo en boga durante no escaso tiempo y que por fortuna, no fue invención cordobesa, sino importado aquí, no sabemos de dónde [sic].
Lo mismo en sus casas que en las calles, chiquillos y mozuelas no cesaban de repetir: Boboito, boboazo, boboeño, ¡pum!, boboito ¡pum! boboazo ¡pum!, boboeño ¡pum! y cada vez que exclamaban ¡pum! golpeábanse, alternativamente, con las puntas de los dedos unidos, en la boca y en las mejillas.
Era frecuente ver a los necios que se entregaban a esta distracción con los morros hinchados y los carrillos mas rojos que tomates, pero sufrían impasibles molestias y dolores, sin duda por aquello de que palos con gusto saben a almendras.
Diciembre, 1924.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL ARTE DE LA ENCUADERNACION
El cuero fue uno de los elementos más importantes de la industria y las artes cordobesas en tiempos ya lejanos. Las tenerías o fábricas de curtir pieles, de las que hemos tratado en estas crónicas, constituían una verdadera fuente de riqueza de nuestra ciudad y los cordobanes preparados en ellas gozaban de renombre.
El calzado de los botineros y zapateros cordobeses; tenía, igualmente, fama tanto por su buena confección cuanto por los cueros con que se construía, procedentes de las fábricas a que nos hemos referido, todos inmejorables, desde el becerro basto para los recios zapatos de los campesinos hasta las badanas más finas para los zapatitos de las muchachas elegantes.
La guarnicionería, una de las industrias locales que esta a punto de desaparecer, hacía también gran consumo de nuestros cueros para las elegantes monturas de los caballos en la época en que estaba de moda el deporte de la equitación; para los vistosos jaeces a la calesera; para los arreos de los troncos de mulas que arrastraban las diligencias y los coches de campo.
Los fabricantes de muebles, de aquellos muebles de caoba, cedro y otras valiosas maderas, primorosamente tallados y torneados, daban, asimismo, aplicación a los cueros en su arte; con ellos forraban arcones y baules, llenos, como las puertas antiguas, de clavos dorados y de artísticos herrajes y por el cuero sustituíase la enea en el asiento y el respaldo de los sillones de lujo a los que, por esta causa, llamábaseles de baqueta, aunque la generalidad de la gente los denominaba frailunos.
De las dos industrias artísticas genuinamente cordobesas que adquirieron extraordinario desarrollo en épocas ya remotas y lograron fama universal, una fue, como nadie ignora, la guadamacilería. Los guadamaciles con sus bellos dibujos, con sus admirables policromías, con sus caprichosas labores doradas y plateadas, que decoraban las casas señoriales, los muebles de lujo, los retablos las iglesias, constituyen hoy joyas de gran valor y, en unión de las obras de orfebrería de Enrique de Arfe, el Vandalino y sus sucesores, dan su mayor realce, un envidiable esplendor a la noble ejecutoria artística de esta ciudad.
Finalmente, el cuero también se utilizó en otro arte que no dejó de tener aquí importancia en el siglo XVIII y la primera mitad del XIX: el arte de la encuadernación.
Con esas finas y amarillentas pieles llamadas pergaminos cubríase los primeros libros impresos, a los que se las sujetaba con pequeñas correillas de badana.
Como todo progresa, andando el tiempo, la encuadernación progresó también y al pergamino reemplazaron las llamadas pastas, que eran tapas de cartón cubierto de baqueta.
En el lomo del libro se solía estampar labores doradas y pegábase un trocito de badana de un color vivo ostentando el titulo de la obra en letras de oro.
Los libros de lujo, que eran, generalmente, los de las iglesias, aquellos libros de rezo, enormes, lucían cubiertas las cuales podrían figurar dignamente al lado de las mejores obras de guadamacileria.
¿Cómo se labraban tales cueros? Después de haberlos tenido en agua durante muchas horas, para que se ablandaran, extendíaseles sobre unas gruesas tablas, de peral o naranjo por ser maderas muy duras y de escasos poros, en las que estaban tallados los dibujos que habían de lucir las tapas del libro; colocábaseles después en una prensa en la que permanecían hasta que estaban completamente secos y con las labores en alto relieve tal como las admiramos en los viejos misales y libros de coro de nuestros templos.
Esta clase de encuadernación únicamente se hacía en el convento de San Pablo, donde hubo una de las primeras imprentas establecidas en Córdoba.
Allí, en la tranquilidad del claustro, lejos del mundanal ruido, mientras unos religiosos se consagraban al estudio y a escribir importantes libros para difundir la Religión, la Ciencia o la Literatura, otros, auxiliados por obreros, dedicábanse a encuadernarlos, realizando, para ello, entre otras operaciones, una muy curiosa, la de golpearlos insistentemente, cuando estaban cosidos, con un martillo de hierro, sobre un trozo de columna, a fin de que se uniesen bien las hojas, pues el papel no era tan terso como hoy.
Bastantes años después de haber desaparecido la imprenta del convento de San Pablo el dueño de otra de las principales que, en sus tiempos, hubo en Córdoba, don Rafael Arroyo, adquirió parte del material de aquella, incluso los tacos de madera tallados con que se labraba las tapas de cueros de los libros.
Los antiguos talleres de encuadernación de nuestra ciudad, exceptuando el mencionado, tenían poca importancia: únicamente consignaremos, por considerarlo principal, el de don Mariano Arroyo, hermano del impresor a que antes nos hemos referido
En tal establecimiento, como en los demás de su época, ya no se utilizaban para la encuadernación el pergamino ni la baqueta; sustituyéronse las pieles por el papel pintarrajeado que resultaba mucho más barato y acaso más vistoso, aunque de mucha menos duración.
Las novelas por entregas a cuartillo de real, tan popularizadas entonces, que no había familia, rica ni pobre, que no estuviese suscrita a una obra de Pérez Escrich o Fernández y González, proporcionaban ocupación constante a los encuadernadores y don Mariano Arroyo tenía que velar frecuentemente, para realizar, a tiempo, todo el trabajo que se le encargaba.
Estas veladas, dicho sea en honor de la verdad, agradábanle poco porque prefería pasar la noche en su tiendecita abstraído en la lectura de los libros que le llevaban para que los empastase.
En cierta época del año, la del comienzo del curso académico, las personas dedicadas al arte en que nos ocupamos no daban par a la mano para encuadernar los libros de texto.
Algunos de ellos dedicábanse también a la compra y venta y al cambio de libros viejos, con lo cual conseguían agregar unas cuantas pesetas a sus modestos jornales.
Uno de los encuadernadores que se ocupaban en este trafico era el popular Libri, quien sacaba del centro de la tierra una Gramática de Araujo o un Diccionario de Raimundo Miguel, en buen uso, para venderlos a un estudiante.
Libri, enamorado ferviente de la lengua del Lacio, se aprendió de memoria una docena de palabras latinas y las repetía a cada instante en su conversación, viniesen o no a cuento. Esta monomanía originó el apodo por el que todo el mundo le llamaba y del cual sentíase tan orgulloso como si se tratara de un titulo nobiliario.
Tal remoquete servía de pretexto a la grey estudiantil para hacer blanco a este infeliz de burlas y bromas, que él soportaba pacientemente, sin incomodarse jamás, procurando poner a mal viento buena cara, lo cual no conseguía porque su rostro demacrado y amarillo era triste y fúnebre como un entierro.
Septiembre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PRACTICAS RELIGIOSAS
Antiguamente las creencias religiosas hallábanse más arraigadas que en la actualidad y de ellas hacia alarde, lo mismo en público que en privado, la mayoría de las personas, procurando cumplir fielmente los preceptos de la Iglesia.
Muchas casas ostentaban en su exterior signos y emblemas de la fe del pueblo cordobés; en los muros aparecían retablos, hornacinas y lienzos con imágenes a las que jamás faltaba una luz; sobre el portón la estampa representando a Nuestra Señora de Linares, a la Virgen de la Fuensanta o a San Rafael; coronando la veleta el símbolo de la redención humana o la esfigie [sic] del ínclito Arcángel Custodio de nuestra ciudad, reproducida en una chapa de metal recortada.
En el interior de las viviendas veíase, en la cabecera de la cama la pilita del agua bendita y el rosario colgado en forma de escudo de María; sobre la cómoda el fanal con el Niño Jesús o una Virgen, rodeado de flores; en la habitación principal la urna torneada con el Crucifijo o la Dolorosa, constantemente iluminados por los débiles resplandores de una mariposa, que semejaba una luciérnaga; en las paredes cuadros con San Roque, a quien rezaban nuestros antepasados para que les librase de la peste; con Santa Rita, abogada de lo imposible, y con San Anlonio, a quien recurren las mujeres cuando se les pierde cualquier objeto para encontrarlo y las mozas casaderas para que les salga novio, según la frase corriente.
Alabado sea Dios, era el saludo de todas las personas que penetraban en una casa, al cual respondían los moradores de ella: por siempre sea alabado.
Al reunirse las familias para comer había un momento solemne; aquel en que la persona más respetable bendecía la mesa .Todos presenciaban la ceremonia en pie descubiertos y hasta que se cumplía esta práctica edificante nadie, ni aún los muchachos más impacientes atrevíanse a tocar las viandas.
Los padres también bendecían a sus hijos cuando iban a cumplir sus deberes militares, a emprender un largo viaje o a contraer matrimonio, y más de una boda se deshizo porque el novio o la novia no obtuvo la bendición paterna.
Al atardecer las familias se congregaban para rezar el Rosario, en invierno alrededor de la mesa estufa y en verano al fresco en las amplias galerías que rodeaban el patio, constituyendo uno de los cuadros más interesantes y bellos del hogar católico.
Durante la Cuaresma, al toque de la Salve, brotaba de todos los labios esa poética salutación a la Santísima Virgen.
Pero el espectáculo más hermoso, más consolador, ofrecíalo el pueblo cordobés al sonar, graves y lentas, las campanadas de la Oración de la tarde. Todo el vecindario abandonaba, momentáneamente, sus ocupaciones para rezar el Angelus; en la calle hombres y mujeres deteníanse con el mismo objeto y muchos transeuntes se aproximaban a las personas que, reunidas, cumplían esa práctica, para acompañarlas en el rezo.
Los piconeros que, al anochecer, volvían de la Sierra con los pacientes borriquillos cargados de haldas, uníanse a los grupos de fervientes devotos que se formaban en el Campo de la Merced al escuchar el toque mencionado y, sombrero en mano, repetían con ellos el poema sublime de la maternidad de María Inmaculada.
Luego, al toque de Animas, el vecindario volvía a elevar sus preces al cielo, abogando por la salvación de las almas y viejos y jóvenes se entregaban al descanso, con la conciencia tranquila y la satisfacción que produce el cumplimiento de los deberes.
Todas las madres obligaban a sus pequeñuelos a persignarse cuando les acostaban y rezar el Bendito cuando les mudaban de ropa interior.
Los hombres se descubrían al pasar ante una iglesia y saludaban y dejaban la acera a los sacerdotes; los chiquillos, no menos respetuosos con los ministros del Señor, al verles corrían a su encuentro para besarles la mano.
Nadie se quedaba sin oir misa los domingos y días festivos ni sin confesar en la Cuaresma, y durante el mes del Rosario y en el de las Animas casi todo el vecindario acudía a los templos, semienvueltos en una oscuridad, que invitaba al recogimiento y a la meditación, pues sólo iluminábanlos velas de cera y lámparas de aceite, adornados con poética sencillez, perfumados por bellas flores, en los que se destacaban sobre el fondo de los retablos, imágenes talladas, severas, majestuosas que estaban demandando una oración.
En los retablos y hornacinas de las calles nunca faltaban luces ni flores costeadas por los devotos.
Con gran frecuencia veíase a mujeres de todas las clases sociales subir trabajosamente, de rodillas, la cuesta del Bailio y penetrar, del mismo modo, en la iglesia del Hospital de San Jacinto. Aquellas mujeres cumplían promesas que, en momentos difíciles de la vida, hicieron a la Santísima Virgen de los Dolores.
¡Qué inmenso gentío se agolpaba en la plaza de San Salvador para escuchar los sermones que el Padre Posadas predicaba allí, al aire libre, y en la plaza de la Corredera para oir la palabra de fray Diego de Cadiz que, desde un balcón de aquel lugar, habló varias veces al pueblo de Córdoba!
Numerosísimos fieles acudían, antaño, para rezar el Vía Crucis, que los religiosos dominicos tenían en las mediaciones del convento de San Pablo.
En muchas calles, escrita con grandes caracteres en los muros, aparecía la delicada salutación a la santísima Virgen expresada en estas dos palabras: Ave Maria, y los transeuntes repetíanla con fervor.
Si eran solemnes las procesiones de la Semana Santa y el Corpus atesoraban el encanto de la sencillez y la poesía la del Rosario de la Aurora con sus grandes y artísticos faroles, que partía de la ermita de la calle de la Feria; la de la Virgen del Carmen que se organizaba en la iglesia de esta advocación; la de Nuestra Señora del Tránsito que salía del templo de San Agustín; la de la Virgen del Socorro cuyo paso por la plaza de la Corredera constituía un cuadro hermoso, pintoresco, indescriptible, y la de Nuestra Señora del Rosario, que celebraban los religiosos dominicos de la residencia de San Pablo y a la que asistía casi todo el comercio.
Tales eran las principales prácticas religiosas del pueblo cordobés en aquellos tiempos felices en que la fe estaba arraigada en todos los corazones porque no la destruía, como ahora, la cizaña del indiferentismo y la incredulidad.
Octubre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PRIMITIVOS CENTROS DE INFORMACION
¡Qué diferencia hay entre los procedimientos que se utilizaba antaño para propalar y difundir las noticias y los que se usa en la actualidad!
Hace un siglo no se publicaba periódicos en Córdoba, exceptuando el Boletín Oficial,y las fuentes informativas en que hoy beben los gacetilleros estaban completamente secas.
¿Cuáles eran los centros de información entonces? preguntará el lector.
Los principales, los más importantes eran las barberías, aquellas barberías clásicas que ostentaban, colgadas sobre la puerta, a guisa de anuncio, una vacía de metal dorado, y en el interior, ocupando un lugar preferente, la guitarra con su vistosa moña de lazos multicolores.
El pequeño portal en que ejercía sus numerosas y variadas profesiones el descendiente de Fígaro, rasurar la barba, cortar el pelo, producir una sangría o extraer una muela, servía de casino a los parroquianos y amigos que allí se congregaban diariamente para matar el tiempo entreteniéndose en jugar a las damas, en tañer la vihuela y en comentar los sucesos de actualidad palpitante.
En la barbería sabíase, no sólo cuanto pasaba en la ciudad sino todo lo que ocurría fuera de ella.
Cada concurrente encargábase de comunicar las noticias que podía adquirir y algunos aguardaban la llegada de las diligencias a los puntos de parada con el único fin de que los viajeros les enterasen de lo que sucedía en otras poblaciones, y cuando estos precursores de los periodistas modernos adquirían un notición, ya referente a una algarada política o a un movimiento revolucionario fracasado, ya a una hazaña de los terribles bandoleros de Sierra Morena, ya simplemente a un triunfo de Pepe Hillo o Costillares, apresurábanse a ir a sus casinos para comunicarlo, enriqueciendo siempre el relato con múltiples detalles sugeridos por la fantasía del narrador.
De vez en cuando llegaba a la barbería un periódico de Madrid, una publicación clandestina, en la que escritores satíricos de agudo ingenio y de aviesa intención ponían en solfa a Fernando VII, llamándole Manolo y otras lindezas, o a José I, el Pepe Botella de triste celebridad.
El maestro del establecimiento guardaba aquel papel como oro en paño y cuando se hallaba solo con sus amigos íntimos sacábalo misteriosamente y, rodeado por los contertulios, leíalo en voz baja, deteniéndose a cada momento para comentar un chiste o una frase de doble sentido.
Centros de información eran también antiguamente las sacristías de las iglesias. En ellas se reunían los sacerdotes, los sacristanes y algunos de sus amigos para pasar un rato entretenidos en agradable charla y transmitíanse las noticias referentes a bodas, bautizos y defunciones.
Estas tertulias, en los días de sol del invierno y en las noches espléndidas del verano, se trasladaban a las espaciosas plazuelas en que se levanta la mayoría de nuestros templos, siendo dignas de mención por el número y la calidad de las personas que concurrían a ellas las que se improvisaban delante de las iglesias parroquiales de la Magdalena y San Pedro.
Algunos respetables ancianos tenían su centro de ínformación en el recinto donde se eleva el triunfo en honor de San Rafael, próximo al Puente Romano y allí se congregaban diariamente para aspirar las frescas brisas del Guadalquivir y comunicarse noticias o cambiar impresiones respecto a la invasión francesa, que les llenaba de Santa indignación, o, algunos años después, acerca de la enconada guerra civil que ensangrentaba las provincias del Norte.
Con la conversación alternaba la lectura de los escasos periódicos que se recibía de la corte los cuales eran devorados por el público.
Las mujeres utilizaban como fuentes informativas las fuentes autenticas, aquellas grandes fuentes construidas en nuestras plazuelas a las que acudían con enormes cántaros apoyados en el cuadril para llenarlos de agua.
En ellas unas comadres se enteraban por otras de los chismes de vecindad, de la crónica escandalosa del barrio; ya del noviazgo que se concertaba o concluía, ya de las diferencias que originaban la separación de un matrimonio, ya de las infidelidades conyugales, ya de la fuga de unos enamorados.
Todas las noticias recogidas en dichos centros de información servían de tema a la charla de las familias que se reunían para pasar las veladas en invierno alrededor de la mesa estufa y en el verano en el patio lleno de flores o en la puerta de la casa de vecinos, barrida y regada cuidadosamente.
Hace más de medio siglo había en Córdoba un tipo original, interesante, que hoy podría figurar entre los mejores gacetilleros de la prensa. Era un hombre de clara inteligencia, la cual suplía su falta de cultura, simpático, locuaz, entrometido y de una actividad prodigiosa.
La gente le conocía por el apodo del Tío Rayo a causa de su extraordinaria ligereza. No le pesaban los años, apesar de que se hallaba en los linderos de la vejez; tenía piernas de acero y no podía permanecer parado un instante.
Sin demostrar jamás cansancio ni fatiga recorría incesantemente la población para averiguar noticias y comunicárselas a todo el mundo.
Apenas oía doblar encaminábase a la iglesia donde tañían las campanas para preguntar el nombre del muerto; cuando tocaban a fuego dirigíase a todo correr al lugar donde se había declarado el incendio, no para cooperar a su extinción, sino para informarse bien del siniestro; él era uno de los primeros en llegar al lugar en que se había desarrollado un crimen o una desgracia.
En épocas de grandes avenidas del Guadalquivir no cesaba de visitar el paseo de la Ribera o el Puente para ver si aumentaba o decrecía el caudal de aguas del río.
Cuando lograba adquirir la noticia que perseguía iba comunicándola de barbería en barbería y de taberna en taberna; parábase con los transeuntes para transmitírsela; en todas partes le llamaba la gente, ávida de que la informase del último suceso y, a cambio de sus informes, siempre verídicos y exactos, aquí le daban una propina, allí le obsequiaban con una chicuela de aguardiente o un vaso de vino y en algunas casas guardábanle las sobras de las comidas, que para él constituían snculentos [sic] banquetes.
Con todo esto y con las pequeñas retribuciones que percibía por otros servicios, los encomendados a recaderos y mandaderos, satisfacía holgadamente sus necesidades y aun le quedaba dinero para fumar nn [sic] magnífico puro de a cuarto los días en que repicaban en gordo y para convidar a un amigo con varios medios de Montilla.
El Tío Rayo era el periódico viviente, que no estaba sujeto a la censura ni expuesto a denuncias y suspensiones como la prensa de nuestros días; el precursor del periódico hablado que, quizá en fecha no lejana, sustituiría al periódico escrito.
Septiembre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS PROFESORES DE LAS MUCHACHAS
Hace medio siglo, las Bellas Artes, y especialmente la Música, constituían un elemento esencial de la cultura de las muchachas.
No sólo las que disfrutaban de buena posición social sino las pertenecientes a la clase media aprendían a tocar el piano y en ninguna casa faltaba este, hoy sustituido en muchas por la pianola, instrumento que alguien ha definido muy acertadamente llamándolo máquina de machacar música.
En su virtud abundaban los profesores de piano y entre ellos sobresalían dos artistas eminentes, el maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral don Juan Antonio Gómez Navarro y don Cipriano Martínez Rücker.
Hombres antitéticos el primero impulsivo, un verdadero manojo de nervios; el segundo personificación de la serenidad y la paciencia, ambos reunían excepcionales aptitudes para la enseñanza y alumnas suyas fueron varias generaciones de muchachas, ya respetables señoras las que no han pagado su tributo a la muerte.
Del éxito que en su memorable labor obtuvieron ofrecíannos gallardas pruebas en aquellos brillantes conciertos que Gómez Navarro celebraba en su casa de la calle de Carniceros y Martínez Rücker en su hermosa huerta de San Basilio y en las fiestas literario-musicales, algunas de ellas con fines benéficos que, frecuentemente, se efectuaba en el Círculo de !a Amistad, en el Casino Industrial y en el Gran Teatro.
En la época a que nos referimos el sexo bello gustaba también de cultivar la Pintura. En el estudio del notable artista don Rafael Romero Barros jamás faltaba un grupo de señoritas adiestrándose en el manejo de los pinceles bajo la dirección del inolvidable maestro quien, a la vez que a enseñar a sus discípulas, dedicábase a pintar admirables paisajes, verdaderas obras maestras en su género.
En ninguna casa faltaban, como testimonio de la habilidad de una niña en el arte de Apeles, ya unos bodegones en el comedor, ya unas marinas en la sala del estrado, ya unos cogines [sic] con pájaros y flores sobre el sofá, ya un cubre-teclados en el piano, lleno de caprichosas pinturas.
Cuando se celebraba fiestas de toretes y cintas, aquellas fiestas lucidísimas que ya pasaron a la historia, las muchachas ponían a contribución su ingenio para bordar, o para pintar una cinta, siempre con la plausible aspiración de que fuese la mejor de todas.
Al mismo tiempo que el arte de la música estaba entonces en todo su apogeo el arte coreográfico, pero no las danzas antiestéticas actualmente de moda sino el baile andaluz, en que la mujer luce su gracia, su donaire, su gentileza.
Tenía este arte un maestro que podía considerarse una institución, el famoso don Paulino, de que ya tratamos en una de nuestras crónicas restropectivas [sic]; aquel hombre de larga nariz y pómulos salientes, demacrado y huesudo como una momia, que consideraba su profesión un verdadero sacerdocio.
En todas partes, al lado del piano estaban colgadas las castañuelas, unas castañuelas con muchas cintas de colores y para amenizar las reuniones de las familias y sus amigos, las fiestas onomásticas, y los grandes acontecimientos como la boda o el bautizo, las jóvenes, al compás del piano, acompañándose con el alegre repiqueteo de los crótalos, bailaban las sevillanas, las soleares, los panaderos, el vito, entusiasmando a grandes y a chicos, derrochando la sal de Andalucía.
Más de una vez estos bailes, celebrados en la caseta que el Círculo de la Amistad posee en el campo de la Victoria, constituyeron uno de los festejos más salientes de nuestras renombradas ferias.
No se consideraba completa la cultura de una señorita que no supiera caligrafía y todas mostraban gran aplicación para aprenderla, por el gusto de poder escribir las cartas a sus novios con preciosa letra inglesa o redondilla.
El único maestro de este arte que había en Córdoba, don Carlos Casanova, era un ser original; alto y delgado como una pértiga, desgarbado, poco pulcro en el vestir; el abandono que se advertía en su persona y en su traje revelaba que aquel hombre no tenia a su alrededor deudos que le cuidaran.
Cierto día una de sus discípulas, ingenua y candorosa, le preguntó: ¿usted tiene señora?
No, hija mía, contestó don Carlos; estoy solo.
Y la niña no pudo contener esta exclamación: ¡ay, pobrecito! por eso tiene las uñas tan negras.
Hace cincuenta años todas las jóvenes eran fervientes enamoradas de la poesía; más les agradaba asistir a una velada literaria que a un baile y muchas poseían álbums llenos de madrigales e idilios de los escritores cordobeses.
¡Cuánto esgrimieron el caletre para dedicar flores a las muchachas el barón de Fuente de Quinto, los hermanos García Lovera, Grilo, Fernández Ruano y otros maestros de la gaya ciencia!
Las muchachas románticas, en tal época que aún quedaban restos muy simpáticos del romanticismo, aquellas muchachas que bebían vinagre a fin de aparecer pálidas y ojerosas, aprendíanse de memoria las Rimas de Bécquer; en los ratos de ocio leían y releían la novela titulada Eloisa y Abelardo y en las tardes lluviosas y tristes del Otoño cantaban Las golondrinas y el Vorrei morir o tocaban en el piano el sentidísimo Nocturno, de Chopín, inspirado en el monótono ruído que producía la gota de agua al caer sobre los cristales de la estancia en que se agotaba lentamente la existencia del inmortal artista.
En las mañanas de la estación melancólica en que los árboles se despojan de su vestidura, esas muchachas, siempre madrugadoras, iban a oxigenarse los pulmones a los jardines Altos de la Victoria; a beber un vaso de leche de vaca en los típicos puestos de la Puerta de Gallegos, y al ver rodar las hojas secas, produciendo un ruído que semejaba una salmodia fúnebre, repetían in mente la bella estrofa:
Hojas del árbol caídas
juguetes del viento son.
Las ilusiones perdidas
son hojas ¡ay! desprendidas
del árbol del corazón.
Octubre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS TORNEROS
El oficio de tornero no es de los que han desaparecido o están a punto de desaparecer en Córdoba, pero se ha operado en él una transformación completa.
Hoy los tornos modernos, de complicada maquinaria, movidos por el vapor o la electricidad, han sustituido a los primitivos, de extraordinaria sencillez, que abundaban en nuestra ciudad durante el último tercio del siglo XIX.
El forastero que hace cuarenta años recorriera las calles de la parte baja de la población, sin duda se detendría, más de una vez, para satisfacer su curiosidad, ante pequeños portales en los que un hombre sentado en un banquillo muy bajo, encorvado, en una posición sumamente molesta, daba vueltas con la mano derecha a un aparato y con la izquierda y con un pie solo cubierto por el calcetín o la media, sujetaba trozos de madera para labrarlos.
Aquel hombre era el antiguo tornero.
En la gradilla de la puerta de su taller veíase, de ordinario, una espuerta de palma de gran tamaño, llena de objetos pequeños, uniformes, que variaban en las distintas épocas del año.
En los tiempos a que nos referimos constituían la especialidad del trabajo de los torneros cordobeses ciertos juguetes, predilectos de los muchachos, que ya han caído en desuso, pues todo está sujeto a los caprichos de la moda.
Eran estos juguetes los trabucos, conque los chiquillos producían detonaciones y disparaban proyectiles de papel de estraza mojado o de badana; los trompos de recia púa que, valiéndose del bien torcido zumbel, la gente menuda hacía bailar y echaba a pelear con entusiasmo semejante al que hoy le inspira el deporte del balompié, y las trompetillas pequeñas de las ferias y veladas de los barrios.
Como cada estación del año y aún cada mes tenía sus juegos especiales, los torneros dedicábanse periódicamente a la fabricación de distintos objetos y al aproximarse los famosos mercados de Nuestra Señora de la Salud y Nuestra Señora de la Fuensanta y las verbenas de Santa Marina, San Lorenzo, la Magdalena, Santiago y San Basilio tenían que velar para atender todos los pedidos de trompetillas que les hacían los vendedores de juguetes.
Ese infantil instrumento, de ruido desagradable, en unión de las carracas de madera y las campanas de barro, que también han desaparecido, constituían un conjunto inarmónico poco agradable contribuyendo poderosamente a aumentar la animación y la alegría propias de tales fiestas.
Los niños sabían cuáles eran los torneros que confeccionaban los trabucos más resistentes, las trompetillas más ruidosas y acudían con preferencia al portal de aquellos para adquirir, por el módico precio de dos cuartos, el codiciado objeto, eligiéndolo a su gusto entre los que contenía la espuerta de palma colocada en la gradilla de la puerta.
Obra exclusiva y muy típica de los torneros eran también los molinillos para las chocolateras, las majas para los morteros, los palilleros en que las mujeres guardaban las agujas y los alfileres y las aiguillas, denominadas vulgarmente daguillas en que las viejas apoyaban una de las agujas de hacer calceta.
Los artífices a que nos referimos también colaboraban en la obra de los carpinteros que se dedicaban a construir muebles para la clase media; aquellos muebles de maderas de escaso valor pero no desprovistos de belleza y elegancia, que tenían el encanto de la sencillez.
Ellos torneaban las columnitas salomónicas de la urna, indispensable en todas las casas, donde aparecía la imagen del Crucificado, de la Dolorosa, de San Rafael o San Antonio; ellos labraban las balaustradas para la cuna donde dormía el pequeñuelo entre encajes y gasas como un ángel entre girones [sic] de nubes; obra de ellos era gran parte de la cama de matrimonio y del armazón de las sillas denominadas de Cabra, aunque procedieran de las fábricas establecidas en la calle de la Sillería, de esta capital.
En los almacenes de muebles situados en las calles de Armas y de Almonas, entre las toscas mesas estufas, las modestas mesas de pino, las tarimas para los braseros, los catres de tijera, las arcas pintadas de color azul y los andadores de los niños, descollaban como objeto de lujo las urnas y las cunitas con sus columnas labradas a torno, semejantes por su esbeltez a las palmeras de nuestros patios y jardines.
Unicamente los torneros utilizaban la madera de adelfa, de la que hacían las trompetillas y otros objetos porque merced a su escasa dureza, cuesta poco trabajo labrarla.
La mayoría de los torneros tenia sus talleres en la Cruz del Rastro, en la calle de Lucano y en otras del barrio de la Ajerquía, ese interesante barrio en el que antiguamente estaban establecidas muchas artes e industrias típicas de Córdoba, como la platería y la guadamacilería entre las primeras y el curtido y adobado de las pieles y la preparación del lino para hilarlo y tejerlo entre las segundas. Durante las interminables veladas del invierno en los portalillos de los torneros improvisábanse agradables uniones en las que dichos obreros, sin abandonar el trabajo, y sus amigos y camaradas pasaban las horas distraídos en amena charla, interrumpiéndola de vez en cuando para hacer una escapada a la taberna del Portalillo con el objeto de apurar las clásicas chicuelas de aguardiente.
En las calurosas noches del estío estas reuniones solían terminar en el paseo de la Ribera, paraje ameno al que acudían los vecinos del barrio y de gran parte de la población para aspirar las frescas brisas del Guadalquivir en fama claro pero no siempre en ondas cristalino, como aseguró el poeta.
Septiembre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS COBRADORES DE CUENTAS
Están equivocados quienes consideran la profesión de cobrador de cuentas análoga al oficio del aguador que se aprende al primer viaje; aquella requiere en los individuos que la ejercen condiciones y aptitudes especiales que es muy difícil encontrar reunidas en una persona.
El cobrador, para salir airoso de su difícil misión en todos los casos que se le presenten, y han de presentársele algunos inesperados, y muchos originales y graciosos, necesita, en primer término, una gran dosis de paciencia, y además flexibilidad de carácter a fin de aparecer afable y condescendiente o enérgico y violento según lo exijan las circunstancias; fino ingenio, al que hay que recurrir en muchas ocasiones para cazar a los tramposos y constancia a toda prueba en el asecho de los malos pagadores.
Sólo poseyendo estas dotes puede el cobrador de cuentas obtener la victoria en las múltiples batallas que ha de librar; sobreponer su estrategia a la del enemigo, pródiga siempre en recursos para burlar la persecución de que se le hace objeto.
¡Cuántas y cuán variadas estratagemas pone en juego el mal pagador para no saldar sus cuentas! Unos, cuando les presentan una factura, sonríen afablemente, cuentan una historia para justificar su falta de dinero en aquel momento y dan palabra terminante, que nunca cumplen, de pagar en fecha muy próxima; otros, montan en ira al ver la cuenta y amenazan al cobrador con mascarle la nuez si no se marcha pronto; estos nunca están en sus casas cuando van a buscarles para que “quiten de enmedio un piquillo”, según frase vulgar entre cobradores; aquellos siempre encuentran errores en las facturas, que les sirve de pretexto para devolverlas.
Por todo lo expuesto resulta, como ya hemos dicho, ardua, delicada, penosa, la profesión de cobrador de cuentas y entre quienes se dedican a ella suele haber tipos curiosos, dignos de estudio.
Uno de estos fue el Tío Rayo, aquel periódico viviente de los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, ya mencionado en una de nuestras crónicas restropectivas[sic], hombre que además de dedicarse a adquirir y propalar noticias y a las ocupaciones de mandadero y recadero, se dedicaba al cobro de cuentas incobrables y valga la paradoja.
Para conseguirlo utilizaba un procedimiento original, exclusivamente suyo, por el que habría podido obtener privilegio de invención, y al que no se resistía ni el más empedernido tramposo.
El Tío Rayo se presentaba en el domicilio del deudor, saludaba muy cortesmente a la persona que lo recibía, preguntaba por el estado de salud de todos los moradores de la casa, expresando su satisfacción si se hallaban buenos o su disgusto si alguno se encontraba enfermo y, a continuación decía: pues bien, aquí traigo una facturita para don Fulano. Es de don Zutano y sólo asciende a tantas pesetas.
Don Fulano ha salido, decíanle en la mayoría de las casas y él contestaba con afabilidad suma: bueno, con permiso de usted voy a esperarle en la puerta.
Acto seguido despedíase con atentas frases a las que acompañaba una respetuosa inclinación de cabeza e iba a sentarse en la gradilla de la puerta dispuesto a permanecer allí hasta la consumación de los siglos, si era preciso.
Como nuestro hombre gozaba de gran popularidad no había transeunte que, al verle, no le preguntara: Tío Rayo ¿qué hace usted aquí? y él invariablemente respondía: estoy esperando a don Fulano para que me pague una cuentecita. Como siempre que vengo se halla ausente hoy he decidido esperarle hasta que vuelva.
Si alguna persona no le interrogaba al pasar, el cobrador saludábala con estas palabras: vaya usted con Dios, don Fulano, añadiendo: usted preguntará que hago aquí ¿verdad? pues estoy esperando a don Zutano para cobrarle esta facturita. Véala usted, es poca cosa, pero como jamás encuentro a don Zutano en su casa hoy he decidido aguardarlo para quitar de enmedio este piquillo.
Tal procedimiento era infalible, pues el deudor que carecía de dinero lo sacaba aunque fuera del centro de la tierra a fin de tapar la boca a aquel terrible pregonero de trampas.
Bastantes años después surgió un emulo del Tío Rayo, un individuo que cobraba las cuentas incobrables a costa de paciencia. Frecuentemente pasaba días y días sentado frente a la puerta de la casa de un deudor, convirtiendo una gradilla en mesa para comer y en lecho para dormir con tal de permanecer en asecho de un tramposo, hasta darle caza.
En cierta ocasión uno de aquellos, harto del asedio de que era víctima, llamó a su constante perseguidor e interrogóle airado: ¿que quieres conmigo?
Que me pague usted esta factura, le contestó el interpelado.
Pues yo pago a los impertinentes con esta moneda, agregó el deudor encolerizado, al mismo tiempo que sacaba un revólver de un cajón del bufete.
Y yo traigo esto para dar las vueltas, replicó sin inmutarse el testarudo cobrador, a la vez que mostraba en diestra una pistola enorme.
El mal pagador depuso su actitud, abonó la factura además regaló un cigarro puro a aquel individuo que estaba curado de espanto, según acababa de demostrarle.
Un pobre diablo que aguzaba el ingenio de modo concebible para poder vivir y, no obstante, se quedaba muchos días sin comer, concibió un sistema original de cobranza de cuentas, el cual no pudo poner en práctica por falta de recursos y que, acaso, habría sido más eficaz que los expuestos anteriormente.
Consistía en utilizar un cochecito, para ir a las casas de los deudores, que ostentara en la parte más visible esta inscripción en gruesos caracteres: Cobranza de cuentas a domicilio.
Este procedimiento, decía el pobre diablo, ofrece innumerables ventajas; con él se concede prestigio al cargo de cobrador; se puede recorrer varias veces la ciudad todos los días; no hay que soportar el peso de las talegas del dinero y, sobre todo, se consigue que hasta los tramposos que pudiéramos llamar de profesión, abonen las facturas apenas se las presenten a fin de evitar que ante su domicilio se detenga el carrito cuyo rótulo produciría a muchos análogo efecto al causado por las terribles palabras de fuego que aparecieron en el festín de Baltasar.
Como ya hemos dicho, el autor de esta idea no la pudo realizar por falta de unas miserables pesetas para adquirir el coche y el borriquillo que lo arrastrara. Fracasó en una empresa que, si la Fortuna no le vuelve la espalda, acaso le habría conducido al templo de la inmortalidad.
Para terminar consignaremos una frase que tiene la gracia y el ingenio característicos de nuestra tierra.
Habitaba en Córdoba un aristócrata tronado, en tan crítica situación que para poder vivir tenía que vender diariamente un mueble, un objeto de algún valor o una prenda de ropa.
Un acreedor asediábale con facturas y cuentas, sin conseguir que las pagara.
El encargado de hacerlas efectivas cada vez que se presentaba en la vivienda del aristócrata advertía la falta de una sillería, de un armario, de una mesa o de otros múltiples efectos.
Un día encontró la casa completamente desmantelada; se abstuvo de presentar los recibos y, pocas horas después, devolvíalos al acreedor diciendo: tome usted que yo no voy más a casa de don Fulano.
¿Por qué? preguntó aquel con extrañeza.
Y el cobrador respondió; porque voy a encontrar a toda la familia durmiendo, como los pájaros, en un tendedero,
Octubre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CASA DE LABOR
Las casas de nuestros antiguos labradores, aquellas casonas genuinamente cordobesas, grandes y alegres, semejábanse a colmenas en las que laboraban sin cesar amos y criados, constituyendo verdederos enjambres de abejas, en los que jamás se daba cuartel a los zánganos inútiles y perjudiciales.
Nuestros labradores, aún los que poseían cuantiosas fortunas, estaban habituados al trabajo y acostumbraban a sus hijos, desde pequeñuelos, a trabajar, a ganar el pan con el sudor de su frente, como preceptúa el divino Redentor.
En la casa de labor madrugaba todo el mundo, lo mismo el anciano que el chiquillo, dedicándose cada uno a la faena que tenía encomendada.
La tarea, el ajetreo tanto de los dueños de la casona como de su servidumbre, aumentaban de modo extraordinario en ciertas épocas del año, especialmente en la dedicada a la recolección.
Continuamente llegaban enormes carros cargados de trigo y cebada, toscas y grandes carretas llenas de paja, que era preciso descargar y en esta operación y en la de trasladar los cereales a los amplios graneros ayudaban a los carreros y campesinos todos los hombres que había en la casa.
Los muchachos quedaban, entre tanto, al cuidado de los recios mulos y pacientes bueyes que, desenganchados o desuncidos de los vehículos descansaban en la parte más ancha de la calle o en la plazuela próxima.
Al atardecer, cuando se terminaba el trabajo del día, las mujeres, que no habían intervenido en aquel, comenzaban el suyo, consistente en barrer y limpiar de polvo toda la casa y en regar la puerta de la calle.
Mediado el Otoño había otro período de gran movimiento en la casa de labor; motivábalo la recolección de la aceituna, la matanza y los preparativos para el Invierno.
Los labradores trasladaban a sus viviendas, en caballerías, las aceitunas que no destinaban a la molienda y en los claustros del patio descargaban los serones llenos del sabroso fruto del olivo.
Las mozas elegían la aceituna mejor, la más gorda, la más sana para adobarla con destino al consumo de la familia y dejaban la restante en montones para venderla al público.
Innumerables personas acudían a comprarla porque entonces era elemento esencial de la alimentación, especialmente de la clase pobre.
Con el adobado de la aceituna se enlazaba la matanza, en cuyas operaciones intervenía toda la familia, invirtiendo muchos días a causa del gran número de cerdos que era preciso matar, no sólo porque sus carnes constituían el plato predilecto de los labradores, sino porque el tocino servía de base a las comidas de los obreros del campo.
Al aproximarse el Invierno las caballerías que poco antes transportaran la aceituna conducían a las casonas las corambres llenas de aceite que era vaciado en las tinajas; las carretas que, en el verano, condujeran la paja, iban ahora cargadas de leña para que en los crudos meses de Diciembre y Enero no faltase jamás el fuego en la chimenea de la cocina, muy semejante por su forma y proporciones a la del cortijo.
En tal época podía aplicarse con propiedad el calificativo de colmena a la casa del agricultor; los graneros estaban repletos de cereales, las tinajas de aceite y aceitunas, las orzas de carne en adobo, manteca y exquisita miel; el techo de la despensa y la campana de la chimenea llenos de jamones, chorizos y morcillas; la leñera atiborrada de troncos de encina.
Seguramente allí no se presentaría el aterrador espectro de la miseria.
Antes de que el sol dorara las altas torres de la ciudad presentábase en la casa del labrador el arriero del cortijo, conduciendo, en un mulo, la leche de cabra. Descendía de la bestia en uno de los poyos construídos en el portal, para que las gentes pudieran montar en las caballerías y apearse de ellas fácilmente; descargaba los cántaros, vaciaba su contenido en la orza de hojalata y, momentos después, quedaba instalado el puesto para la venta en la puerta de entrada de la casona. Constituíalo, además de la orza tapada con un blanco lienzo, la tosca mesa, no de pintado pino, sino de pino sin pintar, con las medidas y el lebrillo pintarrajeado, lleno de agua para lavar aquellas.
Una moza encargábase, generalmente, del puesto y en muy pocas horas expendía la leche, pura, sin adulteraciones, nutritiva.
En la época en que abundaba la leche de cabra y de oveja, las familias de algunos agricultores dedicábanse también a hacer quesos, que vendían en los puestos mencionados.
Muchas veces el arriero encontraba en su camino al arruquero o conductor de la recua de grandes y hermosos burros que, con el ruido de sus enormes cencerros, se encargaba de despertar al vecindario.
Los arruqueros también se dirigían a la casa de labor para recoger los costales llenos de trigo y transportarlos, en las caballerías, a los típicos molinos del Guadalquivir, donde el dorado grano quedaba convertido en harina.
Durante los meses de Marzo y Abril, en las plazuelas más próximas a las casas de los labradores, verificábase una operación que no dejaba de ser interesante, la de esquilar las ovejas. Conducíase a dichos lugares los rebaños y, en presencia de buen número de curiosos, especialmente chiquillos, se procedía a despojarlos de los enmarañados vellones de lana.
De vez en cuando el esquilador decía a su ayudante: trae el negro o trae el rubio, y aquel se le acercaba llevando un menjurje en un pequeño recipiente. Era una especie de pomada que se les untaba a los animales cuando se les hería con las tijeras, aplicándoles el ungüento negro o rubio según el color de la oveja herida.
En días determinados, como el de Santiago y el de la Virgen de Agosto, los obreros del campo venían a la ciudad para holgar y percibir los salarios correspondientes a la viajada.
Los labradores se reunían en su casinillo de la plaza de San Salvador y acordaban la cuantía de los jornales que habían de abonar a los campesinos.
Luego sacaban, en sus casas, de las corambres en que los tenían guardados, napoleones y peluconas, los cambiaban por plata menuda y calderilla y después de hacer muchos números y ajustar muchas cuentas, se disponían a pagar a los rústicos obreros.
Estos, citados a una hora, iban desfilando, respetuosos, ante el amo, que les entregaba un puñado de monedas, retribución harto mezquina por un trabajo rudo, penoso.
Los campesinos, alegres, satisfechos, después de convidarse en el aguaducho o la taberna, marchaban a sus hogares para entregar el dinero a su madre o a su esposa. Aquel día, la familia del labriego preparaba una comida extraordinaria, en la que sustituían ventajosamente a los manjares exquisitos la paz, la tranquilidad de conciencia, el amor ¡todo lo que constituye la verdadera felicidad en este mundo!
Noviembre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS BOTICAS
Entre los establecimientos que han sido objeto de mayores transformaciones, que han variado por completo de carácter en el transcurso del tiempo, figuran, en primer lugar, los destinados a la venta de medicinas. ¡Qué diferencia entre la antigua botica y la moderna farmacia!
Aquélla tenia el encanto del misterio conque antaño se procuraba rodear todo cuanto a la ciencia médica se refería.
A través del pequeño ventanillo del cancel que la cerraba, en los breves instantes que permanecía abierto para despachar un potingue, adivinábase más que se veía el interior del despacho, muy pequeño, con muy escasa luz, velada por persianas y cortinillas verdes.
Cubría las paredes una modesta anaquelería llena de botes de vidrio y porcelana con enigmáticos rótulos en latín y huérfana por completo de los frascos y cajas de formas caprichosas, artísticas, con fundas y etiquetas de colores llamativos, que se usa para los específicos modernos, desconocidos casi por completo hace cincuenta años.
En el centro de la reducida habitación, ocupando una gran parte de ella, había una amplia mesa de pintado pino, como la descrita por Espronceda en su obra inmortal, y sobre ella la báscula graduada, el diminuto peso y una gran cantidad de trozos de papel blanco, dispuestos en forma de rueda y aprensados con un brillante pedazo de mineral de cobre o de plomo.
En una dependencia inmediata, en la rebotica, se hallaban los artefactos indispensables en el laboratorio más primitivo, la hornilla y los típicos morteros de piedra.
Algunas boticas, pocas, las que pudiéramos llamar de lujo, tenían un escaparate con algunos aparatos ortopédicos y en el centro de él la indispensable esfera de cristal llena de un líquido rojo, azul o verde e iluminada por un quinqué de reverbero colocado detrás de ella.
El boticario antiguo, ordinariamente, era un tipo sui géneris, original. Hombre serio, adusto, amigo de la soledad y del silencio.
Muy raras veces salía de su establecimiento y dedicaba las horas que su profesión dejábale libres al estudio y no pocos al cultivo de las letras para el cual es muy apropiado el ambiente de la rebotica.
Cuando el farmacéutico oía llamar al ventanilla del cancel colocábase las antiparras sujetándolas en la punta de la nariz, abandonaba el sillón en que cómodamente estuviera arrellanado y acudía, sin darse mucha prisa, al llamamiento.
Si le presentaban una receta, llena de garabatos y abreviaturas, escrita en un latín macarrónico, descifrábala como Dios le daba a entender y decía al parroquiano: está bien, vuelva dentro de media hora o de un período de tiempo más largo si había que hacer a fuego la medicina porque esto representaba algo así como una obra de romanos.
Cuando la persona que interrumpía la calma augusta del boticario era una vieja que iba por un poco de ungüento para hacerse la ilusión de que calmaba sus dolencias; una maritornes que pedía dos cuartos de flor de malva o un chiquillo pretendiendo que le diesen un ochavo de extracto de palo dulce, nuestro hombre no podía disimular su contrariedad y esta subía de punto si interrumpíanle la lectura, la meditación o el emborronamiento de cuartillas solamente para preguntarle con que se quitaría un dolor de muelas o de estómago.
Las boticas de Córdoba más renombradas eran las de San Antonio y de Don Roque. Desde los puntos de la población más distantes de los sitios en que se hallaban una y otra acudían a ellas muchas personas para adquirir las medicinas, por considerarlas mejores que las de las restantes farmacias.
De la botica de San Antonio, perteneciente al eximio lirerato don Francisco de Borja Pavón, situada en la calle de Maese Luis, nada diremos, pues hace ya bastantes años le dedicamos una de estas crónicas restropectivas [sic].
La de Don Roque, establecida en el típico barrio de San Agustín, es una de las poquísimas que aún conservan su carácter primitivo.
En la calle de San Pablo había una y en la de la Enrarnación otra cuyos dueños, por su mal carácter, solían ser blanco de bromas muy pesadas.
Al de la primera, en una noche de Invierno, le llenaron de agua la trastienda, rompiendo un cristal de una ventana e introduciendo por él, a guisa de manga, una tripa de las destinadas a embutidos, que tenia el otro extremo enchufado en el grifo de la fuente próxima.
Cuando la rebotica se convirtió en alberca llamaron al farmacéutico para que despachara una receta, y al bajar de sus habitaciones estuvo a punto de morir ahogado.
Otra noche le cambiaron el rótulo de la muestra por el de Casa de Comidas y, a la mañana siguiente, los autores de la travesura enviaron a varios mozos de cordel al supuesto bodegón para que les sirvieran un almuerzo.
Al boticario de la calle de la Encarnación solían llevarle, para que las analizase, píldoras hechas de materias inmundas, y le llamaban frecuentemente a media noche encargándole la preparación de un cáustico, para decirle, cuando iba a entregarlo al bromista, que se lo aplicara a a cualquier parte del cuerpo.
La botica más céntrica entonces y que también gozaba de mucho crédito, era la de la cuesta de los Gabachos o de Luján, propiedad de don Francisco Avilés.
En la época de don Francisco de Borja Pavón hubo otro farmacéutico escritor y poeta, don Rafael Blanco, que tenía su establecimiento frente a la puerta del Perdón de nuestra Basílica.
Algunas boticas de Córdoba, como las de otras poblaciones, eran centros de reunión y en ellas se improvisaban tertulias muy agradables.
En la del señor Pavón congregábanse frecuentemente literatos y periodistas para leer sus trabajos, para consultar con el sabio humanista, para deleitarse con su conversación, siempre amena y allí se celebraron, más de una vez, las sesiones de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
En la botica de San Pedro, instalada casi frente del lugar donde hoy se encuentra, reuníanse también, con frecuencia, varios parientes y amigos de su dueño, don Antonio Ortiz Correa, y pasaban horas agradabilísimas escuchando los cuentos, las deliciosas anécdotas, las frases y los chistes originales de aquel portento de gracia y de ingenio que se llamó don José González Correa.
La primera botica que se estableció en Córdoba sin ajustarse al patrón antiguo, y valga la frase, con más lujo que las primitivas, prescindiéndose en ella de algunos detalles típicos, pero no del cancel con el pequeño ventanillo para despachar al público, fue la de don Manuel Marín, instalada en la calle del Conde de Gondomar.
Aquella farmacia, que ha llegado hasta nuestros días con ligeras modificaciones, jugó papel importante en la política cordobesa, pues constituía una especie de casino de la plana mayor del partido liberal.
En ella se reunían todas las noches las personas más significadas de dicho partido, como don Rafael Barroso y don Manuel Matilla, para cambiar impresiones acerca de los asuntos de actualidad o sobre la última carta recibida del Marques de la Vega de Armijo.
Y allí, en más de una ocasión, se solucionaron esos conflictos que suele acarrear la política por el incumplimiento de una promesa o por la discrepancia .de criterio en un asunto baladí.
Octubre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL VELON Y LA LAMPARA ELECTRICA
Súbitamente apagóse la lámpara eléctrica por habérsele fundido los filamentos; instantes después separósela del hilo conductor del fluido y del salón principal de la casa pasó al desván de los trastos viejos e inservibles.
La casualidad la colocó cerca de un velón deteriorado y sucio que, a pesar de su deplorable estado, erguíase orgulloso con la pretensión de dominar a todos sus compañeros de infortunio.
¡Hola camarada! dijo, al verlo, la lámpara eléctrica; el destino me ha traído junto a ti para que nos consolemos mutuamente de la terrible ingratitud de los hombres de que ambos somos víctimas.
Tú y yo prestamos a la humanidad un servicio de excepcional importancia, disipamos las tinieblas de la noche, sustituyendo con nuestra luz los resplandores del astro-rey que ilumina los mundos durante el día; fuimos símbolo del progreso y nada de esto se tuvo en cuenta; cuando nos inutilizamos, porque todo tiene fin, se nos trajo aquí como pudieran habernos arrojado a un vaciadero de inmundicias.
Las quejas, contestó el velón, no están justificadas en ti; lo estarían si yo las formulase. Tu imperio tiene que ser efímero porque tu vida es muy corta; el mío ha durado siglos y está a punto de restablecerse; tú representas la actualidad frívola que pasa, yo puedo servir de emblema a la tradición gloriosa que se perpetúa.
¡Bah!, esclamó [sic] la lámpara eléctrica, pues, no obstante la brevedad de mi existencia, he visto y disfrutado mucho más que tú.
¡Qué brillantes fiestas presencié en el suntuoso salón al que inundaban con torrentes de luz millares de bombillas multiculores!
Allí damas elegantísimas, de belleza excepcional, mal cubiertas por vaporosos trajes que dejaban admirar la morbidez de las formas y la corrección de las líneas, acompañadas lo mismo por jóvenes barbilampiños que por señores de respetabilidad, entregábanse a la danza, pero no a la danza grave y respetuosa de tus tiempos, sino al baile de moda importado de América, que tiene una reminiscencia de las orgías paganas.
¡Qué espectáculos tan interesantes, que escenas tan sugestivas he presenciado y cuántos secretos y confidencias he sorprendido en noches memorables!
Tú desconoces todo esto que constituye un mundo completamente distinto del mundo en que viviste.
Es cierto, replico el velón, pero no te envidio. ¡Qué valen esas fiestas de relumbrón, de farsa y de oropel si se las compara con las veladas de antaño, sencillas y llenas de encantos inefables!
Entonces yo era objeto de toda clase de cuidados; se me limpiaba diariamente para que estuviera brillante como el oro; tenia aditamentos y adornos que fui perdiendo en el transcurso de los años, pantallas de latón llenas de caprichosas labores; cadenillas pendientes del asa, en cuyo extremo estaban sujetos el apagador y las tijeras conque hábiles manos femeninas recortaban y despabilaban la torcipa [sic] para que produgese [sic] mejor luz.
En las interminables noches del Invierno, cuando la familia estaba sola, se me colocaba en el centro de la mesaestufa y alrededor de ella sentábanse hombres, mujeres y chiquillos, dedicándose cada uno a la ocupación que prefería; los hombres a leer novelas de las llamadas de a cuartillo de real la entrega o a matar el tiempo con juegos inocentes; las mozas a confeccionar primores; las viejas a hacer calceta y los muchachos a estudiar, a recortar las vidas de estampas o a poner en correcta formación los soldados de plomo.
Cuando había visita se me trasladaba a la repisa de la chimenea y allí, al lado de la tabaquera llena de incrustaciones o entre los juguetes de los chicos, presidía la tertulia en que se hablaba de todo, sin recurrir jamás a la murmuración.
En Verano, yo iluminaba la galería del patio, adornada con jarrones, lámparas y jardineras, donde las familias podían respirar frescas brisas, perfumadas por nardos y jazmines.
En las grandes solemnidades, cuando se abría el salón principal y se quitaba las fundas blancas al estrado de caoba y damasco, también recurríase a mí para que cooperase a iluminar la estancia destinada a la fiesta.
Más limpio y reluciente que de ordinario, despojado de pantallas y cadenillas, con los cuatro mecheros encendidos, se me colgaba del techo, frente a la lámpara, que no se desdeñaba de fundir sus rayos con los míos, y desde allí presenciaba el baile, un baile muy distinto del que tú acabas de describirme, señorial, respetuoso, acompañado pbr una música llena de bellísimas y delicadas cadencias.
Mi luz jamás se confundía, como la tuya, con la luz del día, porque antiguamente las personas de todas las clases sociales se entregaban al descanso muy temprano; a las nueve de la noche en el Invierno y a las diez en el Estío el implacable apagador se posaba sobre mis mecheros, encargándose de sustituirme en los dormitorios la capuchina, también de metal reluciente, a la que yo pudiera considerar como hija mía, la mariposa que encerrada en un pequeño nicho velaba al niño o al enfermo.
Unicamente en las épocas de exámenes se me tenía encendido durante horas y horas, a veces hasta que albareaba el nuevo día, acompañando al estudiante, que no levantaba la vista de los libros.
Pues no merece la pena, le objetó la lámpara elécirica, haber contado varios siglos arrastrando una vida tan monótona y falta de atractivo como la tuya. Yo, en mi corta existencia, he visto y disfrutado mucho más que tú.
Sí, agregó el velón, has visto la farsa social; has disfrutado de efímeros placeres, que siempre originan el cansancio del cuerpo y muchas veces producen heridas mortales en el alma. ¡Qué diferencia entre esos falsos goces y los goces puros, inefables, del antiguo hogar, que yo presenciara y compartiera; de aquel hogar cristiano, modelo de buenas costumbres, templo de la familia, donde se rendía culto al verdadero amor que dignifica y ennoblece!
Además te equivocas al considerarme muerto como tú; sufro una tremenda crisis pero mi existencia no ha concluido todavía. ¡Quien sabe el destino que me tendrá reservado el porvenir!
Al llegar a este punto del diálogo penetró, en el desván un hombre; dirigió una mirada escrutadora a los trastos viejos amontonados allí y al ver el velón, deteriorado y sucio, una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios.
Lo cogió lleno de júbilo; examinólo detenidamente y se dispuso a marchar con él.
¿A donde me llevas?, le preguntó el velón.
Al sitio en que te corresponde estar, contestó el interrogado. A un palacio moderno que su propietario ha querido convertir en museo de preciosas y riquísimas antigüedades.
Allí, limpio, brillante, restaurado, podrás erguirte de nuevo orgulloso como un rey; tendrás por trono un bellísimo contador de ébano y marfil; por dosel ricas colgaduras de damasco.
A tu alrededor te rendirán pleitesía relucientes ollas de cobre, artísticas porcelonas [sic], primorosas figuras de china, pintarrajeados barreños de Talavera.
Tapices y cuadros de gran mérito cubren los muros de la estancia; su riqueza y magnificencia te harán creer, a veces, que has pasado del mundo de la triste realidad al de las más fantásticas y halagadoras ilusiones.
Los filamentos fundidos de la lámpara eléctrica se retorcieron de rabia al oir estas manifestaciones y al ver alejarse, henchido de gozo, al deteriorado y sucio velón de Lucena.
Noviembre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL PADRE DE LA TIPLE
Aunque parecía un ogro era una excelente persona, lo que se llama un infeliz; hombre honrado, laborioso, afable, incapaz de jugar una mala partida a su mayor enemigo.
Tenía un defecto, uno solo; la exageración en el cariño paternal que constantemente poníale en ridículo.
Esta exageración no correspondía por igual a todos sus hijos, se acentuaba en una de sus hijas a quien, en mal hora, se le ocurrió cultivar el arte en una de sus más difíciles manifestaciones, el canto.
Era una muchacha hermosa, de grandes y expresivos ojos negros, de arrogante figura, pero de pésima voz y con un oído infernal.
No obstante, empeñóse en ser tiple y, a duras penas, estudió la carrera, soñando con obtener en su ejercicio un brillante porvenir.
El padre de la “diva”, el buen padre, realizaba, gustoso, toda clase de sacrificios para conseguir que la niña llegara a la meta de sus aspiraciones, seguro de que en día no lejano eclipsaría a las “estrellas” de más fama, llegando a ser una Patti o algo parecido.
No perdonaba ocasión de que su “pimpollo” luciera las admirables facultades que la adornaban y sus progresos en el estudio.
Apenas tenía noticia de que se iba a celebrar un beneficio, una velada musical o una “cachopinada” intima, acudía a ofrecer el concurso de la tiple y ponía en juego toda clase de resortes e influencias para que aquella figurase en el programa.
Convencido de que la Prensa es una palanca poderosa para encumbrar a todo el mundo y especialmente a los artistas, procuraba cultivar con gran cuidado la amistad de los chicos que emborronan cuartillas, colmándoles de atenciones y agasajos.
Donde quiera que actuaba la cantante, su padre erigíase en algo así como la sombra de los Madgyares, no les abandonaba un momento, haciendo resaltar los méritos de la diva y mendigando también el bombo para ella, enmedio de un aluvión de frases encomiásticas, casi todas ridículas y de una infinidad de cigarrillos conque incesantemente obsequiaba a los chicos de la Prensa.
La labor de este buen padre en favor de su hija ocasionó más de un incidente cómico.
En cierta ocasión celebrábase un festival benéfico y el hombre con apariencias de ogro se deshacía en elogios a cuantas personas tomaban parte en aquel, para que, en justa compensación, elogiasen los piropeados a la tiple.
Entre los números del programa figuraba un asalto de armas; cuando hubo terminado éste, nuestro hombre se dirigió a un aristócrata que se había distinguido en la sesión de esgrima, diciéndole con la mejor buena fé del mundo: ¡pues vaya que usía maneja bien el sable!
En la misma fiesta acercóse a un grupo de concurrentes que la comentaban diciendo entusiasmado: esto resulta magnífico.
Sí, contestó uno de los del grupo que no le conocía; únicamente lo echa a perder esa señorita que, cuando canta, parece que le pisan el rabo.
El padre bonachón estuvo a punto de desmayarse.
Un aficionado al divino arte solía celebrar en su casa veladas musicales en las que actuaba la Patti en ciernes.
En una de dichas veladas el progenitor de la cantante aburrió de tal manera con su pesadez a dos o tres profesionales de la música y un periodista que estos decidieron embromarle de una manera un poco pesada.
El concierto terminó a las altas horas de la noche, de una noche crudísima de invierno.
Los autores de la broma, cuando calcularon que aquel pelma estaría ya durmiendo sobre los laureles de su niña, se dirigieron a ia casa de la presunta víctima y comenzaron a llamar desaforadamente a la puerta.
Al cabo de un rato, una criada asomóse a un balcón, preguntando malhumorada: ¿quién es?
¿Está don Fulano? contestaron los importunos visitantes.
Esta durmiendo, agregó la domestica.
Pues dígale usted, añadieron los músicos y el periodista, que se asome un instante, pues tenemos que darle un recado urgente, relativo al concierto celebrado esta noche en que ha obtenido un gran triunfo su hija.
Oir esto el padre, echarse de la cama y salir al balcón en paños menores todo fué uno.
Señores, ¿qué desean ustedes? interrogó a los guasones.
Pues deseábamos, y usted dispensará la inoportunidad de la visita, le replicaron, que nos dijese usted como se titula la última obra que ha cantado su hija.
La víctima de esta burla sangrienta en vez de emprenderla a tiros con sus autores, satisfizo su curiosidad y hasta les dió las gracias por el interés que les inspiraba la niña.
El infeliz sufrió un enfriamiento que le tuvo en el lecho varios días.
Un periodista, harto del asedio del hombre cataplasma, al ser invitado a una “cachopinada”, en que debía mayar nuestra cantante, para evitarse un tabardillo decidió no asistir a la fiesta y escribió su revista de memoria, limitándose a reproducir el programa y a añadir la coletilla de que todos los números fueron interpretados de manera insuperable.
El día siguiente, apenas empezó a circular el periódico, presentóse en su Redacción el padre de la tiple en busca del autor de la reseña, diciendo que necesitaba verle de precisión para un asunto importantísimo.
No se encontraba allí el periodista quien, al enterarse de la visita del hombre con apariencias de ogro fué a su casa sin perder momento, porque los malos ratos hay que pasarlos pronto.
Recibióle aquel, como siempre, cortés, afable, deshaciéndose en cumplidos.
Apenas le oyó la artista presentóse también, pero en actitud opuesta a la de su padre.
Hallábase roja de ira, con los ojos inyectados en sangre, presa de una indignación indescriptible. Caballero, exclamó con tono melodramático: usted y yo hemos sido objeto de una burla sangrienta que no se puede tolerar.
Ese murguista que celebró anoche una cencerrada en su casa, como allí no van más que malos aficionados, quería darse pisto e incluyó mi nombre en el programa, sin contar conmigo.
Usted tuvo el buen gusto de no asistir a la reunión, poco menos que de candil, y él le ha sorprendido enviándole una revista en la que se consigna que tomé parte en la fiesta.
¡Bah, una artista de carrera estudiada en el Conservatorio, alternando con niñas que sólo cantan acompañadas del soplillo o la escoba y con infelices rascatripas!
Usted comprenderá que yo no puedo permitir esto y que estoy en mi derecho de exigir una satisfacción terminante, rotunda.
El periodista, asustado ante la actitud de aquella arpía, le ofreció solemnemente publicar una rectificación que dejase en el lugar que le correspondía la fama de la tiple y se marchó antes de que esta le arañase.
Huelga decir que los concurrentes a la “cachopinada” aludida estaban hartos de oir en otras celebradas en la misma casa a la nueva Patti.
El padre de la tiple murió sin haber experimentado la satisfacción de ver incluido el nombre de su pimpollo, no ya en la lista de una compañía de ópera, ni siquiera en la de un cuadro de zarzuela del genero ínfimo.
La infeliz tuvo que resignarse a formar parte del coro, en calidad de zumaya o figuranta, como se dice en jerga teatral, no para cantar sino para lucir el palmito y las buenas formas.
Noviembre, 1925.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS CARAVANAS DE HUNGAROS
Antiguamente las caravanas de húngaros que visitaban con frecuencia nuestra ciudad constituían un espectáculo muy pintoresco, el cual llamaba poderosamente la atención del vecindario.
Dichas caravanas eran numerosas y vivían con cierta holgura merced a los productos de la industria a que se dedicaban, la calderería. Viajaban en grandes carros cubiertos, arrastrados por recios caballos percherones, en los que, a la vez, transportaban su impedimenta, que no era poca.
De ordinario sentaban sus reales en el Campo de Madre de Dios, donde, en corto tiempo, armaban multitud de tiendas de lona, formando un círculo, y establecían sus talleres al aire libre.
Las tiendas hallábanse provistas de almohadones hechos con telas rojas, que lo mismo servían de asiento que de cama.
Junto a las tiendas las mujeres improvisaban la cocina, consistente en una hoguera alimentada con leña, sobre la hoguera unas trévedes y, encima de estas, una sartén o un perol en que condimentaban la comida, siempre abundante y sustanciosa
Delante de su tienda cada familia montaba un taller, compuesto de una fragua portátil y un yunque clavado en el suelo, amen de algunos martillos y otras herramientas.
Los húngaros, apenas acababan de instalar su campamento, recorrían la población, con la humeante pipa en la boca y la tiznada caldera al hombro, ofreciéndose de casa en casa para componer toda clase de vasijas de cobre, esas vasijas utilizadas ayer hasta en las casas mis modestas y que hoy sólo figuran en los salones aristocráticos, a guisa de adornos de gran valor.
En muchas ocasiones entregábasele a un húngaro una caldera para que le tapase un agujero que se le había abierto en el fondo y la devolvía con un asiento nuevo, lo cual originaba las protestas del dueño del recipiente porque el precio de la compostura resultaba mucho mayor que el de la vasija.
Estos caldereros ambulantes poseían una gran habilidad para romper, sólo clavándole la uña, la chapa de cobre que estuviese un poco gastada y así les era fácil demostrar a los incautos que se hallaba lleno de picaduras un cacharro aunque se encontrase como el día en que salió de la fábrica donde lo construyeran.
¡Ya están ahí los húngaros!, decía, con júbilo al verles, el vecindario, porque ya contaba con una nueva distracción; la visita al campamento de nuestros huéspedes.
El lugar donde aquel se levantaba convertíase en animadísimo paseo desde que lo iluminaban los primeros resplandores del sol hasta que la noche lo envolvía en sus sombras.
Por la tarde aumentaba extraordinariamente la concurrencia de público, entre el que se confundían las personas de la alta sociedad con las de la clase más humilde.
Todos admiraban la irreprochable corrección de lineas de aquellos rostros broncíneos, acariciados por largas y sedosas melenas y la excepcional belleza de las mujeres que, vestidas con ropas de tela rameada y de vivos colores, ostentando entre las trenzas y alrededor del cuello, sartas de medallas y moneditas de plata, se confundían entre sus visitantes para pedirles tabaco, al mismo tiempo que una nube de chiquillos semidesnudos tendía las manos en demanda de un ochavito, súplica acompañada siempre de la frase: por la Virgen de Dios.
La gente no se conformaba con conocer el campamento desde sus alrededores, sino que lo invadía como país conquistado, entorpeciendo el trabajo de los hombres dedicados a la reparación de calderas y curioseando el interior de las tiendas por las aberturas de los lienzos, lo cual originaba a veces, las protestas de los húngaros y hasta violentos altercados, a los que ponía termino el jefe de la caravana, un anciano respetable provisto de una larga vara rematada por una contera de plata, como símbolo de su autoridad suprema.
Una de estas tribus nómadas pasó en Córdoba la Pascua de Reyes, celebrándola con inusitada solemnidad. En aquellos días se suspendió el trabajo; condimentóse comidas extraordinarias, en las que era plato indispensable el pavo y hombres y mujeres lucieron sus mejores galas; ellos trajes de rico paño llenos de grandes botones de plata y ellas vestidos nuevos muy pintarrajeados y arracadas, collares y dijes de medallas y monedas que casi. les cubrían, por completo, la cabellera, el busto y los brazos.
Después de pasear por la población congregábanse en el campamento y allí, en presencia de un inmenso gentío, entregábanse al baile, a unas danzas muy originales, acompañadas por panderos y canciones pletóricas de dulzura y melancolía.
La última caravana de húngaros que nos visitó, hace diez o doce años, instalóse en una haza que había en la carrera del Pretorio, levantando gran número de tiendas.
Tan frecuentemente como dichas caravanas nos visitaban otras mas pobres y menos numerosas, que no se dedicaban a la industria de la calderería, sino a presentar osos y monos amaestrados, lo cual les servia de pretexto para implorar la caridad pública.
Estas no poseían carros ni tiendas; acampaban en las márgenes del, río, a la sombra de los árboles o bajo los arcos de los puentes.
En cualquier calle o plaza formaban corro con los mozos y chiquillos que les seguían y obligaban a osos y monos a bailar y hacer piruetas, acompañándolos con monótonas canturias y con golpes de pandera sobre el enorme palo que utilizaban para castigar a los animales cuando no les obedecían.
Concluido el espectáculo ponían las panderetas en mano de los osos que se acercaban al público para que les echase en ellas unas monedas y la gente huía; más que por miedo a las fieras; por temor al sablazo.
En cierta ocasión ocurrió un suceso interesante en la calle de Céspedes; un húngaro castigaba duramente a un oso por negarse a lucir sus habilidades y, al tirarle con fuerza de la cadena le rompió el labio en que la tenía sujeta por medio de una argolla.
El animal lanzó un bramido de dolor y la gente que lo rodeaba, al verlo en libertad, huyó presa de un pánico indescriptible. Solamente quedó cerca de la fiera un niño, ignorante por su corta edad del peligro que corría. Acercósele el oso, le cogió un brazo y un grito de terror se escapó de la garganta de todas las personas que presenciaban la escena desde ventanas y balcones.
Todos temieron por la vida de la infeliz criatura. El animal, conduciendo al chiquillo tan cuidadosamente como lo hubiera llevado su madre, dirigióse a la puerta de una casa próxima y lo sentó en su gradilla. Luego, presuroso, se fue en busca del domador.
Hoy, a causa de la decadencia en que se halla la industria de la calderería y del poco interés que inspiran al público los espectáculos de osos y monos amaestrados, han desaparecido casi por completo aquellas caravanas pintorescas y sólo nos visitan, de vez en cuando, húngaros astrosos que se dedican, como los gitanos, a intervenir en los tratos para la compra y venta de caballerías o a asediar, en las calles, a los transeuntes, pidiéndoles una limosna.
Todo degenera en el transcurso del tiempo, hasta las manifestaciones de la indigencia, una de las cuales, acaso la más original y simpática, eran las antiguas caravanas de húngaros.
Diciembre, 1925.