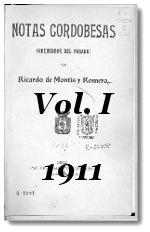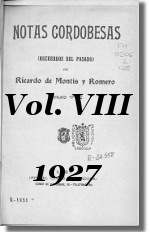ÍNDICE
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN ESPECTÁCULO EMOCIONANATE
Era el Domingo de Pascua de Resurrección allá por el año mil ochocientos setenta y tantos.
Un día hermoso, primaveral, en que el sol lucía todos sus esplendores en un cielo azul purísimo, invitaba, tras el periodo de retraimiento y meditación de Semana Santa a esparcir el ánimo, a recrearse admirando los tesoros de la Naturaleza, exhuberante de vida en la estación de las flores y los pájaros.
Las muchachas daban la última vuelta a sus galas, a los ligeros trajes de tonos claros conque aquella noche sustituirían los oscuros y pesados vestidos de invierno en uno de los dos teatros o en el circo donde inauguraban la temporada excelentes compañías.
En el Gran Teatro los famosos Bufos de Arderius, el género de moda; en el Teatro Principal el insigne don Pedro Delgado con un cuadro dramático de verdadero mérito; en el Circo del Gran Capitán, hoy Teatro Circo, la notable compañía ecuestre formada por la Familia Diaz, que no tuvo competidora en España.
¡Que lentas, qué pausadamente transcurrían las horas aquel Domingo para muchas lindas polluelas que más de una noche soñaron con la envidia que producirían a sus amigas cuando se presentasen ostentando la más linda creación de la última moda!
La gente del pueblo muy temprano abandonó sus hogares y dirigióse a la Sierra para entregarse a las expansiones propias de las giras campestres.
Al declinar la tarde la aristocracia se dió cita en el paseo de la Victoria.
En el pequeño salón formado en el centro de los jardines altos los jóvenes y las muchachas discurrían alegremente, como bandadas de pájaros, ya rimando el idilio del amor, ya formando castillos en el aire con los débiles materiales de las ilusiones, mientras las señoras graves, las mamás, y los caballeros, arrellanados en los asientos de piedra negra que circundaban el saloncito, comentaban el suceso de actualidad o evocaban recuerdos del pasado.
Las personas amigas de la soledad internábanse en los jardines embalsamados por el perfume de millares de flores.
Algunos novios, semiocultos en el cenador cubierto de enredaderas y rosas de pitiminí, hablaban muy quedo como si temiesen que hubieran de enterarse de su conversación las estatuas.
En los jardines bajos chicos y niñeras corrían y saltaban por las enarenadas calles; pasaban el rato echando migajas de pan a los peces multicolores de los estanques o se entretenían en jugar a la ruleta de Antonio el barquillero, el único industrial de esta clase que recorría entonces las calles de nuestra población, llevando al hombro el arquilla de madera en que guardaba los barquillos y al brazo la cesta con las avellanas y en estío los abanicos de caña llamados pericones.
El lugar del paseo, mucho más reducido que ahora, destinado a coches y ginetes, presentaba un hermoso golpe de vista.
En él se exhibían lujosos trenes, magníficos carruajes con soberbios troncos de caballos, guiados por cocheros de galoneadas libreas, sin que se confundiesen con ellos los antiestéticos y malotientes automóviles encargados hoy de sustituir, con notoria desventaja, a los familiares, landaus y berlinas antiguas.
Por el espacio comprendido entre la doble fila de carruajes transitaban los ginetes, que hoy han desaparecido casi por completo.
Entonces había en Córdoba una verdadera legión de jóvenes distinguidos -algunos son ya respetables abuelos- que dominaban de modo admirable el deporte de la equitación.
Y estos jóvenes, discípulos del popular Paco Cala, de los Cañero y de otros notables profesores, no perdían la ocasión de demostrar sus habilidades como caballistas y de lucir sus hermosos corceles, ya en las carreras de cintas, ya en las excursiones campestres, ya en los paseos.
Tampoco faltaban encantadoras señoritas, no menos aficionadas a dicho deporte, que acompañadas de sus profesores, de sus hermanos y de sus amigos, salían casi todas las tardes, a caballo, ostentando el elegante y severo traje de amazona y el sombrero de copa alta.
Cuando los artistas hermanos Díaz estaban en Córdoba formaban parte de estos grupos de ginetes, pues hallábanse relacionados con toda la aristocracia y eran objeto de admiración general, no sólo por su destreza y maestría insuperables sino por su arrogancia los varones, por su belleza las hembras y por su distinción unos y otras.
Declinaba la tarde; lejos oyóse el vibrante tintineo de las campanillas que anunciaban el paso del Santisimo.
Pocos momentos después vióse salir por la puerta de Gallegos la comitiva que acompañaba a Su Divina Majestad.
Los carruajes y ginetes se detuvieron; la Banda municipal de música, dirigida por el inolvidable maestro Lucena, dejó oír los graves acordes de la Marcha Real y el numerosísimo público que llenaba los paseos y jardines, como movido por un resorte, dobló la rodilla en tierra.
Del grupo más numeroso de ginetes destacáronse cuatro, los hermanos Eduardo, Enrique, Amalia y Constanza Diaz; llegaron hasta el lugar por donde pasaba la procesión; detuviéronse muy cerca de una de las filas de acompañantes del Santisimo y cuando se aproximó el sacerdote portador de la Divina Forma, obligaron a arrodillarse a los briosos caballos que montaban.
El espectáculo fue grandioso, conmovedor, imponente.
La procesión se internó en el camino de las huertas del pago de la Victoria; dejaron de oirse las vibrantes sones de las campanitas; cesaron las notas de la Marcha Real y entonces los cuatro artistas hicieron a sus caballos levantarse, al mismo tiempo que se levantaba aquella multitud creyente.
Una ovación unánime, estruendosa, resonó en el espacio; sin duda fue la más grande, la más entusiasta que los hermanos Díaz obtuvieron en su larga carrera artística.
Abril, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CASA DE LOS RIOS
El forastero que visita nuestra población, al recorrer uno de sus barrios más típicos, el de Santiago, detiénese ante un edificio de la calle de Agustín Moreno que le llama la atención, que tiene a la vez aspecto de casa solariega y de refugio de personas retiradas del mundo para dedicarse al rezo y a la meditación.
Sin embargo, no es ni lo uno ni lo otro; antiguamente fué un hospital y hace bastante tiempo, se convirtió en albergue de personas necesitadas oriundas de la familia del fundador de dicho establecimiento benéfico, o más bien en casa de vecinos.
Trátase de una de las instituciones de caridad que cuentan más años en Córdoba; creóse en el 1441 en virtud de disposición testamentaria del Muy Reverendo señor don Lope Gutiérrez de los Ríos, maestre de escuela y canónigo de la iglesia Catedral deSanta María, de esta ciudad.
Dicho venerable sacerdote dispuso que en las casas mayores que poseía en la collación de San Pedro c”con todas las tiendas que se tienen con ellas e con las casas que tiene Albar Hernández Texedor e las otras casas donde moraba Ruy López Tintoreso e las que tiene Juan Ruiz Cañete todo esto sea hecho un Hospital advocación de Santa María de los Huérfanos para que sean recividos en dicho Hospital Homes y Mugeres pobres” según se consigna textualmente en el escrito de fundación.
Don Lope Gutiérrez de los Ríos para atender alsostenimiento deesta casa-benéfica, legó importantes bienes,entre ellostres cortijos denominados dela Peraleda, los Carrascalesy de JustaMartínez, todos del término de esta ciudad.
El citado hospital constaba de dos amplios departamentos, uno para hombres y otro para mujeres, completamente separados y con una puerta de comunicación que debía "estar siempre cerrada con dos cerraduras porque no puedan pasar los Homes a las Mugeres ni las Mugeres a los Homes.”
Dispuso el fundador que en su hospital se admitiese a todoslos pobres que fuera posible acoger, facilitando a los impedidos alimentos, ropas y cuanto necesitaran y alosque pudieran salir a la calle para pedir limosna, solamentecama y fuego, debiendo ampararse, con preferencia, a los parientes pobres de los padres del señor Gutiérrez de los Ríos.
Este también dotó su establecimiento de dos capellanías e instituyó un patronato formado por descendientes de su familia para que lo administrase.
En el transcurso del tiempo degeneró, como degenera todo, la obra admirable de aquel ilustre y preclaro sacerdote que ostentaba también el título de Bachiller en Derecho y fue Obispo electo de Avila; disminuyeron considerablemente sus rentas; en 1835 el Patronato modificó por completo los estatutos y el Hospital de Santa María de tos Huérfanos quedó convertido en una casa de vecinos para las personas que acreditaban, no siempre de un modo claro y evidente, su descendencia de la ilustre familia de los Gutiérrez de los Ríos.
Hubo quien alegó el parentesco basándose en que su apellido era López y don Lope se llamaba el fundador.
Entonces la casa de los Ríos, como la denomina la mayoría de las gentes, el Hospitalico, según la llamaban los antiguos, llegó a ser digna de figurar en la Corte de los Milagros; se transformó en algo así como el albergue de Monipodio y sus camaradas.
Don Ricardo Martel, Conde de Torres Cabrera, último patrono de la fundación, hoy a cargo de la Junta provincial de Beneficencia, en una carta que dirigid al Gobernador civil en el ano 1906 tratando de la transformación lamentable de aquella casa expresábase en los términos siguientes: "reyertas escandalosas, luchas sangrientas, escalos para robar casas contiguas, amancebamientos y rebeldías, nada ha faltado en el Hospital y en ello intervinieron autoridades y tribunales”.
Efectivamente, si en la casa de los Rios siempre se albergaron personas que honraban la descendencia de aquella ilustre familia, buenos obreros que acabaron por vestir el tosco hábito de ermitaño, como el tipógrafo Rafael López, no faltaron gentes soeces y viciosas, valientes y matones que se dedicaban a cobrar el barato entre los demás vecinos, ni una anciana casi paralítica que, valiéndose de parientes o conocidos suyos intentó realizar un escalo para penetrar en el establecimiento de bebidas contiguo, con el propósito de robarlo.
Los dueños de este advirtieron la operación y al ser registrada la alcoba de la vieja, hallóse el boquete, que ella tapaba con un cuadro de lienzo y debajo de la cama los escombros producidos por la operación.
Hoy el Hospital de Santa María de los Huérfanos, como antes hemos dicho, sólo es una casa de vecindad, donde habitan gratuitamente varias honradas familias pobres y reciben modestas pensiones merced a los nobilísimos sentimientos del canónigo de la Catedral de Córdoba don Lope Gutiérrez de los Rios.
Como recuerdo del antiguo hospital sólo queda el lienzo repintado que hay en uno de los muros del portal, frente a la puerta de entrada al patio, en el que ya apenas se distingue la imagen de la Virgen bajo cuya égida fué puesto el benéfico establecimiento y orando ante ella, de rodillas, el piadoso fundador.
Este lienzo, iluminado durante la noche por la débil y vacilante luz de un viejo farolillo, la artística portada y los recios muros, que tienen, a la vez, el sello del monasterio y la casa solariega; el portalón empedrado con gruesas guijas, semejantes al de los históricos mesones, todo esto forma un conjunto original, típico, que obliga a detenerse al forastero, aguijoneado por la curiosidad, e imprime a la casa de los Ríos un carácter especial, distinto del que se observa en casi todos los edificios, ya escasos por desgracia, de la Córdoba de otros días.
Y no falta persona de rancias costumbres que se santigüe al pasar ante el ennegrecido lienzo con la imagen de la Virgen ni anciana que se detenga para elevar una plegaria a Santa Maria de los Huérfanos.
Junio, 1919.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
FRASES QUE QUEDAN
Era un cordobés digno de elogio y de admiración.
Pertenecía a una familia humilde; en su juventud aprendió un modesto oficio, pero deseoso de variar de posición y de esfera, estudió mucho, trabajó más y, merced al talento, a la laboriosidad y la honradez, consiguió desempeñar un cargo de importancia, vivir desahogadamente y captarse el afecto y la consideración, no sólo de sus amigos, sino de todos sus conciudadanos.
Pero este hombre, como todos, tenía su debilidad, casi una verdadera monomanía, bastante arraigada por cierto, la de hablar con irreprochable corrección, empleando palabras rebuscadas para huir de la vulgaridad, aunque muchas veces no estuvieran bien aplicadas ni resultaran fiel expresión del pensamiento.
Sus compañeros y contertulios tenían muchas veces
que disimular la risa provocada por el original léxico de nuestro hombre.
Una noche compró en una confitería una ración de jamón; marchó a su casa y al quitar el papel en que iba envuelto el regalo que llevaba a su familia, notó que había más parte de tocino que de magro, apesar de haber advertido al confitero que le diera buen genero y le despachara bien.
Acto seguido volvió a empapelar la compra, marchó al establecimiento de donde procedía y arrojando el envoltorio sobre el mostrador exclamó todo indignado: esta ración de jamón todo tocino no se le da a ninguna persona sensata.
***
Federico Canalejas fué un verdadero bohemio de la literatura; un excelente periodista, un poeta de gran ingenio y un hombre de mucha gracia.
En Madrid, donde pasó la mayor parte de su vida, no sólo gozaba del afecto de sus colegas de trabajo en las redacciones de los periódicos, sino de insignes personalidades que sabían apreciar los méritos del chispeante escritor.
Núñez de Arce y Campoamor le estimaban y protegían y pasaban ratos muy agradables oyéndole recitar su originalísima parodia de El Idilio del primero o algunas imitaciones de las Humoradas del segundo, entre las que había muchas tan admirables como esta:
Mi zapatero se ha pegado un tiro.
¡Inglés te aborrecí y héroe te admiro!”
Canalejas, que pertenecía a una familia cordobesa vino a nuestra capital para figurar, como redactor, del periódico La Unión y, en pocos días, consiguió una popularidad envidiable.
En las tertulias de los teatros, de los casinos, de los cafés se lo disputaban para oir sus cuentos y anécdotas, sus poesías, las frases de ingenio que, a cada instante, brotaban de sus labios.
El no concedía valor al dinero; cuando no lo tenia, que era casi siempre, pedíalo al primer amigo o conocido que encontraba y, si de este modo no lo podía adquirir, recurría a las casas de préstamos, llevando aunque fuese la prenda o el efecto más indispensable.
De todos los vicios el que más le dominaba era el café; tomaba cuatro o cinco tazas al día, sin que alteraran su sistema nervioso ni le despojaran de su calma habitual y característica.
En una ocasión hablábase en un corro del que él formaba parte de un muchacho estudioso, listo, trabajador, honrado y exento de toda clase de vicios.
La apología del joven iba resultando ya larga y Federico Canalejas, que permanecía silencioso, harto de ditirambos, pronunció estas frases que lo retrataba de cuerpo entero: ¿y a ese le tienen ustedes por un chico listo? Pues están en un error ¡Ya ven ustedes si será tonto que prefiere pasar un día sin tomar café a empeñar la capa.
***
Al forastero, porque en Córdoba lo conocía todo el vecindario, sin duda llamaba la atención aquel extraño tipo que a cualquier hora se encontraba paseando tranquilamente por las calles de la ciudad.
Envolvíase en larguísima capa de paño pardo con enorme esclavina; calzaba recios y bastos zapatones de cuero cordobés; lucía un antiquísimo sombrero calañés sujeto con un barbuquejo y en su semblante, siempre alegre y risueño, estaba estampado el sello de la felicidad.
Este hombre era un titulo de Castilla; sus deudos y mucha gente conceptuábanle como memo, pero, aunque no dejaba de cometer necedades, a veces tenia rasgos de ingenio y de gracia.
En una ocasión, el juzgado vióse obligado a entendérselas con él por ciertas andanzas; citóle repetidamente mas no compareció y entonces aquel decidió personarse en la casa del aristócrata para instruir las diligencias que el caso requería.
Llegó el juez con su acompañamiento de escribientes y alguaciles, preguntó al entrar por el dueño de la casa y este contestó en el acto ¿qué se le ofrece? desde el caballete de un tejado elevadísimo, en el que tomaba el sol,
El juzgado invitóle para que descendiera de aquellas alturas a fin de notificarle la providencia de que se trataba, pero nuestro hombre se negó resueltamente a facilitar la actuación que se pretendía, exclamando con su voz gangosa: yo nada tengo que ver con ustedes; la justicia mandará de tejas abajo, pero de tejas arriba, no.
Y siguió en el caballete haciendo compañía a algunos gatos.
***
Pertenecía a una familia aristocrática que disfrutó de buena posición y, como otras muchas, fué descendiendo por la pendiente de la adversidad hasta caer en el abismo de la miseria.
Era hombre pulcro, elegante, cortés y fino en grado sumo. Hablaba con gran afectación, rebuscando palabras y frases para exponer los conceptos más sencillos sin caer en la vulgaridad; él huía de todo lo vulgar como de la peste.
Llegó un día aciago en que se vió solo, falto por completo de recursos, sin deudos ni amigos que pudieran socorrerle y tuvo que apelar a la caridad oficial, que ostenta este nombre por sarcasmo. El infeliz ingresó en el Hospicio.
¡Qué terribles sufrimientos le proporcionaría este duro trance!
Sin embargo no originó cambio alguno en su modo de ser; pretendió seguir pasando por elegante con cuatro guiñapos. No quiso prescindir de la levita, una levita raida y llena de remiendos; ni de la corbata, un tirajo mugriento sujeto con un alfiler de plomo que ostentaba, a guisa de brillante, un trozo de vidrio; ni de los guantes, unos guantes tan rotos que por todas partes asomaban los dedos como si llevara mitones.
Tampoco renunció a su afectación en el hablar ni al empleo de términos rebuscados, que provocaban risa.
Llamábase Luis y, para imitar su finura, la gente le nombraba Don Ludis.
En el Hospicio dedicáronle a la confección de cuerdas de esparto, ocupación que sólo dejaba para ir, con su vela correspondiente, en algún entierro.
Y cuando cualquier persona de esas a quienes complace la desgracia agena le preguntaba: don Luís ¿y usted qué funciones desempeña en el Hospicio? Respondía con su cómica gravedad: yo ejerzo dos cargos importantes: soy director técnico de los talleres de espartería y llorón honorario en las pompas fúnebres.
***
Verificábase en la Audiencia la vista de una causa instruida contra un individuo que penetró en la casa de un pueblo y se apoderó de varias caballerías.
Casi toda la prueba era indiciaria; sólo había un testigo, vecino de la casa en que se cometió el robo, que juraba y perjuraba haber visto al procesado salir con las caballerías.
El defensor sostenía que desde el lugar donde estaba el testigo cuando se cometió el delito era imposible ver la puerta por donde huyó el ladrón y, por lo tanto, reconocerle, y para convencer del fundamento de sus afirmaciones al jurado, intentó hacer, sobre el bufete, una especie de plano de la casa, valiéndose de los libros, el birrete, la escribanía y otros objetos.
Esta es la puerta por donde entró el ladrón, decía colocando un libro en un estremo [sic] del bufete; este es el patio, y señalaba la lista de testigos puesta a continuación del libro; aquí está la cuadra, añadía, a la vez que variaba de sitio el tintero que representaba y aquí tenemos la habitación del testigo, decía por último, al mismo tiempo que llevaba de un lugar a otro el Código penal.
Cuando terminó el plano olvidósele la significación de cada objeto y continuó su informe, vacilante.
Fíjense bien los señores jurados; esta es la cuadra; el autor del robo entró por aquí y se dirigió a la cuadra; el testigo se hallaba en este punto opuesto a la cuadra; el ladrón salió por aquí de la cuadra y...
Et Presidente del Tribunal, hombre ocurrentísimo, al comprender el atolladero en que el defensor se encontraba, sacóle de él con esta cariñosa advertencia, dicha con la mayor naturalidad: señor letrado, pues creo que usted no sale de la cuadra.
***
Un ingenioso poeta, perteneciente a una familia aristocrática de Córdoba y poseedor de una buena fortuna, como las letras están reñidas con el dinero, se dió tal arte que, en pocos años, pasó de la opulencia a la ruina.
Llovían sobre él las deudas y los embargos, perdió todos sus bienes y últimamente tuvo que recurrir, para comer, a la venta paulatina, no sólo de los muebles y efectos de su casa, sino hasta de las prendas mas indispensables.
Un acreedor terco obstinóse en cobrarle una pequeña cantidad que le había proporcionado y diariamente enviaba un criado a pedírsela.
El sirviente observó que iba desapareciendo cuanto había en la casa; ya echaba de menos una sillería, y aun armario, ya una mesa, hasta encontrar las habitaciones vacías por completo, sin clavos siquiera en las paredes.
El fiel servidor se hizo cargo de la situación en que aquel pobre hombre se hallaba y un día cuando el acreedor le repitió el encargo cotidiano de que fuese a reclamarle el pago de la deuda, el criado dijo respetuosamente: señorito, mándeme aunque sea al fin del mundo y voy de cabeza, pero no me mande más a esa casa.
¿Y por que? preguntó el amo con acento fosco.
Porque un día de estos -contestó el sirviente- voy a encontrar a ese señor y a su familia durmiendo en un tendedero.
***
Don Francisco Romero Robledo, cuando se hallaba en el apogeo de su vida política y era ministro del gabinete de don Antonio Cánovas, pasaba por Córdoba frecuentemente en dirección a sus posesiones de Antequera.
A la estación de los ferrocarriles acudían, para cumplimentarle, las autoridades, el elemento oficial, la plana mayor del partido conservador y el famoso cantón de la Juderia, constituido por los amigos incondicionales del travieso Pollo antequerano.
Tampoco faltaba, como estuviese en nuestra capital, uno de los hombres más populares de su tiempo, el gran torero Rafael Molina Sánchez, Lagartijo.
Romero Robledo en el momento en que descendía del tren dirigíase al diestro y le abrazaba efusivamente.
Cruzaba luego breves frases con las autoridades y con los correligionarios más significados y enseguida asíase del brazo de Rafael Molina y paseando y bromeando con él pasaba el tiempo que se detenía el tren en Córdoba.
A muchas personas desagradaba la poca atención que les prestaba el Ministro y la preferencia que concedía al torero.
Un gobernador civil de esta provincia procuró que de tal disgusto tuviese noticia Cánovas y el Presidente del Consejo, cuando encontró una ocasión oportuna, hizo una advertencia cariñosa a su ministro, acerca del particular.
Pues no tiene razón ese gobernador -contestó Romero Robledo- yo en todas partes concedo la preferencia a quien considero superior a los demás; usted y yo hacemos un gobernador de una plumada pero ¿podemos hacer un Lagartijo?
***
Un pobre hombre, de humildísima esfera, logró elevarse de la nada hasta conseguir una buena posición, más que por medio del trabajo, lo cual enaltece, valiéndose de la política y de todas sus artes.
Este hombre creyó que, al variar de situación y ocupar puestos de relativa importancia, aunque era cordobés neto debía pronunciar el castellano con irreprochable corrección y, en su consecuencia, resultaba, al hablar, afectadísimo.
La ll y la z constituían su martirio y, cuando inadvertidamente, las sustituía por la y y la s. repetía las palabras para pronunciarlas en debida forma.
Las eses finales convertíanse en sus labios en una especie de silbido de serpiente; dividía los diptongos con una pausa tan grande, que de una palabra hacía dos y acompañaba la conversación, en su afán de ser muy expresivo, con gestos tan cómicos y mímica tan inadecuada que sus oyentes o interlocutores tenían que violentarse para no soltar la carcajada.
Un día llamó a su criada y le dijo con el énfasis que le caracterizaba:
Ve enseguida a casa de Miota y trae una libra de café.
El cursiparlante hizo tal pausa en el diptongo de la palabra Miota que la domestica no la entendió y preguntó con la mayor ingenuidad: señorito ¿y quién es su ota de usted?
***
Recorría las calles de nuestra capital un pobre diablo que se buscaba la vida, según él decía, haciendo cuadros vivos.
Deteníase en cualquier calle o plazuela; con el anuncio de sus habilidades reunía gente y, cuando tenía alrededor un número regular de espectadores, empezaba su trabajo.
Este consistía en dar distintas expresiones al rostro, algunas verdaderamente cómicas.
La cara del que tiene dolor de muelas, decía el truhán, haciendo al mismo tiempo un gesto de dolor; la cara del novio pelando la pava, y ponía rostro alegre y risueño; la cara del prestamista, e imprimía un aspecto terrorífico a su semblante, y así sucesivamente.
El artista callejero debía tener cuentas pendientes con la justicia y un día, cuando efectuaba sus transformaciones fisonómicas ante numeroso público, regodeándose con el éxito de la póstula en perspectiva, se le acercó una pareja de policía, asióle por los brazos y exclamó: dese usted preso
El pobre diablo cambió de color, hizo inconscientemente un gesto que no se parecía a ninguno de los que formaban su repertorio y, echando a andar, dijo resignado: la cara del que va preso y no se puede escapar.
Este fue el último cuadro vivo que representó en Córdoba.
***
Verificábase en la Audiencia la vista de una causa instruida por el delito de escarnio de la Religión Católica.
El procesado se habla hecho pasear por las calles de un pueblo de la provincia, subido en unas parihuelas a guisa de andas y vestido con mallas y una capa roja, simulando una imagen muy venerada en la localidad.
El abogado defensor apuró toda clase de argumentos para demostrar que su patrocinado no había delinquido y terminó uno de los periodos más elocuentes de su discurso con estas frases: ¿que fundamento hay para asegurar que mi defendido, en un rato de broma, trató de imitar a una imagen, escarneciéndola; que se disfrazó con unas mallas y una capa roja? Pues ese argumento cae por su base, porque lo mismo que a una efigie de las que se veneran en los altares podía ir representando a Don Juan Tenorio.
El Fiscal, hombre tan listo como ingenioso, interrumpióle en aquel momento con esta oportunísima observación: me parece que el señor letrado confunde a Don Juan Tenorio con la Geraldine.
Como nuestros lectores recordaran, la Geraldine era una hermosa artista, entonces en boga, que se presentaba en la escena con mallas y envuelta en una capa.
El Tribunal y el público que asistía al juicio, apesar de la severidad de tales actos, soltaron la carcajada.
***
Vino a Córdoba, para ejercer un cargo oficial, un joven perteneciente a una distinguida familia, poseedor de dos carreras, listo, simpático, pero extravagante y calavera en grado sumo.
Le dominaban dos vicios, el vino y los toros, y era frecuente verle en cualquier taberna, vestido de corto, apurando unas botellas mano a mano con el último maletade la tauromaquia.
Hallábase la Corte en Sevilla y don José Canalejas, entonces Presidente del consejo de ministros, pasaba frecuentemente por Córdoba para despachar con el Rey.
En una de estas excursiones acudió a la estación, para cumplimentar al Jefe del Gobierno, el joven aludido, que era portador de una gran borrachera.
Canalejas, a quien unían lazos de estrecha amistad con la familia del bohemio, advirtió el lamentable estado de este, pero no quiso reconvenirle como en otras ocasiones y se limitó a saludarle con cariño.
Dos días después el insigne y malogrado político volvió a pasar por nuestra población, de regreso a la Corte, y el joven acudió también a recibirle, luciendo como la vez anterior, una enorme papalina.
En esta ocasión ya no se pudo contener Canalejas y le dijo en tono de broma: pero hombre, traes otra curda igual a la que traías cuando pasé para abajo.
Antes de que el Presidente del consejo terminara de exponer su observación, el beodo le contestó imperturbable: don Jose, no es otra, es la misma
Marzo. 1919.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
FRAY TRANQUILO
Pocos, poquísimos escritores, habrán adoptado un pseudónimo que le cuadre tan perfectamente como Francisco Ortiz Sánchez.
Sin necesidad de conocerle, sólo con observarle unos momentos cuando discurría por nuestras calles, muy despacio, embutido su desmedrado cuerpo en un estrecho abrigo, mesándose la barba, pobre como toda su constitución física, pálido, con la mirada vaga, abstraído por completo de cuanto ocurriera en su alrededor, adquiríase el convencimiento de que este hombre constituía la verdadera personificación de la tranquilidad.
Ortiz Sánchez era antequerano, pero procedente de familia cordobesa y en nuestra capital pasó gran parte de su vida.
Empezó a estudiar la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de San Pelagio, mas bien pronto: ahorcó los hábitos convencido de que no había de vestirlos dignamente y marchó, en busca de fortuna, a donde iban muchos de nuestros compatriotas en aquellos tiempos, a Cuba, la nueva tierra de promisión para los españoles.
Pero la suerte le negó sus favores, acaso porque no sabía adular, porque, según él mismo declaraba, su espina dorsal era una barra de acero que no podía doblarse y tornó a Córdoba tan pobre como se fue; sin haber perdido su calma ni su tranquilidad características.
Aquí se dedicó al periodismo, demostrando una cultura extraordinaria, que nadie supo dónde ni cuando pudo adquirirla; un ingenio profundo y una corrección en la forma irreprochable.
Ingresó en la redacción del periódico liberal La Provincia, cuya dirección obtuvo después, y al mismo tiempo colaboraba asiduamente en el Diario de Córdoba.
En estas publicaciones consiguió muy pronto popularizar el pseudónimo de Fray Tranquilo, puesto al pie de interesantes crónicas literarias, de composiciones poéticas festivas y, sobre todo, de una sección que titulaba Ensalada rusa, en la que, con tanto ingenio como gracia, comentaba la noticia o el suceso de actualidad.
Ortiz Sánchez consiguió, en breve, ocupar un puesto de primera fila entre los periodistas de Córdoba.
El año en que se inauguraron en Málaga las fiestas conmemorativas de la reconquista de dicha ciudad, la comisión organizadora de aquellas fiestas invitó, para que fuese a presenciarlas y describirlas, a parte de la prensa madrileña y andaluza.
Francisco Ortiz Sánchez marchó para informar a La Provincia y le envió una serie de cartas que constituyeron, sin disputa, la crónica más detallada y escrita con mayor galanura que apareció en los periódicos.
Los artículos de Fray Tranquilo llamaron poderosamente la atención de los organizadores de las fiestas, no sólo por la maestría conque estaban hechos sino porque nadie conocía a su autor, ni tenía noticias de que asistiese a los actos de que se trataba.
¡Cómo lo iban a conocer si Ortiz Sánchez pasaba todo el día durmiendo apierna suelta y la noche divirtiéndose!
¿Pregunta el lector cómo se las arreglaba entonces el admirable cronista para cumplir su cometido? Satisfaceremos su curiosidad: al anochecer, cuando se levantaba dirigíase a uno de los cafés menos concurridos; leía toda la prensa local para enterarse de las fiestas del día y luego, con estos informes y mientras apuraba un vermú escribía la carta que diariamente enviaba a su periódico.
Los domingos solía efectuar excursiones originales. Llegaba a la Estación de los ferrocarriles y pedía un billete de tercera clase pata cualquier pueblo de la provincia.
Las primeras veces que se presentó formulando tal petición, los empleados de las empresas ferroviarias creyeron que se trataba de un loco, pero el convencióles de que estaba cuerdo. Su único objeto era pasar el día de descanso fuera de la capital, sin alejarse mucho de ella, y lo mismo le importaba ir a una población que a otra; además tenía para él cierto encanto salir de su casa dispuesto a emprender un viaje sin saber a donde.
Luego, cuando regresaba, escribía primorosas crónicas de sus expediciones.
En cierta ocasión, por una polémica periodística, desafióle un significado político de la provincia, a quien sólo conocía por el nombre.
Los padrinos de ambos, poco prácticos en estos asuntos, concertaron un duelo en condiciones muy graves; el arma elegida era la pistola de reglamento.
Las autoridades, enteradas del incidente, se propusieron a todo transe [sic] evitar el encuentro.
Llegó el día fijado para el lance. Muy temprano el adversario de Fray Tranquilo, acompañado de sus padrinos, acudió al lugar en que se había de efectuar el duelo, distante una legua de Córdoba.
Los representantes de Ortiz Sánchez le buscaron inútilmente.
En virtud de que no le encontraban decidieron marchar al punto de reunión, con la esperanza de encontrarle allí.
Al llegar sufrieron una decepción espantosa; su representado no habla aparecido.
Pasaron quince minutos después de la hora convenida, treinta, sesenta y cuando ya todos tenían la convicción de que el periodista les habla hecho víctima de una burla intolerable, viéronle acercarse hacia donde le esperaban, a pie, muy despacio, mesándose la barba según su costumbre y con su imperturbable sangre fría.
Francisco Ortiz Sánchez explicó la tardanza de manera satisfactoria; una pareja de policía dedicóse a seguirle desde la madrugada anterior y tuvo que valerse de cien estratagemas y dar grandes rodeos para burlar la vigilancia de aquellos émulos de la sombra de los Madgiares.
El encuentro se verificó, sin más consecuencias, afortunadamente, que los daños causados por los proyectiles en algunos árboles en que hicieron blanco.
Y lo que pudo ser un drama terminó en una juerga como suele ocurrir en estos casos.
El original escritor a que nos referimos, apesar de su tranquilidad característica, a veces montaba en cólera, ardía en santa indignación por el más fútil motivo y entonces convertíase en un hombre terrible. Hasta su voz, apagada y débil, adquiría una potencia extraordinaria.
En su calidad de periodista asistió al banquete conque el Ayuntamiento de Córdoba obsequió al insigne marino don lsaac Peral, a raiz del invento de su barco.
Empezaron los brindis y un caracterizado republicano, orador elocuente, habló de la protección que Isabel I concedió al inmortal genovés descubridor de las Américas y de la que la Reina Regente doña María Cristina concedía a Peral.
Estas manifestaciones en boca de un antimonárquico, exaltaron a Fray Tranquilo, quien se levantó airado y calificó de político farsante al orador.
Los compañeros de Ortiz Sánchez tuvieron que llevárselo casi a viva fuerza y, como era consiguiente, aquel se vió obligado a renunciar el cargo de director de La Provincia.
Otra vez, al pasar por una calle, la dueña de un puestode leche le manchó inadvertidamente el traje, al arrojar al suelo una poca de agua, y el ciudadano pacifico, blandiendo el bastón a guisa de tizona, arremetió contra cántaros, medidas, vasos y demás cachivaches con mayor ímpetu que don Quijote contra la manada de borregos, hasta convertir todo en añicos.
Un ingenioso artista, amigo de Ortiz Sánchez, hizo un graciosísimo dibujo, reproduciendo la escena a la que tituló La batalla de la leche.
Pero estos eran casos verdaderamente excepcionales en la vida del escritor bohemio, libre en absoluto de preocupaciones, dispuesto siempre a tomar el tiempo como viniera.
Jamás usó reloj porque, según afirmaba, le tenia sin cuidado la hora; someterse a un orden, a un método, constituía para él una esclavitud.
Hablando un día con un amigo citó incidentalmente a su esposa. ¿Pero tú estás casado?, exclamó su interlocutor, ¡pues ahora me entero!
No tiene nada de extraño, contestóle Ortiz Sánchez; yo tampoco me entere hasta que tuve el primer hijo.
Y para colmo y como final de estas notas, allá va el siguiente hecho:
Hallábase Fray Tranquilo cesante y una persona muy conocida en esta capital, que se interesaba por el, le propuso el desempeño de una comisión para la que necesitaba una persona de confianza, ofreciéndole una remuneración decente.
Tal comisión consistía en ir a un pueblo de esta provincia para recoger unos documentos de importancia.
Aceptóla Ortiz Sánchez, recibió el dinero necesario para realizarla y, antes de emprender el viaje, pudo conseguir que la Diputación provincial le abonase parte de la cantidad que le adeudaba por haberes devengados en tiempo en que fue empleado de dicha Corporación.
Marchó dispuesto a cumplir el encargo que le habían hecho, con la mayor eficacia.
Pasaban los días y el hombre no se presentaba a entregar los documentos que debió recoger ni daba señales de vida.
Enteróse la persona que le confiara tal cometido, con la extrañeza propia del caso, de que su comisionado había vuelto de la expedición. Llamóle y se le presentó inmediatamente.
¡Pero hombre!, le dijo, ¿y esos documentos que sabe usted que me hacen gran falta?
Pues se me ha olvidado recogerlos, contestó el interpelado con toda tranquilidad.
¿Y el dinero que le di?, preguntó quien se veía burlado de este modo
Ese lo gaste, replicó el periodista, en unión de una paga atrasada que pude cobrar en la Diputación antes de marcharme. Entre en un casino del pueblo, me invitaron a jugar y allí perdí todo cuanto poseía; no lo perdí, me lo robaron, tirándome el pego de una manera tan burda que un ciego lo advertía. Vamos que me hizo gracia, y no me levanté hasta dejar el último céntimo.
Este hecho, rigurosamente exacto, retrata de cuerpoentero a Fray Tranquilo.
Falto en Córdoba, por completo, de medios de vida trasladó su residencia a Madrid, y allí, tras larga y penosa odisea, logró mejorar algo de fortuna.
Hoy, si aún vive, acaso disfrute de una vejez tranquila en el hogar honrado de sus hijas que hace ya bastante tiempo contrajo matrimonio.
Febrero. 1919.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
_____________________________________
GLOBOS Y AEROPLANOS
Ahora que frecuentemente se verifican arriesgadas excursiones aéreas, algunas de las cuales tienen consecuencias funestísimas, como la que ha costado la vida al famoso aviador Vedrines, nos parece oportuno consignar en estos recuerdos de otros días algunas notas referentes a las excursiones aéreas efectuadas en Córdoba.
Hace ya muchos años, entre los espectáculos de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, figuró la elevación de un globo tripulado por una intrépida gimnasta.
Dicho espectáculo, desconocido en esta capital, produjo gran espectación, tanto que hasta vinieron para presenciarlo muchos forasteros de los pueblos de la provincia.
En el salón del paseo de la Victoria, que se hallaba en el centro de los jardines altos, el cual fué cerrado con lienzos, se realizó la operación de inflar el globo, un hermoso Montgolfier de tafetán, usando para ello el gas del alumbrado y una arrogante mujer de singular belleza elevóse en el aerostato a gran altura, asida a un trapecio, yendo a descender a bastante distancia de la población.
Siguieron a esta ascensión las del titulado capitán Milá, quien se hizo tan popular en Córdoba que la gente cantaba coplas alusivas a dicho aeronauta.
Algunos años después vino a esta capital un joven británico, hijo de una señora perteneciente a una aristocrática familia cordobesa y de un ingeniero inglés, ambos fallecidos, para gestionar la solución de un pleito que entabló su madre reclamando una herencia.
El joven, a quien acompañaba su esposa, agotó los recursos de que disponía sin conseguir que el pleito concluyera y se encontró sin medios para continuar viviendo en tierra extraña y para regresar a su país.
En esta critica situación se le ocurrió una idea verdadaderamente [sic] original. Compró los lienzos de un toldo viejo del circo ecuestre que había en uno de los solares del paseo del Gran Capitán y con ellos el mismo confeccionó un globo de forma extraña, pues en vez de resultar esférico por su parte superior resultaba puntiagudo, semejando, más que un Montgolfier, una enorme tinaja puesta boca abajo.
Y en aquel globo deforme, de lona pasada por el sol, con inminente peligro de que se le rompiera en el espacio, el improvisado aeronauta que se titulaba capitin Scot, efectuó múltiples y magníficas ascensiones, las mejores que hemos presenciado en Córdoba, ya en el paseo de la Victoria, ya en el campo de la Merced, ya en el de Madre de Dios, sin que, por fortuna, le ocurriera accidente alguno desagradable.
Mientras navegaba por el espacio el intrépido joven su esposa postulaba con un platillo entre el numerosísimo público que acudía a presenciar la elevación del globo, obteniendo siempre una recaudación espléndida.
De este modo el flamante capitán Scot pudo atender a su subsistencia y reunir el dinero necesario para regresar a Inglaterra después de haber transigido en el litigio que arruinó a su madre y a él le pudo costar la vida.
Más tarde una compañía de titiriteros anunció una función en la Plaza de Toros que había de terminar con la arriesgada ascensión de un aeronauta, sujeto a unas anillas pendientes de un globo.
Este era el número final del espectáculo y, cuando llegó el momento de realizarlo, presentóse en el ruedo el aeronauta para manifestar a los espectadores que no podía verificar su excursión aérea porque no había encontrado leña para llenar el globo de humo.
El titiritero terminó su peroración, después del anterior alarde de sus profundos conocimientos de Física exclamando: ¡parece mentira que en Córdoba, apesar de su famosa sierra, no haya leña para llenar un Montgolfier.
El autor de estas líneas comentó en un periódico local las manifestaciones del aeronauta; éste, a quien no agradaron los comentarios, fue a pedir explicaciones de la tomadura de pelo, pero desistió de su propósito cuando comprendió que los redactores del periódico aludido se hallaban dispuestos a demostrarle prácticamente que en Córdoba no escaseaba la leña.
Casi el mismo éxito que el anterior tuvo otro gimnasta, el cual se titulaba capitán Martínez, que pocos años después, también en el circo taurino de la carrera de los Tejares, intentó efectuar una ascensión, no consiguiendo que su globo se elevase a mayor altura que la de los tejados de la Plaza.
Finalmente vino a Córdoba, en varios años consecutivos, un artista valenciano, director de una compañía acrobática, que era un aeronauta excelente, Enrique Moscardó.
Los domingos celebraba funciones en la Plaza de Toros, las cuales terminaban con la elevación de un globo, tripulado por dicho artista.
Este efectuaba sus ascensiones con gran lucimiento, remontándose a veces a tal altura, que se perdía de vista.
En una ocasión le sorprendió en el espacio una tormenta y la nube que la producía estaba tan baja que el globo llegó hasta ella.
Enrique Moscardó, según él mismo confesaba, temió que una chispa eléctrica le incendiara el aerostato y sintió los efectos del miedo, que no había sentido jamás.
El gimnasta valenciano, hombre simpático y culto, obtuvo aquí gran popularidad y contribuyó a aumentar la del limpiabotas conocido por el Pavo, consiguiendo que le acompañase en dos de sus arriesgadas excursiones.
Moscardó contaba, con sencillez y amenidad, múltiples y curiosos incidentes que le habían ocurrido en el ejercicio de su peligrosa profesión, haciendo constar siempre que nunca se vió en tan grave aprieto como la tarde de la tormenta indicada.
El aeroplano vino a matar al globo y el aviador reemplazó al aeronauta.
Al emocionante espectáculo de la elevación de un Montgolfier sustituyó el vuelo, más emocionante aún, de uno de esos aparatos con que el hombre ha conseguido transformarse en águila.
En Córdoba vimos, por primera vez, los experimentos de aviación, que figuraban en el programa de festejos de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, el 25 de Mayo de 1910 y seguramente no los olvidarán las personas que acudieron a presenciarlos, pues, a la hora en que estaban anunciados, descargó una de las tormentas más horrorosas qué en Córdoba se recuerdan, por lo cual los aviadores René Barrier y René Simón sólo pudieron efectuar un vuelo, aplazando los demás para el día siguiente.
Durante la Feria del año 1911 fué repetido este espectáculo por Tizzier y desde entonces no hemos vuelto a ver surcar el espacio, en nuestra población, ni aeroplanos ni globos.
Los inventores de los aparatos para volar tuvieron su precursor en un cordobés.
Un albañil muy popular, conocido por Fermín, concibió la idea de hacer competencia a los pájaros y con este objeto construyó una especie de alas, esperanzado en que merced a ellas, podría remontarse a gran altura.
Realizó una prueba en el arroyo de Pedroche y no logró su fin; dedicóse a perfeccionar el invento y, al efectuar otra experiencia en el paraje denominado el Galápago, contiguo al edificio de la Diputación provincial, cayó desde un tejado y tuvo la desgracia de fracturarse una pierna.
El pobre Fermín, que se creyó un condor, hallóse convertido súbitamente en un reptil o poco menos, pues tenia que andar casi arrastrándose, y juró no volver a abandonar las cubetas y los palaustres para hacer prodigios de mecánica.
Mayo, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS FIESTAS DEL SANTISIMO
Día grande, día hermoso, el más hermoso y el más grande del año, era para los cordobeses en otros tiempos en que estaban arraigadas en todos los corazones las creencias religiosas, el día de la festividad del Santisimum Corpus Christi.
Cuando se iba aproximando, en la mayoría de las casas notábase un movimiento análogo al que se observaba en vísperas de la Semana Santa.
Revolvíanse cómodas y baules para sacar con tiempo a fin de que se desarrugasen, las colgaduras de damasco, los trajes de etiqueta, los uniformes, los vestidos de raso, las mantillas de seda que habían de lucirse en la fiesta mencionada.
Los vecinos de las casas situadas en las calles que había de recorrer la procesión encalaban las fachadas una y otra vez hasta dejarlas blancas como el ampo de la nieve.
Las habitaciones que tenían ventanas a la calle eran adornadas con los mejores muebles, con las cortinas de encaje más bonitas y sobre la amplia mesa tallada, de cedro o caoba, colocábanse los artísticos jarrones de china, los juguetes más caprichosos para que al pasar el público se detuviera a verlos.
En el patio se arreglaba esmeradamente el macetero, se recortaba las hojas, se enjardinaba los rosales, cuidando de que no se les estropearan las mejores rosas para arrojarlas al paso de la Custodia, formando una verdadera lluvia de olorosos pétalos.
Encargábase al criado y donde no lo había al piconero, que llevase una carga de juncias y mastranzos para esparcirlos, como alfombra, en la calle.
El día del Corpus, antes de que amaneciera, estaba todo el mundo en la calle.
Las mujeres apresurábanse a preparar el desayuno, a dar los últimos toques al decorado de la casa; los hombres a cepillar el frac, a limpiar el uniforme, a colocarle las condecoraciones, pues era necesario vestir de rigurosa etiqueta, con el mayor lujo; la solemnidad de la fiesta lo reclamaba.
Los barberos no se daban punto de reposo para afeitar a todos sus parroquianos; las mozas entregábanse con actividad febril, más alegres que nunca, a los quehaceres domésticos, entonando la bella copla popular:
Tres jueves hay en el año
que relumbran más que el sol;
Jueves Santo, Corpus Christi
y día de la Ascensión.”
Mucho antes de que las sonoras campanas de la Catedral anunciaran la salida de la procesión, la carrera de ésta presentaba un golpe de vista indescriptible y especialmente los alrededores de la Basílica y las calles de la Feria, de Letrados y el Ayuntamiento.
Invadíalas un inmenso gentío, una multitud abigarrada, luciendo hombres y mujeres sus galas mejores, los trapitos de cristianar o lo que se conserva en el fondo del arca, según las frases gráficas del pueblo.
En los balcones, cubiertos con riquísimas colchas de damasco, ostentaban sus encantos hermosas mujeres envueltas en lujosos atavíos.
Todas las calles de la carrera estaban enarenadas y con el suelo cubierto de plantas olorosas, las que hemos citado anteriormente y otras tenían toldos, algunos de ellos sujetos en postes de madera cubiertos de monte y adornados con gallardetes; ante las Casas Consistoriales elevábase un sencillo altar, menos antiestético, por su sencillez, que el construido posteriormente y, algunos años, también se levantaron altares en diversos puntos de la calle de la Feria.
A las diez de la mañana organizábase la comitiva y se ponía en marcha la procesión.
No figuraban en esta heraldos, timbaleros, jigantes [sic], cabezudos ni la tradicional Tarasca, como en las de otras poblaciones, sino solamente una doble y larguísima fila de hombres devotos, en la que tenían representación todas las clases de la sociedad, el pueblo y la aristocracia, la nobleza, las autoridades, el elemento civil, el militar y el eclesiástico, formando un conjunto tan abigarrado como vistoso por la variedad de trajes y uniformes.
En el centro de la comitiva destacábase la Custodia, la admirable obra de Enrique de Arfe, rodeada de magnolias, casi envuelta entre nubes de incienso, magestuosa, soberanamente bella, semejando, más que una obra real, la creación de un sueño fantástico.
Al verla pasar la muchedumbre arrodillábase reverente y de ventanas y balcones caía sobre ese prodigioso monumento de arte un turbión de flores, deshojadas y arrojadas por lindas manos femeninas.
Tampoco en nuestra capital han figurado ordinariamente, como en otras ciudades, imágenes de vírgenes y santos en la procesión del Corpus.
Alguna que otra vez, muy pocas, formaron parte de ella las efigies de plata de la Purísima y San Rafael que hay en la Catedral y en una ocasión, las de San Juan y Santa Teresa.
El entusiasmo que producía en Córdoba la festividad del Corpus fué desapareciendo por desgracia; el Ayuntamiento y los particulares dejaron de instalar los toldos que cubrían muchas calles de la carrera y, como algunos años, el calor era irresistible y los rayos solares caían sobre las cabezas como plomo derretido, la autoridad eclesiástica dispuso, con muy buen acuerdo, que la procesión, se efectuara por la tarde.
Así lo exigían imperiosamente las circunstancias que hemos indicado, pero precisa reconocer que con la variación de horas la grandiosa fiesta del Corpus empezó a perder su extraordinario esplendor primitivo.
Después de esta modificación, hecha en el último tercio del siglo XIX, sólo un año, en virtud de circunstancias excepcionales, se volvió a efectuar por la mañana la procesión del Corpus.
Y al tratar de la fiesta principal que los pueblos católicos dedican al Santísimo, creemos oportuno y curioso consignar otras solemnísimas que Córdoba realizó en el año 1636.
En la Catedral hubo brillantes funciones religiosas y se organizó la procesión mis lucida de que se conservan datos. Acompañaba al Santísimo un gran cortejo de fieles y le precedían varias comparsas vestidas con trajes de diversas naciones.
Toda la carrera que, con ligeras variaciones, fué la misma de la procesión del Corpus, estaba exornada ricamente con lujosas colgaduras de damasco carmesí y amarillo, cornucopias y flores; levantáronse numerosos arcos y el Ayuntamiento, las comunidades religiosas y algunos particulares erigieron altares muy artísticos, llenos de imágenes y alhajas de gran valor.
Los plateros también construyeron un arco en su calle, denominada de las Platerías, hoy del Cardenal González, en el que colocaron las joyas de mayor merito que poseían.
En unos solares que había en la calle de la Feria, próximos al Portillo, se formó un bosque artificial con árboles frutales llenos de pájaros, lagos con patos y peces, arroyos y fuentes que, al pasar Su Divina Majestad, comenzaron a arrojar agua por innumerables caprichosos saltadores.
Con las fiestas religiosas alternaron las profanas, llamando entre estas la atención un combate naval simulado en el Guadalquivir, frente a la Cruz del Rastro, para que pudiera presenciarlo el público desde la calle de la Feria.
Tomaron parte en el numerosas barcas empavesadas, unas con la bandera española y otras con la francesa, que formaban dos bandos.
Después de un largo bombardeo simulado con cohetes, nuestra escuadra derrotó a la enemiga, tomando sus barcos al abordaje, para simbolizar el triunfo del Cristianismo sobre las ideas cismáticas.
Con igual objeto se situó en la calle de la Librería, ante la cuesta de los Gabachos, así llamada porque en ella habitaban algunos franceses, una sección de arcabuceros y, al paso del Santísimo, hizo gran número de salvas.
De las citadas fiestas que, a juzgar por sus cronistas no tuvieron punto de comparación con todas las efectuadas anteriormente en nuestra capital, escribió un interesante y minucioso relato el Reverendo Padre Bartolomé Pérez de Veas, predicador mayor y lector de Teología moral en el convento de la Merced.
Tituló su curioso trabajo Espirituales fiestas que la nobilísima ciudad de Córdoba hizo en desagravio de la Suprema Majestad Sacramentada, y lo ofreció al público en un folleto, impreso en nuestra ciudad por Andrés Carrillo en el año en que se efectuaron los acontecimientos que describe.
Junio, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA COCINA DEL CORTIJO
La dependencia principal de la casa del cortijo era antiguamente la cocina; desempeñaba un papel tan importante como la sala del estrado en las viviendas de la gente acomodada de la ciudad.
Por eso se la construía en primer termino, en el sitio donde se hallan el portal o el patio en las casas de la urbe y era el local más amplio del edificio; una nave muy extensa, con una enorme puerta al campo, a la explanada que había delante del caserón.
En un extremo, a todo lo ancho de la cocina, construíase el hogar, en el suelo, con su chimenea de descomunal campana y delante del muro posterior un largo poyo de mampostería que servía, indistintamente, de asiento y de cama a los campesinos.
Las paredes, muy blancas, muy limpias, contrastando con la negrura de la campana de la chimenea, ostentaban, invariablemente, un zócalo azul tan rabioso como el rojo de que estaba pintado el mamperlán del poyo de mampostería.
El techo de gruesas vigas, ennegrecidas por el tiempo y el humo, y el pavimento de grandes y desiguales piedras, se hallaban en armonía con todos los demás elementos de este rústico y agradable recinto.
En el había multitud de efectos, enseres y artefactos, algunos de ellos originales y de extraños nombres, típicos e indispensables en la cocina del cortijo.
Próximas a la puerta estaban las cantareras con los panzudos cántaros de barro, y sobre ellos, en el verano, los botijos y las porosas jarras llenas de agua fresquísima.
En lugar preferente el bazar y sobre sus tablas, adornadas con papel picado de colores, la vajilla pintarrajeada, los vasos de vidrio, todo muy bien colocado y reluciente como el oro.
Cerca del bazar, pendiente del techo, un manojo de yerbas para cazar las moscas; en un rincón el dornajo de madera destinado al salmorejo; colgados de una alcayata los cuernos para el aceite y el vinagre.
En el centro de la campana de la chimenea las cadenas de gruesos eslabones llamadas las yares, en que se colgaba el caldero para condimentar la comida; próximo al hogar el tente mozo, tarugo de madera o pie de hierro con diversos ganchos en que se apoyaba o enganchaba el cabo de la sartén a fin de que no pudiera volcarse cuando se la ponía sobre las brasas y, cerca de este artefacto, los apaños, dos almohadillas sujetas con una cuerda que aplicaban las mujeres a las asas de las ollas para sacarlas del fuego sin quemarse.
Tampoco faltaban en la cocina dos gruesos canutos de caña, ambos de gran utilidad; uno lleno de agujeros, pendiente de una viga en el centro de la estancia, llamado el velador, utilizábase para colgar de él los candiles que iluminaban la principal dependencia de la casa del cortijo y el otro hacía las veces de fuelle primitivo; soplando por él avivábase el fuego del hogar, donde jamás se extinguía la lumbre.
Completaban los enseres de esta dependencia varios banquillos de madera para sentarse ante el hogar en las noches de invierno.
La cocina no sólo se dedicaba a la condimentación de los alimentos sino, a la vez, servía de comedor, de gabinete de tertulia y de lectura, de dormitorio y hasta de salón de fiestas.
En días de mal tiempo, impropio para permanecer a la intemperie, los obreros del campo saboreaban en ella las migas, el cocido y el gazpacho; después de la cena dedicábanse a la lectura de El Cencerro, periódico favorito de los mencionados trabajadores, o a departir amigablemente, mientras las mozas hacían calceta y las viejas entretenían a los chiquillos contándoles cuentos y, en noches de frío y ventisca, muchos campesinos, en vez de acostarse en el pajar, convertían en lecho los poyos de mampostería, para no tener que retirarse de la candela.
En las veladas de los días festivos la cocina hacía las veces de teatro. Los mozos organizaban en ella sus originales funciones, consistentes en juegos y en la declamación de relaciones, jácaras y romances.
Eran los juegos burdos sainetes, improvisados, casi siempre, por los mismos trabajadores que los representaban, quienes se vestían del modo más grotesco posible y recurrían a toda clase de payasadas para producir la hilaridad a los espectadores.
Había mozos que adquirían fama por su vasto repertorio de relaciones y por el desparpajo con que las recitaban y esos eran el alma de tales fiestas.
¡Cómo reía el auditorio oyendo los desatinos de El Ganso de la Catedral o la picaresca narración titulada Las ligas de mi morena!
¡Y cómo se entusiasmaba con las hazañas de Diego Corriente, el bandido generoso o José María el Tempranillo!
Cuando el amo y su familia iban al cortijo, para pasar una temporada, en obsequio de ellos celebrábanse frecuentemente dichas fiestas, en las cuales fraternizaban patronos y obreros, porque las semillas del egoismo, de la ambición y del odio no hablan germinado todavía en los corazones.
Al terminar la viajada los trabajadores se despedían de los amos con una función que pudiéramos llamar extraordinaria, en la que echaban el resto, contribuyendo a aumentar la alegría el vinillo con que el dueño de la finca obsequiaba a sus operarios.
Y entre éstos nunca faltaba uno con aficiones a la es-
cultura que, en nombre de todos sus compañeros, ofreciera, como recuerdo, al señorito, una obra de arte, un toro, un picador o un contrabandista hecho de barro y pintado con zumo de dompedros o con otros tintes tan primitivos como este.
El obsequio iba a formar parte de los adornos del bazar indispensable en la cocina.
Al evocar estos recuerdos y comparar épocas ya lejanas con los días actuales forzosamente hay que decir, como el poeta, que
cualquiera tiempo pasado
fué mejor.”
Julio, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
CASIMIRO ORTAS
En la semana que hoy concluye ha rendido, en Madrid, el obligado tributo a la muerte uno de los actores predilectos del público de Córdoba y más popularesen España: Casimiro Ortas.
Seguramente la noticia de su muerte habrá producido disgusto a muchos lectores de estas notas retrospectivas que pasarían ratos de solaz viendo en la escena a aquel gracioso artista.
De todos los cómicos que han desfilado por nuestra ciudad se puede asegurar que sólo tres lograron captarse por completo las simpatías del público y obtener una popularidad envidiable: Espantaleón, Julio Nadal y Casimiro Ortas.
Los tres actuaron durante gran número de largas temporadas en los diversos teatros de Córdoba, realizando campanas excelentes, lo mismo en el orden artístico que en el mercantil.
Casimiro Ortas vino la primera vez formando parte de la compañía de Julián Romea, su maestro, en la que se destacaba por su gracia y naturalidad, condiciones merced a las cuales lograba sacar gran partido aún de los papeles menos importantes.
Que aficionado al teatro que recuerde aquellos tiempos no recordará también con regocijo ciertos tipos de los que Ortas hizo verdaderas creaciones, como el Compadre del protagonista de El mundo comedia es o el baile de Luis Alonso y el Alguacil de la Audiencia en ¡Bonitas están las leyes!
En la primera de dichas obras, sólo con la frase: “Compadre, me puedo bajar ya del patíbulo” arrancaba la carcajada unánime de los espectadores, y en la segunda provocaba, asimismo la hilaridad general, con la ridícula genuflexión que hacía a la vez que exclamaba: “pasen los señores magistrados” recordándonos a un auténtico alguacil, no menos popular que él.
Algunos años después formó compañía y una de las poblaciones que más frecuentemente visitaba era la nuestra.
Casi todos los veranos venía a actuar en el Teatro Circo del Gran Capitán; con gran satisfacción de su público, tan heterogéneo y numeroso que lo formaba todo Córdoba.
Por regla general se rodeaba de buenos artistas, sobresaliendo siempre las tiples, pues contrataba a las de más renombre.
Estrenaba todas las obras que habían obtenido mayor éxito, presentándolas con tanto lujo de detalles como en el mejor teatro de Madrid.
Y así conseguía contar por llenos las funciones y hacer negocios inmejorables.
Dedicaba la última sección de cada noche a sus amigos y en ella echaba el resto, como se dice vulgarmente.
Derrochaba la gracia, sostenía diálogos con los espectadores, caricaturizaba a algunos, respondía con un chiste a las frases que le dirigía la gente de buen humor y hacía desternillar de risa a la persona más seria y grave.
Caracterizaba con admirable perfección los tipos populares; sobre todo los madrileños, y su especialidad eran los papeles de borracho aunque él apenas probaba la bebida.
Sabía dar a estos papeles gran variedad, así que resultaban completamente distintos, por ejemplo, el beodo que representaba en El Tirador de Palomas y el alguacil, también portador de una soberbia pitima, que hacia en El padrino del nene.
Ya en sus últimos años de empresario y director trabajaba poco; prefería que le sustituyera su hijo, Casimirito o el Niño de Ortas, como todo el mundo le llamaba y sigue llamándole.
El, entonces, se despojaba de su triple carácter de empresario, director y actor para convertirse únicamente en espectador; salíase al patio de butacas y allí, confundido con el público, pasaba las horas más felices de su vida, admirando el trabajo de su hijo, recreándose en él,
sin perder el menor detalle, abstraído de cuanto le rodeaba.
Y cuando el público prorrumpía en una carcajada o en un aplauso, Ortas abandonaba su asiento y salía precipitadamente de la sala para que no le vieran llorar como un chiquillo.
Muchos de sus amigos y admiradores al ver en el reparto de una obra de las predilectas de Ortas que en vez de figurar él aparecía Casimirito, decían al popular actor: hombre, por que no la haces tú, nos diviertes tanto cuando trabajas...
Y él, siempre deseoso de complacer a los cordobeses, contestaba procurando disimular un gesto de desagrado: bueno, os daré gusto, aunque os advierto que mi hijo esta mucho mejor que yo en este papel.
Y algunos que con esas frases que implicaban un ruego creían complacer al viejo cómico, no sabían que le clavaban un dardo en el corazón.
Porque Casimiro Ortas, el cómico que ya alejado de la escena acaba de rendirse en la jornada de la vida, antes que empresario, antes que director y antes que artista era padre y entre todos los amores predominaba en su alma el amor inmenso que sentía por sus hijos.
14 Julio 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN REVISTERO TAURINO DEL SIGLO XVIII
Hoy que la fiesta llamada nacional se halla en todo su apogeo y abundan los revisteros taurinos que, si poseen conocimientos profundos del arte del que tratan, en cambio desconocen, por regla general, la literatura y el idioma castellano y escriben en una jerga incomprensible, nos parece oportuno dedicar un recuerdo a un revistero taurino del siglo XVIII quien, en un folleto tan intereresante como raro y, por lo tanto poco conocido, describió unas fiestas de toros celebradas en Córdoba e hizo gala, en su descripción, no sólo de ingenio y donosura, sino de excelentes dotes de escritor e inspirado poeta.
Tituló el folleto aludido, que consta de veinte páginas en cuarto, “Maridage de la gravedad y el gracejo. Descripción de las lucidísimas plaufibles corridas de toros que la insigne y siempre memorable ciudad de Córdoba destinó a el regocijo y recreación de sus Iluftres Habitadores. Dedicado a cierto ente de razón e individuo phantáftico.”
Está escrita por don Francisco Xavier de Quiconces y Goñi e impresa en Córdoba, con las licencias necerarias [sic], en la Imprenta de la calle de la Librería, por Antonio Serrano y Diego Rodríguez. No se consigna el año en que fué editada.
Preceden a la descripción una Epístola dedicatoria a cierto ente de razón e individuo fantástico, fechada en Córdoba el 20 de Octubre de 1761 y un breve prólogo.
La reseña de las corridas, que son tres, celebradas en los días 28 y 31 de Septiembre y 1º de Octubre de 1761, resulta muy interesante, pues aunque no hay en ella el lujo de detalles que los modernos revisteros consignan, tiene datos curiosos y está escrita con irreprochable corrección, ingenio y gracia.
Para darle mayor amenidad el autor recurre, a veces, al dialogo con un socio, así lo llama, o acompañante y con otras personas concurrentes a las fiestas y cada observación que hace uno de los interlocutores, cada accidente o episodio, lo comenta en verso, ya en un soneto, unas octavas, unas endechas, un romance, unas seguidillas, unas redondillas o unas décimas tan fáciles como inspirados e ingeniosos.
Principia haciendo grandes elogios del adorno que ostentaba la plaza de la Corredera, donde se efectuaron los espectáculos, en los que hubo una conjunción de bellezas y gallardías, un inestimable cúmulo de riquezas y galas.
Consigna luego la presidencia, formada por el Ayuntamiento, al frente del cual figuraba don Bernardo de Roxas, intendente y corregidor de la ciudad.
Y a continuación relata las corridas, empezando por el despejo y el encierro.
De efectuar el primero estaba encargada la prevenida Tropa compuesta de Milicianos y diferentes Partidas que se hallaban aquí de recluta.
En la primera corrida, al verificarse el encierro, se descuidó el Portero del Arco alto y fué cogido por un toro que le causó magullamiento general y una pequeña herida en el pecho.
Una de las reses no pudo ser conducida desde la plaza a la covacha, nombre que se daba entonces a los chiqueros o toriles y por este motivo se lidió en primer término.
Jugáronse por la mañana tres toros, con los que lucieron sus habilidades dos varilargueros jerezanos y los toreros de a pie.
Por la tarde se lidiaron nueve toros que fueron alanceados por don Juan Portero y don Manuel Cerezo.
Ambos vestían de militar y el segundo montaba un hermoso caballo del Marqués de Cabriñana.
Acompañaban a cada uno de los citados caballeros cuatro chulos, los correspondientes a Portero vestidos de azul y los de Cerezo con trajes grana.
Un torero llamado Fernando se encargó de matar, con la espada, los toros que no fueran muertos con las lanzas o rejones.
Para mayor recreo del público se colocaron en el centro de la plaza unos figurones, formados por pellejos inflados, con caretas y ropas, a los que acometían las fieras enmedio del general regocijo de los espectadores.
En la segunda corrida por la mañana se lidiaron tres toros. Uno de los varilargueros jerezanos resultó lesionado a consecuencia de una caída, por lo cual no pudo continuar su trabajo.
El torero Fernando, encargado de matar a las fieras, dió a una de ellas una estocada magnífica y, como recompensa, la Ciudad le regaló la res, premio al que ha sustituído en nuestros días, con gran perjuicio para los lidiadores, la concesión de orejas y rabos.
Por la tarde se jugaron nueve toros, que fueron picados por un varilarguero jerezano, capeados y banderilleados por los toreros de a pie y muertos por Fernando, cada uno de una magnífica estocada.
“Además de los dominguillos de la primer tarde -dice el revistero- se veían enmedio de la Plaza, hincados en tierra, intermediando alguna distancia, dos maderos, cada cual con su tablilla en lo alto, y cierta argolla, donde se afianzaba una cadena que prendía a un mono. Deslizábanse promiscuamente al suelo y el sexto toro indignado, al ver tanta libertad y confianza, les embestía con la más rabiosa solicitud, pero ellos, encaramándose en las tablillas, burlaban todos los asaltos, repitiendo los gestos, muecas y travesuras.”
Este espectáculo constituía frecuentemente, en aquella época, un aditamento de las fiestas de toros; se solía vestir a los monos con trajes encarnados, para que estuviesen más llamativos, y en tal mojiganga tuvo su origen el calificativo de monos sabios que en nuestros días se aplica a los mozos de plaza, porque también visten blusas rojas.
La tercer corrida fué análoga a la primera; en ella volvió a resultar lesionado un picador jerezano; don Juan Portero y don Manuel Cerezo rejonearon a los toros en la fiesta de la tarde y el Ayuntamiento regaló otra res al matador Fernando, como premio por su habilidad.
El autor de estas interesantes descripciones de fiestas de toros consigna en todas ellas que, al terminar la primera media corrida, o sea la de la mañana, abandonaba, en unión de su socio, la plaza de la Corredera e invitábale a que le acompañara al refectorio en el mesón donde se hospedaba.
Muchos espectadores hacían lo mismo que el revistero citado, pero la mayor parte de aquellos no abandonaba la Plaza, a la que iban provistos de abundantes viandas para dedicarse al yantar en el intervalo de las corridas de la mañana y de la tarde.
Cuando tales espectáculos eran organizados por la Ciudad en celebración de acontecimientos como la coronación de un rey, el natalicio de un príncipe o un infante, etc, el Ayuntamiento obsequiaba con un espléndido refrigerio a las autoridades y personas de alta significación que asistían a la fiesta.
De esta costumbre proviene la que aún se observa en muchas poblaciones en las que se suspende la lidia a la mediación de la corrida e invaden el ruedo numerosos vendedores de naranjas, pastas de almendra y otros comestibles, para arrojarlos desde allí a las personas que los demandan con el objeto de tomar un bocadillo, mientras el presidente y sus acompañantes hacen lo propio, también por tradición.
Como decimos al principio de estas notas, el señor Quiconces de Goñi es un narrador ameno, un prosista correcto y un poeta inspirado como aquellos revisteros taurinos que tenía la prensa madrileña hace treinta años, que se llamaban Manuel Matoses, Eduardo del Palacio y Mariano de Cavia, el insigne literato, único superviviente de una admirable pléyade de periodistas que pasó a la historia.
El curioso folleto en que nos venimos ocupando tiene un epílogo notable, un romance heróico dedicado a Córdoba, en el que el poeta canta las glorias de esta invicta ciudad con tal inspiración y tal galanura, en versos tan sonoros y vibrantes, que nos recuerdan los del insigne autor de El Moro Expósito.
Mayo, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA CASA CORDOBESA
En nada se parecía la antigua casa de Córdoba a la moderna; aquella tenía un sello característica, esta es igual a la de todas la poblaciones.
La antigua casa ocupaba una gran extensión de terreno; no era reducida como las actuales y sólo constaba de dos pisos y sobre el segundo una alegre azotea o torre coronada por la indispensable veleta con un San Rafael pintado y recortado en una chapa de hierro.
El portal amplio, como todas las dependencias, hallábase proviso a los lados de poyos de mampostería para servir de asientos y en el techo jamás faltaba la mirilla para poder ver, desde el piso alto, a las personas que llamaban al recio portón, pintado de azul o de color de caoba.
El patio, cono hones de jardín y huerto, semejaba un trozo de nuestra incomparable Sierra, trasladado a la población.
Tenía el pavimento de menudas piedras, formando artísticas labores; las paredes cubiertas por los bien enjardinados naranjos, el hamin, el rosal de pasión o el aromo; los arriates llenos de dompedros, alelíes, copetes, llagas de Cristo, espuelas, albahaca y otras muchas plantas y flores que ya pasaron de moda, sin que faltaran las hierbas medicinales como la manzanilla, las malvas y la uña de león para cicatrizar las heridas.
A sala del estrado destinábase la habitación más regular y espaciosa, que tuviese balcones o ventanas a la calle.
No estaba estucado ni pintada, sino blanqueada como todas las demás; lucía en su calros promisosas cortinas de encaje pendientes de galerías con adornos de latón; no había en ella ricas alfombras, sino una humilde estera de pleita de colores; una sillería de caoba tallada y forrada de damasco; en el frente principal una mesa de las llamadas de figura y sobre ella un espejo de gran tamaño con artístico marco dorado; en los muros cornucopias y cuadros con lienzos antiguos y en el techo una lámpara de bronce con quinqué de petróleo.
Esta habitación permanecía cerrada casi siempre; solo se abría para recibir a las visitas de mucho cumplido o en las solemnidades extraordinarias.
Las cocinas, principalmente la del piso bajo, semejábanse a las de los cortijos, por sus excepcionales dimensiones y por la chimenea de descomunal campana.
En las tablas, sujetas en los muros con unos soportes brillaban como el sol los braseros y peroles de azófar, los vellones de Lucena, los almarices y otros efectos de distintos metales, que hoy, los aficionados a antigüedades, pagan casi a precio de oro.
En ninguna de estas casas faltaba tampoco la despensa, bien repleta de orzas y tinajas, ni el corral con su apartado para los gallinas.
Todos los muebles, todos los enseres, aunque se tratase de familias ricas, eran modestos. Camas de madera sin lujo de adornos, pero con gran número de colchones de lana; un par de sillones de baqueta para los ancianos; toscas sillas de enea para los demás; numerosas mesitas llenas de urnas y fanales con imágenes de Cristos, vírgenes y santos, casi envueltas entre flores artificiales; la mesa estufa con sus vestiduras de bayeta verde y viejos arcones contenido las alhajas incomparables de la platería cordobesa, los vestidos de seda, las colchas de damasco, que sólo salían de su encierro el Jueves Santo o con motivo de una visita regia.
En la galería principal se destacaba el chinero, que encerraba la vajilla de lujo, una vajilla decorada con polícromas figuras y fileteada de oro, que hoy constituye el sueño dorado de los anticuarios.
Modestos y sencillo como estas viviendas eran los hábitos y costumbres de sus moradores.
La servidumbre, aún de las personas de mayor duración, reducíase a una criada que, ordinariamente, pasaba toda su vida con unos mismos amos, llegando casi a constituir parte de su familia.
El que figuraba como cabeza de esta iba diariamente al mercado, para hacer la despensa, provisto de su canasto, oculto debajo de la capa, de la que no prescindía ni aún en verano, con el objeto de que nadie curioseara la compra.
Por esta costumbre, exclusiva de nuestra capital, la gente de buen humor denominaba a los cordobeses caballeros de capa y canasto.
Como entonces aún no se habían importado las costumbres francesa, hacíanse tres comidas, todas ellas compuestas de pocos platos, poco nutritivos y abundantes. A las nueve de la mañana el almuerzo; a las dos de la tarde la comida, consistente en la sopa, el cocido y la ensalada y a las nueve de la noche una cena frugal.
Los días festivos aumentábase a la comida un plato, generalmente un estofado de carne, y apruébase una botella de vino de Montilla.
Las comidas extraordinarias se reservaban para los días de los jefes de la familia, para el de Nochebuena y para aquel en que se terminaba la matanza.
Cuando esta operación concluía, todos los parientes se congregaban en la cocina de campo y allí eran obsequiados con un almuerzo que a sus organizadores les parecía superior a los festines de Lúculo.
En todas estas casas celebrábanse también, de distintos modos, los acontecimientos que la Iglesia conmemora: la Natividad del Hijo de Dios con la instalación de los pintorescos nacimientos, encanto de la infancia; la Semana Santa con la colocación de preciosos altares llenos de luces y flores; en análoga forma la Invención de la Santa Cruz e iluminando los balcones con faroles de cristales multicolores alimentados por candilejas de aceite las festividades de San Rafael, San José y la Inmaculada Concepción.
Notábase una extremada limpieza; la operación de hacer sábado se repetía semanalmente con extraordinaria minuciosidad. Antes de que la familia se instalara en el piso bajo al llegar el estío y en el alto a la entrada del invierno, habitaciones, patios y corrales eran blanqueados con purísima cal de Cabra, desinfectante mejor que muchos de los usados en la actualidad y la fachada también blanqueábase en los días próximos a la Semana Santa o a la festividad de Corpus Christi.
Las mujeres, aún las de mayores capitales, jamás permanecían ociosas; cuando no se dedicaban a bordar o confeccionar otros primores, hilaban, hacían calceta o cuidaban los gusanos de seda, indispensables en todas las casas de Córdoba.
Teatros y cafés estaban, por regla general, desiertos. La gente sólo acostumbraban a salir para pasear, los domingos, siempre a pie y sin hacer alardes de lujo.
Las señoras, se tocaban la mantilla de seda y en invierno, aún las más aristocráticas, utilizaban, para abrigarse, el mantón de alfombra.
En la estación del frío algunas familias iban a los jardines altos, la mayoría a los alrededores de la Sierra y, en verano, la alta aristocracia se congregaba en el paseo de San Martín, y las demás clases sociales en la Ribera, lugares donde sólo permanecían hasta las diez o las once de la noche.
Los demás días, terminadas las ocupaciones de cada miembro de familia, todos se reunían en su casa; en los meses de frío pasaban las primeras horas de la noche alrededor de la estufa, las mujeres dedicadas a sus labores, los jóvenes a sus estudios, el padre leyendo una obra recreativa; en la época del calor reunidos todos en el patio, en amena charla, hasta que los relojes indicaban las once, momento en el cual todos, como movidos por un resorte, se levantaban y dirigíanse a sus habitaciones en busca del descanso.
Tales eran las antiguas casas y las viejas costumbres del pueblo de Córdoba; en estas casas rara vez entraba el espectro de la tuberculosis y estas costumbres proporcionaban una vida patriarcal a nuestros abuelos, de la que ni disfrutamos hoy ni disfrutarás las generaciones futuras.
Julio, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DOS PAYASOS APOCRIFOS
Era la víspera de la fiesta de San Juan. Dos amigos y compañeros de profesión, siempre de buen humor y dispuestos a pasar la juventud lo más alegremente posible, decidieron vestirse de máscara, por primera vez en su vida, la noche el 23 de Junio. ¡Qué bromazo iban a correr, ellos que sabían la historia de todo el mundo!
Para realizar su propósito pidieron unos trajes de payasos a una compañía de gimnastas que pasaba interminables temporadas trabajando en nuestra población, la popular compañía de los hermanos Resusta Teresa.
Un ingeniosísimo artista se comprometió a desfigurarles los rostros, a fin de que no tuvieran que usar careta, molestísima en cualquier tiempo y más en verano y, efectivamente, valiéndose de postizos de algodón en rama y crepé, de gomas, albayalde, carmin y corcho quemado, les transformó de tal manera el físico que era imposible conocerles y mirarles sin soltar la carcajada.
Jamás vieron los mortales dos caras mas extrañas y ridículas que aquellas.
Los payasos se miraron al espejo y estuvieron a punto de horrorizarse de ellos mismos; felicitaron al artista por su magna obra y armados de sendas disciplinas de madera, de esas que, al golpear, producen mucho ruido, se encaminaron al paseo del Gran Capitán, a la hora en que estaba materialmente abarrotado de público, regocijándose en el efecto que iban a producir.
Apenas habían penetrado en dicho paraje empezaron a oir, con asombro, estas o parecidas frases que salían de todos los labios: ¡mira a Fulano y Zutano (aquí los nombres de los dos amigos) vestidos de marcara) ¡Ahí van, ahí van Mengano y Perengano disfrazados de payaso! y así sucesivamente.
El estupor de ambos no tuvo limites; ¿cómo hasta los niños de pecho sabían quienes eran, cuando al presentarse momentos antes en sus casas no les habían conocido ni sus familias respectivas?
Miráronse con estupefacción y entonces lo comprendieron todo, como dicen los novelistas. El sudor les había quitado postizos y pinturas dejándoles los rostros tan limpios como si se los acabaran de lavar con jabón.
Mas corridos que una mona huyeron del paseo, marchando al domicilio de los gimnastas para despojarse de los grotescos disfraces, después de jurar solemnemente no volver a vestirse de máscara.
Los titiriteros recibiéronles con carcajadas tan sonoras como las que momentos antes lanzaba, al verles, el público del Gran Capitán.
Pronto se explicaron lo ocurrido; no habían tenido la precaución, antes de que les pintaran, de embadurnarse el rostro con codcream o manteca, como hacen los payasos auténticos y el albayalde, el carmín y la goma que pegaban los postizos, habían desaparecido por completo.
Entonces los gimnastas tuvieron una idea feliz; ahora si que vamos a dar el golpe, dijeron; ustedes cambian sus trajes por otros que les facilitaremos; dos de nosotros nos vestimos con los de ustedes, los demás compañeros con los que les sirven para el trabajo y unos con las caretas que usamos en las pantomimas y otros enyesados y pintarrajeados convenientemente, nos presentamos todos en el paseo, formando una verdadera compañía acrobática.
Así será imposible que nos conozcan; ustedes nos dicen los nombres y algunos detalles íntimos de las personas a quienes quieran embromar y nosotros nos encargamos de cumplir ese cometido, de picar su curiosidad y de hacer que se devanen los sesos por averiguar quiénes somos.
Las dos mascaras fracasadas acogieron el pensamiento con gran entusiasmo y media hora después entraba triunfalmente en el Gran Capitán una mascarada de acróbatas, gimnastas y payasos.
Aquí uno daba un salto mortal; allí otro hacía una cabriola; éste elevaba a pulso a un transeunte alto y fornido; aquél terminaba una pirueta encaramándose sobre los hombros de un compañero.
Esos son los titiriteros de la compañía de Resusta, empezó a decir la gente, pero al ver que aquellas máscaras conocían a todo el mundo y daban detalles de la vida y milagros de cualquiera, empezó a dudar de que fueran los referidos artistas y terminó por convencerse de que se trataba de hombres que habían permanecido la mayor parte de su vida en Córdoba y estaban relacionados con todas las clases de la sociedad.
Los dos amigos, antes corridos y avergonzados, se divirtieron mucho más de lo que suponían al concebir el propósito de vestirse de máscara la noche de la velada de San Juan.
Terminada la verbena, para festejar el éxito obtenido, reuniéronse en un establecimiento próximo, más que en alegre cena en animado almuerza, pues el sol aparecía ya en el horizonte
Allí se recordó un hecho ocurrido pocos días antes en un jardín inmediato. Un rapazuelo vagabundo saltó la verja de aquel para coger unas naranjas; sorprendióle el propietario de la finca y lo arrojó por encima de la verja a la calle.
El infeliz pequeñuelo, que estaba descalzo, quedó clavado por un pie en los puntiagudos hierros colocados en el zócalo de la verja y de allí pasó al hospital con una herida muy grave.
El relato de este suceso produjo gran indignación a uno de los gimnastas, el hércules de la compañía, quien se aprestó a vengar inmediatamente el acto de inhumanidad cometido con el muchacho.
Ligero como una ardilla trepó a la verja, penetró en el jardín y, en pocos minutos, produjo en él más destrozos que un pedrisco, dispuesto, si aparecía el dueño, a romperle la crisma de un puñetazo.
Llegó el momento de dispersarse la reunión, pues, como día festivo, los titiriteros tenían que salir en cabalgata para hacer la propaganda de la función de la tarde y uno de aquellos dijo a los dos amigos de buen humor que habían tomado parte en la tradicional mascarada de la verbena de San Juan: ¿a que no son ustedes capaces de acompañarnos?
¿Que no? contestaron ambos al mismo tiempo; cuando ustedes quieran nos ponemos en marcha.
Pocos minutos después, de la plaza del Angel, en una de cuyas casas de huéspedes habitaban los citados artistas, partían varios coches conduciendo a la compañía Resusta Teresa con los mismos trajes que lucían la noche anterior, precedida de una murga insoportable.
Los titiriteros, según su costumbre, recorrieron toda la ciudad repartiendo prospectos anunciadores del grandioso espectáculo preparado para el 24 de Junio.
En la tarea del reparto distinguiéronse los dos camaradas a quienes nos venimos refiriendo.
Los chiquillos y las mozas del pueblo que conocían como si fueran individuos de sus familias a los hermanos Resusta, Paco Fernández, Vicente Villora y demás elementos de la compañía, exclamaban al ver pasar la cabalgata, aludiendo a los intrusos: esta tarde van a trabajar dos artistas nuevos.
Y la supuesta novedad contribuyó a aumentar aquella tarde la concurrencia de público en el espectáculo.
El curioso lector ¿desea saber quienes eran los dos payasos apócrifos? Pues se lo diremos en secreto.
Uno era el ingenioso y mordaz periodista Pepe Navarro Prieto; otro ... el autor de estos recuerdos del pasado.
Junio, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DON JUAN TEJON Y MARIN
El telégrafo nos ha dado cuenta de la muerte, ocurrida en la Corte, del coronel de Ingenieros don Juan Tejón y Marín.
Esta noticia habrá producido una impresión desagradable en nuestra capital donde el señor Tejón residió durante muchos años y logró que su figura adquiriera extraordinario relieve.
Aunque Tejón y Marin era malagueño profesaba a Córdoba gran cariño y la consideraba como su segunda patria chica.
Cuando tenia el grado de capitán fué destinado a la Comandancia de Ingenieros de esta ciudad; aquí contrajo matrimonio con una distinguida cordobesa, aunque también de origen malagueño, la señorita Victoria Baquera y aquí nacieron varios de sus hijos.
A la vez que al ejercicio de su carrera consagróse a la política, ingresando en el partido conservador, del que era jefe provincial el inolvidable Conde de Torres Cabrera y en el Comité de dicho partido ocupó puestos importantes.
Llevado al Municipio, como concejal, pronto obtuvo el nombramiento de alcalde y en este cargo pudo demostrar plenamente su talento, sus múltiples iniciativas y su perseverancia y laboriosidad incansables, a la vez que el profundo cariño que sentia por nuestra capital, como ya hemos consignado
En el Municipio realizó una excelente labor administrativa y efectuó algunos proyectos de importancia.
Obra suya son los jardines del Duque de Rivas, unos de los mejores que poseemos, en el centro de los cuales se proponía erigir una estatua al insigne cantor de El Moro Expósito.
Suprimida, a causa del estado precario de la Diputación, la Escuela provincial de Bellas Artes, que proporcionara incalculables beneficios a la clase obrera, el señor Tejón creó la primer Escuela de Artes y Oficios que hubo en Córdoba, una escuela modesta pero que llenó parte del vacío que dejara el inolvidable centro docente mencionado.
Tejón y Marín, que sabia apreciar la gran importancia de la prensa y le concedía atención preferente, estableció en la Alcaldía un registro, iniciativa plausible que han secundado otras autoridades locales, para consignar cuantas denuncias le hicieran los periódicos locales y atender todas las que le fuera posible.
Con su trabajo profesional como ingeniero y con su influencia en las altas esferas políticas cooperó a las obras de nuestros magníficos cuarteles de la Victoria y San Rafael.
El construyó la primer casa de recreo que hubo en los alrededores de Córdoba, la cual se levanta en la carrera de la Estación, hoy Avenida de Cervantes, por encargo del ilustre periodista don José Ortega Munilla, quien pasó diversas temporadas en ese lindo y pequeño albergue.
El distinguido ingeniero tenía gran afición al periodismo y lo cultivó, casi sin interrupción, durante todo el tiempo que residió entre nosotros.
En distintas etapas de la vida del diario conservador La Lealtad estuvo sometido a su dirección, aunque nunca quiso aparecer como director, y en él escribía diariamente, lo mismo artículos doctrinales e informaciones que la sección de comentarios y de polémica.
Además colaboró mucho en el Diario de Córdoba, honrando sus columnas con trabajos científicos y en varias revistas de importancia.
En su campaña de progreso y de cultura empleó todos los medios de que podía disponer: sus iniciativas, su influencia, su pluma, su palabra.
Lo mismo ocupó la tribuna del centro docente en la notable Escuela Politécnica creada por el prestigioso jefe de Artillería don Manuel Cidro de la Torre, que la del Ateneo, la Escuela de Artes y Oficios, en la que organizó una interesante serie de disertaciones y el Liceo artístico-literario Círculo de la Amistad en sus cursos de provechosas conferencias.
Usó por primera vez de la palabra en el primitivo Ateneo, instalado en el piso segundo del edificio en que se halla el café del Gran Capitán, donde trató de la dirección de los globos, problema de gran actualidad entonces; le oímos por última vez en el Circulo de la Amistad donde en un elocuente discurso desarrolló un tema original: El deber.
Don Juan Tejón y Marín era, también, muy amante de la literatura; acostumbraba a reunir en su casa a los escritores y poetas cordobeses, improvisando veladas amenísimas. Merece, entre ellas, ser consignada la que dedicó al ilustre autor de La viva y la muerta, antes mencionado, don José Ortega Munilla.
Los deberes de su carrera alejaron a Tejón y Marín de Córdoba pero ni un momento olvidó a nuestra ciudad y vino a visitarla en cuantas ocasiones le fué posible.
¡Cómo la había de olvidar si cordobesa fue su malograda y virtuosa compañera y cordobeses son sus hijos!
Don Juan Tejón siguió con gran éxito, su labor política. Además de diputado a Cortes fue gobernador civil de provincias tan importantes como Valencia y en todas ellas dejó gratos recuerdos de su mando y de sus iniciativas.
Tan larga y cruel enfermedad le ha llevado al sepulcro, rendido más por el peso del trabajo que por el de los años, pues se hallaba aún lejos del final ordinario de la jornada de la vida.
El Ayuntamiento de Córdoba, pródigo en rendir homenajes póstumos, realizaría un acto de justicia dedicando un recuerdo imperecedero a la memoria de su alcalde don Juan Tejón y Marín; un sencillo pedestal, por ejemplo, en los jardines del Duque de Rivas, con una lápida en que se consignara que esos jardines se deben a la iniciativa del benemérito finado.
18 Mayo, 1918.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS BARRACAS DE FERIA
Con el transcurso del tiempo los espectáculos que se presentaban en las barracas de las ferias han evolucionado, como casi todas las cosas, perdiendo el encanto de su sencillez primitiva, no obstante lo cual despertaban de modo extraordinario la curiosidad de las gentes.
Hoy a los antiguos espectáculos, que solo podíamos ver de año en año durante los días de ferias de Nuestra Señora de la Salud y de Nuestra Señora de la Fuensanta, originales, curiosos o raros, han sustituido los circos con sus gimnastas y los caballos que hacen trabajos idénticos a los que efectuaban en la primera mitad del siglo XIX; los teatros fantásticos en que se realizan maravillas por medio de la cámara negra o las combinaciones de óptica las cuales no son ya un secreto ni para los párvulos y los cinematógrafos que estamos cansados de ver en todas partes.
Los primeros espectáculos de feria consistieron en las exhibiciones de los polichinelas, aquellas toscas figuras que bailaban, reñían, se golpeaban con tremendas porras y sostenían diálogos, movidas por un hombre oculto detrás de una colcha, quien a la vez emitía las diversas y destempladas voces de sus personajes, valiéndose de pitos de cana o de latón.
Después que las barracas de los polichinelas aparecieron los teatros ambulantes en los que modestísimos artistas representaban toda clase de obras, lo mismo una tragedia que un sainete; de igual modo una zarzuela que un entremés y en los intermedios bailaban con más destreza y garbo que la mayoría de las contemporáneas estrellas de variedades.
Sin duda estos teatros en los que, durante la tarde y la noche se verificaban numerosas funciones, inspiraron a los empresarios de los teatros fijos la celebración de los espectáculos por horas, que les proporcionaron pingüe ganancias.
Sobre la puerta del barracón en que actuaba la compañía enciclopédica construíase un tablado con destino la propaganda, al reclamo según la palabra de moda.
Allí se subía un payaso que anunciaba la función con destempladas voces, en pintorescos discursos, no exentos de ingenio y de gracia, y causaba la admiración de las gentes sencillas al engullir, como si fuera el manjar más exquisito, grandes madejas de estopa ardiendo que de volvía transformadas en interminables cintas de colores.
Tampoco faltaban jamás en las ferias, y eran de las que obtenían la predilección del público, las barracas pomposamente tituladas galerías de figuras de cera.
En ellas presentábanse todos los años los sucesos de actualidad, los personajes más salientes de todos los órdenes, los episodios mas culminantes de la última guerra, crímenes terroríficos y escenas memorables de la historia.
Todo esto era reproducido con una fidelidad admirable; la figura que este año representaba a Prim el año anterior representó a Víctor Manuel; la que trescientos sesenta y cinco días antes nos hicieron pasar por Doña Juana la Loca ahora aparece actuando de Heroina de Zaragoza en el momento de disparar el cañón.
Había dos personajes indispensables en toda colección de figuras de cera; el citado últimamente, Agustina de Aragón, y el denominado la Caridad Romana, una mujer que amamantaba a su padre, a través de los hierros de la jaula en que lo encerraron, condenándole a morir de hambre.
Abundaban, asimismo, los cosmoramas, el primitivo túttli mundi o mundo por un agujero, perfeccionado. A través de grandes cristales de aumento el espectador podía admirar las ciudades más famosas, los monumentos más notables, los paisajes más pintorescos, trasladados al lienzo por artistas anónimos, maestros en el derroche de los colorines, más que ateniéndose a la realidad dejándose guiar por la fantasía
Pero ningún espectáculo de feria despertaba la curiosidad de la gente como los fenómenos, algunos auténticos, la mayoría falsos, que hoy han desaparecido casi en absoluto.
Hombres, mujeres y chiquillos estrujábanse para penetrar en la caseta donde se exhibía el gigante chino, un hombre alto y delgado como una pértiga; o la mujer barbuda, una especie de carabinero con faldas; o los hombres niños, dos muñecos vestidos de majos que actuaban de figuras decorativas sobre una cómoda; o la joven colosal, que pesaba un número inconcebible de arrobas y con cuyo corsé dábase varias vueltas a la cintura el hombre de mayor desarrollo físico.
De todos los fenómenos vivientes ninguno resultaba tan original como el hombre o la mujer salvaje.
En una especie de jaula formada de material tan consistente como el lienzo, pero cerrada con una reja de gruesos barrotes, aparecía: un truhán o un desgraciado, con el cuerpo embetunado, sin más ropa que unas enagüillas de colores, ostentando un arete en la nariz y unas cuantas plumas en la cabeza, que prorrumpía en gritos inarticulados, hacía extrañas muecas, simulaba comer trozos de carne cruda y pretendía romper la reja para abalanzarse sobre los inocentes espectadores, como si no fuera más fácil desgarrar las telas de su provisional encierro.
Un suceso verdaderamente cómico ocurrió con uno de estos salvajes el año en que se declaró un incendio en la feria. Empezó a arder la barraca en que aquel se exhibía y la fiera humana, cazada a golpe de sable en los bosques americanos, según decía el charlatán que la presentaba, abandonó su jaula y, a todo correr, fué a ponerse en sitio seguro, a la vez que pedía socorro en correctísimo español.
Luego se supo que aquel aborto de la Naturaleza había sido empleado de consumos en Barcelona.
También tenían más atractivos que los espectáculos modernos las exposiciones de fieras. Algunas, como la de Malleu, que frecuentaba mucho nuestra capital poseían gran número de hermosos ejemplares de animales raros.
Y a la vez que estas exposiciones no faltaban las focas amaestradas que, según sus dueños, decían papa y mama y tocaban la guitarra; las serpientes enormes que sus domadores se arrollaban al cuello como si fueran un delicado boa de plumas y las colecciones de perros y monos sabios que constituían las delicias de la infancia.
Asimismo eran el encanto de los chiquillos las figuras de movimiento; cómo les deleitaban la vieja haciendo calceta, el zapatero tirando de los cabos, las hermanas de la caridad curando a los heridos en el hospital de sangre, los negritos trabajando en el ingenio y otras muchas que todos los años traía el popular Barbagelata, un verdadero artista, pues además de ser obra suya toda la interesante colección de muñecos que presentaba hacía trabajos primorosos de cristal hilado.
Un humilde industrial cordobés conocido por el Soguero, porque se dedicaba a fabricar sogas, demostró su ingenio y habilidad construyendo, apesar de desconocer en absoluto la escultura y la mecánica, una pequeña colección de estas figuras, que exhibió con éxito en algunas ferias.
Cuando empezaron los espectáculos de magia por medio de la óptica, antes de que se ideara la exhibición del busto de una mujer aislado sobre un trapecio y las maravillosas transformaciones de una cabeza humana en una calavera y una cesta de flores, se presentó la famosa cabeza parlante, que llenó de asombro al público sencillo.
Sobre una bandeja colocada en una mesa, de la que, merced a una combinación de espejos, parecían verse los cuatro piés, aunque, en realidad, sólo se veían los dos de adelante, aparecía la cabeza de un hombre, una cabeza auténtica, que gesticulaba y respondía a cuantas preguntas pirigíansele [sic].
La estupefacción de la gente subía de punto al reconocer la cabeza en cuestión; era la de un enano muy popular en Córdoba porque nos visitaba todas las ferias, actuando de voceador ya en la puerta de una galería de figuras de cera, ya en la barraca de un fenómeno viviente.
No produjo menos admiración Casilda la negra, conocidísima en nuestra capital donde residió mucho tiempo, al presentarse después de una breve ausencia, con los brazos y las piernas llenos de brazaletes y ajorcas y una enorme anilla en la nariz, actuando de domesticadora de serpientes.
Compartía la popularidad en nuestras ferias con Barbagelata y el enano antedicho Manolo Cuevas, aquel hércules formidable, dueño de un circo ecuestre y después de un museo de figuras de cera, el cual fué destruido por el incendio que redujo a cenizas muchas instalaciones de la feria de Nuestra Señora de la Salud hace ya cerca de treinta años.
Sería imperdonable al tratar de los espectáculos de las barracas no hacer mención del mas original que, sin duda, vieron los nacidos. Nos referimos a la exhibición de Zambrano.
En el centro de una caseta hecha con cuatro listones y unos lienzos mugrientos y remendados, aparecía el gran Zambrano, recostado sobre un baul, digno cornpañero de los lienzos de la barraca.
Era un viejecillo enclenque, con el sello de la imbecilidad estampado en el rostro, que envolvía su cuerpo raquítico en una blusa despintada y unos pantalones raidos y cubría su cabeza con un sombrero de los llamados cartulinas, casi antidiluviano.
El pobre hombre miraba con extrañeza a la multitud que lo rodeaba Constantemente, no explicándose sin duda la espectación [sic] que producía y de vez en cuando se retiraba del baul, le daba un par de vueltas, queriendo marcar el paso y gritando con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Canta Zambrano, canta Zambrano, gí, gí, gí, y volvía a buscar su punto de apoyo en el deteriorado baul que acaso le sirviera de lecho.
Los espectadores, en vez de indignarse, reían de aquella tomadura de pelo y muchos reincidían en sus visitas al viejo idiota con gran contento de los truhanes sevillanos que llenaron la bolsa explotando la desgracia de un hombre y la candidez de la humanidad.
Y no terminaremos sin consignar otro espectáculo curioso, compañero del anterior, aunque no se exhibió en en la feria.
Hace ya muchos años, en un portal de la calle de la Librería, centro entonces de la vida cordobesa, aparecieron un día varios lienzos con unas pinturas tan llamativas como exentas de arte y un hombre que, al son de un destemplado tambor, anunciaba con charla tosca, el fenómeno nunca visto, la sirena de la mar.
Varios amigos, entre los que figuraba el autor de estas líneas, al pasar reunidos, cotidianamente, por la calle indicada, se detenían para oir los desatinos del hombre del tambor.
Una noche decidieron dejarse engañar por aquel charlatán y contribuir a su sostenimiento con las perras que valía la entrada.
En el instante de entregar aquellas, uno de los amigos, serio en la apariencia pero capaz de burlarse de un entierro, preguntó con gravedad al dueño del fenómeno: eso que usted exhibe ¿es una sirena o un sirenoide?
El individuo interrogado hizo un gesto de asombro, vaciló un momento y al fin contestó con franqueza: si he de decirle la verdad, lo que se exhibe ahí dentro es una cabeza de un mono disecada con una cola de pez hecha de madera.
Penetramos en el portal y, efectivamente, en una urna de hoja de lata y vidrio, sucia y rota, encontramos lo que, en muy pocas palabras, nos había descrito perfectamente aquel vividor: el fenómeno nunca visto, la sirena de la mar.
Mayo, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
UN ALMUERZO MEMORABLE
En aquella época dos hombres eran los ídolos del pueblo español; se hablaba de ellos en todas partes; donde quiera que se presentaban eran recibidos con una ovación y la prensa, para elogiarlos, agotaba todos los adjetivos encomiásticos de nuestro idioma.
Cierto día, uno de ellos debió sentir una impresión de asombro tan profunda como la que sintió el protagonista de La vida es sueño al ser trasladado desde la mazmorra en que gemía prisionero al palacio real, pues desde el humilde taller de una herrería pasó al proscenio de los teatros más suntuosos.
Hombre tosco, de carácter áspero, lo mismo se le despegaba el moderno traje de etiqueta que el jubón acuchillado o la casaca recamada de otros tiempos; no sabía pisar las tablas de la escena, según la frase gráfica; no tenía dotes de actor, pero en cambio poseía un tesoro sin igual en la garganta, capaz de seducir, de arrebatar a todas las muchedumbres.
Sus compañeros de profesión no podían avenirse al trato adusto, a veces grosero del artista; a sus costumbres vulgares, pero cuando cantaba, cuando llenaba el espacio de divinas armonías, rendíanse ante aquel ser excepcional e inconscientemente unían sus aplausos a los aplausos delirantes del público.
El otro hombre a quien nos referimos no fue sacado de su humilde esfera por personas que descubrieron sus excepcionales aptitudes para conducirle a las más alta esferas; él sólo, después de profundas meditaciones, después de pensarlo mucho y acaso de vacilar más, decidióse a abandonar el modesto cargo de jefe de una estación férrea, donde el porvenir que le aguardaba tenía pocos incentivos, para buscar la fortuna, el oro y el triunfo donde hoy más fácilmente se encuentra, en la arena de las plazas de toros.
Y a costa de trabajo, derrochando el valor, poniendo constantemente su vida en peligro, consiguió lo que pretendiera; en muy poco tiempo vió colmadas sus aspiraciones.
Tuvo que competir con las grandes figuras de la tauromaquia moderna; los diestros de su tiempo no se acomodaban a alternar con un torero culto que ni vestía el traje corto, ni usaba en su conversación frases groseras, ni era juerguista, sino un come dulce, como le llamaban, pero a costa de perseverancia, de arrojo y de arte, porque arte verdadero había en su trabajo, logró imponerse y que sus camaradas, aquellos que se mofaban del torero señorito, hicieran coro, más de una vez, a las calurosas ovaciones de una muchedumbre ebria de entusiasmo.
Las dos personalidades a quienes venimos refiriéndonos eran, como habrá adivinado el lector más torpe, el insigne tenor Gayarre y el gran matador de toros Mazzantini.
Una mañana esperábamos en la Estación central de los ferrocarriles la llegada de otro ilustre artista, con el que nos unía, más que la amistad, el cariño de hermanos: el malogrado pintor Rafael Romero de Torres.
Descendió éste de un coche del tren correo de Madrid y poco después bajaron de otro departamento el torero y el tenor; ambos se dirigían a Sevilla contratados para trabajar en la hermosa ciudad andaluza con motivo de su famosa feria.
Gayarre y Romero de Torres, que se conocieron y trataron en Roma algunos años antes, saludáronse afectuosamente; el primero hizo la presentación del segundo a Mazzantini, que sólo le conocía por algunas de sus obras.
Momentos después los cuatro nos dirigíamos al restaurant de la Estación, para almorzar, invitados por Mazzantini.
Fue aquel un almuerzo memorable para el autor de estas líneas. Cerca de dos horas, que nos parecieron cortísimas, pasamos en amena charla, hablando de todo, de arte, de literatura, de viajes, de toreo.
Al relato pintoresco de una escena interesante sucedía la descripción de otra que avivaba poderosamente nuestra curiosidad, intercalando en todo ello ingeniosas observaciones, anécdotas llenas de gracia y frases verdaderamente felices.
Rafael Romero aderezaba la conversación con las sales de su ingenio y de su gracia inagotable.
Hasta el tenor eminente, hombre de pocas palabras como dice el vulgo, mostrábase locuaz aquel día.
El nos recordó la original aventura que, hallándose con Romero de Torres y otros artistas, les ocurrió en Roma una noche en que, vestidos con trajes andaluces, fueron a obsequiar con una serenata al insigne pintor Madrazo, y cuando Gayarre cantaba una jota presentóse la policía y pretendió detenerle por escandalizar a las altas horas de la madrugada.
Aprovechando un momento en que cesó la animada charla, preguntamos a Mazzantini: don Luis, a juicio de usted ¿quien ha sido el mejor torero?
Dispense que no le conteste, nos dijo, pues es usted periodista, mañana publicará mi respuesta y podría originarme disgustos y comentarios desagradables.
Prometímosle formalmente reservar su opinión y entonces habló así: pues bien, voy a satisfacer su curiosidad, siempre en el terreno íntimo de la confianza: el torero que tiene mayor conocimiento de los toros, un conocimiento que yo calificaría de sobrenatural, es Lagartijo; el torero más completo Guerrita; el que mata más toros. .. yo.
Grabadas quedaron en nuestra memoria estas palabras, que hoy no vacilamos en transcribir, seguros de que al hacerlo no faltamos a nuestra promesa, pues el torero que las pronunciara ya pasó hace ya muchos años a la historia.
El matador de toros pudo temer entonces que por sus apreciaciones le juzgaran inmodesto; hoy al flamante gobernador de Guadalajara ¿qué le puede importar lo que digan del torero de antaño?
Agosto, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA VIRGEN DE AGOSTO
Día de gran fiesta y de verdadero júbilo para el pueblo de Córdoba era, en otros tiempos, el 15 de Agosto, dedicado por la Iglesia a conmemorar el misterio de la Asunsión [sic] de la Virgen.
Los obreros del campo que, concluida la viajada vienen en esa fecha a holgar, levantábanse muy temprano y unos luciendo los trapitos de cristianar y otros vestidos con los bombachos y la blusa del trabajo y cubierta la cabeza con el enorme sombrero de palma lleno de espejuelos, cintas y lazos de colores, dirigíanse a la plaza del Salvador y a los alrededores del Mercado, sitios en que formaban numerosos grupos y pasaban algunas horas en alegre charla, cambiando impresiones sobre el trabajo, sin protestar contra su suerte y dispuestos a pasar lo mejor posible la breve temporada que habían de permanecer al lado de sus familias.
Mozos y ancianos convidábanse repetidas veces en las tabernas de los mencionados parajes, en las que hacían gran consumo de chicuelas de pasas y medios cafés con aguardiente.
Las vecinas de los barrios de San Basilio y San Agustín también madrugaban más que de costumbre, para barrer y regar las puertas de sus casas y dar bajeras a las paredes, a fin de que estuvieran limpias y relucientes cuando pasaran ante ellas las imágenes de Nuestra Señora del Tránsito.
Si por la tarde se celebraba corrida de novillos, los campesinos invadían los tendidos de sol de la Plaza, sin temor al calor, para admirar las proezas de los lidiadores.
Apenas concluía la fiesta marchaban al barrio de San Basilio para asistir a la procesión, una de las más típicas y populares de nuestra ciudad.
Jóvenes y viejos, con sus ropas de lujo, consistentes en el traje negro de recio y burdo paño, las botas de casquillos de color y la camisa de pechera rizada y encañonada, disputábanse el honor de conducir a la Virgen en sus andas o de acompañarla con un cirio.
Organizábase la comitiva enmedio del mayor entusiasmo, que no decaía un momento mientras la venerada imagen recorría las principales calles del barrio.
Balcones y ventanas ostentaban a guisa de colgaduras, ya la colcha blanca de ganchillo o la de lienzo rameado de vivos colores; ya el vistoso mantón de Manila, ya la sábana llena de encajes y bordados.
No quedaba vecino que dejara de salir a la puerta de su casa para ver la bella efigie yacente, rodeada de gasas y flores.
En aquellas horas interrumpía el silencio característico de nuestros barrios un ruido ensordecedor pero simpático y agradable formado por el repique de las campanas del templo, el disparo de los cohetes, las notas de la banda de música, los gritos de los mozos encargados de expender las papeletas para la rifa del par de pichones o el melón de descomunal tamaño, el choque de las monedas en los cepos al ser agitados por los postulantes y el continuo clamoreo de la turba de chiquillos exclamando en todas partes: ¡Viva la Virgen de acá!
Cuando terminaba esta procesión la gente dirigíase, casi a la carrera, al barrio de San Agustín, para ver, siquiera, entrar a la imagen en su templo.
Solemne y brillante resultaba aquí también la procesión de Nuestra Señora del Tránsito, pero no tenía un sello tan típico, tan popular como la de San Basilio.
Las dos iglesias expresadas permanecían abiertas hasta las altas horas de la noche y por ellas desfilaban innumebles fieles para orar ante la Reina de los Cielos.
Al penetrar en ellas experimentábase una sensación gratísima; allí se respiraba un ambiente fresco y embalsamado con los aromas de las flores y el divino perfume de la oración.
El altar de la Virgen brillaba como un ascua de oro y las luces de cera, los ramos de flores y las macetas de albahaca primorosamente recortada, y de otras plantas olorosas, únicos elementos utilizados entonces para exornar la Casa de Dios, formaban un conjunto grandioso y artístico dentro de su extremada sencillez.
Aquel conjunto invitaba al recogimiento y a la oración.
Luego mozas y mozos no sabían donde acudir, pues había tres verbenas en la misma noche; las de San Basilio y San Agustín y la de la Virgen de los Faroles en la Catedral, pero no faltaba público para ninguna y en todas era extraordinaria la animación.
Notábase en éstas y en todas las demás veladas cordobesas menos lujo que ahora, mas sencillez y en su consecuencia tenían mayores encantos.
No había en ellas derroches de iluminación, ni tómbolas, ni salones de baile, sino únicamente varias mesillas con campanas de barro y otros juguetes primitivos, muchos puestos de higochumbos, las clásicas arropieras, la cucaña y el tio vivo.
Esto bastaba para que la gente joven se divirtiera, ya dando vueltas en los cochecitos de madera, ya paseando por las calles del barrio y para que los chiquillos disfrutasen promoviendo un estrépito infernal con pitos y carracas de madera.
Los mozos obsequiaban a sus novias y amigas con los higochumbos o los olorosos ramos de jazmines y no faltaban mozalbetes bulliciosos que, para prolongar la velada y la agradable charla con las lindas jóvenes, hacían emprender a éstas y sus familias la caminata desde San Basilio o San Agustín hasta la Virgen de los Faroles, con el propósito de convidarlas, so pretexto de que en ninguna parte se hallaban arropías tan dulces corno las de Matea ni agua tan fresca y exquisita como la del caño gordo.
Agosto, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
TRES "VIVOS"
Hace unos cuarenta años se presentó en Córdoba un extraño personaje que despertó la curiosidad de todo el vecindario y sirvió de tema, durante mucho tiempo, para todas las conversaciones.
Era un hombre joven, alto, robusto, de facciones correctas y barba rubia.
Tenía tipo extranjero, chapurreaba, al parecer con dificultad, el idioma castellano y se titulaba Príncipe ruso.
Se instaló en el mejor departamento del Hotel Suizo, dándose vida de verdadero príncipe.
Derrochaba el dinero a manos llenas; hallábase rodeado de servidores a los que recompensaba su trabajo espléndidamente y, por estos motivos, consiguió en pocos días una popularidad envidiable.
Siempre tenía los bolsillos repletos de monedas de oro y plata, que utilizaba para adquirir el objeto de precio más ínfimo y para dar propinas y limosnas, sin admitir jamás la diferencia entre el valor de lo que comprase y la cantidad que entregara; así, a veces, pagaba cinco pesetas por una miserable caja de fósforos.
Huelga decir que, sin cesar, le asediaba una legión de mendigos y pedigüeños y cuando entraba en un café o casino todos los camareros se disputaban el honor de servirle.
Algunos vividores aprovecharon bien la esplendidez inusitada del moderno Creso; si viviera, podría confirmarlo el popular Caldereta, uno de los recaderos cuyos servicios utilizaba más frecuentemente el famoso Príncipe.
Un día le llamó para que le comprara una fruta muy grande, muy hermosa, cuyo nombre ignoraba, que había visto en el Mercado, pues quería enviarla a su tierra.
Tratábase de un melón; Caldereta recibió una reluciente moneda de oro de veinticinco pesetas para adquirirlo; pagó por él cuatro o seis cuartos y cuando se dispuso a entregar la vuelta al simpático personaje este le dijo que la guardara.
Caldereta, por primera vez en su vida, se vió en posesión de una moneda de oro, pues no quiso cambiarla para pagar el melón, barruntando que llegase a ser suya.
La buena sociedad cordobesa disputábase la amistad de nuestro huesped y la gente del pueblo sólo hablaba de las riquezas fabulosas y la generosidad sin ejemplo de aquel hombre, al que llegó a rodear de una aureola casi fantástica.
El Príncipe ruso cortejó a una distinguida señorita, púsose en relaciones formales con ella y se concertó el matrimonio.
Modistas, costureras y bordadoras empezaron a confeccionar, a toda prisa, pues la boda había de verificarse en breve, un magnífico ajuar, sin omitir en ninguna de sus prendas la corona y las armas de la regia estirpe a que pertenecía el novio.
Este, pocos días antes del convenido para el enlace concertó la compra, en una suma muy elevada, de una gran casa con un magnífico jardín.
Para pagarla y para atender a los gastos que su casamiento le originaría, fue a una casa-banca dispuesto a efectuar una operación de varios centenares de miles de pesetas contra otro establecimiento de crédito de una importante población.
En la caja de la casa-banca no había; en aquel momento, la cantidad que el forastero solicitaba; de lo contrario se la hubieran entregado sin vacilar, pues aquel le merecía confianza absoluta.
En su virtud, y no sin pedirle mil perdones, le dijeron que volviese al día siguiente y ya le tendrían preparado el dinero.
Algunas horas después el establecimiento de crédito de Córdoba telegrafió al otro contra el que había de girarse la cantidad solicitada y aquél contestó que allí no conocían a la persona de que se trataba.
La impresión que produjo tal respuesta fué Indescriptible; el Príncipe ruso se había convertido en un estafador.
Cuando se presentó nuevamente a percibir los varios cientos de miles de pesetas, una pareja de la Guardia civil le detuvo, conduciéndole a la Cárcel.
La noticia de este famoso suceso corrió como reguero de pólvora, produciendo un asombro extraordinario en todas las clases sociales.
Según las averiguaciones hechas. a la hora en que el estafador se presentó la primera vez en la casa-banca para realizar la operación, en la plaza comercial contra la que debíía efectuarla, tenía dispuesta una persona para que, cuando desde aquí preguntasen si se hacía efectiva la cantidad pedida, contestase afirmativamente; por lo tanto, sólo la falta de la considerable suma que se exigía libró de la estafa a los banqueros cordobeses.
Cuando estos telegrafiaron en solicitud de informes, ya no pudieron ser comunicados, porque no se hallaba de servicio el cómplice del estafador y se descubrió la farsa.
Como es lógico suponer la proyectada boda quedó deshecha y la misma suerte corrió el trato para adquirir una de las mejores casas de nuestra capital
Por cierto que el dueño de la finca, hombre avaro y de no muy rectas intenciones, cuando ya consideró vendida la casa, llevóse, indebidamente, gran parte de los naranjos que habla en su magnífico jardín, haciendo un gran negocio, pues aquel quedó despojado de la arboleda que más lo embellecía y casi todos, al ser trasplantados, se perdieron.
El Príncipe ruso, que era un español demasiado listo, murió muchos años después, ejerciendo un importante cargo en la provincia de Murcia
***
No por Córdoba y su provincia, sino por España entera, se extendió, hace un cuarto de siglo, la fama de un sacerdote listo, de gran cultura, simpático que, según él decía, ostentaba una alta dignidad y excepcionales preeminencias.
Este sacerdote repartía pródigamente, entre el clero, distinciones y mercedes pontificias y ofrecía cargos importantes, a cambio de determinadas cantidades para los gastos que la tramitación de los expedientes originara y limosnas para instituciones benéficas.
Dedicado a esta misión recorrió gran número de poblaciones, haciéndose pasar en todas por el Dean de Teruel.
Vino a Córdoba, visitó sus principales pueblos, en los que ejerció el ministerio sacerdotal y ofreció, como de costumbre, honores y cargos a determinados presbíteros, pero nuestro huesped no tuvo más fortuna que el Príncicipe [sic] ruso; aquí fue descubierto y dió con sus huesos en la Cárcel.
Aquel hombre no era el Deán de Teruel; todos los títulos y mercedes que otorgó resultaron falsos y todos los destinos y altos puestos que ofreció ilusorios.
¿Quién era, pues, este extraño personaje? Los infitnitos tribunales de justicia ante los cuales compareció no pudieron averiguarlo.
En todas las poblaciones se presentaba con el nombre de Francisco Rodriguez Pilares, pero desde que cayó en poder de la justicia, en cada juzgado y en cada audiencia decía un nombre y unos apellidos distintos, consignando el pueblo y la fecha de su nacimiento, así como la iglesia en que estaba bautizado y ¡cosa extraña! acudíase a los libros parroquiales correspondientes y allí estaba la partida de bautismo del individuo en cuestión.
Este enigma viviente, que no prestaba dos declaraciones análogas, que procuraba envolver su existencia en el mayor misterio, sólo era consecuente en dos afirmaciones: las de que poseía la carrera sacerdotal y había sido elegido Deán de Teruel, aunque no llegó a posesionarse de dicha dignidad.
En la Cárcel de Córdoba ocupaba una celda de pago y dedicaba el tiempo que le dejaban libre las numerosas visitas que recibía, a leer en su viejo breviario o a escribir artículos para la prensa.
En el Diario de Córdoba publicó algunos, muy bien razonados, proponiendo reformas indispensables en nuestros códigos de justicia.
El supuesto Deán de Teruel poseía una habilidad asombrosa para imitar toda clase de letras, firmas, rúbricas, sellos, dibujos, grabados, y de esa habilidad se valía para falsificar títulos pontificios y de cualquier especie, que otorgaba a cambio de sumas no muy crecidas.
Un distinguido abogado de esta capital, al visitarle en la Cárcel, preguntóle si era cierto que imitaba con rara perfección el carácter de letra más enrevesado.
Tome usted esta cuartilla de papel, le contestó el hombre misterioso, escriba usted tres o cuatro líneas, ponga debajo su firma y rúbrica y entréguemela. Si antes de cinco minutos no se la devuelvo en unión de otra tan idéntica que usted no sabrá cuál es la suya, pierdo lo que usted quiera.
El letrado accedió a la invitación y, antes de poner en manos de su interlocutor la cuartilla, le hizo, en un extremo, una señal con la uña, para poder distinguirla en el caso de que la escritura resultara igual.
A los pocos instantes el imitador estupendo mostrábale dos cuartillas, al mismo tiempo que le preguntaba ¿cual es la escrita por usted?
El abogado notó, con asombro, que letra y firma resultaban exactamente iguales, mas para salir airoso del trance al responder, miro con disimulo el ángulo del papel en que había señalado la uña y su estupefacción no tuvo limites al encontrar en las dos cuartillas análoga huella.
El Deán de Teruel, Francisco Rodríguez Pilares o quien fuere, sufrió una larga odisea, rodando de cárcel en cárcel y la prensa habló mucho de él hasta que el tiempo hizo desaparecer aquella curiosa figura envolviéndola en el impenetrable velo del olvido.
***
Hallábase en todo su apogeo el Ateneo creado por una pléyade de jóvenes estudiosos con el concurso de hombres de ciencias, literatos y artistas, y establecido en el hermoso local del antiguo Casino Industrial, donde hoy se halla el Banco Español de Crédito.
Por su tribuna desfilaban, además de los oradores y poetas cordobeses, casi todos los que visitaban esta capital.
Procedente de Madrid llegó un joven de porte distinguido, hospedándose en el Hotel de Oriente. Se hizo presentar en el Ateneo y, simpático, afable y locuaz, pronto contó con numerosos amigos.
Allí expuso el objeto de su viaje; él era ingeniero y venía, por encargo de una importante sociedad, con el objeto de efectuar los estudios preliminares para establecer las líneas taquifóricas. Ellas habían de dar un impulso extraordinario a la vida de esta población.
Nuestro hombre, después de relacionarse con muchas personas significadas, comenzó sus estudios, bien extraños por cierto.
Cuando terminaba el almuerzo, en el que siempre le acompañaban, invitados por él, dos o tres amigos, montaban todos en un coche de alquiler que les aguardaba en la puerta de la fonda y se dirigían a cualquier camino o carretera; el supuesto ingeniero apeábase provisto de una cinta de medir; estendíala a lo ancho del sendero, anotaba unas cifras en un cuaderno y volvía al coche para repetir la operación en otro paraje.
Al atardecer regresaba a su hospedaje; el dueño de éste abonaba el importe del alquiler del vehículo, pues había convenido con el ingeniero satisfacer todos los gastos que este hiciera y ponerle la cuenta a fin de mes: el hombre de las líneas taquifóricas obsequiaba a sus acompañantes con unos habanos, de los que también le proveía el bondadoso hostelero, y despedíase hasta la noche.
De nueve a diez ya estaba el forastero en su tertulia del Ateneo o en la casa de una conocida familia, donde cortejaba a una muchacha encantadora.
Los ateneistas invitáronle para que pronunciase una conferencia; accedió complaciente y entretuvo a su selecto auditorio durante media hora con una charla amena que, analizándola, hubiera quedado reducida a palabras y palabras
Llegó un día en que dijo que había terminado su estudio y para dar cuenta de él y explicar el proyecto de las líneas taquifóricas y su importancia excepcional, ínvitó a un banquete, en el Hotel Oriente, a las autoridades, los periodistas y otras personas de significación.
Cuando llegó la hora de los brindis, habló largo y tendido acerca del proyecto en cuestión, haciéndolo con tanta habilidad que, aunque nadie entendió una palabra del asunto, todos quedaron convencidos de la utilidad indiscutible de las líneas taquifóricas y brindaron por su implantación, con entusiasmo.
Al día siguiente los hados de la adversidad se conjuraron contra el flamante ingeniero. Fué a rogar al Presidente del Ateneo que le prestase dos mil pesetas para un compromiso urgente, prometiendo devolverlas antes de que transcurriesen veinticuatro horas, pero no consiguió su objeto, único móvil de toda la farsa que había representado; los dueños del Hotel de Oriente adquirieron informes, según los cuales su huesped no había traido otra misión a Córdoba que la de darse buena vida una temporada a costa de los incautos y, por último, los amigos que le acompañaban en sus expediciones y que también sospechaban ya que se trataba de un pobre diablo, sin un céntimo, pues hasta para adquirir un sello de franqueo una caja de fósforos pedía el dinero a quien le acompañaba, pretextando que no llevaba suelto, descubriéronle por medio de una sencilla estratagema.
Súbitamente, cuando se hallaba en un corro del Ateneo, se presentó un individuo diciéndole con bien simulado azoramiento: ¡ocúltese usted que viene una pareja de policía en su busca!
El forastero dió un salto, bajó la escalera con rapidez inconcebible y fué a esconderse en un patio, detrás de un macetero, mientras los testigos de la escena prorrumpían en una carcajada poco piadosa.
Entonces neustro [sic] hombre hizo confesión general; ni era ingeniero, sino estudiante, ni traía encomendada misión alguna, ni sabía una palabra de líneas taquifóricas.
En un rato de buen humor concibió la idea de venir a nuestra capital para hacer unas cuantas calaveradas y apreciar el número de aventuras que podía correrse sin tener un miserable céntimo en el bolsillo.
Escribió a su padre contándole lo ocurrido, aquel se comprometió a pagar a los hosteleros la respetable suma a que se elevaba el hospedaje del mozo, el banquete que ofreció a las autoridades, el alquiler del coche en que efectuaba las excursiones para medir los caminos y los cigarros habanos con que obsequiaba a sus acompañantes, y el travieso joven regresó a Madrid, sin haber sido empapelado.
No obstante, el susto que le proporcionaron en el Ateneo o la vergüenza que le originara su confesión, debió servirle de escarmiento porque no repitió estas andanzas y, bastantes años después, desempeñaba, de verdad, un elevado cargo en una importante empresa de la Corte.
Enero, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS ABANICOS
Antiguamente, el abanico no era un arma de la coqueteria femenina, como es hoy, sino un objeto útil y de adorno, pues al mismo tiempo que proporcionaba su poseedor a aire fresco en el verano constituía el complemento de las calas y joyas de la mujer en todas las épocas.
De las joyas hemos dicho porque había abanicos de extraordinario valor; nuestras abuelas guardaban en sus cofres, encerrados en primorosas cajas de cedro o de palo santo, soberbios abanicos, verdaderas obras artísticas, con varillaje de metal primorosamente labrado, de preciosa filigrana cordobesa, de nácar o marfil, lleno de turquesas, de amatistas, de granates y de esmeraldas.
La tela era de seda y en los mejores la sustituye a la cabritilla, con paisajes y figuras pintadas por artistas de renombre.
Estos abanicos estaban reservados para las grandes solemnidades, tales como el Jueves y Viernes Santos, el día del Corpus o para los saraos y festivales de rigurosa etiqueta.
De ordinario las señoras usaban, en el invierno, los abanicos llamados de baraja, compuestos de tablilla sujetas con cintas, que podían abrirse y cerrarse de derecha a izquierda y viceversa, o los de blonda, casa o plumas y en verano los de pie de ébano o sándalo, con telas modestas o papel pintado rayado de vivos colores.
Estos abanicos eran de gran tamaño para que produjesen mucho aire; al lado de ellos los que se usan en la actualidad no pasan de la categoría de juguetes.
Dichos objetos, como las alhajas, los vestidos de raso y terciopelo, las mantillas de felpa y los mantones de alfombra en pasaban, no ya de madres a hijas sino de generación a generación y ocupaban un lugar preferente en el arcón tallado, o en el contador lleno de incrustaciones de marfil y nácar.
Las antiguas familias cordobesas conservan aún algunos de esos abanicos que los anticuarios buscan con afán y pagan a elevados precios.
Las mujeres del pueblo utilizaban para echarse aire, según la frase vulgar, los pericones, unos abanicos también muy grandes, con pie de tosca madera y vistosos paisajes pintados en papel, en los que, ordinariamente, se representaban escenas de amores.
Los días de feria, únicos en teoría corridas de toros en nuestra capital, inundaba los alrededores de la plaza una verdadera lección de vendedores de abanicos de caña con sus enormes canasto repletos de tal mercancía.
Por su sencillez hubiéramos calificar de primitivo tales abanicos; formábanlos cinco o seis palillos de caña y sobre ellas, mal pegado como papel basto, rojo, azul, verde o amarillo con unos dibujos litografíados en los populares talleres del industrial malagueño Mitjana, que inundó las casas de vecinos de toda España de aquellas famosas láminas en negro o iluminadas a mano, pésimamente, representando la historia de Cristóbal Colón, de Malelkader o del Casto José y las imágenes de infinidades de santos.
En los paisajes de estos abanicos se reproducían indefectiblemente una suerte del toreo cuando no presentábase una pareja de majos o un bandolero a caballo con su amante a la grupa.
Debajo del dibujo nunca faltaba una cuarteta, una quintilla o una décima y huelga decir que la obra literaria, en cuanto a méritos, se hallaba la misma altura que la artística.
Como estos abanicos eran muy baratos, solo valían dos cuartos, cuántas personas iban a la fiesta nacional proveíanse de ellos y contribuían a aumentar la policromia de la plaza de toros que constituye uno de sus principales encantos.
Los barquilleros y las arropieras vendían, para los muchachos, otros abanicos tan sencillos como los citados anteriormeute [sic], redondos, hechos con un papel lleno de dobleces, cuyos bordes estaban sujetos a dos pedazos de caña.
No ya los abanicos de gran valor que, según hemos dicho, pasaban de unas a otras generaciones, sino los más modestos duraban años y años y, si se le rompía una varilla o se les gastaban los remaches del clavillo, sus dueñas llevábanlos para que los compusieran a los modestos abaniqueros y paragüeros establecidos en reducidos portales de la calle de la Feria o a un taller análogo, pero de más importancia, que hubo, durante muchos años, en la cuesta de Luján.
Y era curioso ver a todo en general carlista, Goiseda, en un chirivitil de la calle más popular de Córdoba, pegando una vareta o poniendo un clavillo nuevo a un pericón.
El dueño de un establecimiento de quincalla, bisutería y otros artículos que adquirió bastante popularidad, denominado La Estrella y situado en la calle de la Librería, amplió su negocio instalando una fábrica de abanicos y bastones, la única que ha habido en nuestra ciudad.
El abanico japonés vino a matar a todos sus antecesores, pues era más elegante y más barato; hasta aquellos que constituían verdaderas joyas quedaron en el fondo del arcón si no pasaron a las vitrinas de los museos, para no entorpecer el reinado del terrible competidor que acababa de ser impuesto por la moda.
Las muchachas de aquella época, más románticas que las actuales, enamoradas de la poesía, fervientes admiradoras de Bécquer y de Campoamor, aprovecharon la irrupción del abanico japonés para que sustituyera al álbum y sobre los desdichados poetas cayó un verdadero diluvio de abanicos, como después había de caer de tarjetas postales, para que en ellos dejaran a sus dueñas galanterías mejor o peor rimadas.
Fernández Ruano, el Barón de Fuente de Quinto, García Lovera, Grilo, Alcalde Valladares y sus numerosos colegas sufrían sudores de muerte, aunque siempre estuvieran rodeado de objetos destinados a producir aire, para complacer a las acaparadoras de versos, sin repetir pensamientos ni flores.
Uno de los escritores citados, harto de exprimir el caletre para piropear a las muchachas en sus abanicos a pelo a un recurso supremo y hábil: compuso una cuarteta que lo mismo podía servir para el abanico de una linda joven que para el de un carabinero retirado.
Enviábanle uno de aquellos y, acto seguido, en la parte menos visible de la tela, junto a un bordón, escribía,
Con tu rara petición
en grave apuro me pones,
que mis versos solo son
para andar por los rincones”
Debajo estampaba su firma y se quedaba satisfechísimo.
Pero tal satisfacción habría desaparecido sin duda si hubiese visto la cara que ponían y los adjetivos que le dedicaban las muchachas cuando en un corro de éstas había dos o tres con la misma composición en sus abanicos.
Agosto, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA ALMONA
Entre las pequeñas industrias más populares en Córdoba durante la primera mitad del siglo XIX figuraba la fabricación de jabones. Numerosas, familias dedicábanse a ella y con sus productos vivían modestamente.
Estas fábricas en miniatura, y valga, la palabra, exclusivas de nuestra población, tenían un nombre especial, de origen árabe: se denominaban almonas.
En la almona no sólo se elaboraba y vendía el jabón, sino también se expendía aceite y vinagre.
Rara era la calle en que no había uno o varios de los citados establecimientos y en una de las más céntricas, entonces, de la capital, abundaban tanto que le dieron nombre; nos referimos a la calle de Gutiérrez de los Ríos, que se llamó de Almonas, denominación por la que aún es conocida y en la que hubo, hasta hace poco tiempo, la almona de paso, por la que se salía desde la citada calle a la del Huerto de San Andrés.
Generalmente las almonas estaban establecidas en casas pequeñas que sólo tenían una cocina y un patio de regulares dimensiones para instalar las calderas de cobre, las artesas de madera y los demás efectos necesarios para la fabricación.
En el portal, también muy reducido, hallábase la tienda, semejante a la actual especería, único establecimiento que no ha perdido su carácter primitivo en Córdoba.
En varias tablas, sujetas con soportes a las paredes hallábanse el tosco barreño con el jabón blando y las barras de jabón duro; a un lado la tinaja del vinagre y la zafra del aceite; sobre una mesa los jarros vidriados con las bocas de piquera y los alcuzones de lata y en el mostrador de pino, pintado de color de caoba, la balanza para pesar el jabón y las medidas del aceite y el vinagre dentro del escurridor, también de hojalata.
Todos los miembros de la familia que poseía una almona se dedicaban a esta industria y al comercio inherente a ella; hombres y mujeres fabricaban el jabón; una de las mozas estaba al frente del despacho y los chiquillos y las viejas iban de casa en casa para comprar la ceniza de los fogones, que era uno de los dos componentes del jabón.
En la época de elaborar el aceite el hombre de más representación de la familia recorría los molinos del término de Córdoba y de los pueblos más ricos en aceituna, como Lucena y Adamuz, para comprar los turbios o la borra, el otro componente de aquellos jabones que se aplicaban a todos los usos, porque carecían de las sustancias nocivas que hoy se emplean en su fabricación ordinariamente.
Como entonces apenas se conocían los jabones llamados de tocador, era importantísima la venta de los productos de nuestras almonas. Así se explica que, apesar del gran número de estas, todas hicieran buen negocio.
En las primeras horas de la mañana, cuando las mujeres salían a hacer la despensa, había cola, para comprar, en los establecimientos citados, pues la despensera que no tenía que adquirir dos cuartos de jabón blando para lavar los platos o un cuarterón de jabón duro para lavar la ropa, iba por una panilla de aceite con la típica alcuza o por medio real de vinagre con el jarrillo melado que exclusivamente se destinaba a este uso.
El jabón de la almona cordobesa llegó a ser un producto acreditado en toda España, tanto que de Soria y de Asturias venían otros industriales con caballerías cargadas de manteca, para venderla aquí y comprar, en cambio, jabón que luego expendían en sus pueblos, obteniendo pingües beneficios.
Algunas familias consiguieron, con las modestas almonas, reunir buenos capitales y entre los descendientes de una de aquellas figuran personas que ostentan títulos nobiliarios.
Hace treinta años circulaba de boca en boca una historia o leyenda interesante.
Decíase que un hombre laborioso, de los que se dedicaban a fabricar jabón, logró ahorrar unos cuantos miles de pesetas, las cuales tenía ocultas en su propia casa.
El individuo en cuestión era solo, carecía de familia; únicamente habitaba con él un muchacho que trajo de su pueblo, cuando ya se sintió torpe por el peso de los años, para que le ayudara en las tareas de la elaboración y venta de jabones.
El industrial aludido murió repentinamente y, según los narradores de esta leyenda o historia añadían, el mozo que le acompañaba, para quien no era un secreto que su amo tenia escondido un tesoro, aunque ignoraba el escondite, se dedicó a buscarlo, haciendo escavaciones [sic] y boquetes en todas partes y, hasta que lo hubo encontrado a nadie dió cuenta del fallecimiento de aquel hombre.
El vulgo añadía que los ahorros del viejo constituyeron la base de las industrias que implantara, poco tiempo después, su criado, las cuales adquirieron gran desarrollo y proporcionaron cuantiosas rentas y envidiable posición social al antiguo dependiente de la humilde almona.
Agosto, 1919.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL MES DE SEPTIEMBRE Y LA HISTORIA DE CORDOBA
Es un hecho curioso, digno de consignarse, el de que los principales acontecimientos de la historia de Córdoba comprendidos en la edad moderna ocurrieran en el mes de Septiembre.
El 4 de dicho mes del año 1812 quedó nuestra capital libre, por completo, de los franceses que la invadieron el 7 de Junio de 1808.
La marcha de los invasores produjo un indescriptible júbilo a los cordobeses, que demostraron su entusiasmo y alegría al recibir, la noche del día 4, al Barón de Scbepeler, comandante de una partida de descubierta del quinto ejercito, y el día 11 al general don I Pedro Agustín de Echavarri, a quien el vecindario fué a esperar al histórico. santuario de Nuestra Señora de Linares.
Pocos días después publicóse la Constitución de la Monarquía y con este motivo se celebraron numerosos festejos populares en la plaza de la Corredera, en la calle de la Feria y en el paseo de la Ribera.
El 30 de Septiembre de 1836 entró en C6rdoba el general carlista don Miguel Gómez al frente de su división, a la que se habían unido otras, entre ellas la del famoso Cabrera, constituyendo un conjunto de ocho a nueve mil hombres.
Advertida la ciudad de que se dirigían hacia ella los facciosos, como vulgarmente se denominaba a los carlistas, aprestóse a impedir la entrada de aquéllos, cerrando, con este fin, todas las puertas de la población y apercibiéndose la guardia nacional a la defensa.
Cabrera, en unión de algunos de sus secuases [sic], logró violentar la puerta de Baeza y por ella penetró en Córdoba.
Los Nacionales dirigiéronse entonces al Alcázar y a los lugares contiguos que estaban fortificados, realizando una defensa heroica, desesperada, hasta que, por falta de auxilios, se tuvieron que entregar a los tres días de lucha, mediante una capitulación verbal que no les fué cumplida, y los bravos defensores de nuestra capital quedaron prisioneros
En esta terrible contienda hubo muchas víctimas de ambos bandos, entre ellas el general carlista don Santiago Villalobos.
Ningún historiador de nuestra ciudad ha llegado, en sus crónicas, hasta la época en que se registraron los anteriores sucesos.
Por esta circunstancia consideramos interesante la reproducción de parte del relato que aparece, a guisa de preámbulo, en la descripción de unas honras fúnebres en sufragio por los milicianos muertos en la referida lucha, descripción publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba correspondiente al 17 de Enero de 1837. Dice así el anónimo cronista:
“Por fin el enemigo, auxiliado por los traidores que existen aquí entre nosotros, tomó después de veinticuatro horas de fuego el reducto que defendían los valientes, cuya perdida lloramos los que estuvimos con ellos y todos los buenos. El pérfido Jefe de los bandidos prometió respetar las vidas y propiedades de los que se le habían rendido mas sólo con la idea de inmolarlos cobardemente”.
“Cuanto puede inventar la barbarie más estúpida y la alevosía más atroz fue empleado por los cabecillas facciosos para vengarse de la firmeza de los leales y castigar su consecuencia en el desempeño de los deberes que habían jurado defender. Persuadidos de su impotencia para vencer como valientes echaron mano de la rastrera intriga, de los amaños y de la doblez y estos medios, empleados en circunstancias como aquellas, tuvieron el resultado que podían desear los malévolos El fuerte se entregó y los Milicianos Nacionales tuvieron el dolor de ser prisioneros de una horda que ya había robado sus casas, insultado a sus familias y cubierto de luto una población que, dirigida por manos más inteligentes, se habría salvado del enemigo o, por lo menos, no hubiera caído sobre ella el diluvio de desgracias que aun hoy está llorando”.
“Los desventurados restos del patriotismo cordobés que habían quedado con vida del ataque del 30 de Septiembre y 1.º de Octubre y que habían salido de sus trincheras bajo la salvaguardia de una capitulación, siguieron a los inmundos soldados del pretendiente Carlos, no como prisioneros de guerra, sino como los esclavos que hacen los pueblos salvajes. Sus brillantes uniformes convertidos en la más indecente desnudez, su elegante aseo en la suciedad mis asquerosa, sus comodidades y riquezas en la miseria mis aterradora; pero esto era nada en comparación de los desastres que les sobrevinieron después: la muerte, la atroz muerte que dan los verdugos acosaba a todos y por doquiera se veía el sable o bayoneta del faccioso envainado o pronto a hacerlo en los pechos de estas leales víctimas de la patria que, grande aun entonces, parecía que desafiaban a la injusta fortuna por su abandono. El cuerpo de Villar, cayó cosido a bayonetazos y su vida respetada en cien combates fue exhalada en medio de las crueles agonías que produce el despecho de recibirlas de manos traidoras. Ramírez, distinguido por su ardiente patriotismo, murió también, y otros, otros ...”
Hasta aquí el relato del Boletín Oficial periódico que en aquel tiempo, no se dedicaba exclusivamente, como ahora, a la inserción de disposiciones, circulares, edictos y anuncios oficiales, sino que publicaba artículos científicos y literarios, poesías y hasta chascarrillos y anécdotas resultando muy variado y ameno.
El número del martes 17 de Enero de 1837 del que hemos reproducido los anteriores párrafos, esta dedicado, por completo, a los defensores da Córdoba contra la invasión carlista, y es muy interesante y de no escaso valor histórico.
Después del relato de que hemos copiado algunos fragmentos, contiene la descripción de las honras celebradas en la Santa Iglesia Catedral el día anterior, 16 de Enero, por orden del Jefe superior político de la provincia y del Ayuntamiento de la capital.
Todas las autoridades y corporaciones y las personas invitadas se reunieron en el salón capitular de las Casas Consistoriales y desde allí marcharon a la Basílica en la que se congregó un inmenso gentío.
Las exequias por las víctimas de los facciosos revistieron solemnidad extraordinaria.
La oración fúnebre estuvo a cargo de don Miguel Riera y una compañía del batallón de tiradores de Sevilla rindió los honores que determina la Ordenanza militar.
Completan el texto de repetido número del Boletín Oficial, que está editado en la imprenta de Santaló, Canalejas y Compañía, un Himno dedicado a los nacionales prisioneros en Córdoba por su compañero de armas Fulgencio Benítez Torres, composición sentida y vibrante, y un Bando del comandante general de esta plaza don Sebastián de la Calzada, determinando que permaneciera en vigor hasta el 20 de dicho mes la disposición que dictó el 5 de Noviembre por la que se indultaba a los individuos que hubieran formado parte de la facción y, arrepentidos, se presentaran a las autoridades legítimas del Gobierno de Su Majestad la Reina.
Por último, hay otro hecho memorable de la historia de Córdoba ocurrido en el mes de Septiembre, que de seguro recordarán muchos de nuestros lectores: la famosa batalla de Alcolea, librada durante los días 28 y 29 de dicho mes del año 1868.
De este importantísimo episodio nada diremos aquí pues ya le dedicamos, hace algún tiempo, unos Recuerdos de otros días.
Septiembre, 1919.
_____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DON MANUEL CABALLERO Y LA "MARI-CLARA"
Un día, hace ya muchos años, llegó a Córdoba, no se sabe de dónde, una familia original. Formábanla un matrimonio y un hijo suyo de cortos años.
Marido y mujer eran altos, delgados, huesudos; parecían dos esqueletos envueltos en ropas que denotaban la pobreza excesiva de sus poseedores.
Nuestros huéspedes se instalaron en una casa muy pequeña, modestísima, de uno de los barrios mas apartados de la población y en el portal, de tan reducidas dimensiones como todas las dependencias del humilde albergue, establecieron un taller tipográfico.
Era una imprenta primitiva; sus artefactos se hubieran confundido con los que usó Guttemberg.
Reducíanse a una prensa de palanca rota por cincuenta partes; tres o cuatro cajas con tipos viejísimos y gastados, verdaderos clavos como los tipógrafos llaman a las fundiciones inservibles; unos galerines a los que estaba llamando a voces el hornillo de colar y un par de componedores tan deteriorados como mugrientos.
¿Qué hizo aquella pobre gente con su original tipografía? preguntará el lector. Pues ¡asómbrese! la utilizó para editar un periódico que, como es lógico suponer, corría parejas con sus talleres.
Los propietarios de la imprenta formaban, a la vez, la empresa periodística; don Manuel Caballero, el cabeza de familia, actuaba de director y administrador; su hijo de redactor, ambos de obreros encargados de confeccionar la publicación, y la esposa de aquel hombre tan laborioso como digno de mejor suerte también ejercía múltiples y variadas funciones en la sociedad científico-literaria industrial constituida por los tres miembros de la familia. Ella repartía el periódico, doblaba y fajaba los ejemplares que habían de remitirse por correo, cobraba las suscripciones y cuando la prensa se descomponía, que era cada jueves y cada viernes, sustituíala para imprimir el gran rotativo.
¿Cómo? Colocaba las formas en el suelo, después de entintadas extendía sobre ellas el papel bien mojado y luego se sentaba encima, haciendo toda la presión que le permitían sus fuerzas.
Tan original como sus confeccionadores era el título de este periódico; llamábase La Mari-Clara.
Tenia un tamaño muy pequeño, aparecía semanalmente y aunque ostentaba el calificativo de científico, literario y defensor de los intereses de Córdoba, sólo contenía algunos recortes de la prensa de Madrid y cuatro noticias, sin interés, trasnochadas y, generalmente, muy mal escritas.
Don Manuel Caballero tomó tan en serio la profesión de periodista que jamás faltaba a acto, reunión o fiesta a que la prensa estuviera invitada, siempre acompañado de su hijo en quien veía un escritor precoz, aunque el resto de los mortales le tuviera por un desgraciado, imbécil o tonto.
Cuando se celebraba un banquete don Manuel Caballero minaba la tierra, si era preciso, para que no le dejasen de invitar como director de La Mari-Clara y no sólo asistía él sino que iba también su hijo y, como pudieran, ambos procuraban guardar algunos manjares para la mujer-prensa, que impaciente les esperaba en las inmediaciones del sitio donde se celebraba el festín.
Cuando había espectáculos en los teatros procuraban obtener entradas para todos, aunque fuera de paraiso y si no lo conseguían cada acto era presenciado por un miembro de la familia y los otros dos le aguardaban, para turnar, sentados en los poyos del paseo del Gran Capitán, aunque estuviera nevando.
Don Manuel Caballero, según él afirmaba, fue actor dramático en su juventud y después escultor adornista de los que se dedican a hacer trabajos de ornamentación para las fachadas de los edificios y otros análogos.
Aquí pretendió demostrar sus aptitudes escénicas en una función organizada por aficionados, representando al protagonista de la comedia clásica Don Gil de las Calzas Verdes, pero la figura de aquel espectro viviente con jubón, trusa y mallas, en el momento de aparecer en el proscenio produjo la hilaridad de los espectadores y el cómico fracaso por completo.
El pobre hombre anuncióse en la prensa como constructor de ménsulas, rosetones, cornisas y demás adornos semejantes pero no hubo persona que le hiciera un encargo.
Poseía el original director-propietario de La Mari-Clara cierta cultura literaria la cual demostró en una serie de artículos publicados en el periódico La Unión conteniendo breves estudios biográfico-críticos de los escritores dramáticos mis eminentes del siglo de Oro de las letras españolas.
También escribió un drama en tres actos y en verso, el cual trató de someter a la censura de los literatos y periodistas cordobeses.
Con este fin rogó al Decano de la prensa cordobesa que los convocara a una reunión; complacióle el respetable maestro y en su casa se congregaron algunos profesionales del periodismo, varios aficionados al manejo de la pluma y no pocos jóvenes de buen humor que hacían su aprendizaje artístico en un centro popular de enseñanza.
Don Manuel Caballero, alternando con su hijo que no podía pronunciar la mayoría de las letras, declamó la obra con un énfasis verdaderamente cómico.
Su auditorio, que apenas podía contener la carcajada, al final de cada escena se deshacía en elogios y prorrumpía en aplausos que llenaban de jübilo [sic] al autor.
Casi todo el drama, inocente, pesado y sin interés, estaba escrito en redondillas y el poeta abusaba en ellas, de un modo extraordinario, de los consonantes noche y coche.
Uno de los concurrentes, persona de buen humor y de gracia, se atrevió, al fin, a hacer una observación al flamante dramaturgo.
Si no he entendido mal -dijo- la acción de la obra se desarrolla en Cádiz, ¿verdad?
Si señor, le contestó el autor.
Pues entonces -agregó el crítico debe usted suprimir algunos coches porque allí no hay tantos como aparecen en el drama.
El consejo produjo una explosión general de risa y puso fin a la lectura.
Al día siguiente Enrique Redel, en un periódico satírico de muy corta vida que el fundara y escribiera publicó la siguiente gacetilla:
“SAINETE. - Anoche, en el domicilio del Decano de la prensa local el director de La Mari-Clara don Manuel Caballero leyó un sainete ante varios periodistas y numerosos alumnos de la Escuela de Bellas Artes”.
El infatigable luchador modificó el título y el carácter de su semanario, convirtiéndolo en republicano, para ver si de este modo le proporcionaba algunos beneficios, pero no consiguió su objeto y la situación de aquel desventurado fué cada vez mas crítica hasta que una noche murió de frío y de hambre en un miserable albergue de la calle del Portillo.
Su esposa y su hijo, los socios de su empresa, sus asíduos compañeros de trabajo, siguieron la terrible odisea, acentuada aunque esto parezca imposible, faltos siempre de alimentos y de ropas, comiendo las sobras del rancho en las puertas de los cuarteles, durmiendo al raso, sujetos a toda clase de privaciones y de martirios.
¿Pregunta el lector que fin tuvieron? ¡Quien sabe! Acaso una mañana encontraríaseles muertos en la cuneta de un camino o en un antro de los más grandes infortunios y de las mis asquerosas lacerias.
donde amontona la orgía
toda la carne que sobra”.
como dijo el insigne dramaturgo.
Agosto, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA MUERTE D EPACHECO
José María Pacheco fué el último bandolero cordobés a quien pudiéramos aplicar el calificativo de legendario: gozó del aura popular como Diego Corrientes y José María el Tempranillo y también como ellos alardeó de generoso, espléndido y caritativo.
Pacheco no recurría, o mejor dicho, no necesitaba recurrir a la amenaza para obtener todo cuanto quería; bastábale sólo con pronunciar su nombre.
Al oirlo ponían a la disposición del bandido los ricos su dinero; los labradores sus jacas y yeguas de más valía; los cortijeros sus mejores viandas.
Apenas llegaba José María Pacheco a una finca de campo, desde su dueño, si estaba en ella, hasta el último trabajador, poníanse incondicionalmente a las órdenes y al servicio del ladrón famoso; unos le preparaban abundante comida, otros un blando lecho y, cuando se entregaba al descanso, todos convertíanse en centinelas para vigilar los alrededores del caserío y, en caso necesario, poder advertir oportunamente al bandolero la proximidad de la Guardia Civil, con el objeto de que se pusiera a salvo.
Bastaba que Pacheco dijera que le gustaba una caballería o un arma de fuego para que su propietario se la entregara.
Pacheco, aunque formó cuadrilla por no ser menos que los Siete Niños de Ecija y otros camaradas, en la cual actuaba de segundo jefe su hermano Pablo, era partidario de operar sólo y únicamente cuando no podía venir con frecuencia a la capital porque la benemérita le hacía objeto de una persecución tenaz o por otras causas, salía con sus compañeros, a los caminos, siempre montando soberbia jaca enjaezada con lujo y él vistiendo traje de campesino con gruesos botones y alamares de plata, y desvalijaba al viajero, pero sin emplear amenazas ni violencias, con la mayor cortesía.
Pacheco tenía numerosos amigos en nuestra capital, especialmente en el barrio de la Merced, y no todos entre la gente del pueblo; contaba también con no pocos de la clase aristocrática.
Aprovechando casi siempre la noche venía a Córdoba con gran frecuencia para visitar a su amante y pasar horas en alegre francachela, muy bien acompañado, en cualquier tugurio o antro de vicio.
Cuando le hacía falta dinero cambiaba de indumentaria para disfrazarse, vistiendo a veces el traje talar de sacerdote e iba en busca de su presenta víctima.
Presentábase en la casa de cualquier persona adinerada, casi siempre concedía preferencia a la de los labradores, preguntaba por el dueño diciendo que quería verlo para ultimar un negocio o tratar de un asunto interesante y, cuando se hallaba en presencia de aquel, pedíale la cantidad que se le antojaba, nunca menor de un par de miles de pesetas, advirtiéndole antes que se hallaba en presencia de Pacheco.
Y este nombre era algo así como una ganzúa que abría todas las cajas de caudales y todos los cajones en que había oro y billetes.
El bandolero fué sorprendido, varias veces, en los campos por la benemérita, sostuvo con ella vivo tiroteo y, en tales momentos, mató a dos guardias.
Entonces, en virtud de que arreció la persecución contra él, decidióse a buscar el medio de abandonar aquella vida llena de azares y peligros.
***
Preparábase un acontecimiento histórico que se había de desarrollar en Córdoba. Con este motivo nuestra población había cambiado completamente de aspecto.
El silencio, la calma, la soledad que siempre la caracterizaron fueron sustituídos en aquellos días por un inusitado movimiento, por una intranquilidad constante, por una agitación extraordinaria, por una afluencia de gente enorme.
Las personas significadas de todos los matices, no cesaban de conferenciar, funcionaba el telégrafo sin descanso; las autoridades no dejaban de dar órdenes; el vecindario improvisaba alojamientos; no cesaban de llegar tropas y un ambiente de tristeza inexplicable disipaba, por momentos, la alegría propia del pueblo andaluz.
Todo aquello eran los preliminares de la batalla de Alcolea, en la que se había de decidir los destinos de nuestra nación.
El bandolero famoso creyó que también había llegado el momento de decidir su suerte y una mañana, montado en una briosa jaca, seguido de sus compañeros de cuadrilla, de muchos amigos y de una turba de desarrapados que gritaba con toda la fuerza de sus pulmones: "¡Viva el general Pacheco!" recorrió las principales calles de la población y fué a detenerse en la plaza de la Trinidad, ante el palacio del Duque de Hornachuelos, jefe político entonces de la provincia.
El bandido entregó a los criados del Duque, para que lo hicieran pasar a manos de éste, un memorial en el que se solicitaba el indulto, ofreciéndose a cambio, a ir a pelear en los campos de Alcolea, en el sitio de mayor peligro.
Los inusitados vítores y aclamaciones de las turbas extrañaron al general Caballero de Rodas, que se hospedaba en el palacio del jefe político de la provincia; preguntó quién era aquel hombre y la causa de tal alboroto, y, cuando lo supo, ordenó que citasen al malhechor para el siguiente día a la misma hora.
Pacheco, en unión de sus acompañantes, se retiró satisfecho, con la seguridad de obtener el indulto.
Caballero de Rodas informóse detalladamente, para lo cual celebró conferencias con algunos labradores y con la Guardia Civil, de la vida y las hazañas del bandido, y decidió librar de aquel hombre a los cordobeses.
Sin pérdida de tiempo llamó al jefe de unos de los regimientos que se habían venido para tomar parte en la batalla, el cual se alojaba en la ya demolido cuartel de la Trinidad; preguntóle si tenia entre las fuerzas de su mando algún buen tirador y, como le contestara afirmativamente, el general expresóse así: pues tiene que practicar un servicio importante y difícil; es necesario que mañana, cuando se presente en esta plaza un criminal que ha venido hoy en solicitud de su indulto, le haga caer sin vida de la jaca que montará, alojándole una bala en la cabeza.
Como distintivo para que le conozca, el soldado que ha de dispararle, traerá un sable de los que usan los sargentos, con unas borlas encarnadas.
A la mañana siguiente un griterío ensordecedor produjo la alarma en el vecindario. ¿Qué ocurría? Pacheco, rodeado de un séquito mucho más numeroso que el del día anterior recorría las principales calles de la ciudad entre vítores y aclamaciones estruendosas. El populacho pretendía glorificar al bandolero.
Al pasar por la plaza de las Tendillas destacóse de un grupo uno de los tipos más populares de Córdoba en aquella época, conocido por el Cojillo de la barca, quien le hizo señas para que se detuviese y acercándose al caballo, entregó a su ginete un sable, al mismo tiempo que decía: toma este regalo que me han dado para tí; el sable para que pelees en Alcolea.
Momentos después de la extraña y grotesca comitiva llegaba a la plaza de la Trinidad; allí se paró para recibir la contestación al memorial del bandido.
Los centinelas del cuartel separaron un poco la gente que se agolpaba alrededor del caballo del futuro general; entretanto el soldado elegido como buen tirador apuntaba al bandolero por la mirilla de la puerta del edificio contiguo a la iglesia de la Trinidad destinado al alojamiento de las tropas. Súbitamente sonó un tiro y Pacheco cayó desplomado de la cabalgadura. Una bala le había destrozado el cerebro.
El malhechor sólo pudo pronunciar una palabra; no fue una blasfemia ni una maldición; fué un calificativo denigrante para sus matadores.
La turba, que acompañaba al ladrón famoso huyó a la desbandada atropellando a la gente y produciendo una alarma y una confusión indescriptibles.
La mayoría de aquellos desarrapados corrió hacia el campo, por la puerta de Hierro.
Entonces se dijo, ignoramos con qué fundamento, que las tropas residentes en el cuartel de la Remonta tenían órdenes de disparar sobre los camaradas del bandolero, en su huída, y que no cumplieron el mandato porque, a consecuencia de la aglomeración de gente, hubieran producido un día de luto en Córdoba.
Poco después circularon por la capital rumores estupendos; decíase que Pablo Pacheco había jurado venir con su gente para llevarse el cadáver de su hermano, que fué despositado en el cementerio de Nuestra Señora de la
Salud; que con este motivo iba a ocurrir un nuevo Dos de Mayo; que al día siguiente se vendería a cuarto la carne de Guardia Civil y otras bravatas por el estilo, muy propias del hermano del ladrón muerto, más fanfarrón y de muchos peores instintos que José María.
Las autoridades tomaron las precauciones que la prudencia requería y algunas horas antes de ser inhumado el cadáver de Pacheco estuvo a punto de ocurrir un suceso que hubiera sido lamentabilísimo, originado por los rumores a los que nos referimos anteriormente.
Regresaban de una montería un aristócrata cordobés, gran cazador y varios amigos suyos. Las tropas que custodiaban el cementerio al ver dirigirse hacia allí aquel tropel de hombres a caballo, creyeron que el hermano del bandido y su cuadrilla se disponían a realizar su propósito y salieron al encuentro del grupo, dispuestos a darle una verdadera batida.
Por fortuna el error se deshizo a tiempo y nadie molestó a los cazadores.
Algunos meses después de la muerte de José María Pacheco, su hermano Pablo perdió también la existencia, en una finca de campo donde le sorprendió la guardia civil, después de sostener un vivísimo tiroteo con ésta y con Mateo Fernández, otro ladrón famoso ya indultado que sirvió de confidente a la benemérita para descubrir el paradero del bandido.
La confidencia valió a Mateo una mala recompensa, pues una bala disparada por Pablo desde la ventana del caserío en que se hizo fuerte, le atravesó el corazón.
A las pocas horas de ocurrida la anterior tragedia penetraba en Córdoba un siniestro convoy; los cadáveres de los dos bandoleros terciados sobre el serón de una caballería y sirviéndoles de cortejo fúnebre, varias parejas de la Guardia Civil.
Septiembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
COLEGIOS PARTICULARES
En tiempos en que no se hablaba tanto como ahora de progreso, cultura y enseñanza, había más centros docentes que en la actualidad y era mucho mayor que hoy el número de estudiantes.
Las aulas de universidades, institutos y escuelas de todas clases estaban llenas de una juventud alegre y bulliciosa, dispuesta lo mismo para estudiar que para divertirse.
De todos los pueblos acudían a las capitales muchachos deseosos de poseer una carrera o, por lo menos, el grado de Bachiller, que se instalaban en los colegios particulares donde, a la vez que de hospedaje, disponían de clases destinadas al repaso y la explicación de las asignaturas que cursaran.
Por este motivo abundaban dichos colegios, algunos de los cuales llegaron a obtener merecido renombre por sus excelentes condiciones y a contar con numerosos alumnos.
En Córdoba hubo varios de verdadera importancia que lograron un crédito envidiable.
Uno de ellos fué el de don Pablo Antonio Fernández de Molina. instalado durante muchos años en la calle de Fitero.
Dedicábase a la segunda enseñanza y especialmente a la del Latín, del que era un idólatra el señor Fernández de Molina.
Este nos recordaba al antiguo dómine y podía presentarse como una figura original del profesorado cordobés.
También merece mención especial el colegio titulado de Santa C[ara, que su director el sacerdote don José Calderón estableció primeramente en un edificio de la calle de José Rey, el cual formó parte del convento que le diera nombre,: trasladándolo después a la calle de Saravias, luego a la del Paraiso y desde aquí a la amplia casa de la de Gondomar, en que hoy se halla el Circulo de Labradores, donde desapareció a causa de la muerte de su fundador y propietario.
Quizá serla el colegio de nuestra capital que contó con mas alumnos.
Otro sacerdote apellidado Lumpié fundó uno de estos centros en la calle de Pedregosa y nombró profesores del mismo a las personas más significadas por sus prestigios y cultura. El sabio humanista y literato don Francisco de Borja Pavón tenia a su cargo la cátedra de Física. E1 citado establecimiento, apesar de su lujo de catedráticos, casi todos honoríficos, fué de muy corta vida.
Por espacio de algunos años hubo en la calle de las Cabezas un colegio de segunda enseñanza, a cargo de don Rafael Baena Sánchez, el cual también tenia bastantes alumnos, lo mismo internos que externos.
En él actuaba de presidente, o pasante, como decían los muchachos, aquel famoso don Modesto, autor dramático y astrónomo, a quien ya dedicamos una de estas crónicas retrospectivas.
Un profesor auxiliar del Instituto y de la Escuela provincial de Bellas Artes, don Manuel Fernández Llamazares, creó un buen colegio, no sólo de las enseñanzas del Bachillerato, sino para la preparación de carreras especiales, en la calle de Ramírez de Arellano, pero, por diversas vicisitudes, tuvo que cerrarlo pronto.
Dos maestros de Instrucción primaria meritísimos, don Nicolás Dalmau y don Antonio Montero Nieto, además de hallarse encargados de importantes escuelas públicas, el primero en la calle de Jesús Crucificado y el segundo en la plaza de la Compañía, daban lecciones de las asignaturas de la segunda enseñanza y tenían bastantes alumnos internos, especialmente el señor Dalmau.
En la calle de José Rey otro profesor auxiliar del Instituto, don Toribio Herrero López, abrió el colegio denominado de Jesús Nazareno que, durante no escaso tiempo, disfrutó de los favores de la clase escolar.
No omitiremos en esta relación el establecido en la calle de San Pablo por don Antonio Córdoba Navajas, laborioso maestro que abandonó su noble misión docente para convertirse en industrial explotando el estuche azucarero, de que era inventor, el cual había de proporcionarle beneficios pecuniarios mucho mayores que la enseñanza.
Por la mañana y por la tarde, a las horas de comenzar las clases en el Instituto, en la Escuela Normal y la Escuela de Veterinaria, los alumnos de todos estos colegios, formados en doble fila, seguidos de sus presidentes o profesores, recorrían nuestras calles, para ir a los citados centros, alegrándolas con las risas, con la charla, con el bullicio propios de la juventud.
Hemos dejado para el último lugar, a fin de hacerlo objeto de especial mención, el centro docente particular más importante que ha habido en nuestra capital, un establecimiento de enseñanza que honró a Córdoba: nos referimos a la Academia Politécnica.
Fundóla un distinguido jefe del ejercito, hombre de gran cultura, provechosas iniciativas e incansable actividad, don Manuel Sidro de la Torre, a quien debemos la instalación del servicio telefónico urbano.
La estableció en uno de los edificios más espaciosos monumentales de esta población, la casa solariega de Jerónimo Páez, situada en la plaza a que da nombre y la dotó de un profesorado competentísimo y de material pedagógico abundante y moderno.
La Academia Politécnica tuvo fama en Andalucía y reunió considerable número de alumnos entre los cuales figuraban muchos forasteros.
Circunstancias especiales obligaron al señor Sidro de Torre a abandonar nuestra ciudad y, por este motivo, desapareció el centro de cuya creación podía estar orgulloso
En los tiempos, ya lejanos, a que nos referimos, no solamente abundaban los colegios particulares, sino las personas que se dedicaban a dar lecciones a domicilio, tanto de instrucción primaria como de las asignaturas de la segunda enseñanza y de otras especiales.
A raiz de la exclaustración, algunos frailes recurrieron a enseñar el Latín para atender a su subsistencia, lo cual no era entonces, como ahora, un problema de dificilísima solución.
Entre los maestros que instruían a mayor número de niños, en sus casas, figuraban don Miguel Ramos, aquel hombre respetable, de luenga barba blanca y largo gabán que, ya en los últimos años de su vida, presa de una verdadera monomanía, pasaba las noches de invierno al raso haciendo observaciones astronómicas.
Una de las ciencias que más se estudiaban entonces, aún por personas que no se proponían seguir una carrera, eran las Matemáticas y, por este motivo, también abundaban sus profesores. Dos de los principales fueron el sacerdote don Rafael Cantueso, Después rector de la parroquial del Salvador, y don ]osé Moya, maestro ilustradísimo de primeras letras.
Finalmente, estaban de moda los idiomas y la Caligrafía, incluso entre el sexo femenino, y había algunos profesores a los que faltaba el tiempo para atender a todos sus alumnos.
Los más populares fueron el de Francés e Inglés don Juan Viudes y el de Francés y Caligrafía don Carlos Casanova, que enseñó a chapurrear el Telémaco y a escribir la letra inglesa y la redondilla a la mayoría de las muchachas de nuestra buena sociedad.
Octubre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS CIRCOS ECUESTRES
En tiempos ya lejanos, cuando no se conocía el cinematógrafo ni los llamados números de variedades, que son una consecuencia de aquel, los espectáculos favoritos del público eran las representaciones teatrales y las funciones de los circos ecuestres.
Por este motivo había excelentes compañías tanto cómicas, líricas y dramáticas como acrobáticas y ecuestres, que recorrían las principales poblaciones, obteniendo en todas ellas pingües ganancias.
Entre las últimas de las compañías citadas ocupaba el primer lugar la de don Rafael Díaz, compuesta de artistas notabilísimos y poseedora de una magnífica colección de caballos.
Casi todos los años nos visitaba al aproximarse la feria de Nuestra Señora de la Salud y permanecía largas temporadas en Córdoba, donde la numerosa familia de Díaz llegó a reunir muchos amigos entre todas las clases de la sociedad.
Las primeras veces que actuó aquí estableció un circo en el solar de la calle del Ayuntamiento llamado el Galápago, contiguo al edificio de la Diputación provincial y después en el del paseo del Gran Capitán ocupado hoy por el Teatro Circo.
En todas sus funciones era extraordinaria la concurrencia de público y especialmente en las de los domingos y los jueves, estas últimas denominadas de gala, en las que se daba cita la aristocracia cordobesa.
Los espectadores no se cansaban de admirar a las distinguidas e incomparables amazonas Amalia y Constanza Díaz; a las artistas que, envueltas en vaporosas gasas, semejando flores o mariposas policromas, hacían difíciles ejercicios sobre briosos corceles y saltaban a través de grandes aros cubiertos de papeles de colores; a los ocho caballos amaestrados, soberbios ejemplares de su raza, que presentaba en libertad Eduardo Díaz.
Admiración no menor la producían los blancos prodigiosos del gran tirador de rifle capitán Rosel y los trabajos de miss Aicha, una joven india, mulata, que semejaba un reptil cuando se revolvía sobre la alfombra en inverosímiles contorsiones.
Pero el artista predilecto de los cordobeses era el payaso Tony Grice, sin duda el mejor de su género que ha actuado en los circos españoles. El poseía el secreto, merced a su ingenio y su gracia inagotables, de mantener en constante hilaridad al público.
Le secundaba con acierto extraordinario otro payaso, también inglés como él, Willians Honrey, quienes presentaban intermedios cómicos siempre variados y originales.
En cierta ocasión hallábanse disgustados ambos artistas y, al efectuar un juego, en el Circo del Gran Capitán, comenzaron a propinarse puñetazos y bofetadas con verdadera furia.
Sus compañeros y los espectadores creyeron, al principio, que se trataba de una broma, pero pronto se convencieron de que los golpes eran de verdad y tuvo que acudir toda la compañía para separarlos.
Tony Grice estuvo a punto de perder un ojo a consecuencia de un trompis.
Estas funciones concluían siempre con pantomimas de gran espectáculo, que por el lujo de sus detalles y por la riqueza del vestuario de los artistas llamaban extraordinariamente la atención.
Sobresalían entre ellas las tituladas El Carnaval en Niza, de presentación verdaderamente fastuosa; La feria de Sevilla, en la que no faltaban las casetas típicas, la juerga de cante y baile flamenco y la lidia de un novillo auténtico, y La guerra de Africa, cuyo detalle más saliente era la caída de un caballo que simulaba ser herido por una descarga de los moros y, cuando le curaban y vendaban una mano, levantábase y emprendía la marcha sin poner aquella en el suelo, como si realmente estuviera inútil.
Como prueba de la afición que en otros tiempos había en Córdoba a esta clase de espectáculos, recordaremos que en uno de los sitios menos céntricos de la población, la plaza de Abades, se convirtió en circo, durante una larga temporada, el mercado construido en parte del edificio que fue convento de Santa Clara, y a las funciones que allí se celebraban todas las noches asistía numeroso público.
En el Campo de la Merced levantóse, hace ya muchos años, un espacioso circo en el que trabajaba una excelente compañía.
De ella formaba parte un domador de fieras, el coronel Boone, que presentaba una colección de hermosos leones perfectamente amaestrados.
Una noche, al terminar sus arriesgados trabajos, anunció que la noche siguiente permitiría la entrada en la jaula a la persona que le quisiera acompafiar, garantizándolo que nada le ocurriría.
En efecto, en la función del día inmediato, el coronel Boone preguntó si había algún espectador dispuesto correr tal aventura.
Acto seguido presentóse un joven de fuerzas hercúleas, siempre ocurrente y de buen humor, popularísimo en nuestra capital quien, de un salto, se encaramó en la jaula. El domador, después de cerrada, abrió la compuerta del departamento donde se hallaban los leones y los terribles felinos, apenas vieron penetrar en su encierro al intruso, intentaron abalanzarse sobre él, lanzando rugidos terribles.
Gran trabajo costó a Boone librar de las garras de las fieras al valeroso espectador, quien tuvo que abandonar la jaula más que deprisa.
Los concurrentes a la función sufrieron un susto mayúsculo y algunas señoras fueron víctimas de desmayos.
También merece especial mención entre los circos notables el construido en el solar del paseo del Gran Capitán en que hoy se halla el cinematógrafo del señor Ramírez de Aguilera, circo por el que desfilaron notables artistas de todos los géneros, entre los que llamó poderosamente la atención la Condesa de Valsois con sus elefantes, que efectuaban trabajos inverosímiles.
Después, en varias épocas, ha actuado en el Teatro Circo del Gran Capitán la compañía de la familia Alegría, una de las mejores, sin disputa, que ha habido en España después de desaparecer la de don Rafael Díaz, con la que ninguna otra pudo competir.
Constaba aquella de numeroso personal, sobresaliendo los hermanos Alegría, notables gimnastas y elegantes amazonas, y los graciosos y originales payasos Rico y Alex; tenía buenos caballos amaestrados perfectamente y se presentaba con gran lujo
Sin embargo, el cinematógrafo y las variedades la obligaron a disolverse, como ha ocurrido, no sólo a casi todas las de su genero, sino a muchas de zarzuela, y hoy los artistas que la constituían vagan dispersos, haciendo números en los cines.
Así habrán visto nuestros lectores, las últimas veces, a los payasos mencionados, Rico y Alex.
Había tres circos populares, indispensables en casi todas las ferias, que jamás faltaban en la de Nuestra Señora de la Salud: los de Juan Fessi, Manolo Cuevas y Gonzalo Agustino.
La atracción del primero, como decían sus carteles eran los cuatro toros amaestrados que sólo Díaz había presentado antes que Fessi; la del segundo los caballos a la alta escuela, que efectuaban difíciles saltos, evoluciones y equilibrios, obedientes a la voz y al restallar de la fusta de Manolo Cuevas, un verdadero atleta mitológico vestido de frac y pantalón de ante, y la del tercero los graciosísimos intermedios cómicos de Gonzalo Agustino, que desternillaban de risa a los espectadores
Algunos trabajos, por lo grotescos y originales, diéronle justa fama, como la parodia de la funámbula, que realizaba simulando deslizarse por una maroma atada a dos sillas y debajo de la cual se colocaba, a cuatro pies, un hombre, sobre cuyas espaldas evolucionaba la fingida titiritera.
Gonzalo tenía tan excelentes aptitudes para payaso como para torero e innumerables veces las reveló en Córdoba en las funciones que, después de su actuación en la feria, celebraba en la Plaza de Toros, lidiando bravos novillos con más arte que muchos diestros de esos a quienes hoy se prodiga de modo risible el calificativo de fenómenos.
Una noche de feria, en el circo de Fessi, desarrollóse una escena trágica. Un espectador que se hallaba embriagado penetró en el departamento donde se vestían las artistas; Fessi le ordenó que se marchara de allí y el beodo asestóle una tremenda puñalada en el cuello. El pobre director de circo tuvo que permanecer largo tiempo en el hospital y quedó inútil para realizar algunos trabajos de su profesión.
Manolo Cuevas, al iniciarse la decadencia de estos antiguos y agradables espectáculos, sustituyó su circo por un bien presentado salón de figuras de cera, el cual fue reducido a cenizas por el voraz incendio que, hace más de veinte años, destruyó gran número de instalaciones de la feria de Nuestra Señora de la Salud.
Aquel artista, en varios minutos, perdió cuanto poseía, que represeutaba [sic] un modesto capital, reunido a costa de fatigas durante muchos años, y se vió envuelto en la ruina más espantosa; falto de todos los elementos de que disponía para ganar honradamente el pan.
Gonzalo Agustino, merced a su extraordinaria popularidad, ha conseguido seguir rodando con su circo por el mundo, y aunque a causa de haber sufrido una cruel enfermedad y una dolorosa operación quirúrgica, ya no puede regocijar al público ni hacerle reir a mandíbula batiente con la parodia de la funámbula o las habilidades del burro Rigoletto, basta el nombre del viejo artista para llenar siempre su barraca de espectadores.
Hace poco Manolo Cuevas regresó del extranjero, donde ha permanecido muchos años; unióse con su pariente Gonzalo Agustino y ambos siguen su antigua odisea por capitales y pueblos presentando su arte primitivo pero sano, agradable, vistoso, que nos recrea honestamente y trae a la memoria muy gratos recuerdos de otros días.
Septiembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DOÑA ROSARIO VAZQUEZ VIUDA DE ALFARO
Hoy se cumple el cuarto aniversario de la muerte de una mujer que fue modelo de cordobesas, doña Rosario Vázquez, viuda de Alfaro, y nos parece justo dedicarle un recuerdo.
Después de Isabel Losa fué la poetisa más inspirada, hasta sus tiempos, que hubo en nuestra capital; mas apesar de poseer grandes méritos como escritora, sobresalió más aún como dechado de todas las virtudes cristianas, como esposa y como madre ejemplar.
Para demostrarlo consignaremos suscintamente [sic] algunos datos y detalles de su vida.
Nació el 4 de Octubre del año 1839. Sus padres, que tenían la errónea opinión, muy generalizada en la antigüedad, de que la mujer debía permanecer en la ignorancia más absoluta, falta de toda ilustración, apenas le permitieron que aprendiera a leer y escribir con dificultad, pero doña Rosario Vázquez, poseedora de un entendimiento privilegiado y quizá presintiendo la odisea que le esperaba, sentía ansias de saber, de adquirir una cultura sólida y, a hurtadillas de su familia, leía, estudiaba mucho, en libros que le proporcionaban sus amigas y, según ella misma decía, el hombre que después fué su esposo enseñóle el idioma francés, que dominaba con admirable perfección, en los dulces ratos que dedicaban a rimar el idilio del amor en la reja
Contrajo matrimonio y formó un hogar modesto, exhausto de riquezas materiales, pero en el que abundaban los tesoros de la virtud y el cariño que constituyen la verdadera felicidad.
Mas como la dicha dura poco, pronto las sombras del infortunio cerniéronse sobre la sencilla y alegre morada de la poetisa; la muerte le arrebató al compañero amante y la esposa modelo quedó viuda a los cuarenta y cinco años, con cinco hijos de muy corta edad, que apenas conocieron a su padre, con el horrible dolor de que, en breve, nacería otro que sólo conocería de aquel los recuerdos que ella le inculcara y sumida en el desamparo más espantoso.
En este trance supremo la figura de la desventurada mujer se agigantó, convirtiéndose en una verdadera heroina.
La señora viuda de Alfaro completó sus estudios hasta obtener el título de maestra de instrucción primaria y cuando tuvo concluida la carrera ofrecióse a las familias mas distinguidas de Córdoba con las que la habían relacionado sus dotes literarias, para hacerse cargo de la educación de los pequeñuelos, para dar lecciones de francés, para confeccionar primores, y de este modo, ya entregada a la noble labor educativa, ya sin dar reposo a la pluma o a la aguja, trabajando constantemeute [sic], durante el día y la noche, con energías impropias de una débil mujer, logró poner sólidos puntales a su hogar para que no se hundiera, rodear de cuidados a sus hijos, educarles e instruirles dentro de las más sanas doctrinas de la Religión católica para que fuesen, en su día, ciudadanos ejemplares.
Al fin vió logradas sus aspiraciones, aunque la adversidad no quiso jamás abandonarla por completo y la hirió en los sentimientos más profundos, privando de la luz de la razón a uno de los seres idolatrados, que tuvo un fin trágico.
Doña Rosario Vázquez era una poetisa clásica, de gran inspiración, que dominaba por completo la forma; así sus versos resultaban pulcros, irreprochables.
Dedicóse, especialmente, al genero religioso, escribiendo composiciones sentidísimas, bellas, delicadas, muchas con un sabor místico que deleita.
Leyendo sus producciones se aprecia perfectamente la lucha por la existencia que sostuvo, serena y heróicamente, los sufrimientos que laceraron su alma y su espíritu y la resignación con que los soportó, al comparar su insignificancia con la magnitud de los que padeciera el Divino Salvador por redimir a los hombres.
Doña Rosario Vázquez fue asídua concurrente a las famosas veladas literarias que hace cincuenta años celebraban el Conde de Torres Cabrera y el Barón de Fuente de Quinto; formó parte de los jurados de algunos de nuestros primitivos juegos florales y la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba le dispensó el honor, que hasta entonces no había concedido a mujer alguna, de incluirla entre sus miembros, en calidad de correspondiente.
Colaboró con asiduidad en el Diario de Córdoba, La Crónica, La Lealtad, La Verdad, El Noticiero Cordobés y en cuantas revistas católicas se publicaron en esta capital, así como en muchos periódicos importantes de otras poblaciones.
Publicó un tomo de “Cuentos caldeos”, una novela titulada “La Leona reconocida”, ambas traducciones del francés; un estudio denominado “La Inteligencia” (importancia del desarrollo de esta facultad en la mujer), la novela “Rosina o la corona de siemprevivas” y un opúsculo en prosa y verso explicando el Santo Sacrificio de la Misa.
Dejó inéditas varias comedias muy estimables.
Como premio a su vida ejemplar disfrutó de una vejez tranquila, rodeada de sus hijos que sentían ¡cómo no! Verdadera idolatría por su madre.
Ocho o diez años antes de morir faltó la luz a sus ojos, su oido torpe apenas percibía los sonidos, pero su alma y su cerebro no habían perdido el calor de los nobles sentimientos ni de los elevados ideales y todavía doña Rosario Vázquez escribía versos cantando las. grandezas de nuestra Religión.
Aislada del mundo por la falta de los principales sentidos de relación, consagróse a la vida subjetiva, preparándose para el más allá, vida de la que sólo la sacaban, produciéndole dulces estremecimientos, los besos de sus hijos, las caricias de sus nietezuelos, cuyas voces argentinas, como trinos de pájaros, no podía percibir.
Doña Rosario Vázquez dejó de existir el 20 de Marzo de 1915 en la casa número 38 de la calle de San Pablo, casi donde mismo naciera, pues vió la primera luz en la número 35 de la citada calle.
El Ayuntamiento acordó concederle una sepultura perpetua gratuita, poner en ella una lápida y otra en la fachada de la casa que sirvió de cuna a doña Rosario Vázquez.
Los dos últimos extremos del acuerdo no se han cumplido aún y acerca de este olvido nos permitimos llamar la atención de la Corporación municipal, para que rinda los homenajes a que se hizo acreedora la ilustre poetisa, esposa y madre ejemplar y modelo de abnegación cristiana.
20 Marzo, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
COLON Y CORDOBA
Nadie ignora la estrecha relación que hay entre nuestra ciudad y el inmortal navegante genovés, la cual inspiró a un escritor insigne la frase: a los ojos de una cordobesa debióse el descubrimiento del Nuevo Mundo.
Por este motivo, porque Colón fue nuestro huésped durante largas temporadas, porque aquí expuso sus planes, calificados de quiméricos, a los Reyes, aquí dejó prisionero su corazón en las redes del amor, y aquí nació su hijo Fernando, Córdoba está más obligada que otras poblaciones a rendir homenajes a la memoria de aquel genio cuyo nombre fulgura orlado de gloriosos resplandores en el gran libro de la Historia.
Así lo reconoció un alcalde fecundo en plausibles iniciativas, don Juan Tejón y Marín, quien al cumplirse el cuarto centenario del descubrimiento de América, en Septiembre de 1892, organizó para conmemorar esta fecha, actos muy solemnes y brillantes, con la cooperación de las demás autoridades, de las corporaciones y de todos los elementos valiosos de la ciudad.
El día 25 de Septiembre se verifico una procesión cívica, la única efectuada en esta capital que, desde las Casas Consistoriales, marchó por las calles más céntricas a la Basílica.
Figuraban a la cabeza de la comitiva la sección de la guardia municipal montada y las trompetas del regimiento de caballería de Villarrobledo; a continuación los gremios de taberneros, alfareros, zapateros, comerciantes, chacineros, fotógrafos, cortadores, abacería, drogas, ultramarinos, ganaderos, pintores y herreros, todos con lujosas banderas; la Cámara de Comercio, la charanga del batallón de cazadores de Cataluña; varios centros docentes oficiales y particulares; la Asociación cívico-militar; la Prensa local; la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes; la Sociedad Económica de Amigos del País; los funcionarios de los centros oficiales; el personal de la magistratura; jefes y oficiales del ejercito; el cuerpo consular; la Diputación provincial; el Ayuntamiento; los títulos nobiliarios; las autoridades y, cerrando la comitiva, la banda de música del Municipio.
La novedad y brillantez de este cortejo despertó la curiosidad del vecindario que, en masa, invadía la carrera de la procesión.
Muchas personas ostentaban lazos de los colores nacionales y la mayoría de los balcones lucía colgaduras.
Cuando llegó al templo la comitiva uniéronsele el Cabildo Catedral y el clero parroquial, penetrando con ella en la Basílica, donde se celebró una solemne función religiosa en la que el docto canónigo magistral don Manuel González Francés pronunció una oración sagrada elocuentísima.
El 27 del citado mes de Septiembre se celebró en el Círculo de la Amistad un certamen literario y artístico que fué convocado por la Real Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País.
Constaba de tres temas, un canto lírico a Colón, una memoria acerca de la estancia de Colón en Córdoba y su influencia en el descubrimiento de un nuevo mundo y un cuadro al óleo que representase alguna escena de la estancia de Colón en Córdoba.
En el primero obtuvo el accésit don Rafael Vaquero Jiménez y una mención honorífica don Esteban de Benito Morugán; en el segundo se adjudicó el accésit a don Ramón Rabadán Leal y el tercero quedó desierto.
El ilustre literato que desempeñaba el cargo de director de la Sociedad Económica de Amigos del País, gran amante de nuestra ciudad y de sus glorias, sostenía que Cristóbal Colón contrajo matrimonio con doña Beatriz Enríquez y deseaba que esta firme convicción suya se demostrase en la memoria histórica que constituía el segundo tema del certamen.
El señor Rabadán aseguraba que había encontrado once sólidos argumentos para justificar la legítima unión del insigne genovés y la dama cordobesa, pero al terminar el plazo para la presentación de los trabajos al repetido certamen acudió al director de la Económica en súplica de que se le concediese una prórroga, pues no había podido concluir su obra a causa del gran número de datos históricos que él se proponía recopilar.
En su virtud y como no se hubiese presentado memoria alguna al tema en cuestión, el jurado acordó adjudicar el accésit a don Ramón Rabadán, exigiéndole palabra de que entregaría su escrito tan pronto como lo concluyera.
No faltó dicho señor a tal promesa pero su memoria carecía en absoluto de argumentos y pruebas justificativas del matrimonio de Colón.
El Ayuntamiento, por iniciativa del alcalde señor Tejón y Marín, acordó erigir una estatua al inmortal navegante en el centro del Campo de la Merced, obra para la que solicitó el concurso de todos los municipios de esta provincia.
En la mañana del 2 de Octubre volvió a organizarse la procesión cívica en la misma forma que el 25 de Septiembre y, desde las Casas Consistoriales, dirigióse al citado Campo de la Merced para depositar la primera piedra del monumento, efectuándose con el ceremonial propio de estos actos.
Desgraciadamente esta plausible idea quedó en proyecto, como las de perpetuar en mármoles y bronces las gigantescas figuras del Gran Capitán y el Duque de Rivas y, al lugar donde fué depositada la primera piedra de dicho monumento, trasladóse algunos años después la fuente que había en la glorieta del paseo de la Victoria, próxima a la carrera de los Tejares.
Coincidió con la ceremonia mencionada el cambio del nombre del Campo de la Merced por el de plaza de Colón.
Al mismo tiempo se sustituyó el de la carrera de los Tejares por el de calle de Beatriz Enríquez, pero poco después de haber concluído las fiestas del centenario el notable literato y erudito historiador don Rafael Ramírez de Arellano publicó en el diario local La Unión un interesante artículo en el que demostraba, no solamente que Cristóbal Colón no contrajo matrimonio con doña Beatriz Enríquez, sino que ésta no pertenecía a una distinguida familia cordobesa, como se había asegurado, sino que era una humilde hija del pueblo y entonces se quitó su nombre a la vía expresada, poniéndole el de Carrera de Colón, que fué reemplazado, a fin de evitar que se llamasen de igual modo una calle y una plaza, por el de Avenida de Canalejas, al ocurrir la muerte de este ilustre hombre público.
También entre los actos realizados con motivo de la conmemoración del descubrimiento de América figuró la colocación de la primera piedra del cuartel de la Victoria, verificado con gran solemnidad el 28 de Septiembre.
Como la fecha del acontecimiento que se celebraba coincidía con la de la feria llamada de Otoño, aquel año hubo en ella mayor número de festejos que de ordinario.
El 25 de Septiembre los periódicos locales publicaron números extraordinarios en los que distinguidos literatos enaltecieron la gran figura de Colón y su empresa portentosa y, con igual objeto, vieron la luz algunas revistas ilustradas.
Finalmente, el sabio cronista de la ciudad don Francisco de Borja Pavón escribió por encargo del Ayuntamiento una detallada y notable memoria de todos los actos y festejos del Centenario.
Hace pocos años se inició La fiesta de la raza, declarada oficial recientemente.
Córdoba salo la celebró una vez, con una velada literaria, verificada en el instituto general y técnico.
Nuestra ciudad, ya lo decimos al comienzo de estas líneas, está más obligada que otras poblaciones. a honrar la memoria del inmortal navegante genovés, y es verdaderamente triste que aquí pase inadvertida la fecha del 12 de Octubre cuando España y América la dedican a rendir un tributo de gratitud y admiración a una de las figuras más grandes de la historia y de la humanidad.
Octubre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
AGUADUCHOS, AGUADORES Y AGUADORAS
En tiempos ya lejanos, cuando eran desconocidos por completo los kioscos, bares y demás instalaciones análogas importadas del extranjero, cuando nadie bebía cerveza ni gaseosas, abundaban en nuestra capital los típicos aguaduchos, que desaparecieron hace muchos años.
Eran pequeñas casetas de madera, pintadas de color de porcelana, cubiertas de zinc y con una especie de toldilla del mismo metal delante, para resguardar a los parroquianos de la lluvia y de los rigores del sol en el estío.
Los aguaduchos dedicábanse principalmente a la venta de refrescos, agua con azucarillos y café y, apesar de sus reducidas dimensiones, había en ellos infinidad de artículos, bebidas y enseres, todo colocado con perfecto orden y hasta con cierta simetría.
En la tabla superior de la diminuta anaquelería del fondo, adornada, como las demás con flecos de papel de colores picado, se hallaban las botellas del vino, el aguardiente y los licores, que no tenían gran consumo en esta clase de establecimientos y en las otras dos tablas inferiores los vasos, los platillos y las cucharillas, limpios con extraordinaria pulcritud y sobre los primeros, a guisa de tapaderas, naranjas y limones de nuestra Sierra incomparable.
A un lado, pendiente de un clavo, la caja escaparate con su cubierta de cristal, que guardaba las cajas de fósforos y los libritos de papel de fumar, artículos también de venta en el aguaducho, y al otro lado el enorme mortero de madera para machacar la almendra destinada a las horchatas.
Sobre el mostrador, cubierto con una chapa de hoja de lata; en un extremo la cafetera provista de su hogar, delante la batea de metal dorado llena de vasos, y en el otro extremo un cántaro de gran tamaño, también pintado de color de porcelana, con grifo para echar el agua.
Este cántaro en el verano era sustituido por otro de poroso barro, y ostentaba, sobre su boca, una descomunal y limpia jarra de fabricación rambleña.
Al lado del cántaro aparecía la urnita de cristal con los azucarillos o bolados como los llamaba el vulgo.
Y en los diversos cajones del mostrador se encerraba, además de las esportillas del dinero, los cartuchos de café, el te y el azúcar, las pastillas de almendra para los refrescos y los paños destinados a la limpieza.
Los aguaduchos más antiguos, los más clásicos, digámoslo así, y los que hacían mayor negocio eran los instalados en el Arco alto de la Plaza Mayor, en la plaza del Salvador, en la de las Tendillas, en el paseo de la Victoria y en la carrera del Pretorio.
Por la mañana los dos primeros estaban concurridísimos; al del Arco alto acudían las despenseras para calentar el estómago con el medio café y al de la plaza del Salvador los hombres de campo para matar el gusanillo con la chicuela de aguardiente.
Durante las siestas y tardes del estío pocas personas pasaban por la plaza de las Tendillas que no se detuvieran en el aguaducho a fin de apagar la sed con una exquisita horchata de almendra o un vaso de agua endulzada por un azucarillo.
Casi todos los viajeros que llegaban en los trenes hacían su primer parada, para tomar una copa, en el aguaducho del Pretorio y el dueño del situado en el paseo de la Victoria tenía que multiplicarse para atender a todos sus parroquianos los domingos y días festivos.
En algunos de los citados establecimientos formábanse amenas tertulias, durante el verano, por la noche y a ellas acudían, no sólo la gente del pueblo, sino personas de buena posición social que preferían estas sencillas y modestas reuniones a las de los cafés y los casinos.
Tan típicos como los aguaduchos resultaban los antiguos aguadores de Córdoba, que ya también desaparecieron.
No eran gallegos como los de Madrid y otras poblaciones ni iban cargados con la cuba; eran hijos de esta capital o de su provincia, generalmente, y llevaban el precioso líquido a las casas en pequeños burros con sus aguaderas provistas de cuatro cántaros.
Todos usaban la misma indumentaria; blusa y bombachos azules, faja encarnada, zahones de patio burdo y un sombrero de ancha ala caída para resguardarse del sol.
Como en aquellos tiempos la mayoría de las casas de nuestra población no tenían más agua que la del pozo, abundaban los aguadores y reunían un buen jornal, aunque sólo cobraban dos cuartos por cada cántaro.
En estío les producía el oficio mayores rendimientos, pues tenían que surtir a muchas familias, no sólo de agua para beber, sino también para utilizarla en los baños caseros.
Hombres de buen carácter, siempre dispuestos a complacer a sus parroquianos, subían los cántaros hasta las cocinas de los últimos pisos, sin temor a que mientras dejaban solo al burro en la calle algún muchacho travieso hiciera con él una diablura, y juraban y perjuraban que su agua procedía del cañito de la oliva del Patio de los Naranjos, que era la preferida de los cordobeses, aunque fuera del caño gordo.
¡Cuántos pintores y dibujantes, en sus cuadritos y apuntes de Córdoba han reproducido esta fuente, parte de la capilla de la Virgen de los Faroles, y el jumento del aguador en primer término!
Un artista inglés que nos visitó hace ya muchos años se entusiasmaba al pasar por el bello paraje mencionado, sobre todo si había en él tino de esos pollinos y afirmaba que jamás encontró motivo más bonito para trastadarlo al lienzo que un buro negro con el pico roso.
Algunos aguadores envejecieron en el oficio, el cual no es tan fácil que al primer viaje se aprenda, como dice la frase vulgar, si se ha de complacer a todo el mundo, y lograron una popularidad extraordinaria.
El más famoso de todos fue, sin duda, Pepillo, siempre dicharachero y jovial; dispuesto lo mismo a llevar una carga de agua a donde se la encargasen que a proporcionar burros, alquilados, para una jira campestre; deseoso de encontrar un amigo con quien beber unas copas o una sirviente de buen palmito a la que aturdir con un chaparrón de piropos y requiebros.
Uno de los aguadores más estimados por su honradez sufrió una tremenda desgracia que estuvo a punto de privarle de la razón.
Una noche celebrábase una fiesta intima en su domicilio, modesta casa de vecinos de la calle de la Cara; entre las muchachas que animaban la reunión sobresalía por su belleza y juventud una hija del pobre aguador.
Súbitamente penetró en el patio, saltando el pozo desde la casa contigua, pues era servidumbre perteneciente a ambas, un mozo de faz siniestra, armado de un descomunal cuchillo.
Fin que los concurrentes pudieran impedirlo el criminal se abalanzó sobre la joven, con la que sostenía relaciones amorosas, y la apuñaló sin piedad, ensañándose bárbaramente en su cadáver.
En la época en que abundaban los aguaduchos y los aguadores, apenas había aguadoras en nuestra capital. Ninguna mujer se dedicaba exclusivamente a este oficio como después se han dedicado bastantes, sobre todo en la época de verano.
Sólo en días de toros y de ferias algunas vecinas de los barrios de San Lorenzo, Santa Marina y el Alcázar Viejo muy limpias, muy peinadas, ostentando el indispensable ramo de jazmines en la cabeza como único adorno, recorrian, con el cántaro en el cuadril, los tendidos del circo de los Tejares para ofrecer agua fresca a los espectadores, o improvisaban aguaduchos a la sombra de los copudos árboles del paseo de la Victoria y así conseguían ayudar al padre, al marido o al hermano en la ardua tarea de ganar el sustento.
En el resto del año y fuera de dichos lugares no había aguadoras porque eran innecesarias.
¿Quién pagaría un cuarto por un vaso del precioso líquido cuando en cada esquina, por el mismo precio, podía saborear una arropía de clavo o unos anises y hartarse de agua, fresca como la nieve, en las porosas y limpias jarras de la arropiera?
Octubre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL AUTOR DEL TENORIO EN CORDOBA
El poeta español más grande del siglo XlX, el insigne autor de Don Juan Tenorio, el inmortal Zorrilla, honró con su visita a Córdoba hace treinta años y nuestra ciudad rindióle un homenaje digno del último trovador hispano.
El Ateneo cordobés, que se hallaba entonces en su apogeo, invitóle para que se detuviera en esta capital cuando regresara a Madrid desde Granada, donde había sido coronado, y don José Zorrilla, atendiendo a la invitación, permaneció tres días entre nosotros.
Llegó el 23 de Julio de 1889, acompañado de otro poeta, don José Jurado de la Parra, que había actuado de secretario del Cantor de la Alhambra durante la permanencia de aquel en la ciudad del Darro, y del director del periódico El Defensor de Granada e iniciador de la coronación don Francisco Seco de Lucena.
Nuestro pueblo le recibió con honores verdaderamente regios; en la estación de los ferrocarriles aguardábanle las autoridades de todos los órdenes, las corporaciones oficiales, los centros y sociedades científicos y literarios, todas las personas de significación y numerosísimo público.
El eximio vate ocupó un landau a la Gran Dumont y acompañado de una brillante comitiva dirigióse al Hotel Suizo, donde se le tenía dispuesto el hospedaje.
Los balcones de todas las casas de la carrera ostentaban vistosas colgaduras y las damas y señoritas que había en ellos arrojaban al poeta flores y palomas, al mismo tiempo que la multitud le aplaudía y vitoreaba con entusiasmo.
La noche del citado día 23 el Ateneo celebró en el Gran Teatro, en honor de Zorrilla, la fiesta literaria más brillante que registran las crónicas cordobesas.
La sala del suntuoso coliseo hallábase adornada con multitud de plantas y guirnaldas de flores.
El cuadro compuesto en el proscenio constituía una admirable obra de arte. La escena representaba un castillo feudal y en el fondo aparecía una cancela dorada, semicubierta de flores y yedra.
Delante de la cancela levantábase un trono de flores coronado por un dosel de rosas y claveles que sostenían dos lanzones de gran tamaño.
A la hora de comenzar la velada, el teatro presentaba un golpe de vista deslumbrador, indescriptible; en él se hallaban congregados todos los elementos más valiosos de nuestra ciudad, la Ciencia, el Arte, la Poesía, la Belleza, uniéronse allí para rendir pleitesía al viejo cantor de las tradiciones patrias.
Al penetrar Zorrilla en la sala, acompañado de las autoridades y de los socios del Ateneo, el público le recibió en pie, la banda de música lanzó sus acordes al viento y aquellos fueron ahogados por una tempestad de vítores y aclamaciones.
El Rey de las Letras coronado en Granada ocupó su solio y ante él desfilaron, después de haber pronunciado el presidente del Ateneo don Angel de Torres un elocuente discurso, todos los poetas de Córdoba para hacerle la ofrenda de su inspiración.
García Lovera, Valdelomar, Jover y Paroldo, Barasona y otros muchos, incluso el autor de estas líneas, que entonces era el Benjamín de los periodistas de la localidad, ensalzaron en sentidas estrofas al inimitable autor de Margarita la tornera.
Y Zorrilla, que no en balde dijo:
mi madre fué una alondra,
mi padre un ruiseñor”
deleitó, sedujo, fascinó al auditorio, declamando como él sabía hacerlo, de modo insuperable dando a su acento divinas armonías, la incomparable Salmodia que compusiera para recitarla en el acto de la coronación y una bellísima improvisación dedicada a las mujeres cordobesas.
La voz sublime del poeta era ahogada a cada momento por los delirantes aplausos que el entusiasmo arrancaba a la concurrencia, y cuando Zorrilla terminó de recitar sus composiciones, inundóse el escenario de flores y coronas.
El Ateneo le regaló una de estas, magnífica, de laurel y oro con cintas de los colores nacionales; varias señoras aristocráticas otra de rosas, soberbia, y la esposa del Gobernador civil una preciosa y original en la que, entre las flores, había multitud de canarios.
Después de la fiesta don José Zorrilla fué obsequiado en el mismo teatro, con un refresco.
Al día siguiente, o sea el 24 de Julio, siempre acompañado de las autoridades y ateneistas, visitó la Mezquita, la cual, según él mismo declarara, le produjo una de las más grandes impresiones que sintió en su vida; un calofrío de estupor y asombro.
Al penetrar en ella absorto, inmóvil en su contemplación permaneció algunos minutos y al salir de aquel éstasis dijo: esta es la hermana mayor de la Alhambra.
Luego fue a la huerta de los Arcos en cuyo álbum estampó su firma y, tanto le agradó nuestra Sierra que hizo promesa formal de pasar en ella una temporada durante el Otoño de aquel mismo año, ofrecimiento que no puo cumplir por habérselo impedido los achaques y dolencias que padecía.
La noche del 24 las autoridades, los literatos y periodistas le obsequiaron con un banquete en el Hotel Suizo.
Casi todos los comensales brindaron en prosa o verso por el egregio poeta y este pronunció un discurso pintoresco, original, bellísimo.
Dijo que él solo hacia versos porque nunca supo hacer otra cosa y que prefería la profesión de poeta a la de ministro porque nada hay tan enojoso como la facultad de conceder credenciales.
Calificó a Córdoba de peristilo de la Alhambra y lamentóse de que su avanzada edad no le permitiera dedicar a esta ciudad un poema análogo al que dedicó a Granada.
El día 25 visitó el Ateneo, establecido en el amplio edificio que fué Casino Industrial y donde hoy se halla el Banco Español de Crédito.
Con este motivo improvisóse una amenísima reunión literaria, en la que Zorrilla y Jurado de la Parra declamaron inspiradísimas composiciones poéticas.
El Vate coronado encabezó el Album del Ateneo con unos versos donosísimos en los que evocaba recuerdos de su juventud.
Jurado de la Parra escribió debajo:
Versos después de Zorrilla
y en un álbum cordobés
fuera empañar lo que brilla;
termino, pues, mi quintilla
poniéndome aqui a sus pies”.
El Abuelo de Grilo en el Parnaso, como Zorrilla se llamó en la dedicatoria de un retrato suyo que regaló al Cantor de Las Emitas, aunque cuando vino a Córdoba se hallaba convaleciente de una enfermedad que, sin duda, le produjeron las emociones de la coronación unidas al peso de los años, no dejó aquí ociosa la pluma, aquella pluma incomparable, privilegiada, que vertía perlas.
Durante los breves ratos que permanecía en sus habitaciones del Hotel, a la par que conversaba con las innumerables personas que acudían a visitarle no cesaba de escribir en los albums de las bellas cordobesas, amontonados constantemente en su improvisada mesa de trabajo.
Y al mismo tiempo que derrochaba en la charla el ingenio, la gracia, la donosura, vertía en el papel los torrentes de su divina inspiración, mezclados con todas las flores de la galantería.
No hemos de resistir a la tentación de reproducir las dos primeras estrofas, únicas que recordamos, de una admirable composición escrita en nuestra presencia por el Mago de la Poesía en el álbum de una muchacha encantadora.
Dicen así:
"Pálida de cuyo ser
razón no me pude dar;
perla que vino a caer
de la concha que, al nacer,
arrojó Venus al mar.
Perí que la luz destellas
de tus ojos soberanos;
que no sirven las estrellas
ni para montar con ellas
los anillos de tus manos”.
Una de las veces que visitamos al vate egregio hablámosle de su obra inmortal, el Tenorio, y nos repitió lo que ya había dicho en los interesantísimos Recuerdos del tiempo viejo, que la consideraba la más inferior de todas sus producciones teatrales y por eso no vaciló en vender la propiedad del citado drama en la mezquina suma de mil quinientas pesetas.
¡Cómo había de suponer que, andando el tiempo, llegara a producir una renta anual de muchos miles de duros!
El último Trovador de nuestra raza continuó su viaje de regreso a Madrid en la noche del 25 de Julio, siendo objeto de una despedida tan entusiasta como el recibimiento; digna de un rey a quien Dios concedió la majestad suprema de la inspiración y de un pueblo tan hidalgo y culto como el que la tributaba.
El Ayuntamiento de esta capital, para conmemorar la coronación del poeta, acordó poner a la calle de la Paciencia el nombre de José Zorrilla y el Ateneo, como recuerdo de la visita con que le honrara el cantor de nuestras leyendas, colocó en lugar preferente del salón de actos un retrato del eximio Vate, pintado al óleo por el catedrático de la Escuela de Artes y Oficios don Josék Rodríguez Santisteban
Tales fueron los homenajes rendidos por el pueblo de Córdoba al poeta español más grande del siglo XIX, al autor del inmortal Don Juan Tenorio.
Noviembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
JULIO RUIZ
He vacilado antes de coger la pluma para escribir estos recuerdos de otros días, dudando que sea cierta, y ojalá no lo fuese, la noticia del fallecimiento del inimitable actor Julio Ruiz, porque la prensa le ha matado infinidad de veces; pero en esta ocasión, por desgracia, no debe de haber error; el graciosismio artista, cargado de años y de dolencias, hallábase en muy grave estado desde hacía algún tiempo.
¡Julio Ruiz! ¿Qué aficionado al teatro que peine canas no recordará con satisfacción la labor de aquel cómico notable, ocurrente, ingeniosísimo, que deleitaba al público, treinta años ha, y no tenia rival en su género?
El actor que acaba de bajar al sepulcro dedicóse al llamado genero chico en sus comienzos y fué uno de los que más cooperaron al gran éxito del juguete cómico, la revista y el sainete con música
Reunía tan excelentes dotes de actor como de cantante, era músico, cambiaba de voz con rara facilidad y atesoraba tan extraordinario caudal de gracia y tal número de habilidades que, con todo ello, lograba cautivar a los espectadores y captábase sus simpatías en el momento en que se presentaba en la escena.
Varias veces estuvo en Córdoba, actuando en el Gran Teatro, y llegó a profesar verdadero cariño a nuestra ciudad porque aquí encontró buenos amigos y, lo que para él valía tanto como la amistad, un vino inmejorable.
Cada obra que representaba le valía un triunfo, pero en ninguna conseguía ovaciones tan entusiastas como en Los trasnochadores; caracterizaba en ella un borracho que podía calificarse de creación artística ¡Cuánta naturalidad, qué lujo de detalles, algunos de tanto efecto, tan originales y difíciles como el juego de la capa, en la que rápidamente se envolvía, se despojaba de ella para volver a ceñírsela al cuerpo, se embozaba y desembozaba sin necesidad de tocarla con las manos, valiéndose solamente de los movimientos característicos del beodo, las camballadas y los traspiés.
En la función dedicada a su beneficio siempre ponía en escena un monólogo chistosísimo titulado Ruiz, del que era autor e interprete.
En el representaba innumerables tipos cómicos, chapurreando distintos idiomas y dialectos; cantaba con voz de tenor, de barítono y de bajo; hacía una deliciosa tiple constipada que mayaba en vez de emitir dulces notas; tocaba el piano y lucía, en fin, todas sus habilidades, sosteniendo la hilaridad del público desde que se levantaba el telón hasta que descendía.
Este monólogo acaso fue el precursor del espectáculo que, bastantes años después, dió renombre y dinero al insigne Fregoli, también fallecido recientemente.
Julio Ruiz era un bebedor incorregible; la mayoría de las noches salía a trabajar borracho, pero aquel hombre que entre bastidores daba traspiés y a quien, al hablar, se le trababa la lengua, transformábase en el momento de pisar la escena y, como por arte mágico, quedaba sereno y firme, en el pleno dominio de todas sus facultades.
En una ocasión, al bajar la escalera de madera correspondiente a los cuartos destinados a los artistas en el Gran Teatro, a consecuencia del lamentable estado en que se hallaba, tropezó y rodó todos los escalones.
Como tenía que aparecer inmediatamente en el palco escénico no pudo detenerse para que le limpiaran el traje de etiqueta que vestía y se presentó ante el público con la ropa llena de cal y de polvo.
Cuando terminó la representación, el empresario, hombre de no muy buen carácter, reprendió en términos violentos la conducta del actor y éste exclamó indignadísimo: ¡Hombre, no faltaba más sino que también se metiera usted en mi modo de bajar la escalera; cada cual la baja como le parece!
Siempre que actuaba en Córdoba, al concluir su trabajo, el inimitable cómico dirigíase al popular restaurant de Muñoz Collado, donde le esperaban, con impaciencia aquellos alegres jóvenes que constituían las Turbas, y allí Julio Ruiz derrochaba la gracia y el ingenio y entre chistes, bromas, chascarrillos y libaciones, se deslizaban las horas inadvertidas hasta el amanecer.
La última vez que el veterano artista estuvo en nuestra capital, el autor de estas líneas le regaló un ejemplar de una de sus obras: un monólogo titulado Regeneración, en que un obrero, beodo impenitente, después de sostener escenas y diálogos con seres que forja su fantasía, llega a su casa, abre la puerta de la alcoba y halla muerto al único sér [sic] que supo inspirarle cariño, a un hijo de corta edad.
Súbitamente recobra el conocimiento y aquel golpe terrible le regenera, convirtiendo al hombre vicioso en un modelo de honradez.
Julio Ruiz llevó el monólogo a la tertulia del restaurant de Antonio Muñoz y cuando los vapores alcohólicos empezaban a producir sus efectos en el cerebro de todos los concurrentes leyóles la modesta obra.
De tal modo la declamó, de manera tan maravillosa representó la escena final, que arranco lágrimas a las Turbas. Este, sin duda, fué uno de sus mayores triunfos; hacer llorar a quienes tenían constantemente la carcajada en la boca.
Una broma, una travesura muy propia del eminente actor, la de subir al pedestal de la estatua erigida en la Corte al heróico teniente Ruiz para ofrecer una copa de vino a su tocayo, obligóle a abandonar, no sólo a Madrid, sino a España y marchó a América, donde consiguió ruidosos triunfos.
Después de múltiples viajes y de una larga ausencia, volvió a la madre patria, viejo y achacoso, pero sin haber perdido sus excepcionales dotes artísticas.
Aquí prosiguió su campaña, deleitando nuevamente al público, hasta que las dolencias y los años le han obligado a rendirse en la jornada de la vida.
Julio Ruiz ha muerto pobre, en la miseria, como muere la mayoría de los hombres de talento.
¡Descanse en paz el viejo cómico, insustituible en la escena española!
Mayo, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
PRELUDIOS DE INVIERNO
En la antigua casa cordobesa, la casona típica de nuestros abuelos, notábase un movimiento inusitado, todos los años, al aproximarse la estación invernal.
Encaladores y criadas dedicábanse, primeramente a blanquear y limpiar el piso alto para que se instalase en él la familia.
Después se procedía a la colocación de las esteras, las primitivas esteras de pleita blanca y negra, confeccionadas por los valencianos, y luego a subir los muebles e instalarlos cuidadosamente en sus respectivos lugares, tarea reservada a las mujeres y en la que ayudaban las señoras a su servidumbre.
Concluidas estas operaciones, sacábase de las alacenas los braseros de azófar para limpiarlos con limón a fin de que brillasen como el oro, y de los claveteados arcones salían las ropas de la mesa de estufa, las capas de recio paño, los refajos de bayeta roja para que se desarrugasen y perdieran el olor del alcanfor que les servía de preservativo contra la polilla.
Cuando la familia se había subido, según la frase corriente y todo estaba en orden, procedíase a hacer la matanza.
Esta operación proporcionaba a la familia días de mucho trabajo, pero de gran regocijo también, porque se festejaba como un verdadero acontecimiento.
En la amplia cocina del piso bajo, con extenso hogar de enorme campana, disponíase todo lo necesario antes de principiar la faena: las calderas para hervir el agua, las macetas vidriadas para lavar las tripas que se habían de utilizar en morcillas y chorizos, los lebrillos en que se picaban y mezclaban los componentes de aquellos, las orzas que guardarían el lomo y la manteca.
En las múltiples faenas de la matanza intervenían no solamente toda la familia de la casa, sino las amigas íntimas a las que se invitaba como si se tratase de una fiesta.
Era curioso el espectáculo que presentaba la cocina; hombres, mujeres y chiquillos trabajaban sin descanso, pero sin demostrar la menor fatiga, muy alegres, muy contentos, mezclando la charla con las risas y las risas con los cantares.
Unas mujeres se dedicaban a lavar las tripas y los menudos, otras a picar la carne y la cebolla para las morcillas, estas a hacer los chorizos, aquellas a preparar el adobo; los hombres a avivar el fuego en el hogar; los chiquillos a acarrear la leña.
Cuando se concluían todas las operaciones y las hojas de tocino quedaban colocadas en la despensa, y los jamones colgados de las gruesas vigas, y los chorizos y morcillas en el humero y las orzas bien repletas de lomo, la familia celebraba la terminación de la matanza obsequiando a sus amigos íntimos con un suculento almuerzo en el que se servía la cabeza, las patas y las demás partes del cerdo que no se podían conservar, aderezadas con sabrosos aliños y rociadas con excelente vino de Montilla.
Seguía a la matanza la preparación de las aceitunas para el año, que también proporcionaba ocupación a las mujeres durante algunos días.
En grandes tinajas echábase las enteras, cubriéndola con infinidad de aliños; orégano, laurel, tomillo, ajos, naranjas agrias y hasta piñas, para que no se pusiesen zapateras, y en pequeñas orzas, después de endulzadas en agua, se adobaba las partidas y las rayadas, que habían de aparecer, por primera vez, en la mesa al celebrarse la comida de Año nuevo.
Las aceitunas aliñadas en las casas de Córdoba diferenciábanse mucho, no sólo de las preparadas en Sevilla y otras poblaciones, sino aquí mismo, en las antiguas tonelerías de la calle de la Feria, pues resultaban más sabrosas; eran, verdaderamente, un bocado exquisito.
Completábase el aprovisionamiento de la despensa llenando la zafra de aceite y una orza de garbanzos también para el consumo del año, y en las casas de las familias más pudientes con el barreño con los quesos de la Mancha y los tarros llenos de exquisita miel o de frutas en almíbar.
Como el chocolate era indispensable para el desayuno, también habla necesidad de proveerse de él y muchas personas, en vez de adquirirlo en la fábrica cordobesa del popular Orive, preferían que fuese a elaborarlo en sus propias casas alguno de los numerosos chocolateros que se dedicaban a trabajar a domicilio.
Llamado aquél, un mozo de cordel conducía los artefactos propios de dicha industria y en unos cuantos minutos quedaba montada la fábrica en la habitación más apropósito para tal objeto
Y allí, en presencia de toda la familia, el chocolatero machacaba el cacao en el enorme mortero de madera; revolvíalo con la canela y el azúcar, todos estos artículos de inmejorable calidad; adquiridos, no por el industrial, sino por el consumidor; luego procedía a la ruda y larga faena de labrar la masa a brazo y continuaba la serie de operaciones indispensables hasta dejarla en los moldes de lata, de donde había de salir para ser envuelta cuidadosamente a papel de plomo, a fin de que no perdiese el aroma ni la descompusiera la humedad.
En estos múltiples y distintos quehaceres domésticos invertíanse muchos días, así es que apenas terminaban eran, casi, las vísperas de Noche Buena, y entonces las familias se dedicaban a otra tarea muy simpática, la cual constituía el encanto de los chiquillos; a instalar los clásicos nacimientos con sus riscos de corcho, sus arroyuelos de cristal, sus casas de cartón y sus figuras de barro, toscas pero tópicas y bellas producciones de un arte primitivo.
De este modo se preparaban en las antiguas casas cordobesas para pasar el invierno lo más agradablemente posible, gozando de las inefables dichas del hogar en que la fe, el amor y la honradez tienen su asiento.
Noviembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ORADORES SAGRADOS
Uno de los muchos libros de gran interés para el conocimiento de nuestra cultura, que están por escribir, es la Historia de la oratoria sagrada en Córdoba y alguien debiera acometer la empresa de publicarla, que no resultaría difícil, porque para ello se cuenta con un riquísimo arsenal de valiosos datos.
El sabio e inolvidable cronista de esta ciudad don Francisco de Borja Pavón recopiló en tres volúmenes manuscritos notas muy completas para esa obra, relativas a los predicadores de los siglos XVII y XVIII.
Faltan, pues, los del siglo XIX que se pueden reunir con facilidad, porque en tal centuria no fueron muchos los oradores notables que ocuparon la Cátedra del Espíritu Santo en nuestra población y, acerca de algunos de ellos, el docto magistral don Manuel González Francés consignó ligeras noticias en su magnífico discurso referente a “Las ciencias sagradas en la Diócesis de Córdoba”, leído en la apertura del curso en el Seminario Conciliar de San Pelagio y publicado después en un folleto.
Como materiales para la obra indicada, que sin duda tendrían gran valor, vamos a mencionar hoy en estos Recuerdos de otros días, sin orden cronológico, varios predicadores cordobeses de famá [sic] o que residieron en esta ciudad y dirigieron en ella frecuentemente la palabra a los fieles desde la tribuna del templo en el siglo próximo pasado.
Concederemos el primer lugar a nuestro paisano don Diego Mariano Alguacil, Obispo de Badajoz, Vitoria y Cartagena, que obtuvo celebridad por sus brillantes discursos, saturados de Filosofía, en el Colegio de Manteistas de San Pablo, verdadero plantel de oradores, y en las diversas diócesis que rigió.
Reputación análoga a la suya logró su tío fray José Rodríguez, comendador de la Orden de la Merced, que, al morir, dejó manuscritos más de quinientos sermones, todos los cuales se han extraviado.
En el convento de San Pablo, residencia de los frailes domínicos, hubo también predicadores notables, tales como los reverendos padres Valerio, Aguilar, Pastor, Romero y Fernández, este último lector de la comunidad.
Asimismo honraron el púlpito, en la primera mitad del siglo XIX, el padre agustino Muñoz Capilla; el canónigo penitenciario don Juan Nepomuceno Cascallana, después Obispo de Málaga; los canónigos don Manuel Jiménez Hoyo, don Rafael Sierra Ramírez y don Fernadno Golmayo, que publicó dos tomos de sermones impresos en la tipografía del Diario de Córdoba; el magistral señor Garrido, y el lectoral señor Pisa
Igualmente sobresalió como predicador el sacerdote de imperecedera memoria don Agustín Moreno que recopiló sus mejores discursos sagrados en un volumen.
Tampoco dejaremos de consignar que otro orador de gran reputación, el Arzobispo de Zaragoza señor Benavides, dejó oir su elocuente palabra más de una vez en nuestros templos.
En la segunda mitad del siglo último esta ciudad tuvo la honra de contar entre su clero, en el Cabildo Catedral, a uno de los primeros oradores religiosos de España, al magistral don Manuel González Francés.
Unía a una elocuencia excepcional, a una palabra avasalladora, vastísima erudición, conocimiento muy profundo de todas las ciencias y especialmente de la Teología, la Filosofía y la Historia.
Es verdaderamente sensible que el señor González Francés no recopilara y publicara sus principales sermones, porque constituirían un verdadero monumento de la oratoria sagrada.
En este periodo hubo también en el Cabildo Catedral otros predicadores de dotes excelentes, tales como el canónigo don Miguel Riera de los Angeles, que, a semejanza de don Manuel González Francés, dominaba la pluma con igual maestría que la palabra; el doctoral don José Agreda Bartha y otros.
Por las residencias que en esta población tienen los jesuitas y los misioneros del inmaculado Corazón de María pasaron algunos sacerdotes que con sus talentos y elocuencia enaltecieron el púlpito.
Entre los jesuitas mencionaremos al padre Sánchez Prieto, superior que fue de la casa que la Compañía de Jesús posee en la Real Colegiata de San Hipólito, quien sobresalía no tanto por su elocuencia como por su erudición y conocimientos profundos de las ciencias teológica y filosófica, y el padre Moga, sabio arqueólogo, historiador y filósofo, que predicaba con verdadera unción evangélica y con su palabra dulce, persuasiva, afable lograba atraer a las personas en que la Fe tuviera menos arraigo.
Y respecto a los misioneros del Corazón de María no omitiremos el nombre del padre Arevalo, que conquistó justa fama en la cátedra sagrada cordobesa.
Podríamos citar otros afamados predicadores hijos de esta ciudad o que en ella residieron pero prescindimos de consignarlos porque, afortunadamente, viven todavía y en estas notas retrospectivas procuramos siempre tratar de lo que ya pasó a la historia.
Si en remotas centurias la patria de Osio contó en el clero regular y secular con varones ilustres que difundieron elocuentemente las salvadoras doctrinas de Jesucristo, en el siglo XIX tampoco faltaron sacerdotes que supieron dar brillo a la cátedra del Espíritu Santo, sin convertirla en tribuna de mitin para lanzar diatribas desde ella ni falsear, involuntariamente, la historia, por el afán de hacer gala de una prodigiosa erudición, sino con la serenidad y sencillez que no deben abandonar los apóstoles de la Religión; sin apartarse del Evangelio; hablando a todos con la dulzura que pusiera en sus labios el Divino Salvador de la humanidad hasta cuando se dirigía a los más grandes pecadores, a sus propios enemigos y verdugos.
Seríamos injustos si no dedicáramos un recuerdo en estas líneas a dos grandes predicadores contemporáneos, ya por desgracia fallecidos, a los que tuvimos ocasión de oir y admirar varias veces que vinieron de sus residencias para predicar en distintas novenas y otros actos del culto; nos referimos al padre carmelita Estanislao de la Virgen del Carmen y a fray Luis de Valdilecha, religioso capuchino.
Ambos dominaban de una manera portentosa las Ciencias Morales; ambos poseían el don de la palabra en grado superlativo y en sus admirables oraciones desentrañaban los arduos problemas sociales que hoy preocupan a la humanidad; exponían las soluciones que para ellos tiene la Iglesia Católica y sin emplear frases que desentonaran del lenguaje que se debe usar en la Casa del Señor ni descender de la noble altura de su cátedra, fustigaban al vicio con dureza, con la energía demostrada por el Hijo de Dios para arrojar a los judíos del templo.
Si los predicadores enumerados y otros muchos dejaron fama por sus dotes excepcionales, no faltó alguno cuyo nombre ha pasado a la posteridad, perpetuado en una décima por un poeta anónimo, de tan menguada facundia, de tan escaso intelecto, que hubieran podido aplicársele los versos clásicos:
“Para orador te faltan más de mil;
para arador te sobran más de cien”.
Era un religioso dominico llamado el padre Soto, que seguramente no tenia parentesco alguno con fray Domingo de Soto, autor de los Cánones del Concilio Trentino.
Un humorista, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, créese que compañero del pobre fraile, después de oirle predicar dedicóle la siguiente estrofa, la cual se hizo tan popular en Córdoba que ha llegado hasta nuestros días desde los comienzos del siglo XIX.
Dice así la intencionada e ingeniosa décima:
Si el lego que sirve fiel
al padre Soto, tuviera
otro lego, y éste fuera
mucho más lego que aquél,
y escribiera en un papel
de estraza, manchado y roto,
a toda ciencia remoto,
un sermón, este sermón
fuera, sin comparación,
mejor que el del padre Soto.
Noviembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS LABRADORES
Como Córdoba es una población esencialmente agrícola siempre han abundado en ella los labradores y, en tiempos ya lejanos, las familias más importantes, incluso las de la nobleza, se dedicaban a la labor pasando ésta, no ya de padres a hijos sino de generación a generación.
Ahí están, para demostrarlo, las casas de los marqueses de Villaseca, Ontiveros y Benamejí y las de Fernández, Molina, Barrionuevo, Barbero, Barbudo, Cabanás, Suárez Varela, Sisternes, Vázquez de la Torre, Ariza y otras muchas.
Algunas de ellas dedicábanse también al fomento de la ganadería y varias lograron justa fama como la de los marqueses de Benamejí por sus magníficos caballos de piel de tigre y la de Barbero por sus hermosos toros bravos.
Los labradores eran hombres sanos de cuerpo y de alma, apegados a la tradición, de morigeradas costumbres y de acendrados sentimientos católicos.
Había entre ellos figuras interesantes, tipos originalísimos, que gozaban de gran popularidad.
Uno de los más conocidos y prestigiosos en sus tiempos fue Pepito Carnerero y posteriormente Pepito Fernández, a quien podemos considerar como prototipo del labrador cordobés.
¿Qué persona que pase de los cincuenta años no le recordará con gusto, como se recuerda siempre todo lo que constituyó una nota típica en los días de nuestra juventud?
Alto, fornido, sonriente, locuaz, ingénuo, siempre se le veía rodeado de compañeros o de trabajadores campesinos, ya resolviendo cualquier duda, ya dirimiendo cualquier ligera cuestión, porque actuaba de consultor, de árbitro y de consejero entre los camaradas que le querían como a un padre y le respetaban como a una autoridad.
Este hombre tenía genialidades y ocurrencias que se comentaban con regocijo, poniendo siempre el mismo remate al comentario: cosas de Pepito Fernández.
Gustábale guardar en su casa considerables sumas de dinero, especialmente en monedas de duro, pero en vez de depositarlas en un arcón o un cofre las encerraba en corambres de las que se destinan al transporte del aceite o del vino.
Solamente le dominaba un vicio, el del tabaco; de su boca jamás se caía el puro, un enorme puro de cuatro cuartos, mucho mejor que los modernos habanos de altos precios.
En cierta ocasión tuvo que efectuar un viaje; montó en la diligencia y la suerte o la desgracia deparóle un asiento contíguo a otro ocupado por una señora.
Pepito apenas se hubo colocado bien sacó la petaca con honores de maleta por su tamaño y encendió un puro.
¡Ay! ¿pero usted fuma? exclamó haciendo un gesto de desagrado la señora aludida, y nuestro hombre le contestó con una tranquilidad pasmosa: ¿le incomoda a usted el humo? pues desde aquí a Madrid ya se irá jaciendo.
Los labradores eran gente madrugadora; antes de que naciera el día abandonaban el lecho,ya para disponer el envío al cortijo de cuanto fuera necesario; ya para contratar a los trabajadores en la plaza vulgarmente llamada de San Salvador, ya para ir a la finca.
Ningún labrador dejaba de visitar su hacienda diariamente, sobre todo en las épocas de las principales faenas agrícolas.
Vestidos con el recio chaquetón de paño burdo, los pespunteados zahones de cuero cordobés, el sombrero de anchas alas y las polainas de cordobán; montados en soberbios caballos con relucientes estribos vaqueros, allá iban a inspecciónar [sic] las labores, a comunicar instrucciones respecto al trabajo porque poseían más conocimientos prácticos de la labranza que los campesinos.
Frecuentemente deteníanse para hablar con éstos, para ofrecerles tabaco, advirtiéndose entre patronos y obreros una corriente de afecto, de simpatía, de confianza que hoy, por desgracia, ha desaparecido.
Los labradores de la nobleza tenían dependientes, llamados hacedores de campo, que se encargaban de sustituirles en tales visitas y gozaban de las mismas consideraciones e igual respeto que los amos.
Algunos de estos hombres de campo llegaban, andando el tiempo, a desenvolver una importante labor de su propiedad.
Las casas de los labradores diferenciábanse notablemente de las del resto del vecindario. Eran mucho más grandes; tenían largas fachadas con rejas y ventanucos en sus muros, abiertos sin orden ni simetría, sino atendiendo sólo a las conveniencias y necesidades del interior; amplios portalones empedrados en los que nunca faltaba un poyo de mampostería delante de las paredes laterales para que desde él se pudieran montar los arrieros en los corpulentos mulos, siendo también indispensable, sobre el portón, el pequeño cuadrito que ostentaba la imagen de San Rafael.
El labrador hacía una distinción de las dependencias de su morada; llamaba casa de labor a las destinadas a los graneros, pajares, cuadras, leñeras y depósitos de aperos y casa particular a las que le servían de habitación.
En éstas no había lujo pero sí comodidades, presidiendo siempre la modestia y la sencillez características de nuestros agricultores.
En las épocas de la recolección la casa del labrador, tranquila de ordinario, adquiría una animación inusitada; en ellas advertíase un movimiento febril. Ante sus puertas deteníanse continuamente carretas arrastradas por pesados bueyes, recias caballerías conductoras del grano, del aceite, de la paja y una legión de mozos fornidos dedicábase a trasportarlos a los respectivos depósitos, operación en que le ayudaban lo mismo el dueño que su familia, sin distinción de sexos ni edades.
Por iniciativa de Pepito Fernández los labradores adquirieron en arrendamiento una modesta casa que había en la esquina de la calle de Carnicerías y San Pablo e instalaron en ella una especie de casino, donde se reunían para cambiar impresiones sobre las faenas agrícolas y el resultado de la cosecha y para determinar los jornales que habían de abonar a los trabajadores al final de la viajada.
Allí encontrábase, invariablemente, todas las mañanas a Pepito Fernández, rodeado de compañeros, entretenidos en amena charla, a la vez que mataban el gusanillo con unas copas de aguardíente [sic].
Cuando desapareció aquel casino, que también constituía una nota cordobesa muy típica, los labradores trasladaron su reunión al Café Suizo, situado en la calle de Ambrosio de Morales.
En él se congregaban todos los días, de once a doce de la mañana, con el mismo objeto que en la modesta casa de la calle de San Pablo.
Finalmente constituyeron la actual Hermandad de Labradores que, no sólo se ocupa en la defensa de los intereses de sus asociados, sino que coopera a la realización de toda empresa beneficiosa y de toda iniciativa plausible para nuestra capital.
Como los miembros de esta Asociación no han perdido los acendrados sentimientos religiosos de que siempre hizo gala el agricultor cordobés, la Hermandad de Labradores dedica todos los años, en la iglesia del Juramento, una solemne fiesta a nuestro ínclito custodio San Rafael, al Arcángel a quien acude, en demanda de misericordia, segura de no ser desatendida, cuando los temporales, las plagas o las sequías destruyen las cosechas de nuestros fértiles campos.
Noviembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL MOJOSO Y VASIJA
Pocos tipos cordobeses han obtenido una popularidad tan extraordinaria como los mozos de estoques de los dos indiscutibles maestros del arte taurino Lagartijo yGuerrita.
Principalmente la fama del Mojoso traspasó los limites de su tierra natal, Córdoba, extendiéndose por toda España; dos frases, una suya y otra relacionada con él, corrieron y aún siguen corriendo de boca en boca y los escritores taurinos mas reputados y los periódicos de mayor importancia sacaron a colación infinidad de veces al servicial criado de Rafael Molina.
El Mojoso, en su juventud, pretendió dedicarse al toreo y ensayó sus facultades en las novilladas que frecuentemente organizaba Lagartijo, pero el miedo se sobreponía a la afición en el mozo, de tal manera, que no había medio de que rematara una suerte, ni de que pusiera un par de banderillas en su sitio, ni de que diera una estocada aceptable.
Sus compañeros tenían que echarle del callejón o de los burladeros a empujones y la tarde en que no le retiraban sus novillos al corral era porque se retiraba él a la enfermería con un ataque de pánico enorme.
Tan desastrosas resultaban sus campañas como novillero, que de ellas nació una de las frases a que antes nos referimos, la de has quedado más mal que el Mojoso, popularísima en todas partes.
El torero fracasado, convencido de que nunca podría desechar el miedo insuperable que le dominaba, apenas se veía frente a frente, no ya de un Miura, sino de un caracol, decidió abandonar el traje de luces y agarrarse a los estoques, pero enfundados, para ir entregándoselos al maestro, desde la barrera y con toda clase de precauciones.
Lagartijo no sólo utilizaba los servicios del Mojoso en la plaza; llevábale a sus tertulias y juergas para que sostuviera la nota cómica, porque no carecía de ingenio, era ocurrente, tenía buenos golpes, como dice el vulgo.
¿Quién no ha oido referir la frase suya que se ha hecho célebre, a la que también aludimos en el comienzo de estas líneas, frase llena de originalidad y gracia, al par que reveladora de la extraordinaria valentía de nuestro hombre?
Verificábase una de las inolvidables novilladas de que era empresario y organizador Rafael Molina; aquellas corridas en que tomaban parte Torerito, Manene, Conejito y otros muchachos que después fueron diestros de renombre; salió un novillo bravo y de excelentes condiciones para la lidia y Lagartijo se dispuso a lucirse con él. Cogió un par de rehiletes, llamó a su mozo de estoques y le ordenó que se colocara casi tendido en el suelo, entre las piernas de aquel. El Mojoso rehusó cumplir la orden pero al fin se decidió a obedecer al maestro, por temor de que le dejase sin los miserables garbanzos, y temblando como un azogado adoptó la posición que el diestro incomparable le indicara.
Lagartijo citó a la res y en el momento de arrancársele, el Mojoso, que vió su fin inminente, se acordó de la muerte de una persona de la familia del veterano matador, ocurrida pocos días antes, y con voz débil, apagada, exclamó lleno de angustia: Rafael, ¿quieres algo pa tu tía?
Tal es la frase grafica, precisa, rotunda, que se ha perpetuado pasando de boca en boca, mejor que si estuviera grabada en mármoles y bronces.
Otras muchas podría consignarse dignas compañeras de la mencionada.
El Mojoso temía casi tanto como a los toros al agua y, para oirle y pasar un rato agradable con el, le propuso su amo efectuar un viaje, por mar, desde Cartagena a Málaga.
El mozo de estoques opuso gran resistencia a embarcarse pero, al fin, Rafael Molina y sus amigos lograron convencerle de que iría perfectamente, sin notar siquiera el movimiento del barco.
Subió a bordo y apenas habían transcurrido unos minutos empezó a sentir los efectos terribles del mareo. El Mojoso creyó que no salía de aquel trance.
Cuando, pasado un escaso tiempo, logró darse cuenta de que aún existía y pudo tenerse en pie, exclamó malhumorado: ¿dónde está el hombre que manda aquí? Hagan ustedes el favor de decírmelo que le quiero hablar.
Los pasajeros que le rodeaban presentáronle al capitán del barco y nuestro hombre, dirigiéndose a él en tono despectivo, se expresó así: “¿Usted es el que dirige este tinglao? ¡Pues en su vida ha dirigido usted ni una cometa!”.
***
Tan popular como el Mojoso fue Vasija en Córdoba, pero la fama de este no se extendió tanto como la de aquél, apesar de que el mozo de estoques de Guerrita era hombre de más provecho que el criado de Lagafiijo.
No intentó, que sepamos, dedicarse al toreo, quizá porque reconocía que le faltaban aptitudes para esta arriesgada profesión, pero se dedicó a otra íntimamente relacionada con la antedicha, en la que tuvo muy escasos competidores.
Tal profesión era la de conductor de reses bravas. Nadie como él conocía nuestra Sierra, los caminos y veredas, más intrincados, los sotos mejores para sestear, los regajos y arroyos que podían servir de abrevadero; nadie con tanta destreza como el manejaba el cayado y la honda para reducir a la obediencia al toro que se desmandaba, haciéndole blanco, a distancias enormes, con una piedra o, con el garrote, en los cuernos, aunque los tuviera mas finos que agujas.
Los ganaderos de mayor fama estimaban a Vasija, reconociendo su extraordinaria habilidad para el manejo de las reses y algunos como el Marques de Saltillo contábale en el número de sus amigos y le colmaba de agasajos y distinciones.
Ya en calidad de vaquero, ya en concepto de mozo de estoques de Guerrita, nunca le faltaba ocasión de ahorrar unas pesetas, pero apenas se veía en posesión de varios duros anhelaba que llegase el momento de poder abandonar sus ocupaciones para gastarlos.
Y cuando encontraba una oportunidad venía a Córdoba, si se hallaba en otra población o en el campo, pues él sólo aquí sabia divertirse, y en opíparas comidas en el Restaurant Suizo, copas de aguardiente y medios de Montilla invertía hasta el último céntimo, aunque supiera que al día siguiente había de quedarse sin comer.
El vicio de la bebida llegó a dominar de tal manera a Vasija que éste fué una de las numerosas víctimas del alcoholismo.
Abandonó por completo el trabajo, perdió la lucidez intelectual y pasó, de la bohemia, al último límite de la degradación humana.
Con un traje de pana hecho girones [sic], con un sombrero mugriento y roto, de alas revueltas en forma inverosímil, vacilante el paso, torpe la lengua, siempre beodo, veíamosle recorrer las calles seguido de una turba de chiquillos que se mofaba de él, dirigiéndoles insultos, blasfemando, importunando al transeunte conocido para que le diese una perra que, al momento de recibirla gastaba en aguardiente, sin comer días y días, sin tener un rincón donde resguardarse de las inclemencias del tiempo ni un pobre lecho en que entregarse al reposo.
Dormía en un poyo de un paseo, en una cuneta de un camino, cuando la borrachera no le hacia caer enmedio de la calle y sobre las duras guijas se quedaba lo mismo que si estuviese en un colchón de plumas, o un agente de la autoridad compasivo le conducía al Arresto municipal.
Así pasó los últimos años de su existencia aquel hombre, que pudo vivir bien y murió en el arroyo, de hambre, de frío y de miseria; ni siquiera se abrieron para él las puertas del último albergue de los desheredados de la fortuna, las puertas del sombrío, del tenebroso hospital.
Julio, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LA FUGA DE OLOZAGA
Nadie que haya hojeado nuestra historia ignorará que uno de los políticos españoles de más relieve en la primera mitad del último siglo fue don Salustiano Olózaga.
Pocos hombres habrán tenido una vida tan agitada como la del ilustre riojano. Sus ideas avanzadas, su intervención en las maquinaciones de sociedades secretas para destronar a Fernando VII, sus campanas contra el Gabinete de Isturiz, su odio a Espartero, le hicieron objeto de continuas persecuciones, prisiones y destierros que acibararon la mayor parte de su existencia.
Más de una vez gustó las mieles del triunfo, pero este fue siempre tan efímero que 014zaga apenas tuvo tiempo de darse cuenta de él.
Tras un destierro impuesto o voluntario para evitar una persecución, aparecía en la vida pública y su palabra vibraba en el Parlamento defendiendo las doctrinas llamadas entonces progresistas o en las Academias disertando sobre temas filosóficos, jurídicos o históricos, y su pluma fulminaba rayos en la prensa avanzada contra sus adversarios políticos.
Narváez, al encargarse del Poder, no olvidó que don Salustiano Olózaga se había negado a suscribir la acusación formulada contra aquél por Espartero y le premió tal rasgo nombrándole embajador de España en París, cargo que desempeñó varias veces, revelando en él los talentos de que estaba adornado, así como en su colaboración en varios proyectos del Gobierno, entre ellos el de la Ley electoral y el del Reglamento del Congreso.
Pero la pagina mas saliente de la historia del famoso político es la que se relaciona con el advenimiento al Trono de Isabel II y el epílogo de esta pagina puede decirse que se escribió en Córdoba, aunque no lo consignen los biógrafos del ilustre riojano.
Proclamada dicha Reina apenas hubo cumplido la mayor edad, Olózaga fue llamado a los consejos de la Corona y formó Gobierno, en el que, además de la Presidencia, se reservó la cartera de Estado.
Sus enemigos emprendieron contra él una ruda campaña en el Parlamento y en aquella etapa, más que en todas las anteriores, reveló sus excepcionales dotes de orador y de polemista, pronunciando discursos elocuentes y enérgicos, algunos de los cuales produjeron verdadera sensación, como aquel inolvidable a que puso término con las frases: Dios salve a la Reina; Dios salve a España.
Pero todas sus energías, todos sus talentos y toda su habilidad resultaban insuficientes para contener la tempestad de las pasiones y los odios y, temeroso de naufragar en las Cortes, decidió disolverlas.
Entonces González Bravo lanzó contra él una terrible acusación; dijo que encerrado a solas con la Reina, que contaba poco más de catorce años, la obligó violentamente, cogiendole la mano, a firmar el decreto de disolución de las Cámaras.
Tal acusación fue sostenida por Posada Herrera y el 29 de Noviembre de 1843 se publicaba un Real decreto exonerando a don Salustiano Olózaga de sus cargos.
Inmediatamente fue preso y ordenóse su deportación.
Pocos días después llegaba a Córdoba, conducido por la fuerza pública, de paso para Málaga, donde se le había de embarcar, con ignorado rumbo.
En nuestra ciudad contaba Olózaga con bastantes amigos y correligionarios que decidieron prepararle la fuga y el éxito coronó sus propósitos.
En uno de los primeros días de Diciembre, lluvioso y frío, una pareja de soldados conducía al expresidente del Consejo de ministros, desde la residencia del jefe político de la provincia, ante quien había tenido que comparecer, a la cárcel en que estaba recluido.
Acompañábanle varias significadas personas y, teniendo en cuenta la categoría del preso, los soldados iban detrás a alguna distancia.
Al llegar a la mediación de la calle del Reloj, Olózaga aligeró el paso y penetró en el café llamado después Suizo Viejo.
Los guardianes del famoso político, a quienes los acompañantes de este procuraban dificultar todo lo posible el tránsito, valiéndose de los paraguas y de la estrechez de la calle, entraron en el establecimiento citado, registráronlo minuciosamente y el más profundo de los desalientos, unido a una gran estupefacción, les dejó inmóviles y fríos como estátuas [sic] de nieve. ¡El preso había desaparecido!
Sin duda salió por la otra puerta del café, yendo, a refugiarse en el domicilio de algún amigo o correligionario.
Esta era la creencia general, la suposición lógica y, sin embargo, lo más distante de la realidad.
Don Salustiano Olózaga, al traspasar la gradilla del café Suizo viejo, se encerró en un retrete que estaba en el lado derecho del portal; allí le aguardaba un joven portador de un abultado envoltorio formado por un pañuelo de los que el vulgo llamaba de sandía. Aquel envoltorio encerraba un uniforme completo de remontista.
Olózaga se despojó de su traje que sustituyó en el pañuelo de sandía al uniforme, vistióse este y salió muy tranquilo por la misma puerta por donde entrara, marchando al lugar previamente convenido con las persona que le facilitaron la fuga.
¿Quiénes fueron estas? La principal, la que le proporcionó el uniforme de remontista, el conocido industrial cordobés don Joaquín Vasconi, quien encomendó a un operario de su fábrica de patios la delicada misión de preparar el cambio de traje del ferviente progresista.
Este permaneció varios días en nuestra ciudad, oculto en la casa de huéspedes llamada de las Mariquitas, muy próxima al lugar de la fuga descripta, pues se hallaba en la esquina de la cuesta de Luján y de la calle de Ambrosio de Morales, aguardando el momento oportuno para poder marchar al extranjero.
Sus amigos, por mediación de Curro Márquez Manchado y otros individuos que gozaban fama de valientes, pusiéronle en relaciones con unos contrabandistas y en unión de estos, como si perteneciera a su partida, salvó la frontera de Portugal, colocándose a salvo de sus perseguidores.
Desde entonces Olózaga pasó la mayor parte de su vida fuera de España, principalmente en Francia e Inglaterra, sorprendiéndole la muerte en Enghyen (París) el 26 de Septiembre de 1873, a los sesenta y cinco años de edad.
Noviembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS CAZADORES
Aunque la afición a la caza no ha desaparecido en Córdoba es hoy mucho menor que durante la primera mitad del siglo XIX
En aquella época contribuían a fomentarla las facilidades que encontraban los aficionados a este deporte para entregarse a él, pues a dos pasos de la capital encontrábanse en abundancia lo mismo reses que pájaros y podía cazarse sin necesidad de licencia ni de permisos especiales de los propietarias de tos terrenos.
El monte se extendía hasta la Arruzafa, donde había numerosos jabalíes, ciervos y venados, y en las mismas puertas de la ciudad se criaban las perdices y los conejos.
Para matar varias docenas de pájaros bastaba ir al olivar del Campo de la Merced o al haza situada en el lugar que hoy ocupan los jardines de la Agricultura, en el centro de la cual levantábase una casilla destinada a fábrica de fósforos de cartón.
Apenas llegaba el Otoño empezaban a organizarse excursiones cinegéticas, especialmente monterías, que duraban hasta la terminación del invierno.
Eran famosas las que se efectuaban en Moratalla, a las que el Marqués de Villaseca, propietario de esta finca, invitaba a significados políticos, aristócratas y otras personalidades.
En una de estas cacerías, al recorrer la sierra de Hornachuelos, se inspiró el insigne poeta cordobés don Angel de Saavedra, Duque de Rivas, para escribir su drama inmortal Don Alvaro o la fuerza del sino.
Entre los cazadores de nuestra aristocracia figuraba en primer termino el Barón de San Calixto por su extraordinaria afición a dicho deporte, su gran pericia en cuestiones cinegéticas y su puntería maravillosa.
Pasaba gran parte del año en sus magníficas posesiones, acompañado de varios amigos y dedicado exclusivamente a su diversión favorita.
También fué un monteador famoso de aquellos tiempos un platero apellidado Ordóñez y distinguiéronse, asímismo, por su afición, entonces y posteriormente, entre otros muchos, el Marques de Cabriñana, don Antonio Molina, don Gregorio Jiménez, el Marqués de Santa Rosa y don José González Correa.
Nuestros cazadores poseían soberbias rehalas de perros que no sólo tomaban parte en las monterías que se organizaban en esta provincia, sino en casi todas las de la región andaluza.
El número uno de las escopetas negras era Antonio Mesones, hombre popularísimo entre los monteadores, indispensable en todas las excursiones cinegéticas de importancia y amigo inseparable del Barón de San Calixto.
Como ya hemos dicho, en los tiempos a que nos referimos abundaba extraordinariamente la caza en nuestra Sierra y en todas las expediciones se cobraba un número de piezas inconcebible.
Al regresar los monteadores a la población precedíales una larga fila de burros cargados de reses y entre ellos marchaba un individuo anunciando, a toque de caracol, el paso de la comitiva
El vecindario, al oirlo, salía a las puertas de sus viviendas para ver la caravana y, al día siguiente muchas personas acudían al mercado con el objeto de adquirir carne de jabalí o de ciervo, porque aunque los cazadores repartían mucha entre sus familias y amigos, aún les sobraba bastante para venderla.
Cuando visitó a esta ciudad el eminente literato francés Alejandro Dumas, acompañado de su hijo y del notable pintor Boulanger, autor del célebre cuadro titulado Mazepa, distinguidas personalidades de Córdoba le obsequiaron con una cacería en la Sierra, pues tenia gran afición a dicho deporte.
Dumas expresó su vivo deseo de presenciar una escena del bandolerismo andaluz, que entonces hallábase en todo su apogeo, y, el popular Manuel Rojas, improvisó una partida de salteadores de caminos que, con sus trajes típicos, sus enormes trabucos y montados en briosos corceles, salióle al encuentro en una tortuosa senda del monte, obligándole a detenerse con la imperativa y poco grata frase de: la bolsa o la vida.
El novelista celebró mucho la aventura y felicitó a sus autores pero, al regresar a su país, escribió una obra en la que convertía la novela en realidad y aseguraba que estuvo algunos días en Sierra Morena secuestrado por unos temibles bandoleros.
Así pagó la hospitalidad de que fue objeto por parte de varios aristócratas y escritores de nuestra población.
Con la compañía ecuestre y gimnástica de don Rafael Díaz vino un artista, el capitán Rosell, que hacía blancos maravillosos.
Varios cazadores de admirable puntería, entre ellos Guerrero, el cobrador del establecimiento conocido por Fabrica de Cristal, le invitaron una tarde a tirar gorriones en el Campo de la Verdad.
Rosell se cansó de disparar su escopeta sin matar un pájaro, mientras sus compañeros no desperdiciaban un cartucho.
Molestado el artista por las indirectas de sus acompañantes ató una gallina a un árbol y, desde una distancia enorme, comenzó a dispararle con bala.
Al parecer no tenia más fortuna en esta prueba que al tirar a los gorriones, por lo cual sus acompañantes principiaron ya a mofarse de él sin disimulo.
Cuando hubo hecho un par de docenas de disparos soltó el rifle, dirigióse al árbol en que estaba la gallina, la desató y mostróla a los cazadores cordobeses diciendo: señores, he conseguido mi propósito; no quería matarla, sino cortarle la cola a balazos y vean ustedes que no le queda en ella ni una pluma.
Nuestros tiradores quedaron asombrados de los blancos prodigiosos del Capitán Rosell.
Frecuentemente se constituían en esta capital sociedades de caza que arrendaban y acotaban grandes extensiones de terreno para efectuar monterías, en las que no sólo tomaban parte los socios, sino muchos invitados entre los que solían figurar significadas personalidades políticas.
En muchas de estas excursiones la gente de buen humor se divertía haciendo víctima de bromas pesadas a algunos de los expedicionarios.
En cierta ocasión unos cazadores traviesos llevaron un joven tímido y apocado a una montería con el único objeto de que les sirviera de diversión.
Apenas llegaron al caserío en que habían de albergarse pusieron en practica una idea diabólica. Obtuvieron, con yeso, la mascarilla del gañán peor encarado que había en la cortijada; la tiñeron con azafrán para que presentase aspecto cadavérico; uniéronla a un pelele vestido de negro y colocaron éste sobre el lecho del joven.
Los señores de la broma ansiaban que llegase el momento de que su presunta víctima se retirase a su habitación, pues estaban seguros de que iba a morir de susto o poco menos.
Al fin el joven apocado dió las buenas noches a sus compañeros y se marchó a dormir.
Transcurrieron varios minutos, un cuarto de hora, sin que se oyera, no ya el grito de terror que esperaban los bromistas, sino el mas leve ruido.
Temerosos de que el muchacho hubiera sufrido un desmayo, sus camaradas se aceraron, de puntillas, al dormitorio y vieron, con gran asombro, que el compañero tímido había trasladado el pelele de cama y roncaba en la suya a pierna suelta
Había un cazador de perdiz tan dormilón que en todas las expediciones era el primero que se acostaba y el último que abandonaba el lecho, no obstante lo cual solía quedarse tan profundamente dormido en el puesto como si estuviera en un colchón de plumas.
Un día en que antes de que concluyera de ponerse el sol abandonó la agradable tertulia de la cocina del cortijo para entregarse al sueño, decidieron sus amigos despertarle de un modo bastante original.
Condujeron a la habitación de aquel un enorme buey y lo colocaron junto a la cama.
Los resoplidos del animal sacaron de su profundo letargo al dormilón, que abrió los ojos, pero no hizo siquiera un gesto de extrañeza ni de terror ante la inesperada presencia del astado huésped; limitóse a dar media vuelta para que el aliento de la res no le molestase en la cara y siguió el sueño, interrumpido unos instantes.
Aunque la alegría y el buen humor son las notas características de las excursiones cinegéticas, algunas veces sustituyeron a las risas y las bromas las manifestaciones de dolor motivadas por sucesos lamentabilísimos, por desgracias irreparables, hijas, casi siempre, más que de la imprudencia, de la fatalidad; una de ellas fue la muerte, producida involuntariamente por un disparo, de don Lope de Hoces, Conde de Hornachuelos.
El centro de reunión de los cazadores cordobeses era el local llamado la salilla del Café Suizo viejo.
Allí se congregaban diariamente muchos aficionados a los deportes cinegéticos para organizar expediciones, comentar los incidentes de las cacerías y narrar las hazañas y aventuras de que cada contertulio había sido protagonista, exagerándolas de modo extraordinario, pues sabido es que, por regla general, todo buen cazador posee una prodigiosa fantasía.
Cuando se hallaba en Córdoba el Barón de San Calixto nunca faltaba a la reunión de la salilla del viejo Café, acompañado del famoso escopetero Antonio Mesones.
Muchos monteadores ostentaban en los sitios más visibles de sus casas, como trofeos valiosos de sus triunfos, cabezas de venados, ciervos y otras reses. En el patio de la antigua casona de la calle de Manriques, donde habitó don Ricardo Belmonte y Cárdenas, Marques de Santa Rosa, aún se ven, pendientes de las paredes, los restos de muchas de las citadas cabezas, ya casi destruidas por la acción del tiempo.
Y no terminaremos estos Recuerdos de otros días sin consignar dos notas literarias. Un distinguido periodista e inspirado poeta cordobés, don Fernando de Montis y
Vázquez, escribió un curioso “Tratado de caza”, que no llegó a publicar, y un ferviente devoto de San Huberto, don Manuel López Domínguez, formo una interesante biblioteca de obras cinegéticas, en la que reunió gran número de volúmenes, algunos raros y de merito.
Acerca do ellos publicó numerosos artículos, que los cazadores leían con avidez, en las columnas del Diario de Córdoba.
Diciembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
ARTISTAS Y ESPECTACULOS AMBULANTES
Entre las muchas notas pintorescas de tiempos ya lejanos que han desaparecido o están a punto de desaparecer, figura una muy típica, muy original: los artistas y espectáculos ambulantes
Antiguamente había una legión de bohemios que no vivía, como los de ahora, a costa de la generosidad o la candidez del prójimo, sino explotando cualquier habilidad, divirtiendo al público de manera sencilla, inocente.
Esos bohemios recorrían el mundo sin que su constante peregrinación les causara fatiga ni tristeza, porque estaban seguros de que a la terminación de cada penosa jornada no habían de faltarles unas monedas para recuperar las fuerzas perdidas con una cena, si no exquisita, abundante, y poder entregarse al descanso en el humilde lecho de un mesón, a lo cual se reducían todas sus aspiraciones.
Por Córdoba desfilaban muchos de esos tipos interesantes.
Frecuentemente venían italianos astrosos, ya con el organillo al compás de cuya música danzaban algunos pequeños autómatas o sobre el cual lucía sus habilidades un diminuto mono, ya con el arpa, que lo mismo pulsaban en la vía pública que en la reunión familiar del pueblo, en la taberna o en el prostíbulo.
De vez en cuando llegaba hasta nuestros oídos una canturia triste, monótona, mal acompañada con un acordeón; salía de los labios de una robusta gallega que a la vez de cantar y tocar el ingrato instrumento antedicho, ejecutaba una especie de baile muy lento, siempre igual como la canturia.
El artista callejero más original de todos era el que hacia sonar a la vez cuatro o cinco instrumentos de muy diversa índole, formando una orquesta endiablada, insoportable.
Cubría su cabeza con una especie de capacete rematado por un chinesco; llevaba a la espalda un bombo, unos platillos y un triángulo que, mediante una ingeniosa combinación de cuerdas, tocaba con los pies, y las manos le quedaban libres para manejar una flauta, un clarinete o un acordeón.
Si la referida orquesta resultaba inarmónica en grado sumo, no ocurría lo mismo con las formadas por ciegos, algunas de las cuales interpretaban con afinación exquisita, no sólo las composiciones populares, sino obras clásicas y trozos de óperas.
En Córdoba residían dos de estos artistas callejeros, que no necesitaban, para buscarse la vida, salir de nuestra población; uno era Bautista el del arpa, como le llamaba la gente, indispensable en toda juerga y baile de candil, y otro Antonet, el trovador del pueblo, que improvisaba coplas llenas de ingenio y gracia, siempre de actualidad,. y las cantaba, también con música compuesta por él, al compás de la guitarra, de la que era tañedor afortunado.
No menos popular que los dos bohemios citados era la Murga cordobesa, formada por cuatro o cinco individuos que, a fuerza de pulmones, arrancaban sonidos destemplados a unos instrumentos de metal casi prehistóricos y se dedicaban a amalgar [sic] la fiesta onomástica de todas las personas conocidas, obsequiándolas con serenatas, a las que cuadraría mejor el nombre de cencerrada o de música perruna.
La Murga desapareció hace pocos años, por muerte de todos sus profesores, y resultaba una nota muy típica, aunque no fuera muy armónica.
Con músicos y danzantes callejeros compartían la no difícil empresa de despertar la curiosidad de las gentes sencillas y sacarles el dinero, los romanceros y vendedores de relaciones. Unos y otros ejercían su profesión por parejas, formando un hombre y una mujer las de los primeros, y dos hombres, maestros en truhanerías, la de los segundos.
Los romanceros, acompañados de su guitarra, situábanse en los sitios de mayor tránsito de la población y, ora al compás de la vihuela, entonaban las coplas picarescas que vendían, para hacer su propaganda, ora recitaban, con igual objeto, algunos de los romances más en boga.
Y no había sirviente que no comprase, por dos cuartos, la canción que más le agradaba para amenizar con ella las prosaicas tareas de barrer los suelos y fregar los platos, ni mozo campesino que se retirara del corro de los romanceros sin adquirir un par de romances, “El ganso de la Catedral” y “Las ligas de mi morena”, por ejemplo, para aprenderlos de memoria y lucirse declamándolos en la cocina del cortijo durante las interminables veladas del invierno.
Los romanceros no limitaban su negocio a la expendición de coplas y jácaras; también ofrecían, todo por el ínfimo precio de dos cuartos, ya el Oráculo de Napoleón con la rueda de la Fortuna; ya el libro con la explicación de los sueños o ya el formulario para redactar cartas amorosas, además del Almanaque Zaragozano al llegar los últimos meses del año y los villancicos cuando se aproximaba la Noche Buena.
Los pregoneros de relaciones poseían, como ningún otro de estos bohemios, el secreto de atraer al pueblo y de interesarle de modo extraordinario con las estupendas y terroríficas historias que le contaban.
Estos individuos no permanecían todo el día en las calles como sus colegas los romanceros, para ganar el jornal; bastábanles las primeras horas de la mañana y de la noche para volver al mesón en que se alojaban con los bolsillos repletos de cuartos.
Muy temprano, casi al amanecer, instalábanse en los alrededores de la plaza de la Corredera provistos de un enorme cartel en que una mano inesperta en el manejo de los pinceles pintó de modo absurdo una larga serie de escenas espeluznantes de crímenes horrorosos.
A los pocos minutos el par de truhanes se hallaba rodeado de un gentío inmenso e inmediatamente uno de aquellos empezaba a recitar con entonación melodramática y monotonía abacadabrante la relación del hijo que mató a sus padres, asestando a cada uno doscientas puñaladas, de la loca que devoró a sus hijos vivos, o del novio que asesinó a su novia y la picó para albondiguillas, al par que el camarada del pregonero de tales tragedias iba señalando con una varita los cuadros que querían representarlos en el cartelón.
El público arrebataba los ejemplares de la estupenda relación y, agotado en poco tiempo el papel, los dos individuos marchaban, contentos, a la posada, para preparar otra remesa de hojas con el afortunado romance o a la taberna para aclararse la voz enronquecida por la charla con unos cuantos medios de vino.
Al anochecer volvía a presentarse en escena la pareja, pero ya sin cartel, sino cada uno con varias resmas de relaciones en la mano.
Dirigíanse a los barrios bajos de la población y recorrían todas sus calles pregonando sin cesar, pues cuando uno se cansaba sustituíale el otro, “la hoja suelta extraordinaria que acaba de salir ahora con el espantoso crimen cometido en Cantarrana; el retrato del asesino; las últimas palabras que pronunció en la capilla y su muerte en garrote vil” o algo semejante.
Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, corrían a las puertas de las casas para adquirir el papel, que luego leían aterrorizados, con el vello de punta, considerando artículo de fe todas las mentiras de la relación, y había personas inocentes a quienes originaba terribles pesadillas el recuerdo de la tragedia.
Estos vividores, aunque para ellos ninguna época era mala porque en todas explotaban de lo lindo la credulidad del vulgo, hacían su agosto cuando se efectuaba la incorporación de los quintos a filas y cuando los obreros campesinos venían a holgar.
Entonces el negocio aumentaba de modo extraordinario y había relación que producía mucho más que la novela, el drama o la comedia de moda.
Un espectáculo ambulante que tenia cierto encanto y ha desaparecido por completo era el llamado tútili mundi y más vulgarmente el mundo por un agujero.
Consistía en una especie de arca adornada con banderitas o en un carrito pintado de color verde, provisto de unos cristales redondos de aumento, a través de los cuales admirábanse vistas y paisajes, más o menos fielmente reproducidos, de las principales poblaciones y de los parajes más pintorescos del globo; cuadros interesantes de batallas; cacerías de fieras y escenas curiosas de la vida de los pueblos salvajes.
Cualquier persona, por el módico precio de dos cuartos, podía darse el gusto de conocer las maravillas del mundo sin más trabajo que el de acercarse a las lentes del tútili mundi.
Un hombre tosco explicaba en forma pintoresca y original cada vista, anteponiendo a su peroración la indispensable frase: “ahora señores se verá” y rematando el discurso con un largo redoble de tambor.
En épocas de ferias el público formaba siempre cola ante el mundo por un agujero, ansioso de contemplar sus cuadros.
Había familias enteras que recorrían pueblos y capitales con un carrillo pintado de verde que si a la gente ofrecía un espectáculo agradable y hasta instructivo, a sus dueños servíale de hogar ambulante, de un hogar muy humilde en el que tal vez reinaba la felicidad que no se encuentra en los palacios y se desarrollaban dulces idilios como el descrito por un famoso novelista extranjero.
También en la vía pública solían exhibirse hace treinta años algunos fenómenos como el niño de dos cabezas, encerrado en una caja de zinc con alcohol, que un jayán anunciaba amenizando su charla con la musiquilla de un acordeón.
Cuando lograba reunir a su alrededor buen número de curiosos pasaba ante ellos un platillo para que echasen monedas y, concluida la póstula, destapaba la caja de zinc donde frecuentemente hallábase un feto con su cabeza y otra de cera tan mal adherida al cuello que el menos lince notaba la superchería.
Hoy de aquella legión de bohemios sólo quedan las caravanas de húngaros sucios, desarrapados, que obligan a bailar a famélicos osos, al compás de extrañas canturias y del monótono son del pandero, para después pedir una limosna.
A los artistas callejeros de otras épocas ha sustituido el andarín, esa grotesca figura que pasa la vida corriendo del hambre, su constante perseguidora, sin lograr evadirse de ella ni un momento.
Diciembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
DOS BOHEMIOS
Hace más de treinta años, una mañana lluviosa y fría, presentóse en el antiguo y famoso hospital de la Santa Caridad, entonces convertido en Escuela provincial de Bellas Artes, un joven demacrado, astroso, en quien la miseria y el hambre habían dejado huellas indelebles.
Iba en busca del gran artista Rafael Romero de Torres; manifestáronle que aquel no le podía recibir porque estaba entregado al descanso y rogó que llamaran al malogrado pintor y le comunicasen el nombre de su visitante, que éste dijo, seguro de que no le haría esperar.
Así sucedió en efecto; pocos instantes después el forastero, porque forastero era, penetraba en la alcoba de Romero de Torres y ambos jóvenes saludábanse afectuosamente.
Rafael Romero había conocido a este pobre diablo en Madrid, pero el pintor cordobés marchó a Roma y no volvió a saber de su amigo.
Este, al presentársele en el vetusto caserón de la plaza del Potro, le contó su triste odisea, una historia que acongojaría al corazón más duro.
Un día se encontró en la Corte falto por completo de recursos, sin personas que le pudieran socorrer y entonces decidió volver a su pueblo natal, Sevilla, de donde se alejara siendo un niño.
Emprendió el viaje a pie, implorando la caridad pública, pernoctando casi siempre al raso, algunas veces en los pajares de las cortijadas y los caseríos.
Hombre de constitución débil, enfermiza, el cansancio y el hambre hicieron en su organismo grandes estragos, imposibilitándole para continuar su peregrinación.
Así llegó a Córdoba; pensó que acaso estaría aquí su antiguo amigo y fué a buscarle animado por un rayo de esperanza.
Romero de Torres comunicó a su familia quién era aquel desgraciado, cubierto de harapos y de miseria.
Los padres del artista insigne, también ligados por vínculos de amistad con el padre del extraño huésped, dispensáronle la acogida que se dispensa a un hijo.
Le alimentaron, le dieron ropas con que sustituyera sus andrajos y, finalmente, le proporcionaron dinero para que pudiera llegar al término de su viaje utilizando el tren y con algunas pesetas en los bolsillos.
A esta última parte de la obra de caridad realizada por la familia de Romero contribuyó, con su generosidad característica, el Conde de Torres Cabrera.
El pobre bohemio en cuyo corazón, acaso entre muchas malas yerbas crecía lozana la hermosa flor de la gratitud, no quiso abandonar a sus bienhechores sin expresarles de algún modo su profundo reconocimiento, sin intentar el pago de la deuda que con ellos había contraido y les entregó, como recuerdo, una joya. de gran valía. Aquel desheredado de la fortuna, que más de una vez estuvo a punto de perecer de hambre y de frío, llevaba consigo algo de más valor que los billetes de Banco; un papel arrugado y sucio con un autógrafo de su padre.
¿Pregunta el lector quien era él extraño viajero? Pues era el hijo de uno de los hombres que han pasado a la inmortalidad, de uno de los poetas españoles más grandes y más populares, de Gustavo Adolfo Becquer.
El papel arrugado y sucio que entregó a la familia de Romero contenía el borrador de la admirable rima que dice:
Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
'hoy la he visto, la he visto y me ha mirado;
hoy creo en Dios”.
Como detalles curiosos consignaremos que Becquer, en este borrador, escribió primeramente y tachó después, en el primer verso, las palabras el mundo en lugar de los cielos y en el segundo al centro en vez de al fondo.
En la cuartilla que contiene esta primorosa rima también aparece escrito y tachado el verso siguiente:
“Como brota del páramo la flor”
y, a continuación, hay estos sin tachar, que no pertenecen a composición alguna conocida del insigne romántico:
Al brotar un relámpago nacemos
y aun brilla su fulgor cuando morimos;
tan corto es el vivir;
las glorias tras que corremos
sueños son, al fin, que perseguimos;
despertar es morir”.
La cuartilla está firmada de este modo: G. A. Becquer.
Huelga añadir que la familia de Romero, formada por artistas exquisitos, guarda como lo que es, como un verdadero tesoro, el autógrafo de Becquer.
***
Bastantes años después que el hijo del insigne poeta se presentó en Córdoba otro bohemio, original y digno de estudio.
Era también joven, de rostro cetrino, de grandes ojos negros, cuyas miradas se clavaban como puñales, de voz campanuda, de carácter adusto y sombrío.
Veíasele siempre con torbo ceño, siempre hablaba con tono imperativo y amenazador; parecía un verdadero traidor de melodrama.
En Madrid, donde habitualmente residía, conocíanle por Luis del Río, pero el aseguraba que este era un pseudónimo con el que firmaba sus poesías y que se llamaba Severiano Nicolau.
Su origen hallábase envuelto en el misterio. Hijo natural de una dama aristocrática de la que habló mucho la prensa con motivo de un proceso ruidoso, crióle una mujer del pueblo y, como los pájaros, apenas pudo volar por el mundo, abandonó su pobre nido para emprender una triste odisea por el mundo, con el espíritu lleno de tristezas y el corazón henchido de odios y rencores hacia la humanidad.
Su madre, con la que nunca habló y la que, según él mismo decía, salpicó más de una vez con el cieno que levantaban los caballos de su carruaje el rostro del hijo abandonado, le asignó una mezquina pensión para que atendiese a las necesidades más perentorias; sólo para que no pudiera decirse que le dejaba morir de hambre.
La suma que el pobre bohemio percibía al mes, gastábala en unas cuantas horas y tenia que recurrir a todos los medios imaginables para procurarse el sustento, incluso al engaño y a la mendicidad.
Llegó un día en que le fue completamente imposible seguir viviendo en Madrid porque se le cerraron todas las puertas y entonces decidió trasladarse a Córdoba, con la esperanza de que el administrador que su madre tenia aquí fuera más blando de corazón que el de la Corte y se prestara a sacarle de apuros.
Con este objeto vino a nuestra capital, donde sufrió una decepción tremenda. La dama aristocrática poseía una colección de administradores inconmovibles, de alma berroqueña, completamente sordos a súplicas y lamentaciones.
En su consecuencia, el desengañado forastero, aquí como en Madrid, tuvo que dedicarse a pedir, a importunar a todo el mundo para seguir su vida de crápula y de miseria.
Pero pedía de un modo original, con imposiciones, a veces con amenazas y a quien no le favorecía o le entregaba una cantidad menor de la que el esperase, dirigíale toda clase de improperios y le hacía víctima de sangrientas burlas.
En un periódico de la localidad dedicó un soneto al Prelado de la Diócesis; inmediatamente después fue en demanda de socorro; el Obispo le entregó veinticinco pesetas y Luis del Río, profundamente indignado, decía que darle cinco duros por un soneto era una obispada.
El día en que no lograba, importunando a las autoridades, a las corporaciones, a las personas de significación, reunir la cantidad que necesitaba, no para comer, pues su madre le pagaba un modesto hospedaje, sino para satisfacer sus vicios, situábase ante las puertas del Gran Teatro, en el que actuaba entonces una excelente compañía de ópera y tendía la mano a cuantas personas entraban o salían, exclamando con acento dolorido: una limosna para un pobre artista que ha perdido la voz.
Cuando terminaba su peregrinación diaria para reunir unas cuantas pesetas iba a engrosar una tertulia de escritores, artistas y gente de buen humor que todas las noches se formaba en el café del Gran Capitán y allí, entre copa y copa de ajenjo, que era su bebida favorita, charlaba de letras y artes, contaba sus aventuras o recitaba sus composiciones poéticas.
Estas, casi todas sonetos, tenían un realismo descarnado, brutal; reflejaban el indómito carácter de su autor, pero no carecían de pensamientos hermosos, de imágenes atrevidas, de nervio, de virilidad, todo esto avalorado por una versificación rotunda, vibrante.
Luis del Río decía sus poesías con énfasis, dándoles gran realce, pues era maestro en la declamación, arte que, según él afirmaba, había estudiado en Roma, donde estuvo pensionado por el Rey don Alfonso XII.
Una noche aquel hombre de ceño adusto y mirada torba llegó al café, alegre, con una sonrisa dibujada en los labios.
Hoy, dijo, ha sido uno de los días más felices de mi vida.
¿Qué te ha ocurrido? le preguntaron a coro sus contertulios, y contestó gozoso: esta mañana tuve la suerte de tropezar con una excelente persona de las que no se encuentran dos al año, que me dió cincuenta pesetas. Me he bebido un océano de ajenjo; he comido opíparamente en un restaurant, no en la miserable casa donde me sirven a diario una bazofia nauseabunda; he escrito un soneto del que estoy satisfecho; ahora voy a tomar café y a fumar un buen cigarro y todavía me queda dinero en el bolsillo ¿Tengo o no motivo para considerarme feliz?
Cuando pensó ausentarse de nuestra capital porque en ella le faltaba ambiente para seguir su vida bohemia, pidió al gran artista Rafael Romero de Torres que le pintase una tabla para rifarla y, con su producto, costearse el viaje. Romero, generoso y complaciente con todo el mundo, accedió a la petición y, pocos días después, le entregaba un precioso cuadrito.
El hijo de la dama aristocrática efectuó la rifa que le proporcionó una suma relativamente considerable pero, en vez de invertirla en el fin indicado, la gastó en ajenjo y en toda clase de vicios.
Hallóse nuevamente sin recursos y, por segunda vez, recurrió al artista para que le sacara de apuros, regalándole otra tabla.
Esas gracias solo se hacen una vez, le dijo muy acertadamente Rafael Romero. Yo tengo que trabajar para vivir.
Quedóse el peticionario un momento pensativo y luego exclamó entre resignado y colérico: esta ha sido la única vez en que hubiera querido saber lo que es la vergüenza para sonrojarme de lo que me acabas de decir.
Tal frase retrata de cuerpo entero a Luis del Río.
Abril. 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
EL INCENDIO DE LA CORREDERA
La plaza de la Corredera constituye la verdadera actualidad de Córdoba cuando las fiestas de la Navidad se aproximan.
Esa vetusta plaza, construida casi en su totalidad con madera a fines del siglo XVI; hecha de material, a causa de haberse derrumbado gran parte de ella, por disposición del corregidor don Francisco Ronquillo Briceño, en el siglo XVII; esa típica plaza con sus cincuenta y nueve arcos y sus cuatrocientos treinta y cinco balcones, que ha perdido gran parte de su carácter y de su belleza, al edificarse en ella el antiestético mercado, cuando llegan estos días adquiere una animación extraordinaria; centenares de personas la visitan constantemente para aprovisionarse de los artículos indispensables en la cena de Noche Buena y en las comidas de Pascua, para adquirir las panzudas zambombas, las pintarrajeadas panderetas que han de acompañar los villancicos, para comprar las toscas figuras y las casitas del nacimiento.
En tales días la Corredera, con su bullicio y algazara, trae a nuestra memoria el recuerdo de todo su pasado, íntimamente unido al de muchos episodios de la historia cordobesa y ante nuestra imaginación desfila multitud de cuadros, de escenas, de hechos, tristes y sombríos unos, alegres y pintorescos otros, todos llenos del encanto de lo desconocido, de lo que sólo sabemos por la tradición.
Nuestra fantasía reconstruye en el mercado de Sánchez Peña el lóbrego edificio de la cárcel, a continuación el primitivo Pósito, más allá la Lonja establecida en el viejo mesón llamado de la Romana.
En los portales parécenos ver las hornacinas con las imágenes de Vírgenes y Cristos, ante una de las cuales se acostumbraba a depositar los cadáveres de las personas muertas violentamente.
Frente a la cárcel la siniestra plataforma, llamada por sarcasmo el teatro, donde se levantaba la horca o se colocaba el garrote para que expiaran sus delitos los condenados a muerte y donde también, más de una vez, se aplicaron los tormentos de la Inquisición.
En diversos lugares, las posadas en que se hospedaban arrieros y traginantes, los famosos agujeros de Villafranca y donde buscaban refugio, en noches de frío y lluvia, los truhanes y los manteses, toda la cohorte de Monipodio.
Y cerca del Arco bajo la fuente de piedra con su pilón de grandes dimensiones, ante el cual dijera don Pedro el Cruel, indignado porque las mujeres hubiesen contribuido a derrotarle en la batalla del Campo de la Verdad, que lo había de llenar con senos de cordobesas.
Y creemos presenciar las famosas corridas de ocho y dieciseis toros, con caballeros en plaza, con diestros de renombre, a algunas de las cuales asistiera Felipe IV.
Y la imaginación reconstituye las múltiples y variadas fiestas celebradas en la Corredera con distintos motivos, desde las que se efectuaron para conmemorar la batalla de Lepanto, a poco de librarse ésta, consistentes en el simulacro de la toma de un castillo y de un combate naval, hasta las verificadas para colocar la lápida de la Constitución que luego fuera arrancada y hecha pedazos, y, ya en nuestros días, las de fuegos artificiales que Alfonso XII presenciara desde el balcón principal de la fábrica de sombreros de don José Sánchez Peña.
Y en ese mismo balcón creemos oir la elocuente palabra de fray Diego de Cádiz, predicando al pueblo cordobés, y la fogosa y vibrante de don Rafael Riego alentando a las masas para que se aprestasen a defender las ideas liberales.
Y al fijar la vista en el frente contiguo a la antigua calle de Odreros, hoy de Sánchez Peña, distinto de los demás, pues carece de arcos y portales y tiene ventanas en lugar de balcones, recordamos el incendio formidable que, hace unos ochenta años, destruyó gran parte de dicho frente, el cual, ignoramos por qué causa, modificóse al ser reconstruído, perdiendo desde entonces la plaza de la Corredera la igualdad que se notaba en sus cuatro lados, exceptuando la parte ocupada por la cárcel y el pósito, igualdad que contribuía poderosamente a aumentar su belleza.
¿Cómo ocurrió aquel incendio? ¿Dónde tuvo su origen? No hay documento que lo consigne y, por este motivo, creemos oportuno y curioso hacerlo constar ya que merced a una feliz casualidad nos enteramos, hace tiempo, de los antecedentes y detalles del siniestro por un testigo presencial del mismo.
Habitaba en una de las casas que fueron destruidas por el fuego un individuo llamado José Prieto, tambor mayor de los milicianos nacionales.
Las hijas de Prieto, que eran cuatro, todas jóvenes y no mal parecidas, se dedicaban a confeccionar buñuelos en un puesto que establecían delante de su domicilio.
A causa de las revueltas políticas, muy frecuentes en aquella época, vino a Córdoba un numeroso contingente de tropas; entre ellas figuraban algunas baterías de Artillería que instalaron sus cañones en la Corredera.
Como este era el sitio más céntrico de la población, al que acudían las mujeres para aprovisionarse de viandas, convirtiéronlo en punto de reunión los soldados, siempre deseosos de requebrar a las mozas.
José Prieto, al ver que la plaza estaba tomada militarmente, ordenó a sus hijas que quitaran el puesto y se marcharan a la casa de unos tíos suyos domiciliados en la calle del Crucifijo, a fin de evitar cualquier riesgo que pudieran correr.
Las muchachas obedecieron el mandato de su padre; encerraron en el portal de su habitación los lebrillos, el caldero y el anafe, colocando sobre este un montón de virutas de las que le servían para encender la candela y fueron a refugiarse en la morada de sus parientes, donde no las amenazaría peligro alguno.
No había transcurrido media hora cuando de la casa del tambor mayor de los milicianos nacionales empezó a salir una densa columna de humo.
Una chispa desprendida del hogar del anafe prendió a las virutas y la llama de estas incendió la techumbre.
El fuego se avivó y extendíó con rapidez aterradoras y en pocos momentos cuatro casas hallábanse convertidas en una hoguera enorme. En una de ellas un modesto industrial conocido por Tobalillo almacenaba una gran cantidad de cenachos de palma que sirvieron de admirable pasto para alimentar aquel jigantesco [sic] hornillo.
Hubo momentos en que se creyó que toda la plaza quedaría convertida en un montón de escombros.
Los artilleros colocaron los cañones frente a los edificios donde se desarrollaba el incendio para derrumbarlos, por la imposibilidad de dominar el fuego, pero se desistió de tal propósito ante la consideración de que, probablemente, se causarían daños mayores.
Los soldados que desde hacía algunas horas eran nuestros huéspedes, en unión de muchos paisanos, trabajaron sin cesar, denodadamente, y al fin consiguieron, cerca de media noche, extinguir uno de los incendios más voraces ocurridos en Córdoba, el cual estuvo a punto de destruir gran parte de la histórica plaza de la Corredera.
Diciembre. 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
JUEGOS INFANTILES
En estos días que, por celebrar en ellos la Iglesia Católica el acontecimiento más grande que se registra en la historia de la humanidad, el natalicio del Hijo de Dios, parecen dedicados a la niñez; en estos días que nos traen a la memoria los dulces recuerdos de la edad más feliz del hombre, nos parece oportuno dedicar unas notas a los juegos infantiles ya olvidados, porque hoy el niño, apenas sus padres lo dejan salir solo a la calle, en vez de buscar a sus camaradas para dedicarse con ellos distracciones inocentes, los buscan para entregarse al vicio, para discutir de toros y, a veces, hasta de política o invierte el tiempo en cortejar a una chiquilla tan precoz como él que pasa las horas acicalándose cuando debería pasarlas vistiendo las muñecas.
Los juegos antiguos de los muchachos pueden dividirse en tres clases; puramente recreativos, beneficiosos y perjudiciales.
En la primera clase figuraban, entre otros muchos, el trompo, las estampas, los botones, los toros, los soldados y las cornetas.
Cada uno tenía su época fija en el año y, cuando llegaba, no había chiquillo que no dedicase a él todos los ratos de ocio, con una constancia impropia de la poca edad.
En la época del trompo los primitivos torneros cordobeses eran pocos para fabricar dichos juguetes y los cordeleros y talabarteros no cesaban de vender zumbeles, denominación que la gente menuda daba a los cordelillos para bailar aquéllos.
En calles y plazuelas formábanse numerosos grupos de niños que se entregaban al entretenimiento de bailar el trompo, demostrando algunos gran habilidad y maestría en esta ocupación.
Era digno de ver cómo los arrojaban al suelo, los cogían en la palma de la mano y los volvían a arrojar, repitiendo infinidad de veces dichas operaciones sin que dejaran de dar vueltas y cómo los peleaban hasta que la férrea púa de uno se clavaba en la madera de otro, haciéndolo dos pedazos.
En el tiempo de las estampas, a las que sustituyeron los llamados cartones de las cajas de fósforos, los traviesos rapaces, apenas se hallaban en posesión de una moneda de dos cuartos, iban a la librería del Diario de Córdoba para adquirir la vida de estampas de Bertoldo, Bertordino y Cacaseno, El Hombre flaco o El Bobo de Coria y cuando los chicos salían de la escuela sentábanse en las gradillas de las casas o en los bancos de los paseos y comenzaban a dar palmotazos, con la mano hueca, después de haber soplado en ella, sobre el mongo de estampas, con el fin de poner boca arriba el mayor número posible, pues, según las reglas del juego, todas las que levantara cada jugador le pertenecían.
En la época de los botones no había guardia municipal ni soldado que tuviera seguros los de su uniforme, porque todo botón de metal, pícula en la jerga infantil, tenia un valor extraordinario; cuarenta u ochenta veces mayor que el de los botones corrientes.
En plazas y paseos formábanse corros de chiquillos, provistos de grandes sartas de botones; abrían un pequeño hoyo en el suelo y comenzaban la tarea de hacer saltar los botones, dándoles papirotazos, hasta que penetrasen en el hoyo, conseguido lo cual se ganaba cierto número de botones.
Con este juego alternaba el del tango, único de los antiguos que no ha desaparecido, si bien hoy no suele constituir un recreo como antes sino uno de los procedimientos que acostumbra a emplear la gente del hampa para ganarse los cuartos.
De todos los juegos el mas vistoso y animado resultaba el de las corridas de toros.
Los chiquillos solían dedicar a el los domingos y días de fiesta; convertían en circo cualquier plaza pública, en la que no faltaban niñas a las que se confiase la misión de presidir la fiesta, y realizaban la parodia de la corrida con regocijo extraordinario.
El chico mas ligero de pies actuaba de toro, armado de una cornamenta, y los diestros en miniatura lucían gorras de papel llenas de tirabuzones y lazos multicolores y vistosas capas de percalina.
Había chiquillos que en estas corridas se revelaban como fenómenos, según el calificativo que hoy se aplica hasta a los maletas y en ocasiones solía terminar el espectáculo como el rosario de la aurora, esto es, con llanto y algunos pescozones, porque la fiera había arremetido de verdad contra un lidiador, derribándole y causándole un chichón o porque un diestro había estado a punto de dejar tuerto al toro con el mojete de una banderilla o con la punta de la espada de madera.
Los chicuelos de hace cuarenta años poseían un espíritu más belicoso que los de ahora y gustaban de jugar a los soldados, de simular batallas, especialmente entre moros y cristianos, porque todo el mundo hablaba entonces de la guerra de Africa.
Armados con sables y escopetas de lata, algunos ostentando cascos y corazas del mismo metal, los jefes con sus monteras de papel y montados en un palo con una cabeza de caballo toscamente hecha de cartón, provistos de sus tambores y cornetas, formábanse en dos bandos y libraban terribles combates que siempre concluían con la derrota de los moros, derrota formal a veces porque los cristianos se entusiasmaban y arremetían contra el enemigo, propinándole verdaderas palizas.
En primavera y verano se ponían de moda las cometas. Los muchachos las confeccionaban cuidadosamente, forrando el armazón de cañas con papeles de colores llenos de adornos y flecos; poniéndoles una larga cola rematada en un pesado borlón a fin de que no cabeceara y desde las azoteas y en los alrededores de la población las hacían elevarse, en ocasiones hasta perderse de vista, entre el regocijo del pequeñuelo que la echaba y del grupo de espectadores, grandes y chicos, que se formaba a su alrededor.
En verano los niños tenían otro entretenimiento que también está a punto de perderse; el de confeccionar farolas con sandías.
Elegían para este objeto las más redondas y verdes; sacábanles la pulpa; con un cortaplumas les grababan en la cascara infinidad de labores y figuras; sujetábanles en el interior un cabo de vela, y antes de que hubiera anochecido por completo, porque la impaciencia propia de la edad infantil no les permitía esperar, numerosos muchachos, cada cual con uno de estos originales faroles en la mano, abandonaban sus casas y recorrían las calles próximas, semejando diminutos serenos o grandes luciérnagas.
Los juegos útiles, beneficiosos, porque sustituían, en parte a la gimnasia y cooperaban, eficazmente, al desarrollo físico, eran también muchos, tales como el de la gallina ciega, del que jamás se prescindía en las giras campestres, interviniendo en él, no solamente chiquillos, sino los mozos y las mozas; el del salto de la comba, un buen ejercicio de piernas; el de las cuatro esquinas y el del esconder, con sus variantes o sean los conocidos por “Justicia, ladrones” y “¿Hay pájaros en el monte?”.
Entre los juegos perjudiciales, con cuya desaparición nada hemos perdido, hallábanse el del trabuco que causaba daño a los niños en el pecho, pues sobre él apretaban fuertemente la maja para efectuar el disparo y solía hacer blanco con los tacos de papel de estraza y badana en el rostro de cualquier transeunte, la vilarda, que al saltar merced al golpe que recibía en una de sus puntas con una vara, podía dejar tuerto a quien menos esperase esta caricia, y los ejercicios de tiro de almezas, por medio de canutos de caña, que ponían en peligro constante al vecindario y solían convertir en añicos los cristales de ventanas y faroles.
Pero ninguno de los juegos anteriormente citados resultaba tan expuesto, tan brutal, como uno de los más típicos en Córdoba hace treinta o cuarenta años, el de las pedreas.
Los chiquillos de los barrios apartados del centro de la población ejercitábanse en él desde que apenas podían andar y era admirable la destreza con que manejaban la honda, que siempre llevaban rodeada a la cintura y la fuerza y velocidad con que sus débiles brazos lanzaban las piedras a una distancia enorme.
Estos muchachos no se limitaban, como los de ahora, a dirimir sus contiendas a pedrada limpia en cualquier calle o plaza, sino que organizaban, en las afueras de la población, formidables peleas en las que intervenían centenares de arrapiesos, pertenecientes a barrios rivales, divididos en dos bandos.
Algunas de estas luchas tenían el carácter de verdaderas batallas campales y en ellas nunca faltaban víctimas; tres o cuatro pequeñuelos con la cabeza rota y muchos con las rojas huellas de la merecida azotaina que les propinaban sus padres.
Las pedreas mas formidables, las más terribles, eran las que libraban los chiquillos de las puertas de Almodóvar y de Sevilla, separados, desde tiempo inmemorial, por odios africanos.
Muchas veces duraban varios días y, casi siempre, para terminarlas tenía que acudir la Guardia civil porque la municipal no era suficiente.
Generalmente resultaba vencedor el bando de la puerta de Almodóvar y entonces el vencido se adelantaba hacia aquel, en actitud humilde, cantando a coro:
Guerra, guerrilla,
guerra, guerrón;
la puerta de Sevilla
pide perdón”.
Este acto de humillación enardecía los ánimos del bando opuesto, que contestaba orgulloso:
La puerta de Almodóvar
dice que no”
Antiguamente las niñas también dedicaban las horas de recreo a juegos que ya han caído en desuso, como el de saltar con un cordel o iban a los paseos llevando, orgullosas, en sus brazos la muñeca de rostro mofletudo y coloradote, vestida por ellas primorosamente.
Hoy las muchachas, en sus ratos de ocio, no se convierten en diminutas señoras, cocineras o niñeras de sus casitas de juguetes, sino que se reunen para hablar de noviazgos o aprovechan los momentos en que se hallan libres de la vigilancia de sus padres para escribir cartas, llenas de garrapatos [sic], a los pollos, todavía encerrados en el cascarón, que las cortejan y requieren de amores.
¡Mudanzas de los tiempos!
Diciembre, 1919.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS HOMBRES DE CARNAVAL
Las fiestas de Carnaval; aunque nunca fueron tan lucidas en Córdoba como en otras poblaciones, demostraban durante la segunda mitad del siglo XIX mejor gusto, mayor ingenio y, por que no decirlo, más cultura que en la actualidad.
Abundaban las máscaras con caprichosos disfraces, no las cubiertas de andrajos, y buenas comparsas y estudiantinas, en lugar de los corrillos y las murgas que hoy nos atormentan los oidos con los inarmónicos sones de instrumentos destemplados y ruborizan a un guardacantón con las coplas más repugnantes y obscenas.
Había hombres con aptitudes artísticas no vulgares, de inventiva, de gracia, que cuando se aproximaban las canestolendas, ponían a contribución todas las dotes indicadas para cooperar al éxito de los festejos en honor de
Momo, para divertirse y divertir a los demás con recreos propios de una población culta, ilustrada.
Uno de esos hombres era Rafael Vivas. ¿Quién de sus tiempos no lo recordará?
El fundó y dirigió la comparsa titulada La Raspa, una de las más populares de Córdoba que, durante buen número de años, mantuvo una verdadera competencia con la Estudiantina del primitivo Centro Filarmónico de Eduardo Lucena, competencia en la que no llegó a ser vencida, porque si en la parte instrumental ,le aventajaba la agrupación de Lucena, en la parte vocal ésta quedaba muy a la zaga de la de Vivas.
El iniciador de La Raspa, apesar de no saber música, componía todas las obras que formaban el repertorio de su comparsa; pasa calles y jotas, polkas y habaneras alegres, originales, inspiradas, muchas de las cuales disputábanse después la popularidad con los números más salientes de las zarzuelas en boga.
El paso doble y la jota de otra comparsa también iniciada por él, la de Los Demonios, que recorrió nuestros paseos una noche de San Juan, estuvimos oyéndolas sin cesar en boca de mozos y mozas durante muchos meses.
Vivas componía su música con facilidad prodigiosa; cogía la guitarra y, al compás de ella, iba tarareando las obras que La Raspa había de interpretar al recorrer nuestras calles triunfalmente el Domingo de Piñata.
Además Rafael Vivas tenía extraordinaria afición al arte dramático y era un cómico excelente. Él constituyó y también dirigió una sociedad de aficionados a dicho arte denominada del Duque de Rivas, la cual representaba comedias y zarzuelas en nuestros teatros con mucho éxito. Algunas obras, famosas en sus tiempos, como la titulada En las astas del toro, le proporcionaron triunfos que hubieran envidiado muchos actores.
Vivas, ya anciano, habita en Madrid, y hace un año próximamente escribió a un artista cordobés una larga epístola en que le recordaba tiempos pasados, amigos que murieron y fiestas y diversiones de otros días.
El artista a quien estaba dirigida la carta dejó de existir hace algunos meses: era Angel García Revuelto.
Tenía el Director de La Raspa un compañero con las mismas aficiones suyas; tan entusiasta como él de las diversiones del Carnaval y del teatro, Rafael Priego.
Mucho antes de que llegaran las carnestolendas sólo pensaba en la compañía, únicamente hablaba del éxito que obtendría aquel año con la nueva música de Vivas, en cuyo elogio se hacia lenguas; con sus coplas satíricas o galantes, con los disfraces graciosos que estaba preparando.
Priego también trabajaba en el teatro y hemos de confesar que reunía excepcionales dotes para actor cómico, a la vez que una buena voz como cantante.
Poseía gracia natural, desenvoltura, movilidad en las facciones y una mímica tan expresiva como adecuada a las situaciones de cada obra.
Jamás se tomó el trabajo de aprender un papel y, no obstante, siempre salía airoso de la representación, más airoso que la mayoría de sus camaradas, pues lograba mantener en hilaridad constante al público y que éste le aplaudiera, expontánea y ruidosamente.
¡Cuántos cómicos de fama no oirían ovaciones tan grandes como proporcionó a Priego el Tío Caracoles.
Después de una excursión carnavalesca o de una representación teatral Rafael Priego, en la tertulia a que solía concurrir o en la Imprenta del Diario de Córdoba, en donde trabajaba, refería a sus amigos y compañeros los incidentes de aquellas, narrándolos con tanta gracia y naturalidad, describiéndolos con tan vivos colores y tal lujo de detalles que el auditorio seguía el relato con verdadera delectación.
En el bando contrario al de Vivas y Priego, en el Centro Filarmónico de Eduardo Lucena, distanciado siempre por antagonismos profesionales de La Raspa; figuraba otro hombre popularísimo, elemento indispensable en las fiestas de Carnaval, Pepe Serrano.
Era pintor, músico, cantante y reunía tal cúmulo de habilidades que se le podía aplicar el calificativo de enciclopedia humana.
El festivo poeta Emilio López Domínguez le retrató fielmente en un soneto semblanza cuyos once primeros versos dicen así:
Delgado, con bigote y con perilla,
aflautada la voz, larga melena,
con la cara de cómico sin cena,
es pintor escenógrafo y polilla.
Si pandera o violín su mano pilla
los maneja tan bién que nos atruena
levita, pantalón y aun la colmena
son prendas que el las hace y las cepilla.
Él baila con palillos el bolero,
la guitarra maneja con gran arte,
es fino, servicial, dicharachero
La discreción nos impide reproducir los tres versos restantes en que López Domínguez, escudado en la íntima amistad que le unía con Pepe Serrano, aplicábale algunas frases excesivamente satíricas.
Este hombre enciclopedia era una de las figuras más salientes del Centro Filarmónico, indispensable en su estudiantina, principal iniciador de sus bromas y fiestas memorables.
Los días en que el cuadro artístico del Centro Filarmónico no recorría las calles deleitandonos con la música inspirada, retozona; genuinamente cordobesa de Eduardo Lucena, Pepe Serrano, el Chato, como él mismo se llamaba, disfrazábase de modo original siempre, en unión sus amigos, siendo una de las máscaras que más llamaban la atención; una delas notas salientes de nuestro carnaval.
Con no menor entusiasmo rendía culto a Momo aquel modesto músico, gran admirador de Lucena, que se llamaba José Prieto.
Ya lo veíamos en la estudiantina del Centro Filarmónico tocando el triángulo, ya en la comparsa de La Raspa llevando la enorme espina de pescado que le servía de emblema, ya disfrazado de negro bailando el tango en compañía de otros guachindanguitos, también apócrifos.
Ni en los últimos años de su vida rehusaba cubrir la nieve de su cabeza con el clásico sombrero de estudiante, envolver su cuerpo encorvado en el airoso manteo y lanzarse a la calle con la marcial estudiantina en busca de las primaverales auras de la juventud.
Hoy de los hombres de nuestro antiguo Carnaval sólo queda uno que persiste en sus aficiones, que no ha perdido sus primitivos entusiasmos, el popularísimo panderetólogo Pepe Fernández.
Él, con su ropilla de estudiante, agitando los dorados platillos de la pandereta, es una evocación de tiempos pasados, de días más venturosos y apacibles que los actuales.
15 Febrero, 1920.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
MARTINEZ BARRIONUEVO
Las muchachas casaderas de hace veinticinco años se rifaban a un mozo simpático, locuaz, inquieto, de barba rubia, siempre vestido irreprochablemente con levita, sombrero de copa y corbata blanca, que las acompañaba en todas partes, en paseos, en giras campestres, en bailes; que les escribía versos en los abanicos y en los albums; que les dedicaba artículos en los periódicos; que sin cesar les decía tiernos madrigales. Aquel perpetuo galanteador era el popular novelista Manuel Martínez Barrionuevo.
Nadie hubiese reconocido en él al muchacho que en la herrería de Málaga hacia funcionar los fuelles de la fragua para avivar su hoguera.
Y esa fué la primer ocupación de Martínez Barrionuevo; hijo de una familia modestísima, sus padres le dedicaron a aprender el oficio de herrero y herrero hubiera sido sin la protección de algunas personas, que él acaso maldeciría en sus últimos tiempos, pues si le sirvió para obtener un nombre en el mundo de las letras, también le llevó a concluir sus días en el lecho de un hospital. Porque es preciso confesar, aunque nos cause honda amargura, que en los hospitales mueren más escritores que herreros.
Los protectores del muchacho, convencidos de su talento y de las excepcionales dotes que poseía para el cultivo de las letras, procuraron que adquiriese alguna cultura y después enviáronlo a Madrid, inmensa vorágine en que se hunden muchos hombres de valía; pedestal en que se elevan innumerables ídolos de barro.
Pronto consiguió el joven malagueño, porque malagueño era el galanteador de las muchachas cordobesas de hace veinticinco años, una plaza en la redacción de El Imparcial y allí se dió a conocer como literato publicando artículos de costumbres andaluzas y cuentos, en los que revelaba gran imaginación y verdadero gusto artístico.
Al mismo tiempo inundaba otros periódicos de poesías tiernas, delicadas, sentimentales.
Malas lenguas de aquella época aseguraban que escribió una novela, que cuando la hubo leído cierta persona que pasaba por uno de sus maestros le ofreció comprársela, que él, no muy sobrado de recursos, se la vendió por una módica suma y que la novela fué editada con el nombre del comprador.
Y las malas lenguas añadían que la obra obtuvo un gran éxito, que el firmante de ella quiso repetir la suerte que Martínez Barrionuevo se negó a seguir laborando para labrar la reputación de otro.
El caso es que nuestro joven abandonó la redacción de El Imparcial y convencido de que los viajes son una inagotable fuente de cultura, gestionó y logró que le concediesen un destino en una empresa de ferrocarriles, con el único objeto de viajar gratuitamente.
Poco tiempo desempeñó su cargo, pues hombre que no se doblegaba a la adulación ni al servilismo, forjado su espíritu en el yunque de la herrería, pronto tuvo un altercado con uno de sus jefes, por no tolerarle una impertinencia, y en aquel mismo momento arrojó al suelo la gorra galoneada, único emblema de su destino, compró un billete y, ya convertido en uno de tantos viajeros, regresó a Madrid.
El mozo había aprovechado bien las enseñanzas que le proporcionaron sus excursiones y comenzó una labor intensa y fructífera.
Escribió Las Quintañones y La generala, dos primorosas novelas,'en una de las cuales describe maravillosamente su vida de aprendiz en la herrería malagueña; la critica les tributo elogios entusiásticos; Manuel Martínez Barrionuevo conquistóse un puesto preferente entre los novelistas de su tiempo y los editores le asediaron en demanda de obras.
Entonces abandono la Corte trasladándose a nuestra capital y aquí, unas veces en su poético y apartado retiro de la colonia de Alcolea y otras en la redacción de El
Comercio de Córdoba, en el mismo bufete del autor de estas líneas, trabajó mucho, produciendo la mayor parte de sus obras y las mejores.
Siempre escribía la vez cuatro o cinco, para satisfacer las exigencias de sus editores, sin que se agotara jamás su fantasía, sin que se notase cansancio ni decaimiento en su inteligencia.
Entonces publicó Andalucía, una magnífica obra en la que describe magistralmente las costumbres de esta región; El Decálogo, diez novelitas que constituyen otros tantos idilios; La Virgen de Santa Marina, una interesante y bellísima narración cordobesa y algunas producciones para el teatro, entre las que descuella el monólogo en verso titulado Los Carvajales, que tiene una intensidad dramática verdaderamente asombrosa.
Descanso de sus arduas tareas y fuente inagotable de inspiración hallaba en sus tertulias con las muchachas, con las lindas muchachas casaderas de su tiempo, a las que siempre tenía revolucionadas y siempre ansiosas de que les dijera un madrigal o las dedicara una poesía.
Tanto amor llegó a profesar a nuestra población el fecundo novelista, que cuando le preguntaban, fuera de aquí, de dónde era, solía decir que de Córdoba y al tratar de él muchos periódicos y críticos literarios por cordobés le tuvieron.
Manuel Martínez Barrionuevo no concedía valor alguno al dinero y este fue, sin duda, el motivo de su desgraciado fin.
Carecía de familia; no le dominaba vicio alguno y, sin embargo, jamás consiguió ahorrar una peseta cuando los rendimientos de su pluma eran considerables.
¿En qué los gastaba? preguntará el lector; en nimiedades, en caprichos, en juguetes, en ropa, todo lo cual iba dejando abandonado en las fondas y hoteles en que se hospedaba.
Después de pasar largas temporadas entre nosotros marchaba a Madrid o a Barcelona para hacer contratos con los editores de sus novelas.
Llegó un día en que empezó la decadencia de este género literario y con ella la de las facultades intelectuales del escritor malagueño; otros novelistas pusiéronse de moda y el autor de La Quintañones se dió cuenta, aunque con trabajo, de que sus ingresos disminuían considerablemente.
Ya en edad madura, cansado de la batalla de la vida, sintió la necesidad de crearse un hogar y contrajo matrimonio.
Prosiguió el trabajo y aunque en la nueva fase de su existencia; metódica y ordenada, le lucía el dinero, según la frase gráfica popular, como su firma en el mercado editorial iba perdiendo valor, llegó un día en que le faltaron los recursos para atender a la subsistencia de su familia.
Entonces emprendió una triste odisea por las principales poblaciones de España, para procurar la venta de los ejemplares que le quedaban de sus obras, enviándolos a las personas que podían adquirirlos.
Con este objeto visitó a nuestra ciudad la última vez.
Ya no era el mozo locuaz e inquieto, de barba rubia, vestido irreprochablemente. Su rostro presentaba el sello de la tristeza, había perdido verbosidad, einaba canas, no lucía levita, la corbata blanca y el sombrero de copa de otros tiempos; sino un modestísimo traje americana, muy usado,; su andar era tardo porque el reuma le dificultaba los movimientos.
Cuando nos unió, al vernos, un largo y estrecho abrazo, gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de los dos, recordando los tiempos pretéritos, y seguramente él, como yo, estuvo a punto de exclamar con el poeta de las Doloras “¡Dios mío y éste es aquél!”
El antiguo y entrañable amigo me contó su odisea y, apesar de hallarse abrumado por los padecimientos físicos y morales, hablóme de los proyectos que tenía para el porvenir; pensaba convertirse en editor de sus obras, formar con todas ellas una biblioteca popular, económica, que de seguro le proporcionaría una renta suficiente para pasar tranquilo la vejez.
Luego evocó los recuerdos de su estancia en Córdoba, de las muchachas con quienes se reunía, exclamando en un momento de buen humor: mira si he sido siempre desgraciado, que todas las que yo más quería se fugaron con sus novios.
Poco duró la última permanencia de Martínez Barrionuevo entre nosotros; aquí vendió muy escaso número de libros y marchó a Madrid, donde se habían de desarrollar las últimas escenas de la tragedia de su vida.
Allí se agravó la enfermedad que le aquejaba, faltáronle por completo los recursos e ingresó en un hospital. Su esposa y su hijo tuvieron que apelar a la caridad pública para no morir de hambre.
De seguro entre las personas que acudieron para socorrerles no figuraría el escritor que empezó a adquirir nombre, según las malas lenguas, firmando una obra del malogrado novelista.
Y poco después un día, un buen día para el pobre Martínez Barrionuevo, su alma separábase de la mísera envoltura carnal, en busca de otras regiones.
Acaso en sus últimos instantes el escritor sin ventura tendría un recuerdo muy amargo, muy triste para las personas que le sacaron de la herrería malagueña, pensando que mueren muchos más literatos que herreros en los hospitales de España.
Noviembre, 1918.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LAS TIENDAS DE COMERCIO
AL comenzar la segunda mitad del siglo XIX las tiendas de comercio aran en Córdoba tan escasas como modestas; solo abundaban las especerías, almacenes en miniatura de toda clase de artículos, y las almonas.
La mayoría de las tiendas hallábase en los alrededores de la plaza de la Corredera, por estar allí el principal mercado de la población y en sus inmediaciones las posadas, paradores y demás casas en que se albergaban los forasteros.
En dicha plaza fue instalado uno de los establecimientos que adquirieron más rápido desarrollo y llegaron a tener más importancia en nuestra capital; el primero de su clase, cuya fama se extendió no sólo por los pueblos de nuestra provincia sino por las capitales limítrofes: nos referimos a la Fábrica de Cristal.
Un hábil hojalatero se asoció con un extranjero que accidentalmente se encontraba en Córdoba y, enseñado por éste, empezó a hacer objetos de vidrio; estableció una tiendecilla para venderlos, en unión de los efectos de hojalata, entre los que sobresalían unos adornos repujados, los cuales llegaron a ser indispensables, como elementos decorativos, en todas las casas modestas y, en virtud de que prosperaba el negocio, lo amplió poco a poco, no limitándose ya a los mencionados artículos; trajo efectos de loza, quincalla, bisutería, cuadros, estampas, juguetes y ota infinidad de objetos, y logró montar una tienda magnífica den gran parte del local que hoy es mercado Sánchez Peña.
La Fábrica de Cristal estaba constantemente llena de público desde las primeras horas de la mañana hasta las once de la noche que permanecía abierta.
No sólo todo el vecindario de Córdoba sino muchos habitantes de los pueblos acudían allí a comprar y hasta de Sevilla y Málaga venían personas para adquirir muchos artículos que no encontraban en aquellas poblaciones.
Como el repetido establecimiento, apear de ser muy ámplio [sic], resultaba ya pequeño para el enorme negocio que en él se desarrollaba, su dueño, el señor Cruz, instaló otro en la calle de la Librería.
Este, presentado con más lujo que el primitivo, obtuvo la predilección de la buena sociedad, y aquel fué siempre, aún después de instalados muchos análogos; la tienda favorita del pueblo cordobés y la más popular de cuantas ha habido en nuestra población.
De la legión de dependientes que desfiló por ella muchos se establecieron con igual comercio y no pocos lograron popularizar también sus tiendas creándose una buena posición como los hermanos Morón, Jiménez y otros.
Al lado de la primitiva Fábrica de Cristal, el hijo y sucesor de aquel hombre inolvidable que se llamó don José Sánchez Peña, completó la fábrica de fieltros instalada por su padre, montando una sombrerería, que llegó a ser la mis importante de la capital.
En las calles de Odreros, hoy Sánchez Peña, y de la Espartería estaban los establecimientos de tejidos. En la primera los que pudiéramos llamar de lujo, donde se expendían los paños finos, las sedas, terciopelo y sargas fabricados en Córdoba; en la segunda los almacenes de géneros destinados al pueblo, tales como los paños bastos para la ropa de la gente de campo, también hechos aquí; la bayeta amarilla para los refajos de las mujeres y las mantillas de los niños; el lienzo de San Juan para la ropa interior; el coco rameado para vestidos y delantales; las larguísimas fajas encarnadas; los pañuelos de sandía; los recios capotes de monte.
En las épocas en que los reclutas venían para incorporarse a filas, las fachadas de las tiendas de la calle de la Espartería presentaban un pintoresco aspecto; desde el alero del tejado hasta el suelo estaban llenas de las prendas que constituían, el que pudiéramos llamar uniforme provisional de los quintos, pues todos lo vestían hasta que les daban el de cuartel; tales prendas eran los bombachos azules, la blusa a cuadritos azules y blancos con pespunteado trapense; la gorra rectangular azul, con borla y vivos colorados y las alpargatas.
De los establecimientos de esta clase los más importantes y los que llegaron hasta nuestros días fueron los denominados de los Catalanes y la tienda de los Marines, en la que efectuaban sus compras las señoras aristocráticas.
Un hombre tan laborioso como el fundador de la Fábrica de Cristal, don Antonio Carrasco, instaló aquí el primer establecimiento de comestibles que perdió el carácter de la primitiva especería y obtuvo análogo éxito que el señor Cruz.
La nueva tienda, situada en la calle del Ayuntamiento y que continúa abierta, en la actualidad a cargo del señor Revuelto, logró desde el primer momento los favores del público y pudo decirse que todo Córdoba formaba su clientela, a la que el señor Carrasco, en unión de numerosos dependientes, atendía con solicitud, siempre afable, cariñoso, jovial.
Dicho comerciante amplió su negocio uniendo al almacén de comestibles una droguería, también la primera instalada en nuestra ciudad.
Después abrieron establecimientos análogos Miota en la calle del Paraíso, hoy Duque de Hornachuelos, Pacheco en la del Conde de Gondomar y otros.
En la calle de Carnicerías, hoy Alfaros, estaban las tiendas para la venta de sedas, siendo la más popular y antigua la denominada La Abulense, a la que acudían las señoras para comprar los hilos de todas clases y la mostacilla que destinaban a los bordados y los militares los galones y estrellas.
En la de la Zapatería, hoy Alfonso XIII, y en la plaza del Salvador, los establecimientos de calzado, con sus escaparates repletos de botas de cordobán y borceguíes para los hombres de campo.
En la calle de las Nieves, hoy también de Alfonso XIII, puesto que la de la Zapatería es una prolongación de aquella, encontrábamos la única tienda en que se expendían bebidas espirituosas, La Fama Cordobesa, cuya muestra llamaba la atención de las gentes sencillas, porque merced a una hábil combinación de listones pintados, se leían en ellos distintos letreros, según se la mirara, de frente, por el lado izquierdo o el derecho.
Frente a la plaza de las Azonaicas encontrábase la famosa confitería de Castillo, una de las más antiguas de esta población
En la calle de la Librería, a la que dió nombre, se hallaba desde tiempo inmemorial, inmediata a la platería de Narváez, la Librería del Diario de Córdoba, única de esta ciudad; por lo que circulaba y aún circula de boca en boca la popular redondilla:
“Córdoba, ciudad bravía,
entre antiguas y modernas,
con más de diez mil tabernas
y una sola librería”.
En la calle de la Feria, hoy San Fernando, había establecimientos muy típicos de Córdoba: los destinados a la
fabricación de cubos de madera y venta de aceitunas adobadas; las paragüerías y abaniquerías, instaladas en pequeños portales, y las cordonerías, cuyos operarios situaban el taller en plena vía pública, interceptando el paso por las aceras con tornos y otros artefactos del oficio.
En las calles de San Francisco y la Sillería, en la actualidad Romero Barros, estaban las principales platerías, aquellas platerías famosas por sus trabajos de filigrana, que no tuvieron rival.
Y, finalmente, en la calle de Armas, encontrábamos las tiendas de muebles modestos, mesas de pino barnizadas, arcones pintados de color azul, toscos catres y camillas, recias sillas de enea hechas en Cabra y otros por el estilo, únicos que se vendían entonces, porque hasta las familias más opulentas los utilizaban, reservando los estrados de caoba y damasco, perfectamente cubiertos con fundas blancas, para las grandes solemnidades.
En aquellos tiempos en que nadie hablaba de la jornada de ocho horas; ni pensaba en huelgas, ni había problemas sociales, las tiendas se abrían muy temprano y no se cerraban hasta muy tarde.
Durante los meses de invierno formábanse en ellas, por las noches, animadas tertulias en las que departían los dueños y dependientes de los establecimientos con sus parroquianos y nunca faltaba señora antojadiza ni hombre caprichoso que dejara de adquirir algún objeto de los de última novedad, pomposa y hábilmente encomiado por los comerciantes, aunque hubiere salido de su casa con su firme propósito de no gastar muchos cuartos.
Y los grandes quinqués de las tiendas y los reverberos de los escaparates iluminaban las calles céntricas de la población, hoy tristes, oscuras como un cementerio.
Es verdad que entonces estábamos en el siglo de las luces y hoy, apesar del progreso, nos hallamos en el siglo de las tinieblas y del hambre.
Febrero, 1920.
____________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
__________________________________
LOS INDISPENSDABLES
Con un breve intervalo establecieron su residencia en Córdoba, hace muchos años, dos hombres beneméritos.
Uno era comprovinciano nuestro y otro de una capital andaluza. Ambos poseían inteligencia privilegiada, gran cultura y una actividad prodigiosa, dotes que pusieron al servicio de esta capital.
El de mas edad estableció un centro de enseñanza importantísimo e instaló un invento de utilidad extraordinaria que entonces sólo era conocido en escaso número de poblaciones españolas.
El más joven, a la vez que al ejercicio de su carrera, dedicóse a la política y llegó a ocupar un elevado puesto.
Desde él realizó una labor laudable implantando reformas en nuestra ciudad por las que ésta le debe profunda gratitud.
También fundó un establecimiento docente que supliera, en parte, la falta de la Escuela provincial de Bellas Artes, suprimida, doloroso es confesarlo, por falta de recursos para su sostenimiento.
Además, uno y otro no rehusaban las ocasiones de pronunciar conferencias de vulgarización científica en el Ateneo y otras sociedades análogas, ni de publicar artículos en la prensa local exponiendo iniciativas provechosas, apoyando ideas plausibles, abogando por la ejecución de proyectos sumamente beneficiosos para esta capital.
Como era lógico, no había entidad, ni junta, ni asociación de que no formaran parte estos dos hombres, ni acto ni festival de cualquier índole que fuera en que no actuaran. Lo mismo se recurría a ellos para organizar una velada literaria que un baile, un certamen, un banquete o una corrida de toretes y cintas.
Con tal motivo, no pasaba día sin que en los periódicos de la localidad dejasen de aparecer, muchas veces, los hombres de las aludidas personas.
Esta notoriedad merecida llegó a molestar a algunos envidiosos e idearon un plan maquiavélico para hundir a los dos hombres a quienes debíamos profunda gratitud.
Cuando tuvieron perfectamente planteado el plan en cuestión, pusiéronlo en práctica y les ofreció el resultado apetecido.
Una noche congregaron en un sitio apartado a la mayoría de los alumnos de un popular centro de enseñanza que, como gente joven, estaba dispuesta a cometer, llena de alborozo, todo género de travesuras; les dieron instrucciones muy detalladas y, poco después, los muchachos, en grupos de tres y provistos de sendas barras de picón compuesto, marchaban en distintas direcciones, dispuestos a recorrer toda la capital, sin olvidarse de la callejuela más tortuosa.
A la mañana siguiente las fachadas de todas las casas de la población aparecieron inundadas de rótulos de gran tamaño; todos eran iguales, todos parecían hasta escritos por una misma persona. Constaban de dos líneas: la primera estaba formada por los apellidos de las personalidades a que nos venimos refiriendo, unidos por un guión, y en la segunda se leían estas dos palabras: los indispensables.
Los encargados de efectuar esta mala acción cumplieron tan perfectamente las instrucciones recibidas que desde la carrera de la Estación hasta el Campo de la Verdad no dejaron un edificio sin su correspondiente letrero y hasta tuvieron el atrevimiento de escribir algunos dentro de las Casas Consistoriales, dándose tal maña que ninguno fué sorprendido en su tarea.
Pocas horas después una verdadera legión de encaladores se dedicaba a borrar los rótulos; sin embargó, y apesar del tiempo transcurrido, aún quedan algunos en ciertos callejones contiguos a las afueras de la población.
Las víctimas de esta sangrienta broma realizaron toda clase de indagaciones para averiguar quienes fueron los autores de la misma, pero no lograron su propósito. El hecho fue objeto de todas las conversaciones y de múltiples comentarios, poco piadosos por regla general, durante algunos meses y cuando ya se iba borrando de la memoria de la generalidad de las gentes, vino a recordarlo una segunda parte de la maldita ocurrencia.
En tal época raro era el periódico que no publicaba, a diario, una cuarteta o una quintilla anunciando el jabón, de los Príncipes del Congo. Pues bien, una mañana en las puertas y los escaparates de todos los establecimientos, en las columnas de los faroles de los paseos y en otros sitios muy visibles, halláronse pegados unos pedacitos de papel, en fama de etiquetas, con los siguientes versos:
"No lo se, pero supongo
que (aquí los nombres de las personas aludidas)
se lavan con el jabón
de los Príncipes del Congo”.
La anterior cuarteta renovó las hablillas y los epigramas de los eternos murmuradores y, poco después, con las amarguras del desengaño y la ingratitud en sus almas, aquellos dos hombres beneméritos abandonaban a Córdoba, en pro de la que habían trabajado mucho más que la mayoría de sus hijos, para sólo volver a ella de paso, como forasteros, cuando por sus cargos o negocios no les era posible rehusar la visita.
11 Abril, 1920.
__________________________________
ƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟƟ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
FELIPE VAZ
Por una sentida crónica de Diego San josé, publicada en Mundo Gráfco, he sabido una noticia que me ha impresionado tristemente: la de la muerte del notable actor Felipe Vaz, quien después de una dolorosa odisea por el mundo, ha acabado sus días, joven aún, en la cama de un hospital.
Gran parte del público de Córdoba que concurre a los teatros conservará, sin duda, el recuerdo del malogrado artista.
Pertenecía a la escuela que pudiéramos llamar romántica, de los antiguos comediantes que cantaban los versos, como Calvo, y era un enamorado ferviente de los clásicos españoles; rendía culto a Calderón, al Duque de Rivas, a Zorrilla e interpretaba sus obras mucho mejor que la mayoría de los actores que han gozado y gozan de una reputación en nuestro teatro.
En el primer coliseo de Córdoba representó de modo irreprochable La vida es sueño, el popular Tenorio y especialmente Don Alvaro o la fuerza del sino, que es, quizá, la obra de que hizo un estudio mas acabado y que le proporcionó mayores triunfos.
Pero así como al insigne Vico no se le podía oir con agrado la noche en que había poco público en el teatro, ni al gran Antonio Perrín cuando advertía que los espectadores no estaban atentos a la representación, así al pobre Vaz tampoco era posible escucharle con deleite ni apreciar sus indiscutibles méritos cuando tenia que trabajar bajo el peso de las mayores contrariedades que amargaban su vida: encontrar en su camino un tuerto; pisar inadvertidamente la unión de dos baldosas en la calle; ver un galápago o verter la sal en los manteles durante la comida.
Tales fueron los primeros signos de su desequilibrio mental; este aumentó rápidamente y al fin las sombras de la locura oscurecieron un cerebro privilegiado en el que brillaban potentes la luz de la inteligencia y los resplandores de la inspiración y del genio.
Y una enfermedad terrible, mil veces peor que la muerte, lo alejó de la escena, en la que hubiera recogido laureles envidiables y lo recluyó en ese último albergue de la desgracia, antesala de la fosa, donde todo concluye, donde nombre, fama y gloria desaparecen para convertirse en un guarismo.
Poco antes de que tuviese que abandonar el teatro le vi por última vez, preocupado, triste, macilento me habló de sus grandes infortunios, de sus dolores, del abandono y la soledad en que todo el mundo le dejaba
¿Por que no te casas? le pregunté, y me contestó sonriendo: porque el matrimonio es una comedia que hay necesidad de representar sin haberla ensayado y yo soy muy mal cómico para eso.
Esta frase en boca de un perturbado revela un cerebro que, como el volcán, aunque no este en ignición, conserva el fuego entre las cenizas. 1
¡Descanse en paz el infortunado comediante!
25 Octubre, 1915.